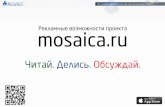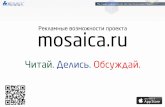Katrina jeramie price
-
Upload
httpspodemoslondreswordpresscomtagteresa-rodriguez -
Category
Education
-
view
88 -
download
5
Transcript of Katrina jeramie price
Fue en el año 1702, durante sucampaña contra los suecos, cuandoel Zar Pedro el Grande conoció aKatrina, la atractiva muchachacapturada por sus soldados yvendida como esclava, la cual llegóa ejercer una influencia decisiva ensu vida. Pedro el Grande es uno delos más curiosos tiranos de laHistoria: el conquistador brutalmovido por los accesos de iraepiléptica; el emperador que mezclóla pompa oriental y el refinamientoeuropeo; el déspota que secomplacía en desafiar en duelo a
sus propios cosacos. Pero Katrina,su inseparable compañera (aunqueno siempre fiel), comprendió que enél había dos personalidades —unade ellas tierna y amable— y fuecapaz de despertar su amor.
Título original: KatrinaJeramie Price, 1968Traducción: Guillermo Lopez Hipkiss
Editor digital: Pepotem2ePub base r1.1
Capítulo I
POR el lado resguardado de la
cabaña de su madre, donde estaba librede nieve el suelo, la joven Katrina sehallaba en cuclillas junto a una cabra ala que, habiendo pillado desprevenida,hacía esfuerzos por dejar seca.
Los dedos de la muchachaexprimieron un hilillo de amarillentaleche que fue a caer en el cuenco demadera. La cabra era vieja. Le dolíanlas verrugas de las ubres. Balaba para
que la dejaran en libertad. Fue precisoque Katrina le clavase los blancos yfinos dientes en la grisácea oreja paraobligarle a que se estuviese quieta y sedejara ordeñar.
La oreja del animal tenía un saborpicante; pero Katrina tarareó contenta yretorció los esbeltos hombros al sentirel cosquilleo del sol en la espalda através del basto paño de su blusaborodina.
Detrás de ella, los árboles delbosque de la ciudad de Marienburgo —avanzada sueca de Livonia, próxima a latenebrosa frontera rusa— susurrabantejo la nieve que empezaba a fundirse.
Hilillos plateados como rastros debabosas se deslizaban por las negrasramas. La breve primavera rusa se habíainiciado. La gruesa capa de nieve quetodo lo cubriera durante el invierno sereblandecía y comenzaba a derretirse.
Lejos, a oriente, tronaban loscañones. Ni siquiera Miguel —seis añosapenas y hermano de Katrina— prestabaya gran atención a la artillería. Dos añosduraba ya el asedio de Marienburgo.Durante todo aquel invierno de 1702,los rusos habían permanecidoestacionados a media docena de millasallende el bosque.
—¡Katrina! —llamó Miguel, de
pronto—. ¿Cuándo acabará mamá?¡Quiero entrar!
Katrina hizo rebotar la ubre contra elcuenco, para exprimir la última gota.
—Si entras ahora —le dijo, conpaciencia—, puedes tener la seguridadde que mamá te zurrará la badana. Y,con toda seguridad, Dakof te pegarátambién. Y, si Dakof te pega, lo hará conel látigo. Conque más vale que aguardes.
Le sonrió suavemente, con la roja ygenerosa boca. Tenía los ojos del colorde verdioscuras aceitunas.
Miguel se la quedó contemplando,oscilando sobre las cortas y nadaseguras piernas.
—Es que tengo hambre —anunció,al cabo.
Katrina le tendió el cuenco.—¡Bébete esto!Acercó la criatura la boca,
observando a su hermana mientrasbebía. La cabra se había alejado dandobrincos, patirrígida de indignación; perono tardó en detenerse para hundir elhocico en la negra tierra desnuda ymorder la raíz de una col.
—¡Ésa es la cabra de Dakof! —dijoel niño, acusador, al apartar por finKatrina el cuenco medio vacío.
—¡Chitón!Se llevó un dedo a los sonrientes
labios y sacudió la rubia cabellera. Lapálida luz del sol encendió en elladorados fueguecillos.
—Pero ¿por qué viene aquí Dakof?¿Por qué vienen Chudof y Gorshkovin, ytodos los otros? —inquirió Miguel, conchillona voz—. Pelean con mamá y lehacen daño. La he oído gritar de dolor.
Katrina habló con autoritariasuficiencia.
—Mamá no gritaba de dolor. Sontodos amigos suyos y no le hacen dañoalguno. Además, esos hombres le traencomida y vino, y hasta, a veces, un pocode dinero.
Miguel insistió:
—Si son amigos, ¿por qué nopodemos entrar en casa cuando vienenellos? Y sí que le hacen daño, porque…
Katrina le oprimió fuertemente lamanita y echó a correr hacia los árboles.
—Vamos —dijo, arrastrándoleconsigo— gatearemos nuestro árbol ycabalgaremos sobre sus ramas por elcielo.
El dragón de caballería sueco —padre de la joven de dieciséis años ydel pequeño Miguel— había muerto enuna de las primeras salidas hechascontra los sitiadores, segada su vida poruna alcancía rusa —¡invento delgigantesco diablo zar Pedro, a quien la
leyenda atribuía una estatura de más detres metros!
Desde aquella fecha, eran muchoslos hombres a quienes la madre, Ana,habla llevado a la cabaña que se alzabaentre los negros árboles del bosque deGoreki. Y, en ocasiones tales, nuncadejaba de mandar a sus dos hijos quejugaran fuera, ni de volver de cara a lapared al icono.
Porque él santo Rostro, lleno dedulzura pese a la tosquedad con que unartista desconocido lo pintara, llenabasiempre de turbación a la madre. Sabíaésta que el Ser representado en el iconoreprobaba los pecados de la carne.
Por eso quemaba a veces, endesagravio, una candelilla de pescado—aterradora extravagancia ante la quesiempre se tornaba pálida—, porqueéste, simple pececillo grasiento y seco,le costaba una décima de copec, Lacandela ardía, chisporroteandograsientamente, la mitad de la noche, ylos niños permanecían en vela paracontemplar boquiabiertos semejantemaravilla.
Pero, como el icono no parecíaenternecerse, Ana acabó por resignarsea la perdición eterna y a los fuegos delinfierno. Una cosa quiso impedir noobstante: que sobre Katrina y Miguel
cayera la mancha. Y, para librarles detoda contaminación posible, losmandaba fuera de casa cada vez que lavisitaba un hombre. En invierno, losniños se quedaban muy pegados a losrollizos de que estaba construida lacabaña, calentándose con las ráfagas dehumo y vapor que se escapaban porentre las rendijas perlando con especiede cálido sudor los arrugados troncos.
En primavera, sin embargo, podíanjugar por entre los árboles. Y allí fuedonde los encontró Dakof cuando salióde la cabaña.
Dakof era hombre de importancia,mayordomo de la rectoría del pastor
protestante Gluck, y amigo de emplearcontra la servidumbre que le estabasubordinada el grasiento látigo pardoque le colgaba del cinturón.
Encontró a Katrina y Miguelcabalgando a lomos de su imaginariocorcel, —la flexible rama de un árbol,no muy distanciada del suelo.
—¡Eh! —bramó—. ¡Tu madre tellama, muchacha!
Contrajo los labios en una sonrisaque dejó al descubierto unos dientesachocolatados y pútridos como pasadasciruelas.
Katrina se habla quitado las gruesasbotas de invierno, de corteza de talo,
para poder encaramarse. Dakof la asióbrutalmente de los tobillos, arrancando ala muchacha un grito de alarma, yobligándola a rodear a Miguel con susbrazos para no perder el equilibrio almecerse la rama. Al niño se le saltaronlas lágrimas porque se le contagió eltemor de su hermana.
—¡Estate quieto, Dakof! ¡Me estáshaciendo daño!
—¡Bien que lo sé! —respondió elotro, haciéndosele más expansiva lasonrisa.
Tiró con fuerza, disfrutando al ver elmal rato que estaba pasando su víctima.Pero ésta logró desasirse por fin de un
puntapié, y se encaramó bien alto,colocándose fuera del alcance de Dakofcon Miguel entre sus brazos. Estabajadeando.
El hombre la miró, socarrón.—¡Podría alcanzarte con esto! —le
dijo, dando una palmada en el látigo—.Pero mañana volveremos aencontrarnos… en el suelo, muchacha.Tu madre te llama… ¡Ya se encargaráella de decírtelo!
Le hizo un gesto a Miguel, no exentode bondad.
—¡Ah, muchacho!Luego dio media vuelta y regresó a
la cabaña, pisándole los talones la
cabra. Katrina le siguió con la mirada.—¡Cerdo! —murmuró, irguiéndose
sobre la rama.Y, como el mecerse en el aire había
perdido ya todo su encanto,descendieron despacio para dirigirse ala vivienda. Katrina fue recogiendo en lafalda pifias secas para la estufa por elcamino.
Ana estaba repantigada en su asientola mar de contenta. El cabello, antañorubio como el de Katrina, griseabaahora y estaba desgreñado. Sonrió alentrar los niños, se rascó con vigor porel abierto corpiño, y se miró los dedosluego, distraída.
—¡Entrad!, ¡entrad! Mira, Katrina:cuatro copecs…, ¡cuatro! ¡Y una botellade vino y dos panes de manteca decerdo! ¡Dakof es muy generoso!
Dakof, de pie junto a la estufa,sonrió con cierto orgullo. Se habíalevantado el faldón de la túnica paracalentarse las nalgas y darles masaje, yse estaba entregando a su pasatiempofavorito de sorberse las muelas.
Miguelín se puso a bailar alrededorde los panes y del vino. Katrina sonriótambién al ver tanto esplendor. Luego,como siempre, se fue derecha al grano.
—¿Qué quiso decir Dakof… con lode mañana?
Las pupilas de Ana se contrajeron.—¿Mañana? —murmuró—. ¡Ah, sí,
mañana!Le dirigió una mirada de súplica a
Dakof, que repuso con lento gestoafirmativo, carraspeando ruidosamentedespués.
—Podríamos hacer uso de tusservicios en casa, muchacha.
Se hurgó una muela con él romopulgar, escupiendo a continuación:
—Oportunidades como ésta no sepresentan todos los días, Katrina —dijoAna, con urgencia—. Buena comida… yestufas calientes en invierno… YDakof… se mostraría muy generoso
contigo, querida. Dice que te tienemucho aprecio.
Soltó una risita. Estaba un pocobebida. Dakof se meció con afectaciónsobre los talones, una estúpida sonrisaen los labios.
—Tengo influencia en la rectoría,muchacha. Allí soy un personajeimportante. Una recomendación míapuede contribuir mucho a hacerte feliz…o todo lo contrario.
—¿Cuánto me darán? —inquirióKatrina.
Aun cuando le latiera con violenciaél pulso, aun cuando le martillearan lassienes y el corazón se le hundiese como
un plomo en él estómago, Katrina sabíaseguir siendo práctica.
—Eso habrá que verlo —respondió,expresivamente, él hombre. Se chupó,ruidosamente, las muelas—. Sí; esohabrá que verlo.
Aquella noche, Katrina estuvodesvelada. Yació con los ojos muyabiertos, fija la mirada en la heladaoscuridad de la cabaña. Su hermanitodormía, caliente, a su lado, reflejando elblanco rostro la apacibilidad de susueño. Cualquiera otra noche, ellahubiese dormido feliz también, contentoel estómago con la comida que trajeraDakof; pero, ahora, estaba turbada. Un
gran temor se abría paso en su mentecomo llama que se negara a apagarse,Todos sus esfuerzos por matarlaresaltaron vanos. Persistió, cada vezmás fuerte, hasta hacer luminosos yquebradizos sus desventuradospensamientos.
Le inspiraba miedo la grande ylóbrega casa. Y Dakof. Y el látigo quele colgaba, siempre a punto, de lacintura.
Miró en torno suyo a la incierta «luzdel moribundo fuego». La cabaña erapequeña y sucia, y apenas abrigabacontra el cortante frío. Pero era un hogar—el único que había conocido durante
su breve infancia.Se echó a llorar. Las lágrimas, al
resbalar por las mejillas, abrieron en lamugre canales de blancura,descubriendo el color de las mejillas.Por fin, un poco antes del amanecer, sequedó dormida.
Una neblina gris se arremolinaba porencima del ancho río cuando, a lamañana siguiente, enderezó los pasoshacia la casa del pastor Gluck. Miguelínla acompañó hasta el puente. Ana aún nose había levantado.
—Adiós, Miguelín —le dijo,dándole un beso—. Sé bueno para conmamá.
Le vio alejarse, y asió la desigualbarandilla del puentecillo de maderamientras aguardaba a que se perdiera enla distancia, haciendo esfuerzos porcontener las lágrimas y luchando contrael impulso de correr tras de su hermanoy regresar a la cabaña.
La casa de los Gluck se hallabadetrás de la iglesia, junto a las murallasde Marienburgo. Era un largo edificiode madera, pintado de encarnado yblanco, de cuyas altas torres en forma decebolla habían arrancado a tiras lapintura el sol y las heladas invernales.
Más de una vez había envidiado Katrinalo que tan espléndida mansión se leantojaba. Abrió la verja y dirigió lavista por la larga avenida arriba entrelos árboles que la orillaban. No vio nirastro de portero ni de guarda, y lasoscuras ventanas del edificio ledevolvieron, silenciosas, la mirada.Allá en el bosque, al otro lado de lasmurallas, tronaron de nuevo los cañones.Sonaban muy cerca en la quietud de lamañana.
Katrina se preguntó cómo searreglarían sin ella Miguelín y su madre.Pero, cuando una nueva vida se inicia, lamelancolía estorba. Conque sacó fuerzas
de flaqueza y arqueó en sonrisa losnerviosos labios.
Un grito de terror surgió de prontode detrás de unos matorrales lejanos laqueja de un animal indefenso yespantado. Respondió sin vacilar a lallamada, corriendo rauda por la hierbahúmeda de rocío en dirección al puntoen que el lamento se alzara. Y vio, alllegar, a una niña más joven que ella,que golpeaba furiosa, con un palo, a unperrito al que tenía asido por el rabo. Elanimal se apretaba contra el suelo,buscando protección en vano,estremecido de temblor su cuerpo,emitiendo aullidos lastimeros.
—¡Eh, vamos! —exclamó Katrina—. ¿Qué ha hecho ese pobre bicho paramerecerse semejante trato?
Alzó la muchacha el rostro,reflejado el temor en los azules ojos.Llevaba vestido blanco y un lindomantón de seda bordada. Una cintamorada le sujetaba los gruesos rizos,amarillos, como racimos de plátanos,por detrás de las orejas.
Katrina la reconoció al instante: erala hija menor del pastor Gluck, laseñorita Veda. Y a ésta le bastó unsegundo para darse cuenta, por la ropade la recién llegada, que no se trataba depersona que pudiese ejercer sobre ella
autoridad alguna.—¡Fuera de aquí! —aulló—. ¡Fuera
de aquí! ¿Cómo te atreves a dirigirme lapalabra? ¡Qué osadía! (Le dirigió ungolpe con el grueso palo, alcanzándolaen el hombro). ¡Fuera de aquí he dicho!¡Fuera!
Katrina retrocedió. Habría, a losumo, un par de años de diferencia entreambas, y la otra estaba descargando losgolpes a tontas y a locas, con violenciade energúmeno.
—¡Los campesinos y la chusma…,la servidumbre y los esclavos… han dedirigirse… a la puerta… de servicio…de… la… casa!
Katrina salió corriendo, con ronchasen los brazos y los hombros, dondealgunos de los golpes la habíanalcanzado.
El perrito intentó huir mientras tanto;pero tenía la columna vertebral partida yno pudo alejarse. Katrina oyó susdébiles y desesperados ladridos a lospocos instantes, y el repetido golpeardel palo…
En el cobertizo de detrás de larectoría había una puerta que chirrió alabrirla de un empujón la muchacha.Dentro, el estrecho corredor se hallabacasi por completo en tinieblas,encharcado el piso de piedra por el agua
que rezumaban las verdosas paredeshúmedas y blandas como empapadoyeso. La luz se escapaba por las rendijasde otra puerta que encontró ella. Alzó lapesada tranca y se encontró en unacocina que el vapor y el humo delcarbón vegetal llenaban de bruma.Pululaban por allí las moscas, rollizas ynegras, posadas o volando soñolientas.
Por la parte superior plana de laestufa, cubierta de pieles viejas,sobresalían dos piernas. Unos traposrozados y asquerosos sujetaban las botasde corteza, rotas. Al percibirse elsonido de las pisadas de la muchachasobre el piso de apisonado barro, las
piernas empezaron a retirarse.—Bueno, y ¿tú qué quieres?El de la voz retumbante asomó la
cara por encima de la estufa. Un gatoobeso, de piel amarilla a franjas, cayó alsuelo.
—He venido a trabajar aquí —dijoKatrina—. Dakof lo sabe.
—Conque lo sabe Dakof, ¿eh?El hombre bajó de la estufa y se
dirigió a ella, arrastrando los pies. Eragrandullón, pero tan sin forma como unapatata. Tenía el rostro encendido por elcalor de la estufa y salpicado depicaduras de viruelas llenas deporquería. Se frotó, soñoliento, las
húmedas llagas abiertas en la raíz de lospelos de la dispersa barba.
—Conque dices que Dakof estáenterado, ¿eh? Guiñó un ojo y alargó lamano hacia ella, temblando deborrachera, pero seguro, no obstante, dedónde tocar. Katrina retrocedió y pisó algato. El animal soltó un estridenteaullido, y la muchacha se alejó de él deun brinco, momento que aprovechó elhombre para asirla.
Le olía el aliento a guisado rancio.Logró apartar de él la cara y vio quehabía aparecido silenciosamente unamujer en la parte superior de la escaleraque bajaba a la cocina. Estaba
observando la escena solemne, con losbrazos en jarras.
Se cruzó su mirada con la deKatrina, y descendió lentamente, comosi cada paso hacia abajo fuese un rito.De una manera igualmente metódica, ysin decir palabra, cerró los puños ygolpeó al hombre, que soltóinmediatamente a la joven y se quedóinmóvil, con estúpida sonrisa en loslabios, mientras la mujer le pegaba.
Empezó a reír, estremeciéndose dehilaridad su panza. Los colorados puñosde la otra continuaron machacando.
Se detuvo la mujer por fin, por faltade aliento.
—¿Dónde la encontraste, eh? ¿Quiénes?
Se volvió hacia Katrina, conferocidad.
—Ahí la tienes, Denka;pregúntaselo.
Volvió el hombre a reírse,retrocedió hacia la estofa, se encaramó aella, y acomodó las obesas nalgas conaire de satisfacción.
—¿Bien?La mujer miró torvamente a Katrina.
La palabra era una orden.—Me mandó Dakof —anunció la
muchacha—. Y ése… —echó unamirada al hombre, que jadeaba como un
perro sediento— me agarró en cuantoentré.
—¡Ése! —La mujer escupió hacia laestufa—. No tiene lo bastante para mí.¡No tiene nada que desperdiciar en ti!
Miró, con ferocidad, a Katrina.De pronto echó hacia atrás la
cabeza, bramando:—¡Gerda-a-a-a!Tan estentóreo fue el grito, que
Katrina volvió a brincar de sobresalto.Le respondieron desde fuera del
cuarto. Entró una muchacha, empujandola pesada puerta con la espalda. Ibacargada con un gran cubo de madera ysalpicaba agua sucia al moverse.
Tendría aproximadamente la mismaedad de Katrina; pero estaba consumidade tanto trabajar. Se limpió él sudor dela cara contra el hombro del vestido.
Al ver a Katrina, le brillaron losojuelos.
—¿Es ésta la nueva? —rió, conflaca pero estridente voz—. Otra paraeso, ¿eh?
Katrina le sonrió, con la esperanzade haber hallado una amiga. La sonrisano recibió más respuesta que una miradaprolongada y aguda.
—Vamos —dijo Gerda, conamargura—. ¡Ya te enseñaré!
Se dirigió a la otra puerta, la abrió y
arrojó él contenido del cubo al oscuro yhúmedo corredor. Luego condujo a lamuchacha escalera arriba.
—¿Ha de hacer ésta todo lo quehacía Esme? —preguntó, desde elúltimo escalón de arriba—. Va a tenergracia la cosa —miró, conmalevolencia, a Katrina—; pero¡maldita la que le encontrarás tú!
Se movió sin prisas para esquivar eltaco de madera que le arrojó Denka conasesina intención. Éste se estrelló contrala puerta medio cerrada a sus espaldas yKatrina dio un respingo.
Se hallaban en el vestíbulo ahora —un lugar de espaciadas columnas
poblado de gayo colorido— el de lascolgaduras encarnadas, azules, oro ypúrpura, y el del mosaico del suelo. Laescalera era de mármol. Katrina la tocócon curiosidad al subir por ella. Jamáshabía visto mármol hasta entonces; nisiquiera en la Iglesia.
Las puertas de pálido azul que dabana las alcobas estaban todas cerradas.Gerda se detuvo junto a una de ellas yescuchó, antes de hacer girar el doradotirador sin hacer ruido.
La estancia era grande y carecía deventilación. Había en ella dos camasmuy altas, con adornos de encaje blanco,y cubiertas con seda azul, bajo un solo y
vaporoso pabellón. Las colgaduras delos lados tenían franjas azules y blancas,y sofás y sillas estaban cubiertos delmismo material. Brillaban espejos entodos los sitios vacantes de la pared.
Gerda cerró la puerta tras echar unamirada cuidadosa corredor abajo, luegose arrojó sobre el lecho más cercano,retorciéndose con voluptuosidad sobreel cómodo y mullido colchón. Aquél era,evidentemente, uno de sus secretosplaceres.
A Katrina la fascinaron los espejos.Se acercó al más próximo con ciertareverencia y temor. Una cara extraña lacontempló desde su fondo. Las manos,
los pies y el cuerpo se los conocía ya.Pero nunca se había visto la cara.
Se contempló los ojos verdes claros,y movió los labios para observar laresultante sonrisa expansiva. Estabaencantada de sí misma.
Gerda saltó de la cama y desarrugóla cubierta.
—Como nos encuentren aquí, ¡nosmatan! —dijo. Y marchó a la puertapara dirigir otra mirada corredor abajoantes de abrir uno de los armariosornamentales. Pasó la mano por la hilerade vestidos de rico colorido y las capasde pieles. Katrina percibió el olor deflores marchitas y de perfumes aceitosos
que emanaba del armario.Gerda sacó la ondeante falda de un
vestido de terciopelo azul y blanco y laextendió delante de sus delgadaspiernas. Katrina se acercó, fascinada.
—Oh, es precioso —murmuró,tocando el suave tejido.
Los dedos de Gerda le pellizcaroninmediatamente la muñeca conferocidad.
—¡Entremetida! —dijo—. Déjalo enpaz, ¿oye? ¡Vulgar mujerzuela!
Se oyó un ruido en el corredor.Gerda, rápida como un hurón dejó caerel vestido del gancho a la gruesaalfombra y salió disparada por la puerta.
Katrina dio un traspié por encima delterciopelo y corrió tras ella.
Gerda estaba aplastada contra lapared del otro cuarto, estremecida derisa.
—Creí que te habían pillado —dijo—. La señorita Veda te hubiese matadode haberte pillado tocando sus vestidos.—Soltó una risa—. ¡Hay que ser rápidacuando anda la señorita Veda por ahí!
Aquella otra habitación era muchomayor. Enormes arañas, llenas derollizas velas amarillas, pendían deltecho. Pesadas colgaduras festoneabanlas paredes. El excesivo lujo del cuartoresultaba empalagoso.
Junto a la enorme caverna blancaque era la cama, había una jaula dorada,dentro de la cual se hallaba un enano,sentado sobre un taburete, de espaldas alas muchachas. Lucía un uniformechillón de terciopelo rojo adornado debrocado de oro. Y le caía sobre loshombros en ondulantes rizos unahermosa cabellera roja que brillócuando le hizo volver la cabeza el ruido:dé la puerta al abrirse.
Tenía el ancho rostro hinchado yfofo por la falta de aire, sol y ejercicio.
Se alzó del taburete, pasó porencima de un diminuto orinal dorado, ymetió la bulbosa e hirsuta nariz por entre
los barrotes de la jaula.—¡Gerda! —susurró, con avidez—.
¿Has venido a ponerme en libertad?Gerda rió, maliciosa.—¿Pues quién sabe, señor Grog?
Puede que sí, puede que no.—¡Por favor! —suplicó el enano.La cara era a la vez fea y cómica.
Tenía los ojos tan tristes y tan bolsudospor debajo como un perro sabueso.
—¿Por qué está encerrado ahí? —quiso saber Katrina, llena de compasión.
—¡Si serás mala pécora ignorante!Todas las señoras tienen un enano juntoa la cama para que les arregle el pelo.
—Pero ¿por qué en una jaula?
—Porque es la única manera de quesepan dónde encontrarle cuando lenecesitan.
—Cada vez que entras, Gerda, me loprometes. ¿Estás intentando partirme elcorazón acaso?
La voz del enano era resonante, yparecía impropia de su minúsculaestatura, porque apenas medía noventacentímetros.
Gerda soltó su estúpida risahabitual.
—Los fenómenos y los monos notienen corazón.
—Suéltame —suplicó el enanoasiendo los barrotes con los regordetes
dedos.—Quizá la próxima vez lo haga —
repuso Gerda, marchándose del cuartosin dejar de reír.
Katrina se quedó atrás, fascinada. Elenano volvió hacia ella los ojos conrenovada esperanza. Exhaló un profundosuspiro.
—La llave —dijo—. La señora laguarda en esa arquilla. ¡Déjame verla,por lo menos!
La arquilla de oro se hallaba sobrela mesa, triplicada su imagen en losespejos. Al tender Katrina la mano haciaella, tiró un frasco azul, que se hizoañicos a sus pies, vertiendo un perfume
aceitoso penetrante:—No te preocupes —se apresuró a
decir el enano—. No te preocupes…¡Dame la arquilla!
Katrina nunca había visto una llaveni sabía lo que era. Los campesinoscerraban las puertas de sus cabañas contrancas de madera. Le tendió la arquillaal enano. Pero nada veía, ni pensaba enotra cosa, que la valiosa ruina que seestaba extendiendo por la alfombra.
Al agacharse a recoger los trozos decristal, la voz del enano sonó de nuevo,musical y profunda, a la altura de suoreja. Se hallaba fuera de la jaula. Lapuertecilla dorada estaba abierta.
Chucherías y joyas yacían esparcidasdonde las vertiera en su apresurado afánpor dar con la llave de su encierro.
Marcó unos cuantos pasos de baile,metió la pierna por entre los barrotes y,con estudiada mala intención, derribó deun puntapié el orinal. Luego se llenó losbolsillos de joyas.
—Pero ¿qué estás haciendo? —preguntó la muchacha, boquiabierta.
El enano no le repuso. Saltó sobre lamesa de tocador, derribando, apuntapiés, más frascos azulados.Arrancó de un soporte una cerilla largade combustión lenta.
—¡Ahora mirá esto! —exclamó,
encendiendo una vela.Se quitó la peluca de la calva
cabezota y la acercó a la llama. Miro, acontinuación, a su liberadora con unasonrisa.
—Te compadezco si te pillan. Laseñora Gluck te mandará azotar. Yoestaré lejos para entonces y no podráalcanzarme con su knout[1]. ¡Escucha!
Tendió la oreja hacia la ventana.Parecía una ágil avecilla tropical entodos sus movimientos.
—Se están acercando —dijo consatisfacción—. Los cañones. ¡Los rusosllegan!
Katrina se estremeció.
—¡Nos matarán a todos!—¡Quia! —contestó, lleno de
contento, el enano, y cantó, conagradable voz:
—¡Tralalí, tralalán! ¡A mí no mematarán!
Los gruesos labios se contrajeron enbeatífica sonrisa:
—Yo soy un enano… un enanocantarín. El gran zar Pedro coleccionaenanos, bufones, fenómenos y… —mirómaliciosamente a Katrina— ¡muchachasbonitas! Coge un puñado de joyas yvente conmigo. Iremos al encuentro delos rusos. ¿A qué aguardar aquí a quenos azoten?
Se oyó rumor de voces en el pasillo.Rápido como el pensamiento, el enanose plantó de un brinco en la ventana ysalió al estrecho balconcillo.
—Muchacha —dijo—, te azotarán site pillan. Más vale que corras… ¡Huye!
De un salto, alcanzó él canalón deltejado con las manos extendidas. Lo asiócon fuerza y se alzó a pulso, con unaagilidad increíble.
—¡Huye! —le oyó gritar otra vezcuando desaparecía de su vista.
Y ya no volvió a verle ni oírle.Katrina miró, enloquecida, a su
alrededor, contemplando los destrozosque él enano había dejado tras sí.
Alrededor de la mesa de tocador yacíantrozos de precioso cristal en medio decharcos de fluidos aún más preciosos,mezclándose su aroma con él acre olorde la peluca quemada. Centelleabanjoyas en la manchada alfombra. El suelode la dorada jaula presentaba hoy unaspecto indescriptible. Katrina exhalóun chillido de terror y salió, huyendo, dela alcoba.
Allá, en el corredor, Denkaarrastraba de una oreja a Cerda, cuyopálido rostro se contraía de dolor.
—¡Conque ahí estás! —gruñó Denkaal ver a Katrina—. ¿Qué hacías? Perderel tiempo atormentando a ese maldito
enano, ¿eh?Por la entreabierta puerta vio,
entonces, la vacía jaula y se le abrierandesmesuradamente los ojos, reflejandosu semblante una expresión de malignohorror. Hasta le soltó la oreja a Gerda.
—Os azotarán a las dos —aseguró,en un susurro—. ¡Aguardad a que laseñora y el amo vuelvan a casa estanoche! ¡Os mandarán azotar con el knoutcomo jamás os azotaron hasta ahora!
Gerda estaba llorando. Le temblabande miedo las manos.
—No fui yo —exclamó—. No fuiyo…, no…, no…
—No —asintió Katrina, tragando,
lentamente saliva—. Fui yo.Durante aquel largo día, apenas hubo
entre la servidumbre quien le dirigierala palabra a Katrina. La observabantodos en silencio, como si fuese elfantasma de una persona ya muerta. Leseñalaban el trabajo sin despegar loslabios.
Al llegar la noche, le dolían todoslos huesos y comprendió entonces porqué andaba con la espalda tan torcidaGerda: resultaba más fácil soportar eldolor de esa manera.
Los Gluck no habían regresado aún.Gerda se fue a la cama. Katrina la siguióal cabo de un rato, subiendo al
minúsculo desván de madera de una delas dependencias. Encontró a sucompañera dormida y, a la luz mortecinade la vela de sebo que goteaba grasasobre un taburete roto apoyado contra lapared, le pareció la muchacha un simplemontón de trapos.
Se acostó sin desnudarse,cubriéndose con unas pieles raídas tanmal curadas, que estaban tiesas yrancias. Desde la baja techumbre caíanInsectos de vez en cuando. Por él huecode una ventana se distinguía un trozo decielo despejado.
Incapaz de conciliar el sueño,permaneció inmóvil, rígida y llena de
aprensión hasta que, al cabo de muchorato, el rumor de cascos de caballos y élchirriar de un coche le anunciaron elretorno de los señores.
No tardaron en oírse fuertes pisadasen la escalera de mano que, desde elpatio, daba acceso al desván. Unosrayos de luz empezaron a filtrarse porlas rendijas de las abarquilladas tablas.Miró a su alrededor, frenética, buscandoun sitio por donde escaparse. Gerda sehabía despertado y estaba incorporada,rígida, fija la mirada de los pálidosojos, expresando toda su actitudanticipada delicia.
—Ya poco te falta, señorita Katrina
—susurró, con regocijo—. Y, cuandohayan terminado contigo, suerte tendrássi puedes volverle a mover por tupropio pie en esta vida.
Bamboleó la puerta hacia dentro.Huyó una rata al penetrar un anaranjadoresplandor en el desván.
—¿Dónde está?Era la voz áspera de Dakof.Katrina le vio alzarse pesadamente
del último peldaño de la escalera yentrar en el desván. La antorchaproyectó sobre su rostro pavorosassombras.
Cuando cruzaba con torpe andar elinseguro suelo, se oyó un estridente
silbido, semejante al del viento alprincipio, pero que fue aumentando envolumen a medida qué se aproximabacon celeridad aterradora. Pasó porencima del desván con atronadorchasquido, perdiéndose en la escarchadanoche sin dejar de silbar. Los cañonesrusos habían avanzado hasta ponerse atiro de las murallas de Marienburgo.
Dakof dejó caer, con una maldición,la llameante antorcha, que rodó,chisporroteando, por él mugriento suelo.Una enorme araña gris, sorprendida enpleno sueño, se encogió de repente ypereció abrasada.
Dakof se agachó para recoger la
nudosa rama de pino, tosiendo alrespirar de lleno sus acres emanaciones.Sacudió la cabeza cuando vio la suerteque le había cabido a la araña.
—¡Ah, lástima! —murmuró—.¡Nada bueno augura esto!
Miró en torno suyo y se encontró conla aterrada mirada de Katrina que lecontemplaba por encima de la pielrancia que la cubría.
—Vamos, muchacha. Arriba se hadicho. La señora Gluck quiere hablarunas palabras contigo.
Sonrió, enseñando los negrosdientes, y alargó la mano para asirla delhombro. Katrina retrocedió, resbalando
por el suelo con la piel delante a modode escudo hasta que la pared del fondola obligó a detenerse.
Gerda se incorporó con risita deconejo, contraída la pálida boca engesto de maligno regocijo.
Dakof perdió la paciencia, asió aKatrina, y la empujó hacia la puerta,casi haciéndola rebotar de travesaño entravesaño por la escalera. El miedo leentumecía las piernas. Cuando llegó alpatio, tuvo la sensación de que pulsabaél suelo como un ser viviente, oraalzándose bajo sus pies, oraretrocediendo.
Brillaba, rojizo, el firmamento
allende las murallas fortificadas deMarienburgo. Por debajo del horizonte,cañones lejanos parecían croar comoranas en pantano. Uno de los máscercanos escupió, de pronto, unallamarada al lanzar otro incandescenteproyectil que trazó en el firmamento unaparábola, dando la sensación de que unaestrella fugaz se precipitaba sobre latierra.
Dakof tenía ahora bien asida a lamuchacha, con la basta tela del vestidoenroscada a los dedos a la altura delhombro.
—Esos rusos —dijo— sonverdaderos demonios.
Olfateó el aire como un lebrel.—¡Ah, huele, muchacha! ¡Cómo
apesta esto a pólvora!Le dirigió una sonrisa.—Mala noche escogiste para recibir
la tunda —dijo—. Tendré que aguzar éloído para oír tus gritos.
Katrina se estremeció. Por el ruidode los disparos comprendió que, en suavance, los rusos se habían internado yapor entre los negros árboles del bosquede Goreki, en uno de cuyos claros sealzaba la cabaña de su madre. Presa deun súbito terror, forcejeó por desasirse.
—¡Dakof, por favor! Mi madre…Miguelín… ¡Tengo que correr a su lado!
Dakof soltó un gruñido.—¡Eh, ojo ahí, por poco me arrancas
los dedos de cuajo!La empujó casa adentro, cruzando el
gran vestíbulo de mármol dondeacechaban las sombras tras los pilares ylos pliegues de los cortinajes decolores, dando la sensación de quejugaban al escondite al mover Dakof laantorcha y agitarse su llama.
Katrina parpadeó al herirle la vistala brillante luz de las lámparas que leaguardaban allende las puertas doblesdel salón. Las baldosas encarnadas lehelaron los desnudos pies. La puertaestaba entreabierta pero, aunque oían en
el interior voces, Dakof se abstuvo deentrar. Empezó por encajar la antorchaen un soporte. Luego llamó, golpeandocon el escamoso y agrietado puño lainocente redondez de un querubínvolante tallado en la madera.
—¡Adelante!No era una invitación, sino una
orden, y Dakof se sobresaltó no menosque Katrina ante la estridencia de sutono y la ira que destilaba la voz que lapronunciara.
La señora Gluck ocupaba un sillónde alto respaldo desde el que, comosentada en un trono, dominaba la granestancia y todo su excesivo mobiliario.
Erguida y rígida, llevaba un vestido deseda de exagerado escote, cuya tela lecolgaba por delante del aplastado pechocual si fuese una cortina.
Una peluca roja coronaba elempolvado rostro picado de cráterescomo la superficie de la luna. Y laspartículas del maquillaje adheridas albozo, tremolaron al contraerse,enfurecida, la boca.
—La muchacha, señora —anuncióDakof, con desasosiego.
La señora Gluck no se anduvo conpreámbulos. Quiso saber:
—¿Dónde está el enano?Aulló, más que dijo, las palabras.
Sólo una estrecha mesa se interponíaentre Katrina y la ira de la señora Gluck,cuyo iracundo semblante se reflejaba,descompuesto, en su pulimentadasuperficie.
El reflejado rostro parecióderretirse como calentada mantequilla.La señora Gluck estaba hablando denuevo.
—¡Mira, desgraciada! —gritó—,¡mira lo que hizo el enano!
Con ojos que habían perdido todaesperanza, Katrina miró hacia dondeseñalaba el extendido brazo de la dama,y vio la negra pirámide a la que Grogdejara reducida la otra peluca de su
ama.La señora Gluck la tomó entre las
manos y se la metió en las narices a lajoven, que retrocedió al asaltarle elolfato un olor desagradable a peloquemado.
—¡Mi mejor peluca! —anunció laotra.
Y, con violento gesto, la arrojó de siFue a chocar contra la pared de enfrente,maculando la blanca superficie antes decaer sobre la alfombra encogida ychamuscada como la araña del desván.
El pastor Gluck, amo de la casa,había contemplado en silencio toda laescena, moviendo con timidez sus
delgadas piernas enfundadas en negrohasta colocarse tan lejos de suenfurecida esposa como la habitación lopermitió. De pie junto a la ventana,jugueteó con borlas de seda de la cortinaque previamente apartara para quedarmedio oculto tras ella, asomando elapocado rostro surcado de arrugas comomono que ha sido objeto de unareprimenda.
—¿No tienes lengua en la boca? —preguntó la señora, alzando el desvaídocuerpo del alto sillón, e inclinándosehacia Katrina—. Te pregunté que dóndeestaba el enano.
—Se…, se ha marchado —anunció,
en un susurro, la muchacha.La señora soltó un bufido de
impaciencia. Acurrucada en la anchaescalera, con una capa de blanco yperfumado armiño sobre los hombrospara resguardarse del frío, Veda Gluckestaba escuchando, con una sonrisa detensa excitación en los labios.
Llegó a sus oídos la voz de sumadre, vibrante de ira:
—… y azótala, Dakof, ¿me hasoído? Azótala hasta que escarmiente…
Veda se arrebujó en las cálidaspieles y vio crecer las sombrasproyectadas sobre la blanca puerta alencaminarse al vestíbulo Dakof y
Katrina.Permaneció inmóvil observando
cómo empujaba Dakof a la temblorosamuchacha por el corredor en dirección ala cocina. A la luz de la linterna querecogiera Dakof en él vestíbulo, vio losojos verdes de Katrina, dilatadas deterror las pupilas.
Se deslizó tras ellos, pisando concautela, sin hacer ruido sus zapatillas deraso bordado… Y siguió a la oscilanteluz y a las danzarinas sombrasproyectadas por la esbelta muchacha ylos enormes hombros de Dakof cuandobajaron ambos la escalera de caracolque conducía a los sótanos.
—Por favor, Dakof —susurróKatrina cuando llegaron abajo—. Noirás a…, a azotarme de verdad, supongo.Quiero volver a casa…, al lado demamá y de Miguelín. Por favor,Dakof…, los soldados rusos…
El hombre se sorbió las muelas yretorció dolorosamente la muñeca de lajoven con su encallecida manaza.
—Muchacha, la situación es ésta —le contestó, riendo—: o te llevas loslatigazos tú…, o soy yo quien se loslleva, ¿comprendes? Tendré que azotartepuesto que la señora lo ordena. Ytendría que hacerlo aun cuando sepresentaron los rusos de improviso.
Veda, media docena de pasos másatrás, oculta en las sombras, oyó el ecode su risa repercutir por los sótanos.
Al llegar a la cocina, otra bala decañón pasó por encima de la casa,gimiendo como ánima en pena, Dakofabrió la puerta de un puntapié, y unaráfaga de aire caliente y grasiento lesdio en el rostro, Denka y su maridodormían encima de la estufa, roncandoestrepitosamente.
—¡Eh, amigos, moveos! —bramóDakof, que estaba orgulloso de su vozprofunda y de la fuerza de pulmones—.¿Queréis que os despierten los rusoscortándoos de un tajo el cuello?
Se agitó el matrimonio. Asomó lapapada del hombre por el borde de laestufa.
—¿Eh? —croó.—¡Arriba! —bramó Dakof—. ¡No
es momento más indicado para roncarcomo cerdos! ¡Arriba he dicho! ¡Ayudada la señora y a los otros! ¡Al amanecerhay que abandonar esta casa!
Mientras Shuvaroff buscaba, con losenrojecidos pies que cubriera lacongelación de llagas, los travesaños dela escalera, Dakof empujó a Katrina porel húmedo corredor que conducía alsótano donde se almacenaba la carne.Detrás de ellos, Veda se ciñó más la
capa alrededor del adornado camisón yse deslizó, sin ser vista, por delante dela abierta puerta de la cocina.
Había que bajar varios escalonespara entrar en el sótano de la carne. Erala habitación más baja y más húmeda dela casa, y aquélla cuya temperaturaresultaba más fría incluso que la que enpleno bosque se registraba. No habíaventanas. Barriles de carne saladayacían apilados sobre él suelo de tierraapisonada, y de las vigas poco altascolgaban los cuerpos sin vida de cerdosy de ovejas recién degolladas y de cuyohocico pendían rojas estalactitas desangre helada.
Dakof depositó la linterna sobre elbarril más cercano. Katrina se alejó deél dando traspiés en cuanto le soltó lamuñeca. Le latía un pulso en la gargantacon una violencia que ni él propiocorazón igualaba. El miedo la habíadejado exhausta. Se sentía pequeña yfrágil, demasiado cansada de prontopara luchar. No intentó contener laslágrimas, que le resbalaron por lasmejillas hasta gotear sobre la burdablusa de tejido casero.
Dakof, de pie entre ella y la estrechapuerta, se estaba registrando losbolsillos en busca de un cordel.
—Conque llorando, ¿eh? —
murmuró, hablando con la mismanaturalidad que si comentase el tiempo—. Si hubieses sido buena chica, nohubiera tenido yo este placer.
Se echó a reír. Veda se deslizó haciael punto, próximo a la entrada, en que laoscuridad era más profunda, para poderpresenciar cuanto ocurriese. Se pasó lasonrojada lengüecita por los labios.
Dakof encontró un trozo de cuerda ehizo rodar a la joven por tierra de unempujón, posó la abultada rodillaencima y, empleando un extremo delcordel, le sujetó las muñecas, apretandocon saña.
—¿Sientes eso, muchacha? —le
preguntó riendo, con el rostro casipegado al de ella.
Katrina sollozó impotente. Dakof lapuso en pie tirando de la cuerda, quepasó luego por el gancho vacío máscercano, halando a continuación de ellahasta dejar a la muchacha colgadaapenas rozando el suelo con los pies.
El dolor le recorrió en círculos defuego las muñecas al verse obligadaséstas a soportar casi la totalidad delpeso de su cuerpo.
Dio media vuelta en el aire,golpeando contra el cadáver helado,recubierto de sal y duro como la piedra,del cerdo vecino. Los cuerpos, colgados
en hileras, daban la sensación de troncosextraños: árboles de una avenidamacabra.
Dakof le agarró la blusa por loshombros y se la arrancó de un tirón.Veda, temblando de avidez, se adentróun paso en el sótano. Era tan grande suanhelo, que ni cuenta se dio siquieracuando una rata le pasó por encima delas chinelas.
El hombre se buscó a tientas por lacintura el knout grasiento, símbolo de suautoridad. Le brillaban los ojuelos alcontemplar los erguidos pechos de suvíctima. Alargó una mano y, al intentarrehuir Katrina su contacto, la cuerda se
le clavó más cruelmente en las muñecas.Giró muy despacio sin poder contenerse,raspándole la piel los agrietados dedosdel hombre.
Echó hacia atrás la cabeza y lanzó ungrito que retumbó con hueco sonido porlos atestados túneles de los sótanos. Enla oscuridad, se oyó multiplicado elrumor de las ratas que huían alarmadas.
—El látigo —anunció Dakof— es uncompañero de juegos egoísta.
Y se chupó los dientes, saboreandopor anticipado la tarea que estaba apunto de iniciar.
Se descolgó el látigo del cinturón,pasándoselo por entre los dedos con
amor. Habla más afecto en la cariciaaquella que en ningún momento en quetocara a la muchacha.
Fue a pasar por detrás de uno de loscerdos, haciéndosele la espera muylarga a Katrina, que puso en tensión laespalda y sintió que la piel se lesobrecogía. La llama de la linternavacilaba, y las sombras danzabanalrededor del sótano como trabadosfantasmas. Veda se introdujo en elsótano, acurrucándose tras un alto barrilpara observar más de cerca.
Cuando el primer latigazo le pintó,como por arte de magia, una cinta rojadesde el hombro hasta la cintura,
Katrina soltó un chillido tan fuerte yáspero que le raspó la garganta. Se leoyó reverberar por entre los arcos desombría piedra hasta perderse su ecopor el interior de la casa.
Los labios de la silenciosaobservadora se curvaron en cruelsonrisa.
La otra intentó contener sus gritos,pero no pudo conseguirlo al descenderpor segunda vez y tercera vez él látigo.Dakof se movía midiendo los golpes,ladeando cada vez la cabeza paracalcular su efecto.
En algún lugar, y por encima deellos, algo retumbó de pronto haciendo
temblar techo y suelo. Los cuerpos semecieron en sus ganchos. Las ratas, enlos rincones oscuros, lanzaron frágileschillidos que sonaron como el rasgar delpercal. Veda se cayó contra el barril.Una bala de cañón había dado de llenoen la rectoría. Dakof, que estaba con elbrazo alzado, medio perdió elequilibrio, y la extremidad del látigo sele enredó a Katrina al cuello. Intentó elmayordomo desalojarla de un tirón, yKatrina tosió, ronca ydesesperadamente, al sentirseestrangulada.
Dakof masculló una blasfemia y seacercó más, para desenrollar el látigo.
La llama de la linterna volvió a oscilar,perdió el brillo, y acabó por proyectartan sólo un leve resplandor anaranjadoque no permitía ver más allá de losbordes del barril. Al sacudirla élhombre iracundo, la linterna se apagódel todo, quedando envuelto el sótano entinieblas. Sonaban los cañones como sidentro de la propia casa los estuvierandisparando. La oscuridad y lainminencia del peligro desmoralizaron aDakof, que, olvidando todo en su afán dealejarse, corrió hacia la puerta, dandotraspiés por entre los oscilantes cuerposde los colgantes animales.
Pasó en su huida a pocos centímetros
de Veda sin darse cuenta siquiera de supresencia.
Ésta permaneció inmóvil,aguardando a que el rumor de sus pasosse perdiese por la escalera de caracol.Luego se deslizó con cautela haciaadelante, sin que percibiera Katrina elruido de sus chinelas. La joven noexperimentaba dolor alguno en laespalda, porque era demasiado grandeel entumecimiento para permitírselo.Pero un calambre doloroso y palpitantehabía empezado a agarrotarle losmúsculos, y notaba que algo cálido ysuave le resbalaba por las muñecas y loshombros hasta llegarle a la cintura por
donde le colgaba la blusa.Sintió, de pronto, otro contacto en la
garganta: un roce tan suave y silenciosocomo él de la sangre al deslizarse.Precisó unos segundos para darse cuentade que eran unos dedos los que latocaban y que éstos estaban haciendoesfuerzos por desalojar el látigo.
—¿Quién es? —preguntó en denso yseco susurro.
Una ráfaga de perfume le asaltó elolfato recordándole el olor de losvestidos de la alcoba de la señoritaVeda.
—¿Es usted, señorita Veda?No hubo respuesta. Los persistentes
dedos habían logrado su propósito, yKatrina sintió que le retiraban el látigodel cuello.
—Gracias —murmuró.Tampoco aquella vez le
respondieron. Veda, knout en mano,había retrocedido unos pasos ensilencio. El chasquido del látigo sonó,de pronto, en las tinieblas, y Katrinaexperimentó un dolor rápido y cálidoque le picó más bien que entumecerla.Porque fue pobre y torpe el golpecomparado con los que Dakof lepropinara. De los latigazos quesiguieron, la mayor parte gastó su fuerzacontra los cuerpos que colgaban al lado
de la muchacha.Un brusco rumor de pasos y el
lejano brillo de una linterna, hicieronque Veda dejase caer él látigo y fuera aocultarse tras los barriles.
Shuvaroff entró en el sótano,parpadeando. Llevaba cuanto poseía enun hatillo. Veda pasó cerca de él sin servista y corrió escalera arriba hacia lashabitaciones superiores.
El hombre depositó cuidadosamenteel bulto sobre un barril y cortó unagenerosa rebanada de tocino del cerdoque colgaba más cerca.
Se la había metido ya debajo delbrazo y se disponía a recoger el hatillo
para marcharse, cuando se fijó enKatrina, que colgaba con la cabezacaída sobre el pecho y los ojoscerrados, soltó, muy despacio, hatillo ytocino. Se acercó a la muchacha.Carraspeó. Dijo, estúpidamente:
—Hola, Katrina.No obtuvo respuesta alguna. Alzó la
mano. Tocó a la joven. El dedo se lemanchó de sangre. Contempló la rojizahumedad unos segundos. Luego se lamióél dedo para quitársela. La mirada delos ojuelos hundidos en grasa resbalópor el inmóvil cuerpo, recreándose en sucontemplación. Después cortó la cuerdacon el cuchillo de cocina que llevaba en
la mano.Se llevó, momentáneamente, una
sorpresa al ver que Katrina caía al suelocomo un pelele, extendida en abanico larubia cabellera alrededor del pálidorostro, cruzado un brazo sobre uno desus pies hinchados envueltos en trapos.La muñeca estaba excoriada por dondela cuerda la había apretado.
El lento cerebro de Shuvaroff sepuso a debatir la cuestión del tiempodisponible.
Los toques de corneta se oían ahoradébiles como zumbidos de mosquito enel fragor de la lucha entablada por laposesión de los fosos exteriores de
Marienburgo. Sonaba más cerca el fuegode mosquetería, y la caída y explosiónde alcancías empezaba a sacudir lasólida tierra.
Su esposa Denka le estabaaguardando arriba. Shuvaroff considerótodo esto y miró a la muchacha queyacía sin conocimiento en el suelo. Conuno de los disformes pies, apartó lafalda de Katrina, y él resplandor de lalinterna iluminó las desnudas piernas.Shuvaroff les echó una mirada, exhalóun suspiro, sacudió la cabeza, recogió eltrozo de tocino y el hatillo, y salió,resignado, de la estancia.
CAPITULO II
DURANTE mucho rato, Katrina
yació sin moverse, el cuerpo medioinconsciente tan helado como el durosuelo sobre el que estaba tendida. Habíaempezado a palidecer el firmamento conlos primeros rayos de la aurora. Losincendios se iban extendiendo por lasestrechas calles hasta llegar un momentoen que todas las casas de la pequeñapoblación parecieron en llamas.
El urgente chirriar de una columna
de ratas que cruzaban el oscuro sótanopresa del más vivo pánico, la hizovolver por fin en sí. Se alzó entumecida,caminando a tientas en dirección a ladébil luz de la salida.
El humo bajaba en densas nubes porla escalera. Percibía el rugir y elcrepitar del fuego como viento fuertepor los alrededores de la casa y en lapoblación cercana.
Ella aún lo ignoraba, pero la ordenterrible de «¡Dad rienda suelta al GalloRojo!», había lanzado a los ejércitoscosacos contra Marienburgo, plenamenteautorizados a robar, saquear, estuprar ydestruir. Sólo por habérsele prometido
tal recompensa había accedido lacaballería del Don a aguardar durantedos años acampada en las laderas de lasalturas de la población asediada.
En su tienda de campaña, elcomandante de la infantería rusa,mariscal Sheremetief paseaba de un ladopara otro sin ocultar su ansiedad. Veíaél rojizo resplandor del firmamento porencima de Marienburgo.
—¡Esos asquerosos bandidos decosacos…! —murmuró.
Y su edecán movió la cabeza engesto de asentimiento.
—No quedará ni un puñado de botínen la población —dijo—, ni una chica
para el mercado de esclavas. A menosque…
—A menos que, ¿qué? —exigióSheremetief.
—A menos que los hagamos seguirde cerca por patrullas que se encarguende reunir y traer agua al campamento,todo material esclavo aprovechable ycuantas cosas de valor haya en lascasas… antes de que esos codiciososcosacos se lo lleven todo y arrasen laciudad luego.
Sheremetief agitó una mano en la quecentelleaban diamantes.
—¡Hazlo! —ordenó.E l edecán[2] saludó con aire de
triunfo, y salió, apresuradamente, de latienda del mariscal.
Cuando Katrina llegó al jardín, latotalidad del edificio despedía ya rojaschispas y lenguas amarillentas de fuego.Oscuras figuras se movían por entre loscuadros de césped y los surtidores. Luzde antorchas iluminaba rostrosbarbudos, arrancaba destellos a sables ylanzas, y centelleaba en corazas.
Elevábanse al cielo columnas defuego en un centenar de puntos de laciudad. Sonaban gritos, chillidos ydisparos como discordantes burbujas deterrible sonido que estallaran en una ollaen plena ebullición.
Katrina sentía con crecienteintensidad el dolor al acariciarle el airecortante los verdugones. Deseaba volvera su casa en busca del consuelo quepudieran prodigarle su madre y suhermano. Al meterse por entre losmatorrales, sus pies descalzos pisaronalgo más cálido que él frío suelo: lacapa de armiño que llevara por encimadel camisón Veda.
Se la echó sobre los hombros yexperimentó cierto alivio. Luego rompióa correr hada él puentecillo.
Encontró numerosos cadáveres a supaso, grotescos casi todos ellos por laactitud en que les había sorprendido la
muerte. Algunos eran simplesciudadanos; otros, soldados suecos, conél uniforme azul que tan conocido le era.Y no faltaban tampoco los enfundadosen un uniforme rojo que jamás viera ellahasta entonces.
Al cruzar, corriendo, el frágilpuente, las pisadas de sus pies descalzosle sonaron a golpes de martillo. Unnuevo olor a quemado, procedente delbosque, le asaltó él olfato y la hizoapretar aún más el paso. Cuando llegó alclaro, pareció como si las piernasperdieran de pronto toda suconsistencia, y se hundió, lentamente, enla helada hierba. ¡Había desaparecido la
cabaña!Aún marcaban las ascuas su
contorno por una docena de sitios. Lahabían quemado por completo y, almirarla, le acudieron en tropel a lamente recuerdos del hogar perdido ysintió frío en el alma al pensar en lo quepudiera encontrarse entre los restosesparcidos.
Una bruma blanca llegada del ríoinundaba él bosque. Por encima de ella,el firmamento clareaba, dando a losárboles un aspecto vaporoso, irreal, queles hacía parecer espectros. Desde lasbajas ramas de los pinos llovieron sobreella quebradizas agujas. Por todas partes
se percibía su balsámico perfume. Unapiña grande, con las escamas abiertas,yacía junto a su crispada mano. Unascuantas horas antes le hubiese parecidoun tesoro, no sólo por su valor comocombustible, sino por considerarlaheraldo de días cálidos cercanos.Ahora, sin embargo, hizo caso omiso deella y trató de escudriñar las brumas. Alprincipio, y pese a todos sus esfuerzos,no le fue posible ver nada de su madreni de su hermano Miguelín. Aguzó eloído; pero lo único que turbaba elsilencio del bosque era el crepitar delfuego.
Se puso en pie y echó a andar hacia
los humeantes escombros. Y allí los vio.Juntos. Al otro lado de un macizo deárboles que había sido pasto de lasllamas.
Sin duda habían estado ardiendo yaal huir de la cabaña. Porque tenían laropa quemada por capas, como laspáginas de un libro chamuscado. Amboscráneos, cocidos de un gris ceniza,estaban completamente pelados.Miguelín había intentado protegerse lacara con los brazos, y de éstos noquedaban más que dos muñonesquemados…
Katrina halló tierra blanda entre lascálidas cenizas, y cavó con las manos
desnudas primero y con un trozo de latapa de la estufa luego. Cuando huboterminado la poco profunda fosa,arrastró hacia ella a los dos cadáveres.Pesaban más de lo que hubiese creídoposible, y daban la sensación de estartan duros como chamuscados troncos.
Sólo después de haberlos cubiertode tierra y de haber hecho una tosca cruzcon ramas para señalar la tumba,permitió que la dominaran sussentimientos. Entonces se puso derodillas y lloró. Y las lágrimas ledejaron él mugriento rostro lleno dechorreras.
Tan enfrascada estaba en su dolor,
que no oyó al soldado que se le acercópor detrás. No obstante, cuando dosfuertes brazos la aprisionaron y sintióque las hebillas y botones de unaguerrera le oprimían las doloridasronchas de la espalda, sólo exhaló unaexclamación amortiguada y miró casicon calma los brazos que la sujetaban.
Las mangas de la guerrera eranencarnadas y de un tejido que no estabaacostumbrada a ver. El agrio aliento quele daba en el cogote olía a especiasextranjeras.
No empezó a forcejear hasta que elsoldado intentó arrastrarla por la sendaque conducía a las profundidades del
bosque.Nada adelantó cuando protestó por
fin, ni sirvieron de nada los puntapiés nilos zarpazos. El soldado parecíainsensible al leve dolor que podía ellainferirle. Rió al ver sus vanos esfuerzosy el olor de su aliento le revolvió elestómago a la muchacha.
Para mejor sujetarla, el hombre lehabía clavado la poblada barba en unhombro y, gracias a ello, Katrina pudoverle un lado del rostro, que era ancho,amarillento y pulposo y parecía talladoen carne de calabaza. Tenía una miradatan fija e inexpresiva como la de unarmiño.
—¿Fuiste tú quien,…, quién mató ami madre y a mi hermanito Miguelín? —preguntó Katrina.
Y era su voz tan queda, tan fina y tanllena de cansancio y hastío, que apenastenía tono siquiera.
El ruso negó con la cabeza,contestando con lentitud, en lenguaeslava:
—Yo no…, ¡no Romanof! Elnunca… nada cruel. Retiró los brazos,dejándola en libertad. Luego, impasible,sin sonreír ni arrugar el ceño, le dio conel canto de la mano un fuerte golpe quela hizo rodar por tierra.
Cayó la muchacha entre las abiertas
piernas de su agresor, y éste intentabadesatar la gruesa cuerda que le sujetabalos abombados pantalones rojos, cuandoruido de estrepitoso movimiento porentre los matorrales vecinos le contuvo.Por primera vez, los oscuros ojuelos delsoldado se tornaron expresivos, brillóen ellos un destello de temor.
Pero éste desapareció en seguidacuando vio que los hombres queaparecían en el claro vestían uniformeigual al suyo. Al frente del grupo iba uncabo ruso de infantería a quien nopareció sorprenderle aquélla escena. Selimitó a soltar un gruñido, alijar la manoy cruzarle la boca a Romanof.
Éste aguantó a pie firme el bofetón,sin parecer consternarse ni parpadearsiquiera.
—Álzala —le ordenó el cabo—, y,si no puede andar por su propio pie,tendrás tú que cargar con ella. Tú laderribaste, sé tú sus piernas.
Rieron los demás soldados,agrupándose en torno a la muchachacaída para contemplar, con la sencillacuriosidad de niños, la rubia cabellera.
—El único golpe de suerte que senos presenta —dijo uno—, y aun éste senos hubiese echado a perder de habersesalido Romanof con la suya.
Y le escupió al otro en la barba.
Sin dar muestra alguna de que laacción le hubiera ofendido, Romanof selimpió él insulto con la manga.
—Sí —repuso, hablando muydespacio—, esos cosacos… dejarontoda la población limpia… de mujeres.
—Como limpio de vegetación dejana un campo las langostas —asintió elsoldado que había escupido.
Sin más hostilidad, ambos movieronla cabeza en gesto afirmativo. Las irasde aquellos corpulentos rusos de lentohablar se desvanecían sin dejar másrastro del que deja el aire al soplar porencima de la hierba. Romanof se agachó,cogió a Katrina y se la echó al hombro.
—Regresemos —gruñó,bruscamente, él cabo—. Ahora quellevamos una muchacha, no nos interesatoparnos en él bosque con ninguno denuestros malditos camaradas cosacos.
El grupo entero dio media vuelta yvolvió a internarse por el bosque deGoreki, llevándose a Katrina, quecolgaba con la cabeza hacia abajo y larubia cabellera caída por encima delhombro del soldado, lejos de la cabañaque le sirviera de hogar y de todo cuantohabía conocido.
El campamento se componía de ungrupo desordenado de tiendas decampaña hechas de pieles, de agujeros
abiertos en el duro suelo y cubiertos deuna techumbre de maleza y tierra, y decierto número de cabañas de barro depoca altura. En un centenar de puntosdistintos ardían pequeños fuegosalrededor de los cuales se hallaban —unos de pie y sentados otros— hombresbarbudos vestidos de uniforme y tocadoscon cascos o gorros de piel. Algunos delos más próximos se acercaron a Katrinacuando Romanof la puso en pie junto aun terraplén tras el cual se alineabanenormes cañones de hierro negromanchados de pólvora gastada y cuyasnegras bocas estaban apuntadas haciaMarienburgo.
—¡Acércala al fuego, muchacho! —gritó, roncamente, un soldado—. ¡Dejaque la veamos todos!
Una docena de manos empujó aKatrina hacia la hoguera sin que el cabohiciese movimiento alguno paraimpedirlo. Observó ella los rostrosdesgreñados y barbudos de los soldadosque la rodeaban y que estabancontemplándola con hambre…, conanhelo… Y, de pronto, sintió una grancompasión por ellos y por la urgenciainterior que les impelía. La discutieronen voz baja, abriéndose para dejar pasocuando él cabo la empujé hacia dondeotros cautivos estaban atados a los
árboles alrededor de un pequeño sotoque servía de protección a una tienda decampaña grande sobre la que ondeabauna enseña.
El cabo la colocó contra un tronco yla ató a él con una cuerda, dándole unpar de vueltas al cuerpo de ella, antes dehacer, metódica y lentamente, un nudofuera de su alcance. Le dejó libres lasmanos.
Katrina vio en torno suyo a varioscentenares de ciudadanos deMarienburgo igualmente cautivos. Sehabía hecho una selección, atando a losárboles a las muchachas y a losmuchachos jóvenes. Los prisioneros de
más edad se hallaban apiñados en elsuelo, sujetos fuertemente con cuerdasen verdaderos racimos. Todos parecíanhoscos y muy poco amistosos. Algunoslloraban; pero ninguno de ellos ledirigió la palabra.
Entre las jóvenes se encontrabaVeda Gluck, cuyo camisón de seda,aunque roto y manchado, seguía siendola única pincelada de color en elsombrío cuadro que presentabanaquellos prisioneros maltratados ycubiertos de barro, que no eran más quela gente pobre de Marienburgo, porquela mayor parte de los adinerados habíalogrado huir hacia él Sur.
A los Gluck, sin embargo, debiórebasarles el primer grupo de invasores.Porque la señorita Veda estaba allí,pegada a un árbol, alzada la cabeza conarrogancia, como si las cuerdas que lasujetaran se las hubiesen puesto por supropia y soberbia voluntad. Aún tenía lamayor parte de los rizos atados concintas. Y era evidente que no se habíarebajado hasta el punto de forcejear conlos que la apresaran. Al cabo de un buenrato, su mirada se cruzó con la deKatrina, pero no dio muestra alguna dehaberla reconocido.
Los prisioneros permanecieron asíhasta el anochecer. Con la oscuridad,
los lobos fueron deslizándose máscerca, y los niños de los cautivosempezaron a llorar y a pegarse contrasus madres en busca de protección.
Katrina llevaba un buen ratoagitándose y retorciéndose para aliviarla tensión de las cuerdas que lasujetaban. Las tenía muy apretadas porencima y debajo de los pechos, de suerteque, al respirar, le raspabandolorosamente.
Desde el grupo de gente de más edadque yacía atada casi a los pies de lamuchacha, un espantapájaros de mujerse echó hacia ella cuanto las ligadurascomunes lo permitieron. La piel le
colgaba de los huesos y tenía el rostrocubierto de verrugas. Alzó la miradahacia J Katrina.
—¡Por el amor de Dios, querida! —Le raspaba la voz como la de una rana—. ¿Dónde te encontraron?
Katrina exhaló un suspiro.—En los bosques, madrecita.La anciana intentó acercarse más.—¿Los soldados, querida?Katrina asintió con un gesto.—Entonces, supongo que no se
darían mucha prisa en traerte —murmuró la vieja, en cuyos enrojecidosojos brilló, de pronto, la esperanza.
Dijo con urgencia, intentando en
vano susurrar con su voz ronca comosirena de barco:
—¿Te queda algo de comer,querida? ¿Te dieron algún pedazo depan?
Katrina movió, negativamente, lacabeza. La rasgada falda apenas leocultaba los muslos. No hubiera podidoesconder mucho pan. Pero al hablar decomida le hizo darse cuenta de que ellatambién tenía apetito. Era mucho éltiempo transcurrido desde que comierasu último bocado.
—¡Ahí vienen unos oficiales! —croó la anciana de pronto—. Supongoque van a escoger chicas. ¡Tú serás una,
querida!La ronca voz con que lo dijo, típica
de una vendedora de mercado, se oyóclaramente en torno suyo. Los ojos delos otros prisioneros contemplaronahora por primera vez a Katrina concuriosidad e interés, y a la muchacha leenrojecieron las mejillas. Las viejas secolocaron lo más cómodamente posiblepara contemplar él espectáculo.
A lo largo de la línea de tiendas decampaña se vieron avanzar las antorchasque alumbraban el camino, a dosoficiales cuyos pies iban escogiendocuidadosamente los puntos del desigualsuelo en que posarse.
En torno a los pequeños vivaques[3]
reinó, bruscamente, el silencio.Acallaron los soldados sus gruñidos,dejaron de oírse las canciones yenmudecieron las pocas balalaicas quehabían estado poblando de música lanoche. Uno de los dos oficiales eraSheremetief. Las arqueadas piernasdificultaban su avance. El enjoyadosable despedía destellos al golpearle lasbrillantes botas altas que le llegabanhasta los muslos. Titilaba el cordoncillodorado de su chaqueta morada. Y unaancha cinta de seda de un morado aúnmás intenso le cruzaba el pecho. Unacapa azul, guarnecida de armiño blanco,
le colgaba de un hombro.Su acompañante era alto, delgado y
torpe. Un parche le cubría un ojo.Caminaba con servil encorvadura,inclinado de una forma absurda hacia elmariscal, a quien aventajaba mucho enestatura.
Sheremetief hizo su selección entrelas muchachas atadas a los árboles sinapresurarse demasiado.
—¡Ésta!Señaló, bruscamente, a Katrina con
él bastón ribeteado de oro que llevaba.El oficial que, a juzgar por sus insignias,era el médico mayor del campamento, seinclinó para examinar a la muchacha.
Crujieron las cuerdas al hacer éstaun esfuerzo por esquivar las manos quehacia ella se tendían. Al cabo de unosmomentos, el médico se irguió y asintiócon la cabeza.
—Que le den de comer, entonces —dijo Sheremetief.
Y reanudó, sin más palabras, sucamino.
Katrina desvió la vista de ladesdentada vieja de cara salaz, y siguiócon la mirada a los oficiales quecontinuaban su examen a la luz de lasantorchas. El mariscal estaba a punto depasar de largo él árbol al que se hallabaatada Veda, cuando ésta, con ágiles
dedos, desató algunos de los lazosazules que le sujetaban el pelo y se losoltó de una sacudida, irguiéndose alpropio tiempo cuanto le permitieron lasligaduras para que le resaltaran loserguidos senos bajo el camisón de seda.
Sheremetief se detuvo con un gestode desdeñoso regocijo en los petulanteslabios.
—¡A ésa también! —dijo.Y regresó bruscamente a su tienda
de campaña.Acudió al instante un soldado y le
dio a Katrina un mendrugo de grisáceopan y un trago de agua. La vieja alargóla mano para que a ella también le
diesen, y recibió, por toda respuesta, unpuntapié desapasionado. El hombresiguió luego hasta Veda, que se estabapeinando la rubia cabellera con losdedos mientras aguardaba a que lequitaran las cuerdas.
Un fuerte empujón proyectó a las dosmuchachas dentro de la tienda delmariscal, que se hallaba brillantementeiluminada en contraste con la oscuridadexterior. Mapas, fuentes y botellascubrían la tallada y bruñida mesa, y seamontonaban dulces y frutas secas sobreescabeles ornamentales. Había variassillas doradas, muy gruesas por la base,que parecían, tronos en miniatura, y una
cama muy grande, con enorme y mullidocolchón de plumas y, a modo de mantas,una docena de hermosas pieles.
El mariscal Sheremetief bostezó yarrojó sobre la mesa la gorra deuniforme, dispersando los mapas entodas direcciones. Un criado se agachóinmediatamente a recogerlos. Katrinaobservó que la cabeza del mariscal teníaforma de huevo, con la parte másestrecha para arriba. Era completamentecalvo.
Continuó bostezando ruidosamentemientras le desnudaban sus servidores, yla sólida silla dorada chirrió bajo supeso cuando se dejó caer en ella para
que le quitaran las largas y ceñidasbotas.
—Dadme vino —ordenó, una vez lehubieron puesto las zapatillas de raso.
Estaba desnudo de cintura paraarriba, y su tirar cuerpo exhibía plieguesde carne fofa y enfermiza que no habíanlogrado eliminar los dos años decampaña.
Después de haberse echado dosbuenos tragos de un vino oscuro casimorado, se volvió en su asiento y prestó,por primera vez, atención a las dosmuchachas que aguardaban, de pie y ensilencio, custodiada cada una de ellaspor un soldado de infantería del Caspio,
de elevada estatura y barba en forma depala.
Las examinó pensativo, rascándosela barbilla con manos rollizas yenjoyadas.
Se levantó al cabo de un momentopara acercarse a Katrina y a Veda.
—Anoche no tenía dónde escoger —anunció, clavando vivaces ojuelos en elcuerpo de las cautivas—, y hoy tengo, alparecer, dos juguetes. Pero eso, claro,es la fortuna de la guerra.
Respiró profundamente.—Y ahora —murmuró—, ¿cuál ha
de ser?Katrina, alerta y llena de aprensión,
guardó silencio. No así Veda, que soltóuna risita al oírle, presintiendo algoexcitante. Le parecía saber —aleccionada por cierta insidiosasabiduría Interior— cómo desempeñaraquel inesperado papel. Lo único quelamentaba era verse obligada acompartir el momento con unamerdellona[4] como Katrina.
Corrió hacia el sobresaltadomariscal demasiado aprisa para que suguardián pudiera detenerla. Éste, noobstante, asió la empuñadura del pesadosable; pero, antes de que pudieradesenvainarlo, Veda, con una sonrisitaafectada, había alargado la mano hacia
la copa y le estaba sirviendo otro tragodel espeso vino. Lo hizo con serenidad ybien, sin derramar una gota, y le ofrecióla copa con las dos manos.
—Vaya —murmuró Sheremetief—,¡conque hay vestigios de civilizaciónentre vosotros los bárbaros!
Tomó el vino, e hizo luego una señaa sus servidores para que continuarandesnudándole. Le enfundaron lasamarillentas carnes en un camisón deseda y encaje, y le colocaron un gorrode dormir, con borla, sobre la calva.
Anduvo hacia la cama rascándosevigorosamente las caderas, donde se lehabían levantado ronchas de tanto como
él pantalón del uniforme le apretaba.Se revolcó, con sibaritismo, unos
instantes sobre el colchón, que suspirabaa cada uno de sus pesados movimientos.Luego levantó el brazo, señalando aVeda. Un criado se dispuso a asirla;pero ella le apartó la mano, con desdén,de un golpe y, revolviéndose el cabellocon orgulloso gesto, montó sobre lacama, quedando sumida en sus mullidasprofundidades junto a la mole delmariscal ruso.
—¿Y la otra, Excelencia? —Inquirióel criado mayor, vacilando.
Sheremetief se incorporó sobre elrollizo codo y sonrió, pensativo, al
descansar su mirada sobre un pesadobaúl que se hallaba cerca de la canta. —Ábrelo— ordenó.
El criado abrió cuidadosamente laenorme cerradura y alzó la claveteadatapa.
—Métele el pelo dentro, y cierra —ordenó Sheremetief—. Deja la llaveaquí, sobre la mesilla. Bien está…ahora, ya podéis apagar las antorchas.
Katrina, de rodillas junto al pesadoarcón, con la mayor parte de la rubia ygruesa cabellera aprisionada por la tapa,intentó recobrar la libertad en lastinieblas. El dolor le hizo exhalar ungemido. Al cabo de un rato renunció a la
lucha, apoyó la frente contra los heladosclavos del baúl y lloró en silencio,resbalándole nariz abajo las cálidaslágrimas.
Ardía una estufa de leña en la tienda;pero, a pesar de su calor, a Katrina se lequedaron frías y entumecidas laspiernas. No le era posible echarse bien,ni adoptar una postura cómoda. Oyó losgruñidos de satisfacción de los criadoscuando se acomodaron junto a la entradade la tienda de campaña para pasar lanoche. Ella no tuvo más recurso quepermanecer despierta, acurrucada de unaforma dolorosa.
Acabó quedándose dormida de puro
cansancio y agotamiento, y tuvo unapesadilla en la que se vio precipitada aun abismo. Fue su cabello el que, alenredarse en la rama de un árbol, detuvosu caída, produciéndole él tirón dolortan punzante, que despertó dando ungrito. Enderezó los entumecidos brazosal darse cuenta de qué era lo que habíaprovocado sueño tal, e intentó evitar queel apresado pelo tuviese que sostenertodo el peso de su cuerpo.
La luz del día iba penetrandogradualmente en la tienda de campaña.Empezaron a oírse, débilmente, fuera,los ruidos propios del campamento.Sonaron lejanas las cornetas,
aproximándose su sonido luego. Y, en elaire frío del amanecer, resonaron lasroncas voces de los soldados. Allá, ensu cama, el mariscal Sheremetiefcarraspeó e hizo un movimiento. Doscriados se alzaron con celeridad de lasalfombrillas en que habían estadodurmiendo, y corrieron a atender a suamo.
Hubo un suave gorgoteo de vino, yKatrina percibió el cálido yenloquecedor aroma de panes reciéncocidos y de carnes calientes. Oyótintinear la voz de Veda y el gruñir deSheremetief. Luego sonó un estallido derisa, chirrió la cama, y aparecieron,
dentro del reducido campo visual deKatrina, las moradas zapatillas de rasodel mariscal.
—¡Vaya! —murmuró conamabilidad el hombre, deteniéndose amirarla—. Rayó el alba y no has hechotrabajo alguno. Y, sin embargo,pretendes que te dejen libre, ¿no escierto?
Raspó él sable del mariscal suenjoyada vaina y se oyó cómo cortaba elaire. Veda se incorporó en la cama,desgreñada, y alargó el cuello conmalévolo regocijo para no perderdetalle de la escena.
—La idea qué se le ha ocurrido a mi
compañerita de juegos —anuncióSheremetief— es que se te ponga enlibertad sin más demora, y que sea misable quien de tal menester se encargue.
Y, así diciendo, descargó unformidable tajo sobre el cabello de lamuchacha. Pese a lo afilado del arma, elpelo ofreció resistencia durante unafracción de segundo, lo bastante paraque la cabeza de la joven diera confuerza contra los clavos del cofre, y paraque sintiese como si le arrancaran decuajo el pelo. La hoja segó por fin laguedeja, y dio en el suelo. Katrina cayóhacia atrás. Y no tuvo cabal concienciade lo sucedido hasta que se llevó la
mano lentamente a la cabeza y se tocólos cortados mechones. Veda se echó areír al ver su gesto de horrorizadasorpresa, y Sheremetief curvó los labiosen débil sonrisa.
Katrina se sentó sobre los talones ycontempló la rubia masa aprisionada porla tapa del arcón. Aquel pelo que amarasu padre en vida, que disfrutaraacariciando, y cuyo crecimientofomentara a través de los años de lainfancia, había desaparecido porcapricho de un obeso y arrogante viejo.
Se levantó hecha una furia yembistió contra él. Los criados, siemprealerta, la asieron antes de que pudiese
tocarle. Sheremetief retrocedió con elsable alzado.
—Extended unas pieles en el suelo—ordenó, ceñudo—. Veremos sipodemos amansarla.
Se filtraba la temprana luz del solpor los resquicios de la tienda cuandodespatarraron a Katrina sobre lascálidas alfombras pese a los latigazosque daba su cuerpo por librarse de losque la asían. El mariscal Sheremetief seinclinó sobre la muchacha y oprimió surostro contra el de ella, retrocediendobruscamente a renglón seguido con unamaldición en los labios al rasgarle unasafiladas uñas las carnosas mejillas.
Los dos criados, aterrados al pensaren el castigo que pudiera sobrevenirlespor haber permitido que aquellosucediese, apartaron a Katrina deSheremetief, arrastrándola toda laanchura de la tienda y, al hacerlo, lesalvaron, indudablemente, la vida,porque el mariscal la hubiese matado dehaberla tenido a su alcance en aquelinstante.
Arrodillose éste sobre la alfombra,jadeando, oscura la sangre en los surcosque las uñas habían practicado. Luego,con la brusquedad característica de suraza, volvió a desvanecérsele la ira.
—Echadla fuera —ordenó—. Es una
tontería desperdiciar esclavasvendibles, Volvedla a poner con losdemás.
Algunos soldados se echaron a reíral ser arrojada la muchacha de la tiendadel mariscal y caer despatarrada fuerasobre el escarchado suelo.
A los demás prisioneros los habíanreunido ya en grupos de a diez,sujetándoles entre sí por el cuello concadenas y argollas, listos para sertrasladados al mercado de esclavos. Elcoronel encargado de la conducción delos cautivos frunció él entrecejo al ver aKatrina.
—Y ¿qué diablos —quiso saber—
he de hacer yo con esta chica?La solución se la dio el propio
Sheremetief al asomarse a la puerta desu tienda de campaña.
—Colócala entre los fenómenos ylos monstruos, coronel Kuban —dijo—,que aún hemos de darle lo que para ellatenemos en reserva.
El corral de los fenómenos y de losmonstruos era un simple espacio abiertorodeado de una empalizada, en el que sehabían concentrado todos los desechoshumanos capturados durante él saqueode Marienburgo. Contenía unos ochentaprisioneros, por los que se obtendríanlos mayores precios. Porque en las
subastas rusas de esclavos, donde losmuchachos sanos de cualquier sexovalían menos de dos copecs por cabeza,por una criatura deformada o locallegaba a pagarse de cinco a veinteveces ese precio.
Cerca de Katrina se hallaba unpobre infeliz al que con frecuencia vierapor las empedradas calles deMarienburgo, un jorobado de peludorostro cuyos ojos, siempre en blanco,eran clara señal de idiotez. Había unadelicada muchacha con pie de piña quesollozaba en vano llamando a su madre;y un muchacho alto y delgado deextraviada mirada que no era capas de
emitir más sonido que una especie dechirrido agudo semejante al de unsaltamontes. Figuraba también entre losfenómenos una pareja de leprosos cuyasorejas y miembros parecían cera amedio derretir. A los rusos no lesespantaba la lepra y atesoraban a losaquejados de ella por su rareza. Todoslos inválidos y deformados deMarienburgo que habían salido con vidade la matanza, estaban reunidos dentrodel cercado. Entre ellos, Katrina vio a laverrugosa vieja que le dirigiera la nocheanterior la palabra. Ésta se le acercócojeando y miró de soslayo a la jovenque sólo en aquel momeo, no se dio
cuenta de que una hermosa joroba ledeformaba la espalda.
—¿Conque no supiste agradarle,querida? —rió—. ¡Está visto que vamosa tener que darte lecciones! Cuerpo paraello no te falta. —Contempló conlascivos ojuelos a Katrina—. El día enque te encuentres con un hombre que teinterese, no vas a dejarle en paz ni uninstante.
Entró en la empalizada un soldado,que movió lentamente los labios al ircontando a los prisioneros. Entregó acada uno de ellos un pedazo de pangrisáceo y áspero. Cuando llegó junto aKatrina, se detuvo delante de ella y le
dirigió una sonrisa.—¿Qué haces tú entre todos éstos?Y le dio un buen pedazo de pan sin
aguardar respuesta.—La ración de dos, muchacha —
dijo.Era alto, joven, y de ojos pardos
muy vivos, un ruso de ciudad sin dudaalguna, un moscovita.
En cuanto se hubo ido el soldado, lavieja le quitó a Katrina un buen trozo depan de un zarpazo, y se tragó al puntoparte con tal precipitación, que escupiómigas en todas direcciones. Cayó unacorteza al suelo y, al agacharse Katrinaa recogerla, una pata grande, negra y
peluda, cubrió el pan, dando las largasuñas con metálico tintineo contra lahelada tierra. Era un oso negro el quehabía intervenido, un oso de grantamaño que recogió el pan del suelo contorpeza.
Retrocedió la vieja castañeteándolede temor los dientes. Pero el oso no hizoningún movimiento agresivo. Se detuvoa mirar a Katrina con sus ojos pardos,rodeados de círculos ambarinos, y luegose acercó lentamente a ella. Percibió lamuchacha un leve olor a almizcle. Eloso se sentó sobre los cuartos traserosdelante de ella y le tendió el pan. Ella lotomó vacilante, y el animal emitió un
gruñido. Se dio la muchacha cuentaentonces de que se trataba de un osodomesticado, el de algún infeliztrovador o saltimbanqui que se habríaencontrado en la ciudad asediada.
Compartió el pan con el oso,empujando pedacitos hacia el húmedo yexpectante hocico.
Un enano se acercó a contemplar laescena con una sonrisa en el cómicorostro. Le cubría la ancha y redondeadaespalda una chaqueta de vividoterciopelo rojo guarnecida de brocadode oro. Katrina le reconoció en seguida.
—¡Grog! —exclamó.El enano, intrigado, se acercó más,
parpadeando.—¡Ah! ¡Tú eres la criadita que me
abrió la puerta de la jaula! —dijo.La profunda voz que surgió de aquel
minúsculo cuerpo, le produjo a Katrinala misma sorpresa que la primera vezque la oyera.
Grog sonrió expansivamente.—¿Ves cómo tenía yo razón? Te dije
que corrieras a los rusos. A todos losmatan en Marienburgo; pero a nosotros,no. Nos hallamos camino de la ciudadmis grande del mundo… Moscú… Y delrey de mayor estatura de la Tierra.
Marcó unos cuantos pasos de baile;pero se detuvo de pronto, exclamando:
—¡Dios santo!Y fue a ocultarse detrás del oso.
Porque acababa de ver al mariscalSheremetief que se acercaba al cercado,resplandeciente en su nuevo uniformedel día. Y, con él, arreglado el cabello,limpia, bien alimentada y centelleante depura lozanía, iba Veda, envueltaorgullosa en una de las capas orilladasde piel del mariscal.
—¡Oh, iconos! —murmuró Grog,desde detrás del oso—. ¡Fíjate en ella!¡Mala suerte para nosotros!
Sheremetief buscó entre los que sehallaban en el cercado, se acercó aKatrina con afectado gesto y se inclinó
hacia ella con afectada cortesía.—Mi compañera de juegos de rubia
cabellera ha tenido una idea magnífica yla mar de divertida —anunció, dándoleunas palmaditas a Veda en las rollizaspiernas—. ¿Verdad, amor mío?
Veda le contestó con una sonrisadeslumbradora. Estaba tan apretujadacontra él como la enorme mole delmariscal se lo permitía.
Dos corpulentos soldados entraronen el cercado con un brasero suspendidode unas barras y lo depositaron en elsuelo. El más viejo de los dos —unhombre de pelo entrecano y de aspectopaternal— miró con expectación al
mariscal.—Ésa es la muchacha —dijo éste,
señalando, con enjoyados dedos, aKatrina.
El soldado miró a la muchacha ymovió, afirmativamente, la cabeza.
—Sí, Excelencia —dijo.Katrina contempló el brasero al
introducir aquel hombre —que lerecordaba, a su difunto padre— unalarga y delgada barra de hierro entre lasascuas.
El calor le enrojeció el rostro y elcuello. El soldado la asió de la muñeca.Llevaba cubierta la otra mano con ungrueso guante acolchado. Veda sonreía,
enseñando la blanca dentadura.—Es la señal del diablo —entonó,
excitada—. ¡Es la señal del diablo laque van a marcarte!
Grog salió, de pronto, de detrás deloso, que se había apartado, levemente,del fuego. Se abalanzó sobre el armeromás cercano y forcejeó con él,enrollando los cortos brazos a lasfuertes piernas del otro. El segundoarmero cogió a Grog sin esfuerzo algunopor el cuello de terciopelo encarnado.
—¡Fijaos! —exclamó—, ¡quieredárselas de héroe Orejas Largas!
Y, encantado al ver que el mariscalse reía del chiste, rió él a su vez y tiró a
Grog al suelo.No había soltado la muñeca de
Katrina en todo el rato y, ahora, sacó delfuego el hierro que estaba ya al rojopálido. Katrina lo miró fijamente.
Sheremetief sacó un pañueloperfumado y se lo dio a Veda.
—Ten, amorcito —dijo—.Acércatelo a la nariz. Cuando cumple sucometido, él hierro de marcar produceun olor desagradable.
Veda tomó el pañuelo, sin apartar lamirada de Katrina y del armero.
—¡Adelante! —susurró—,¡adelante! ¿A qué estáis aguardando?
El armero sopló el hierro de marcar
y estudió, con satisfacción de artesano,las minúsculas estrellas amarillas quedespidió la incandescente extremidad.
—Si quieres estarte quieta,muchacha —le dijo a Katrina—,haremos este trabajo, sin emborronarlo.
Le volvió la muñeca hasta que lablanca y suave carne del antebrazoquedó expuesta a su gusto. Katrina sintióel calor del candente hierro. Aun cuandolo tenía a unas pulgadas de la piel, leresultaba difícil resistirlo.
—¡Hábil artesano es ése! —observóSheremetief, casi hablando consigomismo.
Los pálidos ojos de la señorita Veda
brillaron, fascinados, por encima delembozo de la capa.
Al escuchar la alabanza delmariscal, el maestro armero se hinchóde gozo y miró por encima del braserilloa su ayudante con rostro satisfecho.
—¡Hacedlo de una vez! —ordenóVeda con urgencia, temblándole deexcitación la argentina vocecita.
Su impaciencia hizo reír al soldado.—Esto hay que hacerlo bien,
señorita —repuso—, con limpieza…,con claridad…, brusquedad…, ¡de estamanera!
Apenas duró un segundo el repentinocontacto del metal candente; pero el
dolor le desorbitó los ojos a Katrina.Cuando el armero retiró el hierro denuevo, éste tiró de la piel como unaventosa, igual que si se la estuviesellevando consigo.
—Ya está, Excelencia —anunció élhombre, satisfecho de su obra.
Enseñó el brazo de Katrina y laquemada señal.
—En cuanto se haya enfriado —dijo—, quedará tan claro y limpio comomadera tallada.
Veda tenía los dientecitos desnudosy la naricita le temblaba de placer.
—¡Uf! —exclamó Cheremetief, conel perfumado pañuelo pegado a la nariz
—. No sé por qué será, pero nunca hepodido soportar el olor a carnequemada. Buen trabajo ha sido ése,armero. Y ahora, ¡a vuestro puesto juntoa los cañones!
En cuanto el armero le soltó lamuñeca, Katrina se agarró el brazo,apretándose la quemadura contra elcuerpo en busca de alivio. Grog,aturdido por la fuerza con que le tirarancontra el suelo, se había levantado ya,sacudiendo la cabeza. El oso, que sealejara al ver el llameante brasero,volvió ahora y se paró junto a Katrina.
—¿La has visto bien? ¡Es la marcadel diablo, puerca! —exclamó Veda,
con regocijo—. ¡Oblígala a que nos laenseñe otra vez!
Sheremetief, que empezaba aaburrirse ya, hizo un gesto indiferente demando, y uno de los soldados que leacompañaban le apartó a Katrina lamano del cuerpo.
Inflamada, pero claramente visible,se advertía impresa en el brazo deKatrina la señal empleada por rusos ysuecos de la frontera como universalsigno de peligro: las pezuñas gemelasdel demonio. Se les marcaba a loscaballos resabiados como muestra deposesión diabólica. Y la llevaba en elflanco toda res a quien la fiebre había
enloquecido…El mariscal Sheremetief rió de
pronto.—Caramba, ¡qué trío más divertido!
¡Un enano, un oso bailarín y unadiablesa! ¡Encadenadlos juntos!¡Resultarán una bonita novedad para élmercado!
Aguardó a que se cumpliera suorden. El collar de hierro, recién salidode la herrería de campaña, que lepusieron a Katrina al cuello, aún estabacaliente. Una cadena corta y pesada launía por un lado con el collar de Grog y,por él otro, con el del oso.
Sheremetief bostezó y volvió la
espalda.—Muy bien —dijo, ahogando otro
bostezo—. ¿Sabes que dormí malanoche por culpa tuya, querida?
Le contrajo la petulante boca unasonrisa casi de ternura al contemplar aVeda. Ésta se apretujó contra él y ambosecharon a andar hacia él coche-trineodel mariscal, cuyos cinco caballosnegros piafaban impacientes, poblandosu aliento el aire matinal con blancasplumas de vaho cada vez que soltabanun resoplido.
Cuando se hubieron marchado, Grogse frotó las magulladuras y miró,dubitativo, al oso.
—Por la Cena del Señor —gruñó—,¡mal compañero de viaje nos han dado,Katrina!
El oso, por ser el más alto del trío,se encontraba en el centro.
—Es…, creo que se portará bien —susurró Katrina por entre los apretadosdientes, comprimiéndose, con la otramano, la señal hecha a fuego.
Grog le dirigió una miradacompasiva.
—Deja que te la vende —dijo.Y, arrancándose un trozo de la raída
camisa de hilo, le ató el brazo a lamuchacha.
—Así no le dará el aire —observó
—, y pronto dejará de hacerte daño.—Fuiste muy valiente —murmuró
Katrina, de pronto.El enano sintió cierto embarazo.—Vi las ronchas que llevas en la
espalda —repuso—, y adiviné que porculpa mía te habían azotado.
Guardaron silencio unos instanteshasta que, sin previo aviso, el oso sedejó caer sobre las cuatro patas,arrastrando consigo a sus compañeros alponerse en tensión las cadenas.
Los guardas rusos que acudían enbusca de los prisioneros paraconducirlos a los carros, rompieron areír a carcajada limpia al ver el cuadro.
—Aquí no cabe duda de quién va allevan la voz cantante en este grupo —anunció uno de ellos, resbalándole laslágrimas de risa por las mejillas—. ¡Aloso no hay quien se la quite!
—¡Eh, terceto! —llamó el cabo—.No me negaréis que sois afortunados.Formáis parte de un oso; conque vais air en carro con los animales y con lostullidos.
Le hizo gracia su propio comentarioy repitió, saboreándolo:
—¡Ahora sois parte de un oso!Y agregó luego:—¡Todos los demás van a pie a
Pskof!
—¿A… dónde? —susurró Katrina.Los soldados les empujaron sin
miramiento —pero con un buen humorsorprendente— hacia el carro máscercano, ayudándoles a subir una vezhubo empujado Grog al oso por detrás, ytirado Katrina de él por delante.
—A Pskof —respondió Grog,intentando ocultar la consternación quele temblaba en la voz—. Es unapoblación del otro lado de la frontera,en la que se celebra feria de ganado.¡No nos llevan a Moscú después detodo!
—¿Y eso qué importa?—¿Quieres que te diga lo que
significa…? ¡Que, a menos que seproduzca un milagro acabaremos deesclavos de algún boyardo pobre de lastierras baldías!
CAPITULO III
EL aire de la mañana era fresco, y
la bruma se arremolinaba como humogris. El sol aún no había logradofiltrarse por entre los árboles coníferosque rodeaban el campamento delejército de Sheremetief, Katrina tiritó.Aún la turbaba el dolor del brazo.
La triunfante infantería rusa se habíaya puesto en marcha, encontrándose envanguardia a una media milla dedistancia, batientes los tambores y
sonando las cornetas, mientras enMarienburgo se quedaban los cosacosentre las torres quebradas y las caídasdefensas de la rendida ciudad sueca.
Los cosacos se estaban retrasandopara entregarse a su deporte favorito conunos cuantos centenares de mujeres quehabían salido con vida del asedio y dela matanza. Las tenían tendidas enhileras delante de la catedral, en laancha y pintoresca plaza, sujetas alsuelo con estacas.
Al apagarse el sonido de cornetas ytambores, llegaban débilmente, en alasdel viento, como él estridente y lejanollamar de centenares de aves de la
marisma, los gritos de las mujeres,delirantes de sed ya muchas, y otrascomo consecuencia de los abusos a quese habían visto sometidas. En aquellosmomentos, el segundo día de su martiriodaba principio.
Grog intentó aliviarse el peso delcollar que llevaba al cuellososteniéndolo con la mano y miró,sobriamente, a su compañera.
—Quizá somos afortunados —dijo—. El final de ese juego, como loscosacos lo juegan, es cargar a caballo yen masa por encima de los cuerpostendidos en cuanto quedan saciados susapetitos.
—Sí —repuso Katrina. Inclinó,lentamente, la rapada cabeza paraobservar el progreso de mi escarabajoque trepaba, con dificultad, por el flancodel oso—. Por lo menos estamos vivos.
—¡Más prietos! —ordenó unsoldado rudo.
Y alzó el mosquete para apretujaraún más a los ocupantes del carro demadera.
Cuando vio al oso, no hizo uso de laculata, sino que dijo, con suavidad casi:
—¡Más atrás! ¡Necesitamos mássitio en este carro!
—¡Por el Santo Sepulcro! —gruñóGrog—, ¡ten corazón, soldado! Sin
contar al oso, ¡hay una docena de almasapiñadas ya en este carro!
—¡Almas! —exclamó, con soma, elhombre, contemplando a la colección detullidos y deformados—. ¡Más atrás,enano, antes de que os convierta a todosen pulpa de mermelada!
Hizo un gesto amenazador con élarma. Pero fue el aprensivo retrocesodel oso, lo que obligó a todos acomprimirse. El animal dio contraKatrina con todo el peso de sustrescientas libras.
—¡Cuidado, amigo! —clamó ella—.¡Cuidado, oso!
Éste volvió hacia la voz los
solemnes ojos ambarinos, y se dejó caerluego, como un fardo, a los pies de lamuchacha, cálido su peso contra losmuslos de la joven.
El soldado ruso, habiendo logradohacer sitio para otros dos esclavos, losobligó a subir de un empujón. Uno deellos era la muchacha con pie de piña,blanco rostro y violáceos ojos. Ibasujeta con gruesa y corta cadena a unamujer de más edad. El soldado observóa esta última pensativo al hacer ésta undoloroso esfuerzo por encaramarse alcarro. Le puso la mano encima,deteniéndola.
—Anciana —dijo—, ¡estás
sangrando! Le apartó la mano delcuerpo, poniendo al descubierto elbayonetazo que había estado intentandoocultar.
—¡Nah! —dijo con firmeza. Con lamaza y el cortafríos que llevaba en elcinturón, quitó la clavija de la cadenaque sujetaba a la vieja por el cuello.
—¡Fuera del carro, anciana! —dijo—. ¡Al mercado de Pskof notransportamos cadáveres!
La larga columna de pesados carroshabía empezado a moverse. Tras ellamarchaban las filas, aparentementeinterminables, de encadenados esclavos,El carretero hizo restallar él látigo. Los
caballos arrancaron.La niña coja empezó a dar gritos.—¡Dejad que me quede! ¡Dejadme
con mi madre!La anciana, que había caído al suelo,
miró cómo se alejaban los carros. Teníael rostro amarillo como el pergamino einescrutable la mirada con que siguió alvehículo hasta haber desaparecido éstede vista. Luego, concentrando todas lasenergías que le quedaban, se arrastróhada las frías cenizas del fuego queardiera la noche anterior.
La mayor parte de los buitres que,desde que rayara la aurora, habíanestado volando por encima del
campamento, partió con la columna deprisioneros. Pero algunos de ellos sequedaron rezagados, trazandocircunferencias en el aire, alargado elcuelo para mejor contemplar a laanciana acurrucada junto al apagadovivaque.
Hasta mucho después de ocultarsepor debajo del horizonte los maltrechostorreones de Marienburgo, no dejó laniña de lanzar sus desconsolados gritos.
Los carros y la laboriosa columnaavanzaban ahora por el barro bajo lasramas de los elevados y corpulentosárboles de un gran bosque. Katrina losvio a través de una neblina de hambre
que les hacía oscilar como si sereflejaran en aguas oscuras. Ni se diocuenta del hedor del carro, ni oyó losgemidos y suspiros que se alzaban tanincesantemente como los chirridos delas ruedas de madera. Cayó haciaadelante, sumiéndose en un sueño que,más que tal, era un desmayo. Hablantranscurrido muchas horas cuandoempezó a despertar de nuevo aldetenerse los carros para dar de comer ybeber a prisioneros y caballos.
Se hallaban en una gran planiciedonde la fundiente nieve yacía blanca ylisa en una extensión de muchas millas.
Antes de abrir los ojos recordó
cuanto le había pasado y se preparó paraenfrentarse con la pesadilla que estabasegura le aguardaba. El viento era frío;pero ella se sentía extrañamente calientey confortada. Ya no le ardían lasronchas que le levantara el látigo en elcuerpo y en el cuello.
Algo gravitaba sobre ella con unpeso que le entumecía el hombro. Habíaestado durmiendo contra el oso y éste laabrazaba con una de sus grandes patas.
Descorrió los párpados. El oso ledevolvió la mirada, contemplándola conla negra boca abierta y la lengua fuera.Se desasió lentamente de él, y seencontró con los ojos de Grog que la
miraban.—¿Tienes hambre? —le preguntó—.
Han venido mientras dormías. Te guardéyo un poco.
Katrina tomó el pan, agradecida, yse frotó el entumecido hombro mientrascomía.
—Me siento mejor —dijo—. No meduele tanto ya.
Se tocó con cuidado.—Es el oso —anunció Grog—. Te
ha estado lamiendo mientras dormías.Intenté detenerle; pero él siguió, como sile consolara. Tal vez te haya hecho bien.
Le tocó las ronchas del látigo.—Tuve razón, ¿verdad? —preguntó,
vacilando—. ¿Recibiste esto por mí?Katrina movió, afirmativamente, la
cabeza y los ojos de perro sabueso delenano se llenaron de lágrimas. Rebuscóen los bolsillos de terciopelo.
—No me comí todo mi pan —dijo—. Haz el favor de tomarlo.
Los carros siguieron adelante. Elcielo se oscureció, amenazandotormenta, y se alzó el viento,removiendo la seca nieve. Katrina sesintió confortada por la vecindad deGrog y del oso. Grandes gotas de heladalluvia tabalearon sobre el descubiertocarro, calando los medio vestidoscuerpos. Katrina volvió la cara a la
lluvia y recogió en la lengua gotaspreciosas, dulces como la miel.
La lluvia barrió la columna comouna cortina de abalorios. Después deésta, el calor del oso resultabaapetecible y agradable y, aunque la pielle olía ya a mohosa y estaba salpicadade humedad, Katrina y Grog se pegarona él.
Los prisioneros llegaron a Pskof aprimera hora de la noche siguiente.Katrina había vuelto a dormirse, paradespertar cuando el carro rodaba conmás suavidad por una carreteraapisonada a cuyas orillas se alzabancabañas de rollizos en las que brillaban
amarillentas luces. Iluminaba la plazadel mercado una serie de barriles dealquitrán, convertidos en enormes yrugientes antorchas cuyas llamasalcanzaban gran altura.
Se veían soldados por todas partesen torno a los toneles de vino yalrededor de los roncos vendedores depastelillos de carne, dulces de miel ytasajo sazonado con especias. Habíadocenas de muchachas de nariz y rostroaplastados que lucían vestidos de gayocolorido y se tocaban con pañuelos decolorines. Llevaban las mejillaspintadas con jugo de remolacha y elresto de la cara con polvo de arcilla. El
bullicio era grande, y se bailaba ygritaba ruidosamente para celebrar lacaída de Marienburgo.
A los prisioneros corrientes se lesencadenó a las largas hileras de postesde piedra reservados para exhibir a losesclavos en venta. Habrían de aguardarallí hasta la mañana antes de que sedecidiera su suerte. A los fenómenos —cuyo valor era mayor— se les permitiópermanecer encadenados en los carrospara protegerles contra todo daño y laposibilidad de que la emborrachadamuchedumbre los magullase. Katrina yGrog se encaramaron por los lados delcarro tan alto como las gruesas cadenas
se lo permitieron, poniéndose aobservar las alocadas escenas que seestaban representando en la plaza.
—¡Huelo los pastelillos de carne yde miel desde aquí! —anunció el enano,hambriento.
La muchacha, por su parte, tenía lamirada fija en el incesante chorro devino que centelleaba al salir del tonelmás cercano y caer en las docenas detazas que le estaban aguardando. Elresplandor de los barriles de alquitrántitilaba a través del líquido dándole elaspecto de ambarina cascada…
Al cabo de un rato, él oso se hizo unovillo para echarse a dormir, y arrastró
consigo a Katrina y Grog que, desde elfondo del vehículo, escucharon lossalvajes gritos y la música. Palidecíanlas estrellas cuando se acalló el jaleo lobastante para que pudieran dormir todosa intervalos.
No bien amaneció, les despertaronsin miramientos, desencadenándoles delcarro. Y les dieron de comer y de beber.
—No es porque nos quieran. Es paraque no parezcamos demasiadohambrientos cuando vayan a vendernos—murmuró la verrugosa vieja, mirando,burlona, a Katrina.
—¡Bien te has lucido! Vino ysoldados…, pastelillos y besos…,
hubieras podido tenerlo todo anoche…,y ¿cómo te encuentras? ¡Encadenada aun enano y a un oso, tragando agua y unmendrugo!
—¡Cierra el pico! —bramó unsoldado, de pronto.
Y él mismo se puso, bruscamente,rígido, como si estuviera a punto desufrir un ataque de epilepsia. Golpearonlos mosquetes el helado suelo. Lossables de infantería tintinearon contracorazas de hierro al ponerse en pie losguardianes. Las botas de vino rodaronlejos, gorgoteando. Huyeron,desgreñadas y soñolientas, lasmuchachas a meterse debajo de los
carros.—¡Mi corona en el cielo! —
exclamó, roncamente, Grog—. ¡Es elmariscal Sheremetief con Veda!
Katrina pudo ver la conocida figuradel mariscal que avanzaba,pavoneándose, hacia él carro. Veda ibacon él, vestida de rosa, los gruesos rizosdorados sujetos con multicolores lazos,y las mejillas teñidas de encarnadocomo las de las muchachas rusas.
Pero esta vez Sheremetief no le teníarodeado el talle con el brazo, ni era supaso tan pomposo como en ocasionesanteriores. Caminaba al lado de unoficial alto cuyo uniforme aún era más
rico y resplandeciente que el suyo.Katrina captó el furtivo murmullo delsoldado más cercano.
—¡Es el gran príncipe Menshikof enpersona! Grog, excitado, volvió la carahacia Katrina.
—Le conozco de oídas —dijo, en unsusurro—. Fue, de niño, simplevendedor de pastelillos en las calles deMoscú y hoy es el mayor amigo del zarPedro. Fueron los dos quienes, conmozos de cuadra y golfillos del arroyo,formaron un ejército y reconquistaronpara Pedro el reino. Qué hombre, ¿eh? Y¡qué suerte para nosotros! ¡Podríallevarnos derechos al palacio de su
amigo!—¡Pero si yo no quiero ir al palacio
del zar! —reposo, con unestremecimiento, la joven.
Antes de que tuviera tiempo de decirotra palabra, se vio arrastrada, junto consus compañeros, fuera del carro, paraser sometida al examen del reciénllegado. Éste contempló al trío a travésde un monóculo cuajado de piedraspreciosas, mientras Sheremetiefaguardaba, muy satisfecho de sí mismo,y Veda, atusándose los rizos, fijaba lospálidos ojos azules en el príncipe condevoradora mirada.
El oso, aprensivo, se apartó de sus
apresadores, tirando de Grog y deKatrina. El peso de éstos le hizo dar untraspié, y el trío rodó por el suelo.Katrina cayó casi a los píes del príncipeMenshikof y, durante un momento, vioreflejarse su imagen, cubierta de barro ydesgreñada, en las pulidas botas demontar del oficial.
Contempló unos cabellos rubioscortados, enredados y sucios, unos ojosverdes muy abiertos y rasgados, la bocagenerosa y ancha salpicada de barro…
Unos soldados la pusieron en pie denuevo.
—Ahí la tienes, Alteza —anuncióSheremetief con afectada voz—. ¡He
aquí la bromita de que te hablaba! ¡Un,enano, una diablesa y un oso bailarín!
—¿Diablesa? —murmuró elpríncipe. Tenía la voz cálida y risueña—. ¿Por qué diablesa?
Sheremetief soltó un chillido deexasperación.
—¡La venda! —exclamó—. ¡Lavenda! ¿Quién le ha permitido que seponga una venda en el brazo? ¡Que se laquiten!
La despojaron de la venda y elpríncipe escudriñó la señal marcada afuego, con ayuda del monóculo. Se loguardó por fin, y encendió una enormepipa con la yesca y el pedernal que sacó
de un enjoyado estuche. Sheremetief,con un ojo en la pipa como si temieseque de un momento a otro estallara,observó en silencio mientras Menshikofcontinuaba su escrutinio.
El príncipe vio ante sí a unamuchacha sucia, medio desnuda, erguidacomo una reina, de ojos verdes ygrandes como exóticas joyas. Tenía elclaro cabello lleno de barro y cortadotoscamente como el de un muchacho, ysujeto con arrogancia el fragmento de sublusa borodina para tapar los firmespechos todo lo posible. La cintura eraesbelta, curvándose hasta los muslos,que eran tan largos como los de una
jaca.Iba sujeta por el cuello a un oso de
largas y curvadas garras —cuya pielparecía apedazada y debajo de cuyocollar de hierro se advertían numerosasllagas— y a un enano vestido demanchado terciopelo, cuyos ojos teníantan ávida y ardiente expresión, que sevolvió y dijo:
—Pero ¿qué hacen? ¿Bailar a untiempo? ¿Ejecutar danzas bufas?
Sheremetief carraspeó, nervioso.—Es un…, es un trío novedad,
Alteza, tal como os dije… ¡Un enano,una diablesa y un oso!
Su risa era nerviosa y artificial.
Olfateó su perfumado pañuelo.—Fue una bromita mía, Alteza, un
regalo para mi pequeña Veda.Volvió la mirada hacia la muchacha
en busca de apoyo; pero ella se sacudiólos rizos con desdeñosa gesto, ycontinuó contemplando al príncipeMenshikof con anhelante intensidad.
—Comprendo —dijo Menshikof—.¡Sí, una buena broma, es cierto! Lástimaque no hagan ningún número cómico.Has de enseñarles, Sheremetief, ypagarán por ellos un buen precio enMoscú.
Les dio la espalda. Y Sheremetief,con evidente ánimo de congraciarse, se
volvió con él, explicando en alta vos:—Buena idea, Alteza. Pero mi
pequeña Veda me suplica que se los décomo juguete. Se le han ocurrido muchascosas divertidas que hacer con ellos…
Katrina y Grog intercambiaronrápidas y angustiadas miradas. Depronto, la voz de Grog bramó, con todasu sorprendente potencia:
—¡Alteza! ¡Príncipe Menshikof!¡Señor!
Los tres —Menshikof, Sheremetief yVeda— giraron sobre sus talones,asombrados. Un soldado se adelantó deun salto y le cruzó la boca al enanohaciéndole girar, del golpe, cuanto le
permitió la cadena. Pero éste, auncuando un hilillo de sangre le manabalos labios, se rehízo y repitió sininmutarse:
—¡Alteza!Menshikof hizo un gesto, ordenando
que se le permitiera continuar.—Hacemos un numerito, Alteza —
anunció Grog, brillándole los ojos condesesperada avidez—. Es un númeroque queremos representar ante el granzar Pedro…, pero no como tres pobrescriaturas atormentadas sujetas entre sípor una cadena. ¡Cada uno de nosotroshace un número distinto e independiente,Alteza!
—Sí, ¿eh? —murmuró Menshikof,dándole una chupada a la pipa. Loslabios se le contrajeron en silenciosoregocijo—. Y, ¿cuál es el tuyo?
La contestación de Grog fue echarhacia atrás la enorme ydesproporcionada cabeza, y cantar contoda la potencia de su enorme ymilagrosa voz.
Era una canción rusa de guerra, y sumelodiosa música pobló la plaza. Losciudadanos se volvieron sorprendidos,dejando de regatear ante los puestos delos esclavos. Se abrieron ventanas yasomaron rostros. La gente quecaminaba por allí empezó a acercarse al
lugar de donde procedía el canto,sorprendida por la profundidad de lavoz y el volumen de sonido que surgíacon tanta riqueza de tan minúscula ydeformada criatura.
Cuando hubo terminado, lamuchedumbre soltó un bramido deexcitación y, a través de él, Grog entonóun canto ribereño antiguo que acalló eltumulto y sumió al auditorio en unsilencio religioso que se prolongó unbuen rato después de haberse apagado lavoz.
—Por favor, Alteza —suplicóosadamente Grog— ¡quiero cantar paraél gran Zar! Y ella, Alteza, no es una
diablesa, sino un ángel cruelmentemarcado a quien hasta un oso salvajeama. ¡Llévanos al zar, gran príncipe!¡Llévanos a tu amigo el zar!
—Pero… —empezó Sheremetief.Y los azules ojos de Veda se
tomaron fríamente desdeñosos ante suincertidumbre.
El príncipe Menshikof contempló altrío sin dejar de fumar su pipa. Eraevidente que, como cantor, el enanoestaba dotado de grandes facultades yquizás entretuviera al zar. Harto sabíaMenshikof cuán conveniente era que alzar se le tuviese distraído. Porque,cuando Pedro se veía obligado a buscar
por su cuenta diversiones, lasconsecuencias podían ser aterradoras.
—Muy interesante —dijo, por fin—.Cantas bien, pequeño. Y él oso, sin dudaalguna, bailará como bailar suelen losde su especie. Pero… ¿y la muchacha?
Contempló a Katrina con simpatía yregocijo.
—Este ángel joven caído, de ojosenloquecidos… dime: ¿qué puede hacerpara distraer al zar… o a mí?
Y, de pronto, bajo su sereno ysonriente escrutinio, Katrina cruzó lasmanos delante de los erguidos senos y seruborizó al pensar en su semidesnudez.
Sintió la mirada del príncipe,
tangible casi, y se maravilló de laextraña sensación que se apoderó deella. Bajó la vista y concentró la miradaen sus pies fríos y enlodados y, sinembargo, no se los vio.
El príncipe dio una chupada a lapipa.
—Hazlos conducir a mi palacio —ordenó.
—¿A…, a Nyenskans? —preguntóSheremetief.
Y Menshikof se permitió una levesonrisa.
—Si el zar te oyese llamarlo otracosa que Petesburgo, mi pequeñomariscal, te quitaría la grasa del Cuerpo
fundiéndola sobre el braserillo deltormentos. Usa mi coche para ellos: yocabalgaré con mis soldados.
Exhaló, pensativo, una nube de humopor encima de los rubios rizos de Veda.
—Trabaja con tesón cumpliendo tosdeberes de azotacamas, pequeña —murmuró—. ¡Estoy seguro de que miamigo el mariscal necesita el ejerciciomucho más que yo!
Giró sobre los talones y se alejó.Grog vio marchar a Veda y al mariscalcon toda la dignidad que pudieronreunir, y una sonrisa le arqueó loslabios.
—¡Uf! —dijo—, ¡de ésta hemos
salido, por lo menos!Su júbilo fue en aumento y empezó a
bailar, tintineando rítmicamente lascadenas, de suerte que el oso recordó suentrenamiento y se puso a seguirle, contorpes pasos, el compás.
—¡Basta, basta! —clamó Katrina—.¡Con vuestras piruetas estáis haciendoque el collar de hierro me siegue elcuello!
Encadenados aún, oso, enano ymuchacha fueron metidos en un cochenegro, reluciente, con águilas bicéfalasrepujadas en las portezuelas y tirado pornegros caballos que, al sacudir lascrines, hacían despedir brillantes
destellos a los enjoyados arneses deoro. Cerraron la portezuela con llavetras ellos.
—Ahora —dijo Katrina—, tenemosuna cárcel nueva… pero cómoda por lomenos.
Para un cuerpo medio desnudo, llenode magulladuras e irritado por el toscosuelo de madera del carro de losesclavos, aquellos mullidos asientos decuero resultaban extraordinariamenteagradables. La muchacha saltó sobreellos, probando los blandos cojines, ypasó los dedos con curiosidad por lasgrotescas figuras que llevaba, enrelieve, el tapizado amarillo brillante.
—Creo —dijo Grog, de pronto, alponerse el coche es movimiento— quees muy agradable que el príncipeMenshikof se encargue de enseñarte unjueguecito o dos, señorita Katrina.
La muchacha se puso colorada. Eloso se había agazapado en el suelo entrelos anchos asientos, con las patas sobreel hocico, turbado por las oscilacionesdel vehículo. Katrina echaba de menosel calor del animal. Grog se inclinó yquitó una manta de armiño del otroasiento; pero, al echarle la piel sobrelos hombros a Katrina, el oso se alzócon súbita ira. La pataza de uñas comonegras cimitarras descargó sobre el
armiño un zarpazo que no llegó arasgarle la piel a la muchacha porqueésta retrocedió justamente a tiempo paraimpedirlo.
—¡Quieto, oso! —ordenó,intentando conservar la voz serena—.¿No ves que no es más que un trozo depiel muerta?
Cuando el animal hubo olfateado eldesgarrado armiño, abrió las húmedasfauces muy despacio y dejó caer supresa. Luego se acercó a Katrina y éstasintió que le goteaba la baba sobre elhombro.
—Está suplicando que le perdone —dijo.
Grog, que se había llevado un buensusto, soltó un gruñido.
—Está suplicando que ledescerrajen un tiro —replicó, sombrío.
El coche, dando bandazos, fuedejando atrás a Pskof, donde los barrilesde alquitrán lanzaban las últimasllamaradas. Los esclavos, encadenadosy tiritando de frío, iniciaban su viaje apie a las distintas granjas y a las fincasde los boyardos[5] vecinos. A unoscuantos escogidos, comprados portraficantes moscovitas, se les estabametiendo en los carros de madera dentrode los cuales hacían el largo y frío viajea Moscú.
Grog atisbó por la ventanilla todo eltiempo que pudo.
—¿Oíste pujar por ellos? —inquirió—. ¡Diez mujeres por cuatro copecs[6], ysoldados suecos, jóvenes y fuertes, ados copecs por cabeza!
Katrina se estremeció.—¡Eso es menos de lo que se paga
por una vela de sebo en Marienburgo!Tomó, cautelosamente, la manta de
armiño y se la echó sobre los hombrosotra vez. El oso gruñó suavemente, perono hizo ningún ademán hostil.
—Los rusos dan muy poco valor a lavida —observó el enano—. Dicen quecuando el zar Pedro hacia experimentos
con sus alcancías[7], solía tirarlas entregrupos de esclavos para ver a cuántosera capaz de matar cada una.
A Katrina se le puso la piel degallina bajo él cálido armiño.
—Cuanto más oigo del zar Pedro,mayor es el miedo que me inspira —dijo—. ¡Debe de ser un hombre terrible!
—¿Terrible? —exclamó Grog—.Por lo que dicen, es tan alto como unárbol del bosque y tan corpulento comoun cañón de asedio. Y fuerte. Aseguranque cierta vez, en un banquete, tomó unabrazada de cuencos de plata maciza ylos aplastó como si fueran de trapo,haciendo con ellos una pelota. Cuando
estaba en Austria, cuentan que en unafiesta cerró las puertas con llave, besó atodos los hombres, desabrochó a todaslas mujeres, y tiró al canciller delImperio por una ventana porque «susobriedad resultaba insultante».
—¿Es ése el zar para quién quierescantar?
—Sí; porque no soy más que unenano; ¡pero tengo en la garganta la vozde un gigante…, la más grande delmundo, y digna de ser aplaudida por elmás grande de los reyes!
Katrina sonrió con dulzura,sintiéndose imbuida de un gran afectopor el encogido hombrecillo cubierto de
sucias galas de terciopelo encarnado,que estaba sentado junto a ella con losojos brillantes de sueño.
—También tienes corazón de gigante—dijo—: el corazón más grande decuantos he conocido.
Pero cuando, al transcurrir las horas,acabó Grog conciliando el sueño,Katrina contempló el lujoso coche y laspartículas de polvo que danzaban en laluz del sol que penetraba por lasventanillas, y lloró, silenciosamente, elhogar destruido y los árboles de supatria que no volvería a ver mientrasviviese.
CAPITULO IV
EL coche se detuvo delante de una
granja de poca altura y gran longitud, ala puerta de cuya empalizada montabanmosqueteros guardia. Se encontraba enterreno alto, desde el que se veía elpuerto de Nyenskans, recién capturadopor los rusos.
Todo alrededor brillaban losblancos tocones de talados árboles.Porque a los soldados de Menshikof seles había dado la orden de despejar el
territorio.Unos cerdos se revolcaban en el
cieno del patio. Varios perros sepusieron a saltar alrededor de loscaballos, ladrando, hasta que losahuyentaron el hombre y la mujer quesalieron de la casa. Los soldados de laescolta, que parecían gigantes de otromundo con sus voluminosos capotesacolchados, abrieron las portezuelas delcoche y obligaron a los tres prisionerosa apearse.
—¡Vaya! —exclamó la mujer,indignada—. ¡Pobres criaturas!
Y miró a uno tras otro.Grog le dirigió una sonrisa y recibió
otra por respuesta. El oso estabacontemplando con desasosiego a losperros, dando gruñidos cortos, con lasgarras tendidas.
La mujer soltó una exclamación alver a Katrina.
—Pero ¡qué pelo, Dios mío! —exclamó—. ¿Quién se lo ha cortado tanmal? Y apenas lleva ropa. ¿Por qué lostraéis aquí?
—Por orden de su Alteza —gruñóuno de los soldados—. Los compró enel mercado… ¡o quizá los consiguiógratis, como de costumbre!
Rió, y le guiñó un ojo al marido dela mujer.
—Quítales las cadenas, Olaf —ordenó esta última—. Ese animal parecepeligroso.
—Oh, no hay cuidado —se apresuróa decir Katrina—. Lo único que le pasaes que le preocupan los perros.
La mujer sonrió.—Bien, querida, no le haremos
daño. Pero supongo que no querráspasarte la vida encadenada a él,¿verdad?
Olaf sacó un yunque oxidado y sepuso a golpear las cadenas. Unmuchacho salió de la casa a observar laoperación. Iba vestido de negro de piesa cabeza y parecía un cuervo silvestre
falto de alimentos. Los bolsillos lecolgaban bajo el peso de un montón delibros religiosos y llevaba el calzónmetido de cualquier manera en la partesuperior de las negras medias. Teníatorcidas las hebillas de los zapatos. Labrisa le hacía ondear el lacio cabelloalrededor de las orejas, que eranblancas y transparentes como cáscara dehuevo. El rostro era de una palidezpérlea y unas orejas enormes lerodeaban los ojos.
Alargó el cuello, observando conmirada de miope.
—Ésta, supongo —dijo—, es otra delas cobardes hazañas de mi Real Padre.
¡Que contemplen los santos con ceño susvillanías!
Tenía la voz tenue y quejumbrosa.Hizo la señal de la cruz y se retiró denuevo a la casa, golpeándole las rodillaslos faldones atestados de libros.
—No me diga —murmuró Grog,mirando a la mujer, en la que habíareconocido a una potencial amiga—, queése era el hijo del zar.
Ella movió, afirmativamente, lacabeza.
—Sí: es nuestro principito Alejo, o«San Alexis» como le llamamos. ¡Másnació para monje que para hijo demonarca!
Katrina vio alejarse al muchacho,maravillada. Le inspiraba compasiónver los caídos hombros cuyos huesos semarcaban en la tela de la chaqueta. Nose parecía, ni por asomo, a la idea quese formara ella de un príncipe.
—¿Por qué odia a su padre? —inquirió.
—¡Ah, bien puedes preguntarlo,querida!, —respondió la mujer. Y nodijo más.
Una vez libre de la cadena que lasujetaba, Katrina se sintió sorprendidapor la sensación de ligereza y delibertad que experimentaba.
—Parece como si estuviese flotando
en el aire —dijo.Y Matilde, que así se llamaba la
mujer, le dirigió una sonrisa maternal.—¡Corre a la cocina, querida! ¡Ve a
calentarte junto al fogón!El oso soltó una especie de mugido
melancólico al ver alejarse a lamuchacha, y echó a andar tras ella. Perotuvo ésta que aguardar, tiritando de fríohasta que hubieron roto todas lascadenas antes de poder buscar el calorde la estufa, Y cuando el oso la siguió ala cocina, nadie se atrevió a detenerle.
Con la ayuda de la muchacha, ataronal animal en un rincón bien caliente queolía a pan recién hecho y a carne
guisada. Un enorme samovarborbolloneaba y silbaba sobre la mesade madera recién fregada.
En el interior de la cocina, sólodisipaba un poco la oscuridad elresplandor del fuego. Las ventanasestaban cubiertas con gruesas planchasque tenían rendijas lo bastante grandespara dar paso a las abultadas bocas delos mosquetes rusos, y a través de lascuales se filtraba la pálida luz del día.
—¿Dónde se ha metido María? —inquirió la maternal Matilde—. Nuncaestá aquí cuando hace falta.
—Andará con los cocheros —repuso Olaf—. Vi que intentaba
atraerles hacia el cobertizo —bostezó yse rascó—. Lo único que pido es que nose acerque a la paja que reservo parapienso. Porque la semana pasada, entreella y el centinela me estropearon cuatrobalas completas.
—¡Vergüenza había de darte!¡Hablar así de tu propia hija! ¡Ve abuscarla! —ordenó Matilde.
Le dio un empujón, y el hombremarchó de mala gana, después dearrancarle una tira de dorada piel alembroqueado cerdo que se estabaasando al fuego.
Cuando María entró, con insolencia,en la cocina, aún se estaba atando las
cintas de raso del corpiño y tenía llenode paja el pelo. Era, aproximadamente,de la misma edad que Katrina; pero suvestido parecía a punto de estallar porla presión de la blanca y rolliza carne.
—Pierdes el tiempo flirteando conesos hombres, María —le dijo Matilde—. Todos ellos están casados y sonpadres de familia.
—Me da lo mismo que tengan unamujer o tengan quince —anunció larecién llegada, poniéndose bien latorcida falda.
Miró a Katrina.—¡Veo que tenemos compañía!Continuó mirándola, con las rollizas
manos apoyadas en las caderas.—¡Anda allá! —exclamó Matilde,
con voz severa—. Ve a buscar unvestido para esta pobre criatura.
—¿Criatura? —murmuró la otra, condesdén.
—Criatura es, comparada contigo ycon tus groseros modales.
—¿Uno de mis vestidos pides? —inquirió, con brusquedad, María.
—Sí; y ¡date prisa!Sin contestar palabra, la muchacha
se alejó, con insolente pachorra, y subiólos escalones de oscura piedra.
Matilde se agachó a atizar el enormefuego, hasta crepitar éste y despedir una
lluvia de amarillentas chispas.—Ayúdame, criatura —le dijo a
Katrina.Y juntas arrastraron un baño
pequeño, hasta colocarlo delante delfuego, donde fueron llenándolo de aguacaliente.
María regresó con un vestido verdeque arrojó, de mal talante, sobre lamesa.
—Va a resultar gracioso ver cómo telas arreglas para ponértelo —anunció,contemplando la esbelta silueta de laotra—. A mí me está demasiadopequeño, de lo contrario no te hubiesedejado que te lo pusieras por mucho que
me lo hubieses pedido —sonrió—. ¿Porqué no se lo rellenas con un par debrazadas de paja para que le ajuste?
Hizo un gesto burlón con las manos,señalándole el abultado pecho y marchóluego en dirección del cobertizo.
—Vamos, criatura —le dijo Matildea Katrina—. Fuera esa falda, y a ver sipodemos quitarte un poco de porqueríade encima.
La muchacha vaciló, porque Olaf yGrog aún se encontraban en la estancia.Olaf le daba vueltas a la espita,arrancándole trozos de tostada corteza alcerdo mientras se asaba. Tenía lamirada posada en Katrina, pero con la
más completa indiferencia.—Son cosas poco saludables los
baños —observó.Y luego, sin preocuparse del asunto,
se agachó laboriosamente para ajustar elmango de la espita.
Katrina dejó caer tímidamente larota y sucia falda y se metió en el baño.Le llegaba justamente a las caderas y elcalor del agua la hizo encogerse.Matilde introdujo un paño mojado en untarro grande de grasa y ceniza vegetal, yempezó a cubrir de perfumada espuma elpelo corto de Katrina, y el rostroembadurnado de barro.
La muchacha cerró los ojos. La
enjabonadura y el contacto de lasmaternales manos de la granjera leproducían un dulce bienestar.
Percibió, de pronto, olor a tabaco yruido de espuelas y abrió los ojos… Elpríncipe Menshikof, de espaldas alfuego, la estaba contemplando. Se habíaquitado la guerrera y llevaba una camisade seda de cuello alto por encima de losajustados pantalones de uniforme. Teníaun pecho y unos hombros soberbios y enél cabello pardo y rizado sólo se veíauna leve salpicadura de gris.
Estaba chupando la pipa —era elprimer ruso a quien Katrina había vistofumar.
—¡Caramba! —murmuró elpríncipe, contemplándola con interés—.¡Si esta criatura tiene la piel tan rosaday suave como una manzana inglesa!
Katrina bajó los ojos al ponerse elotro a dar la vuelta a su alrededor, y lebrillaron los ojos como grandesesmeraldas al resplandor del fuego.Concentró en el agua, ya sucia. Elarrebol le coloreó la cara de un rojo aúnmás intenso que el de las ascuasvecinas.
—Pero ¿quién la señaló de estamanera con él látigo? —quiso saberMenshikof, resbalando los dedos por lasronchas—. ¿Fueron mis soldados? O…
¿fue ese lujurioso de Menshikof?—Fue mi propia gente —respondió
la muchacha, can timidez.Y agregó:—… Alteza.El príncipe Menshikof depositó la
pipa cuidadosamente sobre la mesa ytomó de manos de Matilde élenjabonado y espumoso paño.
Katrina olió el tabaco a través delextraño perfume del jabón cuando elotro se arrodilló en el suelo y empezó aescurrir el paño, dejando caer el agua encascada sobre sus hombros. El jabonosolíquido trazó blancos surcos en lasuciedad que la cubría.
La bañó con sorprendente ternura,quitándole la costra de barro de loshombros y del cuerpo para dejar aldescubierto la blanca piel.
—Esto me proporciona casi lamisma satisfacción que quitarle lacorteza a la rama de un árbol —dijo—.El zar y yo, cuando éramos niños,solíamos pasarnos horas enterassentados pelando ramas con una navajay soñando con batallas.
Su sonrisa era fresca y agradable, ymiró a Katrina con ojos bondadosos.
—Arriba ahora —ordenó— yenvuélvete en esta toalla caliente.
Se sentó en el borde de la mesa de la
cocina, columpiando las piernas,mientras Matilde ayudaba a la muchachaa ponerse el vestido verde. Ésteresultaba tan grande para ella, aundespués de habérselo atado la granjerapor la cintura con un ceñidor deterciopelo negro que sé quitó paradárselo, que pareció más criatura quenunca Katrina. El vestido la resbalabadel hombro al menor movimiento y teníaque recogerse la falda para podercaminar.
—Creo —anunció el príncipe— quevaldrá más que me honres con tupresencia esta noche cuando cene,diablesa. Y este mono —agregó alzando
a Grog juguetonamente por el cuello deterciopelo—, puede amenizarnos lavelada con su repertorio de canciones.¿No te parece?
Luego, con típico e inexplicablehumor moscovita, dejó caer a Grogdentro del baño.
—Vaya, Alteza —murmuró Matilde,sin rencor—, mira cómo me has dejadoél suelo de encharcado.
—Supongo que a él le hacía tantafalta un baño como a ella —respondióMenshikof—. Pero ¡qué me ahorquen siestoy dispuesto a hacerle de doncella aun enano!
Asió a Katrina por la esbelta cintura
y la dobló hacia él, con el rostro suyomuy cerca del de ella, los perspicacesojos grises fijos, muy risueños, en lassobresaltadas pupilas de la joven.
—Me parece —anunció— quepodrás cuidarte del lavado de mi ropadesde este momento en adelante. Y dehacerme la cama.
Grog se repuso del susto que elverse metido en agua caliente y jabonosale había dado e, incorporándose en elbaño, se puso a bramar una canción deremeros.
Menshikof soltó, muy despacio, a lamuchacha y escuchó, con una sonrisa enel semblante. Cuando hubo terminado
Grog, el príncipe movió,afirmativamente, la cabeza.
—Sí, enano —dijo—. Creo que vasa resultarle muy buena diversión al zarPedro.
* * *
La mesa del comedor se instalóaquella noche en una de las habitacionesprincipales, ante un buen fuego, convajilla de plata y cristalería brillante, ycubiertos que lanzaban destellos.Katrina, que se había arreglado lo mejorposible el recortado cabello, y que luciaun par de zapatos que le estaban
demasiado grandes, entró tímidamente,no muy segura aún del papel que leestaba destinado.
El príncipe Menshikof aún no hablahecho acto de presencia. Pero elpríncipe Alexis ocupaba un taburetejunto al fuego y movíainconscientemente los labios al leer unlibro. No alzó la cabeza al entrar lamuchacha.
Tosió ella, y el muchacho alzó, conhosquedad, la mirada.
—Conque —dijo— ¿tú eres una delas víctimas de mi padre?
—Supongo que sí —respondió ella,sin saber qué contestar.
—Mi padre —anunció el príncipeAlexis— es un canalla…, uno de losdestinados a sufrir eternamente en losinfiernos. El Malo —se santiguó aldecirlo— le ha robado el alma. Todoesto me lo viene diciendo mi santamadre desde la cuna…
Parpadearon los enrojecidos ojos.—Y este Menshikof —agregó luego
— es uno de los que mi padre haengañado, consiguiendo que tambiénvenda su alma.
Asaltóle él temor a Katrina, comohelada ráfaga, al notar el concentradoveneno que contenía la tenue vos dequien le hablaba.
—¿Aún vive tu madre? —lepreguntó.
El otro asintió con un gesto,echando, luego, una rápida mirada a sualrededor.
—A mi santa madre la tienenprisionera y la torturan a diario —susurró—. Su único pecado fue querer aDios y a los santos más que al Malo.¡Elevo al Cielo plegarias para quellegue el día en que mi padre también amí me aprisione! ¡Así podré esperar, ami vez, una corona de gloria en elParaíso!
Volvió a santiguarse y dio igualbrinco que un animal lleno de sobresalto
al entrar bruscamente en la estancia elpríncipe Menshikof, poblándola con sudominante personalidad.
—¡Cómo! ¿Aún encorvado sobre tuslibros, amiguito mío? —No estabaexenta de bondad su voz, pero conteníaun dejo de burla—. Te estropearás losojos. Vamos, pasemos una noche alegre.No es posible que hoy sea el día de otrosanto. Ten la bondad de servirle aKatrina un vaso de vino.
El príncipe Alexis se irguió contanto orgullo como su encorvada figurase lo permitió.
—Éste es un día de ayuno y deaflicción —dijo, con voz chillona—. Y
si en tu ignorancia, caballero, no sabescuál es, no seré yo quien ilumine tuspaganas tinieblas. Pero esta noche, nicomida ni bebida pasarán mis labios.
Hizo una torpe reverencia, recogióel pesado libro y se fue.
—¡Pobre caballero! —exclamóKatrina—. ¿Ayunáis de veras estanoche?
Había comido sopa, carne y pan enla cocina; pero seguía teniendo apetito.El príncipe se echó a reír.
—Sí, ayunará… hasta que laservidumbre esté en la cama. Luegocorrerá a la cocina como desagradablecucaracha y se tragará toda la comida
que pueda robar.—Pero… ¿es verdad lo que ha dicho
de su padre… el zar?Menshikof frunció el entrecejo. —En
Rusia, nunca se nos ocurre juzgar al zar— respondió, con brusquedad.
Y a Katrina se le heló de zozobra elestómago. Hubo un breve y embarazososilencio que rompió Olaf al entrar en elcuarto con una humeante sopera de sopade ortigas, acedera y col, reforzada convino tinto y jugos de carne… Teníametido el dedo gordo dentro.
—Cuidado, Alteza —jadeó,depositando la sopera en la mesa—.¡Por poco me he dejado la mano sin
piel!El príncipe se echó a reír y dio un
paso hacia la mesa. Katrina permaneciódonde estaba, sin saber qué hacer, hastaque el otro apartó una de las pesadassillas para que ella la ocupase. Percibióla muchacha en su aliento el olor a vinoaromatizado cuando se inclinó con unaburlona sonrisa. Se sentó con timidez,pero con una dignidad sencilla que no lepasó inadvertida a Menshikof, y miró lasopa y la fuente de pastelillos calientesdestinados a acompañarla.
—¿Un poco de vino? —inquirió élpríncipe.
Le sirvió un vaso de centelleante
líquido que olía a miel y a resina depino, y tenía sabor de flores. A Katrinale empezó a dar vueltas la cabeza encuanto lo paladeó. Siguió, vacilante, élejemplo del príncipe y untó una tostadacaliente de caviar aceitoso y negro pararoer mientras se llevaban la sopa ytraían, en su lugar, una fuente de plata desalmón crudo, sazonado con aceites,sales y vinagre.
Menshikof se metió un trozo grandeen la boca. Katrina hizo lo propio.
—Es bueno, ¿eh? —dijo el príncipe,hablando con dificultad.
Katrina movió, afirmativamente, lacabeza. La proximidad de aquel hombre
le hacía latir con violencia el corazón.Se dio cuenta, de pronto, de que el otrola miraba con regocijo, y se apresuró aalzarse él vestido, que se empeñaba enresbalársele de los hombros.
Matilde entró con otra fuente.—Esturiones pequeños, Alteza —
anunció, con orgullo.Menshikof se frotó las manos.—¡Maravilloso, maravilloso! —
exclamó.Katrina abrió desmesuradamente los
ojos. Sabía que cada uno de aquellospececillos rollizos, suculentos, valía élsalario de un año de un campesino. Sólola nobleza podía permitirse el lujo de
comer pescado tan selecto.Matilde los había hervido, y el agua
brillaba como oro líquido, centelleandoa la luz de las velas. Puso la fuente en lamesa, y dirigió una mirada a lamuchacha animándola.
El príncipe volvió a llenarle la copade efervescente vino y, al sorberlo ella,empezó a ver borroso el intrincadodibujo del cristal. Sintió que ibadesvaneciéndose su timidez.
Se echó a reír.—Este pescado sabe a trébol —dijo.Y Menshikof le dirigió una sonrisa.—Ah…, conque encontraste por fin
la lengua, ¿eh?
Comieron después lechón con nata yla joven esperó que, allá en la cocina,Grog estaría comiendo aquello ¡también!
—¿Qué dijiste? —inquirióMenshikof.
Y Katrina comprendió entonces quedebía haber expresado sus pensamientosen alta voz.
—Dije…, es decir, no dije…, mepregunté si Grog estaría comiendo cosastan buenas como éstas.
—¿Grog…? ¡Ah, el enano!Hizo restallar los dedos y un criado
surgió de las sombras.—Traed de la cocina al enano, al
enano cantarín.
Y, mirando a Katrina:—Nos amenizará la velada con sus
cantos, diablesilla mía…, aunque fuerzame es decir que estás interesante yangélica con el vestido casi por lacintura.
La muchacha se dio cuenta de quehabía vuelto a resbalarle el vestido y selo ajustó de nuevo, riendo sinexperimentar el menor embarazo ya.Echó otro trago del efervescente vino, yacarició la copa al entrar Olaf con unaenorme fuente de cabrito asado.
El príncipe, aplacado ya su apetito,se puso a sonsacar a Katrina conperspicaces y amistosas preguntas
mientras comían. La comida caliente, elvino perfumado y el crepitante fuego leencendieron las mejillas a la muchacha ylos ojos le brillaron como el jade a laluz de las velas. Entró Grog, se bebió lacopa de vino que le sirvieron, guiñó unojo a Katrina y se frotó la abultada tripapara dar a entender que también él habíasatisfecho con creces su apetito.
Les cantó a renglón seguido,canciones de amor —emocionantesmelodías que le hicieron sentir a lamuchacha unas ganas casi irresistiblesde llorar, no de pena, sino de unaespecie de felicidad sentimental que era,para ella, algo nuevo—. No sabía que
estaba ya casi borracha.Grog había conseguido una balalaica
y rasgueó las cuerdas del angulosoinstrumento delicadamente con losromos dedos. La música era un arte quefluía a través de Grog, venciendo,incluso, la desventaja de suscachigordas manos. Sus cantos y sumúsica constituían una mezclaextrañamente inquietadora.
Katrina y Menshikof le escucharon,royendo pan de manzana y mielsilvestre, y rechazaron con sentimientola fuente de filloas calientes untadas conmantequilla que ofreció Matilde comofinal de la comida.
Grog terminó una canción y,mientras se refrescaba apurando la copaque acababan de llenarle de vino, elpríncipe miró, con amable gesto, a lajoven.
—Comes bien, muchacha —dijo,aprobador—. Casi tan bien como unhombre. Me gusta ver eso —rió—.Apuesto a que ese estúpido gordinflónde Sheremetief no te dio de comer.
Katrina sacudió la rubia cabeza.—Sólo pan negro y agua.—Así no es de extrañar que te
parezcas a una liebre que se ha quedadotodo pellejo a fuerza de correr. Debierasver cómo comemos en Moscú. Esto no
fue más que para llenar un diente —dijoel príncipe.
Y encendió la pipa, con un regüeldode contento.
Cuando Grog hubo cantado lobastante, el príncipe se rebuscó en elbolsillo y le echó tres o cuatro monedasde oro.
—Ahora, muchacho —le dijo—,trae velas y… ¡a la cama!
Miró a Katrina, que estaba coloraday soñolienta tras la buena cena.
—Vamos, mi pequeña diablesa —dijo—. No expresaré nuestro deseo rusode que el sueño te llegue cuando la luzde las velas parta, porque no espero que
sea eso lo que esta noche suceda. Esmás —agregó, riendo—, ¡yo piensoencargarme, personalmente, de que asíno sea!
Le tomó la mano y le hizo subir laescalera que estaba detrás de lasdanzantes sombras proyectadas por elcandelabro que llevaba el enano.
El fuerte vino cubría cual voluptuosacapa los sentidos de la muchacha. Setambaleó levemente, y Menshikof larodeó con el brazo.
La alcoba daba cierta sensación dedesnudez. Contenía una cama, unacómoda de roble cerca de la ventana yuna mesa sobre la que se veían
despachos y mapas, una garrafita devino y una caja de tabaco. De lasparedes de madera, desprovistas decortinajes y adornos de toda clase,colgaban los diversos uniformesresplandecientes del príncipe.
Grog se encaramó de un salto a untaburete para alcanzar las velas gemelasinstaladas por encima de las dosenormes almohadas de la cama.
* * *
Katrina se despertó tarde y se estiró,contenta al sentir el agradable calorcillodel colchón de plumas. Nunca había
dormido, hasta entonces, en lo quepudiera llamarse una cama de verdad.
A través del cuero encarnado quecubría el colchón palpó las plumas y lasmoldeó con las manos como gatita quejuega dando zarpazos a un cojín. El aireestaba estancado y era cálido en elespacio que las pesadas cortinasaislaban. La luz del día, al filtrarse porentre ellas, tomaba un color de vinollenando de rosácea media luz lacaverna en que se encontraba la cama.
Para Katrina, las aventuras de lanoche no eran más que una confusairrealidad, nublada por las brumas delvino. Bostezó, dibujándose en sus labios
una sonrisa a continuación. Si el amor sereducía a aquello, no acababa decomprender por qué se le daba tantaimportancia. Resultaba tan agradable, noobstante, como el viento en el bosquecuando se alza el sol, como elsoñoliento bienestar tras una brevecomida, como el dolor del estómagodespués de una risa excesiva. Sin quelograra explicarse por qué, le habíaparecido como si, por encima de todasaquellas entremezcladas sensaciones,hubiesen estado batiendo lasaterciopeladas alas de temor, el éxtasisdelicioso que acompaña a lospasatiempos peligrosos como el de
encaramarse a la elevada copa de unárbol mecido por un viento violento.
Ya no se encontraba el príncipeMenshikof en él lecho; pero el profundohueco que señalaba el lugar dondeyaciera su cuerpo aún estaba caliente.Extendió Katrina la mano y lo exploró,curvados los labios en sonrisa medio deternura.
—¡Buenos días, pequeña Katrina!Era el príncipe Menshikof.
Descorrió las cortinas y se sentó enla cama, cerca de ella. El colchón sehundió bajo su peso. El ceñido pantalónde montar se le adhería a los musloscomo piel color de crema. Katrina se
sintió agradablemente turbada por suproximidad. Observó una vez más cómose le erizaba por encima del alto cuellodel uniforme el cabello, ligeramentesalpicado de gris.
Un oficial de cosacos, corpulento yde una estatura casi sobrehumana,penetró en el cuarto detrás deMenshikof. Tuvo que agacharse parapoder entrar por la puerta. Un montón deropa de variado colorido le descansabaentre los forzudos brazos. Llevabapantalones abombados del más finodamasco. Las botas de montar de cuerorojo bordado con hilo de plata, teníantacones macizos del mismo metal y
tintineaban al andar.—¿Ves? —dijo Menshikof—, tengo
unas cuantas tonterías para ti —señalóal cosaco con una sonrisa—. Sten’ka yyo fuimos al campamento cosaco aprimera hora de la mañana. Te heescogido lo mejor del botín.
La mirada de Katrina se encontrócon la del cosaco, cuyos ojos atisbabanpor entre el caído matorral de sus negrascejas, tan inhumanos y sin pestañearcomo los de un halcón y, sin embargo,de una claridad sana, incongruentementeinfantil. Cuando habló, la voz era llena ygruesa, —especie de gruñido melososalido de las profundidades de la negra
barba.—Sí; ¡alguna chica sueca jamás
sabrá sobre qué cuerpo acabaron susvestidos!
Se pasó la lengua por los hirsutoslabios, como si las palabras le hubiesendespertado turbadores pensamientos. Sinapartar un instante la mirada de Katrinadejó caer la brazada de prendas sobre lacama, en cascada de rico colorido ypieles perfumadas y suaves.
Katrina alargó la mano paratocarlas, sonriendo de deleite alcontacto de los tejidos que parecíanfundirse bajo sus dedos.
—Esto… ¿es para mí? —inquirió
con voz tenue, abrumada.—¿Para quién, si no? —rió
Menshikof.El pie que mecía tropezó con el
vestido verde prestado que seencontraba en el suelo desde la nocheanterior. Lo levantó en vilo, lanzándolohacia Grog, que había entrado tras ellosen la alcoba con amable sonrisa en elsemblante.
—¡Devuélvele eso a la fregona,enano!
Grog quedó envuelto en la prenda yluchó cómicamente con ella, fingiendono poder desenredarse. El cosacoobservó impasible, durante un instante,
luego echó hacia atrás la cabeza e hizoresonar el cuarto con sus carcajadas. Elpríncipe rió dulcemente y Katrina lecoreó con cantarina risa al ver lashumorísticas piruetas del perspicazenano.
Menshikof rebuscó entre lasmagníficas prendas y escogió una demarfileña seda de Paduasoy, tandelicada y fina, que casi parecía degasa. El bajo escote y los puños estabanorillados de níveo armiño.
—Para esta noche —anunció—. Laencontrarás casi tan suave como tupropia piel cuando duermas.
—Eso… ¡en la cama! —tartamudeó
Katrina, asombrada ante la idea.Y una sonrisa de excitación le
revoloteó por los labios. Jamás, desdeque ella pudiera recordar, se le habíacomprado ropa nueva. En algunasocasiones —muy raras por cierto—había ido con su madre a los puestoscallejeros de Marienburgo, para buscarentre la ropa enmohecida y sucia algunaprenda de su tamaño por la queacababan pagando unos copecs tras unahora de fatigante regateo.
—¡Arriba contigo, y a ver si algo teva a la medida! —dijo el príncipe,irrumpiendo en sus pensamientos.
Soltó el delgado vestido de seda y
rebuscó entre las restantes prendas.Había veinte o treinta por lo menos.Katrina no se movió. Miró en tornosuyo… a Menshikof, a Grog, al enormecosaco…
El príncipe interpretó la mirada y lainterpretó con exactitud. Estalló de risa.
—¡Oh, no tengas miedo, que a ellosno les importará ni pizca! —dijo—.¡Disfrutarán contemplándote! Sten’ka meayudó a conseguir estas cosas. ¡Tuvimosque golpearle el cráneo a más de uncosaco testarudo para persuadirle deque se desprendiera de su botín, te loaseguro!
Katrina asomó cautelosamente los
pies por el borde del lecho y trató dealcanzar el vestido más cercano; peroMenshikof la sacó de entre la ropa de lacama.
—Ah, ¿por qué ocultar tantabelleza? —rió, apretándola contra sí.
Resaltaba blanca la piel de lamuchacha contra los vividos colores desu uniforme. La cama había estadocaliente; pero ahora, al sentir las fríashebillas del cinturón y las guarnicionesde la espada, se estremeció. Menshikofle echó uno de los vestidos por encimade la cabeza.
El primero era de terciopelo de unrojo intenso y Katrina hizo un gesto de
desencanto, porque parecía aún másgrande que el vestido verde de María.
El príncipe le hizo dar la vuelta, ysujetó las presillas que lo atirantaban dehombros a cintura, apretándola tanto,que casi le saltó él pecho por el escote.
—¡Trae ese espejo, Sten’ka! —lerugió al enorme cosaco.
Siempre que le daba una orden,parecía bramar con todas las fuerzas desus pulmones, como si tuviese lasensación de que su propia autoridad noera lo bastante sin el agregado peso deun trueno.
Sten’ka soltó un gruñido y se fue,regresando a los pocos instantes con un
pesado espejo dorado. Al colocarse lamuchacha ante el mismo, el cosaco semetió la mano en el bolsillo y le entregóa Menshikof un centelleante collar depiedras preciosas.
—Me lo estaba reservando para unamía —anunció—; pero no parece dignode un hombre dejar que quede un cuellobonito sin unas cuantas miserablespiedras que lo adornen.
Menshikof tomó el collar, que era demagníficos rubíes.
—O no conozco a los cosacos, otienes muchos, muchos más como éste enel bolsillo —rió.
Pero comprimió con cierto
desagrado los labios al abrir el cierre yponerle a Katrina el collar.
El cosaco rió, e hizo un sonido rarocon los labios. Pero Katrina sólo veía enaquellos momentos —y por segunda vezen su vida— su imagen reflejada en unespejo. Ahora, sin embargo, ni teníasucia la cara ni llevaba ropa decampesina. Estaba erguida, esbelta yalta, ondulándosele el cortado cabello,orgullosamente arqueado el largo yblanco cuello. Al moverse ella,resplandecieron las rojas piedras ysusurró el vestido de encamadoterciopelo.
Alzó los brazos, contemplando las
largas mangas que iban haciéndose másestrechas hacia las muñecas, quedandofascinada por la reflejada imagen de suspropios movimientos.
—La última moda de París —dijo elpríncipe—. Aunque no creo que sepasdónde está París, criatura.
Su gesto indicaba que no suponíaque lo supiese Sten’ka tampoco. Éste selimitó a soltar un gruñido y, cuandoMenshikof le gritó, momentos más tarde,que más cuenta le tendría volver al ladode sus hombres, el cosaco se marchó sinrechistar, no sin haber echado antes unaprolongada mirada a Katrina. Y, aunqueeran implacables sus ojos, nada frío
había en ellos al despedirse.El resto de aquel día transcurrió
tranquilo para Katrina. Se sentíahermosa con aquel vestido que la ceñía,cálido y suave, y parecía aumentarla deestatura. El corto y espeso cabello lollevaba cepillado en suaves y femeninosrizos.
Por la noche, en la alcoba, cuando elpríncipe acababa de apagar las velas yaún se notaba el acre olor de lospabilos, los turbó un brusco resplandoral penetrar un soldado.
—¡Alteza! —susurró el hombre,deteniéndose, nervioso, a ciertadistancia del lecho—. Alteza…
—¿Qué sucede? —inquirióMenshikof, asomando, molesto, el rostropor entre las cortinas.
—Soy portador de mensajes,Alteza…, de mensajes urgentes que meha confiado el propio zar.
Katrina se sobresaltó al ver laviveza con que su compañero saltaba dela cama. Había sufrido un bruscocambio su rostro y su expresión.
No pudo oír lo que se dijo, sino unossimples murmullos sibilantes. Al cabode unos momentos, llegó a sus oídos unruido conocido: el tintineo de la espadadel príncipe al ceñírsela éste.
Volvió a reinar la oscuridad en el
cuarto al cerrarse la puerta trasMenshikof y el soldado. El príncipe nose había entretenido en dirigirle unapalabra de despedida.
Se quedó ella sola y desvelada. Ellecho estaba caliente, pero sentía unextraño frío en la piel. Se preguntó porqué experimentaría, tan bruscamente,temor.
No justificaban su miedo ni ruidos nivoces. Sólo interrumpían el silencio queimperaba en la casa la carrera de algúnratón por debajo del entarimado y loschasquidos del antiguo maderamen. Sesantiguó en la oscuridad y murmuró unaoración.
Tenía la intención de permanecerdespierta hasta que Menshikof regresara;pero el vino y la abundante comidaacabaron dándole sueño. Al cabo deunos cuantos pensamientos confusos sequedó dormida.
El enano Grog estaba escuchandoalerta en el pequeño cuarto contiguodonde colgaban los treinta vestidos quetan recientemente adquiriera lamuchacha, de clavijas recién instaladas.Grog se había hecho una cama en aquelcuartito con un montón de cojines ypieles de desecho. Quería estar cerca deKatrina y estaba dispuesto a correr elriesgo de que se enfadase el príncipe si
le encontraba allí.Cuando oyó que el sueño tornaba en
la acompasada respiración de la joven,cruzó la alcoba y salió al corredor.También a él le turbaba la bruscapartida del príncipe. No podría dormirbasta que hubiese hallado la solución deaquel nuevo problema. Merodeófurtivamente, grotesco y minúsculo, porentre las sombras que proyectaban laslinternas del pasillo, en dirección a lacocina, donde se percibían voces.
Vio a un soldado sentado ahorcajadas sobre un banco junto a lamesa al abrir la puerta. Tenía laguerrera carmesí salpicada de la espuma
de un caballo que hubiese corrido sindescanso, y manchada de barro la cara.Llevaba el uniforme de sargento de laGuardia del Zar, y apuraba, sediento,una jarra de vino caliente, con una manocautelosa posada sobre una cartera decuero de las que se usaban para llevardespachos.
—¿Has oído la noticia? —inquirióMatilde, señalando, con un gesto, alsoldado—. Es portador de despachosdel zar para él príncipe Menshikof. Unaflotilla de barcos de guerra suecos sedirigen a toda vela al puerto dePetersburgo, y el zar en persona cabalgahacia aquí para asumir el mando de las
defensas.Bajó la voz, para que no pudiera
oírla el soldado.—Enano —dijo—, temo por esa
pobre criatura. El zar Pedro es unhombre tormentoso y terrible…, es cruelen sus diversiones y placeres.
—Pero —murmuró Grog, conincertidumbre—, ¿acaso no le perteneceKatrina al príncipe?
Matilde exhaló un suspiro.—El príncipe Menshikof jamás
conoció a su madre —dijo—. Era ungolfillo de la calle de Moscú. Sinembargo, de encontrar a su madremañana, la asaría como salchicha en
broqueta y con la misma indiferencia decreer que con ello iba a lograr que el zarPedro sonriese. Conque, si el zar quierea Katrina, la tomará. ¡Pobre niña!¡Porque el zar ha quebrado a muchoslindos juguetes como ella, y quebrarámuchos más, me temo!
Grog la miró, turbado.—¿Cuándo llega el Zar? —quiso
saber.—Mañana —le repuso Matilde—.
Mañana…
CAPITULO V
CUANDO Katrina abrió los ojos a
la mañana siguiente vio el cómico rostrodel enano que le sonreía por entre lascortinas de rojo terciopelo.
—Te he traído gachas calientes dealforfón —gruñó Grog, olfateando conavidez el cálido vaho que se aliaba de lacama.
Y, mientras Katrina consumía elcontenido del cuenco, se encaramó allecho, se hizo un ovillo a sus pies, y
agitó los brazos con sibaritismo.—¡Por las Santas Escrituras! —dijo
—, ¡qué blando está esto! ¡En mi vida hetenido cama semejante!
Katrina, ocupada en comer, emitióun leve murmullo comprensivo.
—Con lo hombre que soy —declaró,con solemnidad, él enano—, casi meresignaría a convertirme en bella jovenpara disfrutar de un lecho de esta clase.
Y agregó:—Terminé mi sueño anoche sobre el
suelo de la cocina. Y, por si te interesasaberlo, el oso continúa roncando ybabeando mientras duerme.
La muchacha se echó a reír. Las
incomodidades del carro en que lescondujeran encadenados desdeMarienburgo parecían ya muy lejanas.Apuró el contenido del cuenco.
—Soñé que oía disparar a loscañones —dijo limpiándose la boca conla cubierta de seda.
—¡Por los Veros Fragmentos! —bramó el enano, saltando de la cama—.¡Olvidé darte la noticia! ¡Acércate a laventana y vas a ver qué cuadro!
—Tendrás que volverte de espaldas—advirtió Katrina.
El enano sonrió, y se tapó los ojoscon la mano, pero con los dedos bienabiertos, mientras la joven se quitaba el
camisón, se ponía un helado vestido debrocado amarillo francés y corríadescalza a la ventana. Grog arrastró unescabel para que pudiese alcanzar lastroneras y atisbar por ellas.
A la luz del sol y sobre las frías ygrises aguas del Neva, flotaban tresembarcaciones con la bandera azul yamarilla de Suecia.
—Pero ¡si son barcos nuestros! —exclamó Katrina—. ¿No saben que estánaquí los soldados rusos?
—Sí —respondió Grog—; lo sabende sobra. Y saben también que los rusosno tienen barcos para darles alcance.Hay cuatro barcos de guerra suecos
anclados en la desembocadura del río.Enviaron tres embarcaciones remerasantes de que amaneciese para librarsede las baterías de tierra y espiar a lasdefensas rusas de acá. Ahí están aún,aguardando a que anochezca pararegresar con su informe. ¡Oh, iconos!,¡lo furiosos que están los rusos antesemejante osadía! ¡Tu príncipeMenshikof parece haberse vuelto locopor completo!
—Así, pues, ¿lo que oí fueroncañonazos de verdad?
El enano movió afirmativamente lacabeza.
—En cuanto amaneció, los soldados
hicieron unos cuantos disparos, pero lasembarcaciones están fuera de tiro. Ah,¡el gran zar Pedro estuvo aquí enpersona! ¡Qué visión, Katrina! ¡Quémontaña más aterradora de hombre!
Katrina había palidecido.—¿Estuvo aquí? —susurró—.
¿Aquí… en esta casa?Grog asintió con un gesto.—¡Qué montaña más aterradora de
hombre! —repitió—. Es más alto que…,¡que esta habitación! —Agitó los brazos,angustiosamente incapaz de indicar eltamaño del zar—. Vestido de simplemarinero, con el rostro todo retorcido ymaligno. ¡Nada de extraño tiene que el
príncipe Alexis esté aterrado!—¡Oh, pobre príncipe! —exclamó la
muchacha, concediendo un momento desimpatía al niño cuyo terror por el zarera aún mayor que él suyo.
Grog se echó a reír.—Salió corriendo de la casa con los
brazos cargados de misales en cuantosupo que el zar se hallaba camino deaquí. ¡Se ha parapetado en la pequeñaermita de Santa Catalina y se niega asalir!
—¿Dónde está el zar ahora? —preguntó la muchacha, con aprensión.
—Ha marchado con el príncipeMenshikof y algunos otros oficiales para
ver qué puede hacerse con esasembarcaciones suecas —respondióGrog—. Aunque no logro imaginarmequé van a poder hacer.
Se oyeron pasos en la escalera y, unmomento más tarde, Matilde abrió lapuerta de la alcoba empujándola con lasnalgas. Entró de espaldas en el cuarto deropa limpia para la cama. Deshizo ellecho y puso a golpear el colchón.Katrina se acercó a ayuda Mientrastrabajaban juntas, Matilde dijo:
—Has de procurar mantenerte fueradel paso del Zar, niña. Su humor y susbromas son crueles…, sobre todo paracon las muchachas jóvenes. Y hoy hay
en esta casa un humor maligno, porqueel zar está enfurecido por la presenciade esas embarcaciones ahí fuera, y delos barcos de guerra suecos fuera delpuerto.
—¿Qué podría hacerme el zar? —inquirió Katrina.
Matilde sacudió la encanecidacabeza.
—Tú procura desaparecer de suvista hasta que se haya marchado…, y tútambién, enano. Es un consejo que osdoy. Porque el Zar tiene sus momentosbuenos, pero puedo aseguraros que elactual no es uno de ellos. Te tiraría alfuego con la misma facilidad que
escucharía tus cantos, pequeño.Recogió la ropa sucia y se detuvo
junto a la puerta.—Le quitó a mi pequeña María todo
sentimiento de pudor antes de quehubiese cumplido los doce años —dijo—, y si entráis en la cocina, veréis elresultado de otra de las bromas del zar.
Se sonó, lacrimosa, la nariz con laropa de cama que acababa de quitar.
Reinó el silencio durante un buenrato después de haber marchadoMatilde. Grog y Katrina se miraronconsternados.
—¿Qué es lo que ha hecho él zar enla cocina? —preguntó la muchacha.
Grog se encogió de hombros.—No he vuelto allá —repuso—
desde que entraron en ella el zar y sussoldados. Pero tiene razón al decir quedebes esconderte para que no te vea. Hasalido de esta casa ya, es cierto; pero lacocina sigue llena de sus hombres. Y, sibajas allí con ese vestido…
—Me está demasiado prieto —anunció Katrina, con desasosiego—.¿Qué puedo hacer? Si no puedo entrar enla cocina, ¿adónde puedo ir? No meatrevo a quedarme aquí, ni en elcomedor como lo llaman.
El enano la miró, parpadeando. Lebrillaba el corto cabello al herirle los
rayos del sol que entraban,oblicuamente, por las troneras.
—¿Por qué no te pones un traje delpríncipe Alexis? —sugirió de pronto—.Pasarías por un chico en la penumbraque hay en la cocina si es queprocurabas no decir palabra ypermanecer en un rincón oscuro.
La alcoba del príncipe Alexisparecía la celda de un monasterio. Notenía más mueble que un catre demadera. El único adorno de las paredesera un icono ante el que ardían dospececillos secos. Katrina se santiguóante él. Grog estaba rebuscando en elropero, entre la escasa ropa y los
deslustrados uniformes que Alexis nuncahabía llegado a usar. Uno de los trajesera de marino, estilo holandés. Losnegros hombros se habían vuelto verdescon los años y falta de uso. Olía aenmohecido.
—Pruébate éste —dijo él enano,sacándolo del ropero—. Puedes estarsegura que el príncipe jamás lo echaráde menos. ¡Se parece demasiado al desu padre!
—Vigila junto a la puerta por si seacerca alguien —le pidió Katrina.
Se quitó el amarillo vestido y sepuso, tiritando de frío, el basto pantalónazul que llegaba a las rodillas, la camisa
y la larga chaqueta negra.—¿Qué tal me va? —le preguntó
luego a Grog, porque no había espejo.—Los pantalones te están demasiado
prietos —respondió el enano,contemplándola—. Se hicieron paraesos palos que tiene el príncipe porpiernas. Y te están demasiado anchos yflojos por la cintura. Tendrás querecogerlos un poco. Yo te buscaré uncinturón.
Dio la vuelta a su alrededor.—La chaqueta te va bastante bien —
anunció—. Pero el único calzado queparece ir bien con ese traje, es ese parde botas altas… Tienen cierto aspecto
marinero.Katrina se puso con dificultad las
botas que, como los pantalones, sehabían hecho para piernas huesudas. Lellegaban hasta bien arriba de los muslos.Grog la contempló luego.
—No acaba de convencer —observó—. Los marineros llevan unaespecie de túnica también. Tendrás queestar todo el rato con la chaquetaabrochada.
El resplandor de un chisporroteantefuego iluminaba la cocina. Y habla dos otres antorchas encendidas puestas en lasparedes. El aire estaba lleno de humo y,al principio, resultaba difícil ver de un
lado a otro del cuarto. Las ventanasseguían obstruidas por barricadas.
Un par de docenas de hombres de laGuardia del Zar estaban sentadosalrededor de la mesa, armado cada unode ellos con una cuchara con la queprocuraban apropiarse de los trozos másselectos de una humeante fuente decerdo, perdices, nabos picados yguisantes cocidos con su vaina. Lesbrillaban los ojos en la semioscuridad yel desgreñado cabello negro les colgabadentro de la fuente. Dos o tres perrosgruñían debajo de la mesa, o aullaban deangustia cuando alguna bota les pisabalas patas. Un gallo cacareaba posado en
las vigas del techo.Olaf estaba sentado junto al fuego,
con las mejillas encendidas por el calor.Le brillaba el sudor en la nariz. Tenía elpie, envuelto en trapos, posado sobre unganso vivo, y le estaba desplumandometódicamente mientras el animalparpadeaba y se retorcía débilmente.Allá a la mesa, los soldados mascaban ymascullaban maldiciones, escaldándoselos dedos con él caliente guiso en el quese empeñaban en meterlos para ayudar alas cucharas.
Grog y Katrina se deslizaron haciaun rincón oscuro, fuera del alcance delresplandor del fuego, y contemplaron las
verdes guerreras y mangas rojas de lossoldados que se habían echado haciaatrás las encarnadas capas. La luzcentelleaba en las hebillas de sucorreaje. Nadie hacía el menor caso delos sufrimientos del ganso, porque eramuy corriente entre los rusos desplumarlas aves mientras aún se hallaban vivas.Grog oyó respirar con fuerza a Katrinade pronto.
—¡Grog! —le dijo—. ¿Qué le hapasado al oso?
Cruzó, corriendo, la cocina haciadonde yacía el animal en un rincón,deforme y sin moverse. Le habíanarrancado la mandíbula inferior y estaba
muerto.La rápida corrida de la muchacha
había atraído la mirada de Olaf. Sonriólentamente. No reconoció a Katrina.
—Su Majestad ha hecho eso,muchacho —dijo—. En cuanto oyó lanoticia de que se encontraban esosbarcos suecos en el río. El oso le gruñóal zar, y él grito que no estaba dispuestoa aguantar impertinencias de un animalademás de a los suecos. Y mató al osocon las manos desnudas… ¡Así comoves!
Katrina miró, horrorizada. Searrodilló junto al cadáver del animal.
—¡Oh, oso! —murmuró, con dulzura
—, ¡pobre, pobre oso!Se abrió la puerta con violencia.
Dos hombres-un oficial y un caboirrumpieron en la estancia bramando ygolpeando con los enguantados puños alos soldados.
—¡Basta de eso, muchachos! —ordenó el oficial.
Bajad a la ribera… ¡El sargentoPedro os necesita!
Los soldados abandonaroninstantáneamente la comida y sepusieron en orden la ropa al apresurarsea seguir al oficial.
—Sargento Pedro es el nombre quelos soldados le dan al zar —susurró
Grog.Katrina no le estaba escuchando.—Grog —dijo—, tengo miedo de
quedarme en esta casa. ¡Este zar Pedroes un demonio!
El oficial les vio ahora, al vaciarsela cocina.
—¡Cómo, muchacho! —gritó—. ¿Unmarino? Baja al río, ¡hay trabajo para ti!
Le dio a Katrina un amableempujoncito en el hombro que la hizogirar como una peonza hacia la puerta.El oficial se detuvo a echarle unasegunda mirada a Grog, sonrió, aceleróla salida de Katrina con un puntapié ymarchó tras sus hombres.
—¡Cuidaos de este marinerito! —bramó—. Podemos utilizarle en elmuelle.
Los soldados asintieron con ungesto, y metieron a Katrina entre susfilas. Ella dirigió una angustiosa miradahacia atrás, luego se vio empujadaadelante al ponerse en marcha lacolumna.
La breve luz del día empezaba adesvanecerse. Grog llamó a Katrina,pero creyó mejor no correr tras ella.
El pequeño muelle estaba atestadode soldados del zar, todos ellos decuerpo fuerte y resistente, y de rostrodescuidado y salvaje; pero con una
disciplina que no había visto lamuchacha hasta entonces en los rusos.Todos estaban alerta, vigilantes, vueltala cara hacia un oficial de elevadaestatura en quien Katrina reconoció, consúbita excitación, a Menshikof.
—Soldados —gritó Menshikof, parahacerse oír por encima del viento que seestaba alzando—, el zar quiere quetoméis hachas y reduzcáis a nuestrasbarcazas de trigo a la altura de la líneade flotación… lo más aprisa posible.¡Quitadles todas las cubiertas y obramuerta!
Los soldados se pusieron a trabajarcon la docena de desgarbadas barcazas
en que se transportaban río abajo lospiensos y los granos. A muchas de ellaslas habían rebajado ya hasta convertirlasen transportes militares, y éstas seestaban llenando de mosqueteros y hastade dragones con coraza.
Sonaron los golpes de las hachassobre las otras barcazas, y volaron lasastillas. Los soldados trabajaban conentusiasta frenesí, adornados de sonrisaslos rostros sucios y barbudos.
Era evidente que los miembros de laGuardia Preobrazenski considerabaninmejorable cuanto ordenara el«Sargento Pedro».
Dos marineros que aguardaban su
turno para empuñar los remos en cuantoestuviera lista una de las barcazas,vieron a Katrina y uno la asió por élhombro.
—Ven acá, muchacho —dijo, conacento holandés—. ¡Apuesto a que erescapaz de manejar el Temo de unabarcaza!
Asió a Katrina de la oreja con índicey pulgar, y le sonrió en la cara. Teníapelada por completo la cabeza; salvo,por la coleta muy engrasada que lependía cuello abajo a estilo tártaro. Leapestaba el aliento a leche fermentadade yegua.
—Es una linda chaqueta ésa,
muchacho —gruñó—, ¡y con lindosbotones además! ¡Es botín de buqueapresado como me llamo Van Zee!
Su compañero se acercó más, yescudriñó los botones. Tenía un ojoblanco y sin vista, mejillas y frentecubiertas de azulados surcos productode los fogonazos de la pólvora de algunacampaña anterior.
—Botones de plata —dijo, y sechupó, contento, los dientes. Aparecióde pronto un cuchillo en su mano—. Noles negarás a un par de compañeros unoscuantos botones de chaqueta, y recogióuna cascada de botones de plata en lamano.
Luego Van Zee le hizo dar la vuelta.—Y ahora, muchacho —empezó—,
tus compañeros te guardarán el bolsomientras ayudas con los Temos…
Enmudeció, boquiabierto, al caer sumirada sobre la abultada camisa quequedó al descubierto cuando su bruscotirón hizo que se entreabriera lachaqueta de Katrina. Los dos hombres semiraron expresivamente y Van Zee selimpió nariz y boca con el dorso de lamano.
—¡Eh, lobos de mar! —ordenó unteniente de la Guardia, joven y desonrosado rostro—. Subid a bordo deeste barco. Estamos preparados ya para
embarcar a los hombres.—¡Barco! —exclamó Van Zee con
desdén—. ¡Llama barco a una barcahacheada!
Pero él y el otro marinero subieronsumisamente a bordo de la embarcaciónde quilla casi plana, cuyo interior estabacubierto de astillas. Otra media docenade marinos estaban sujetando los remosa chumaceras improvisadas.
Van Zee seguía sujetando a Katrinapor la oreja.
—Puedes venir a remar entrenosotros, preciosa —dijo—, y cuandoregresemos, si es que regresamos,podremos charlar un rato, ¿eh?
Empujó a la muchacha hacia un remolargo y pesado puesto en la proa de labarcaza.
—Pero no… no puedo… —empezóKatrina, tensa la voz de temor.
Los dos marineros se echaron a reír.—Conque no puedes, ¿eh? —dijo el
tuerto—. Pues ¡ya te enseñaremosnosotros!
Con unas cuantas vueltas de un cabofino alquitranado, ató las muñecas de lajoven al remo.
—Para que no te extravíes —susurró, cerca de su mejilla la boca.
La barcaza desatracó y emprendió lamarcha río abajo, chirriando
laboriosamente los remos, con lossoldados sentados, silenciosos y sinexpresión, cuidadosamente agarradoslos mosquetes. La luz del día ibaapagándose rápidamente, y su rostro eraun invisible borrón.
Katrina tuvo que oscilar hacia atrásy hacia delante con el largo remo almover éste, y los dos marinosapretujaron el cuerpo contra ella porambos lados. Se dirigían el uno al otrocomentarios expresivos en voz baja,encantados de la broma.
El crepúsculo se convirtió enoscuridad al deslizarse la torpe flotillade desgarbadas embarcaciones,
chirriando y tambaleándose, por encimade los bajíos, tropezando con témpanospequeños y hielo flotante, y rozando loshelados junquillos de las orillas.
Allá, a lo lejos, cerca de ladesembocadura del río, se distinguíanahora como borrosos manchones de luzlos cuatro barcos de guerra suecos. Sonódébilmente un cornetín, hablaron loscañones de señales en la distancia, yKatrina comprendió que suscompatriotas, como de costumbre,estaban arriando la bandera azul ydorada al caer la noche. Se estremeció eintentó, sin éxito, apartarse de loshombres que se hallaban agachados
junto a ella.De barcaza a barcaza fueron
circulando órdenes entre los oficialesrusos y, al poco rato, todas lasembarcaciones quedaron dispuestas,medio escondidas entre las cañuelasheladas, aguardando emboscadas dondese hacía más estrecho el río. Loshombres guardaban silencio,escuchando. El único ruido que se oíaera el incesante gorgoteo del agua allamer las quillas.
Van Zee y el tuerto estaban entensión. Sus cuerpos oprimían a Katrina;pero, aunque ésta tenía las muñecasatadas al grueso remo, ya no se
preocupaban de ella. También ellosescuchaban.
Los cosacos de gorro de piel fueronlos primeros en oírlo, el lejano, distanteindicio de ruido, frágil como la girantebruma en torno suyo, de los marinerossuecos remando en dirección a losbarcos de guerra de los que partieran.
Los mosqueteros rusos comprobaroncon el tacto el estado del cebo de susarmas. Katrina oyó el chasquido de losgatillos al ser amartillados. No tardóella en distinguir también las vocescantarínas de los suecos y el ruido quehacían al sumergirse y volver a salir laspalas de los remos.
Quería gritarles un aviso; pero eltemor le ahogó la voz.
La primera descarga de losmosquetes de la docena de barcazasrusas sonó tan de pronto, que Katrinasólo se dio cuenta de que había pegadoun salto al sentir el tirón de las cuerdasen las muñecas. Vio claramente lasembarcaciones suecas al arremolinarsela bruma cual gasa al viento, pareciendodesgarrarse de aprensión al atravesarlalos proyectiles de mosquete.
Los suecos, sobresaltados todos yheridos ya muchos, corrieron a lascolinas y apuntaron las abultadas bocasa ciegas hacia los cañaverales. Y los
fogonazos con que contestaron al fuegobrillaron como relámpagos. En una delas escondidas barcazas se prendiófuego. Los continuos estampidosensordecían, pareciendo repiquetearsobre el cráneo. El olor de losrecalentados cañones producía náuseas.El marino tuerto de al lado de Katrinasoltó, de pronto, un gruñido, y se llevólas manos al estómago. Le reflejaba elrostro sorpresa cuando se quedó pálidoy se desmoronó sobre el remo, sin vida.
Dos soldados le agarraron y lequitaron del paso arrojándolo al río. Lamuchacha le vio despatarrado, bocaabajo, hinchándosele como un globo la
ropa durante un instante antes de que sehundiera en el grisáceo barro.
—¡Maldita sea! —exclamó Van Zee—. ¡Llevaba todos esos botones de plataen el bolsillo!
Muchos de los soldados rusossaltaron ahora de la barcaza al aguapoco profunda y la empujaron fuera delbarro, volviendo a bordo albambolearse la torpe embarcación hacialas naves suecas. Katrina se meció,impotente, con el rítmico remo.
La barcaza fue una de la mediadocena que rozó la quilla de laembarcación sueca más cercana. Elbarco incendiado en los cañaverales
iluminaba ahora la escena. En laconfusión reinante en la lucha cuerpo acuerpo, la muchacha vio una enormefigura que rugía como una fiera salvaje,manejando una espada que centelleabaal introducirse entre sus enemigos.
Tenía el rostro salpicado de sangre,y torcidas hacia abajo en mueca demaligna concentración las comisuras delos gruesos labios. Su espada no hacíamás que pinchar y cortar irresistible.Estaba tallándose un camino, casi sinayuda, a través de la confusión demarineros suecos.
Katrina, llena de horror, se diocuenta de que aquel gigante destructor
era el propio zar Pedro en persona. Muycerca de él, con imperturbable rostro,luchaban el príncipe Menshikof y elcoronel Konigseck, cubiertos losuniformes de brillantes rayas de sangreque parecían las cintas decondecoraciones.
Algunos de los soldados forcejeabany morían con el agua hasta los hombros,batiendo el barro hasta convertirlo enespesa y ensangrentada marejadaalrededor de las barcazas.
De pronto, todo terminó. Lossoldados rusos, brillándoles los ojoscon ese extraño deseo de destruir quenace en parte del temor y en parte de la
locura que se apodera de los hombres enla lucha, se dieron cuenta, al mirar a sualrededor, de que ya no quedaba nadie aquien matar. Lentamente, y aturdidos,como si despertaran de un sueño,sumergieron cuchillos y sables en elagua, los lavaron para quitar la sangre yvolvieron a sus barcazas. El agua pocoprofunda estaba llena de muertos yheridos que clamaban pidiendo auxiliosin que nadie les hiciese caso. Ladesgarbada flotilla, tras instalartripulaciones de presa a bordo de losbarcos suecos, puso proa a Petersburgo.¡Sosia había ganado su primera batallanaval!
Cuando los soldados hubieronsaltado a tierra con gran ruido, dandogritos y felicitándose unos a otros confuertes palmadas, Van Zee abrió sunavaja y cortó las cuerdas que sujetabana Katrina al remo.
—Vamos —dijo.Sus dedos, bastos y cálidos como
madera recién aserrada, la asieron de lamuñeca precisamente por donde la teníamarcada al fuego.
Le retorció dolorosamente el brazo yla arrastró por el desigual muelle. Noamainó el paso ni aflojó la mano bastahaberse alejado de la escandalosasoldadesca y torcido, en la oscuridad,
por detrás de un edificio de madera quehacía las veces de almacén. Entonces, aldeslizársele los dedos por la señal queapenas había cicatrizado, su rostroreflejó desasosiego.
—¿Qué es esto, eh?La sacó de las sombras a donde
ardía una antorcha, y escudriñó laspezuñas satánicas quemadas en lamuñeca de la joven.
—¡Una bruja!, ¡una bruja! ¡La señaldel diablo!
La voz se le ahogó al marinero en lagarganta. Dejó caer la mano de Katrina,la contempló un instante, paralizado deterror, y luego echó a correr por el
sendero, arrancando chispas alempedrado con los hierros de las botas.
—Bruja…, bruja…La muchacha oía los gritos lanzados
en sollozante voz y comprendió quedebía alejarse del muelle antes de queVan Zee hiciera cundir la alarma. Unabruja espetada en una estaca constituiríaun magnífico remate a la victoria paralas tropas rusas.
Huyó apresuradamente por el únicocamino que conocía, la ruta seguida porlos soldados desde la casa del príncipeMenshikof para llegar a la orilla del río.A ambos lados, peligrosos pantanosparecían hervir al deshelarse, dando la
sensación de que recogían y hervían labruma nocturna hasta hacerlaarremolinarse en torno a Katrinamientras corría.
Había mosqueteros de guardia a lapuerta de la empalizada que daba lavuelta a la casa del príncipe, con lasarmas apoyadas contra la pared demadera. No estaban de humor para darleel alto a nadie. Se hallaban borrachos,húmedos los rostros de melancólicaslágrimas rusas. Se había ganado lavictoria, pero sin participar ellos en labatalla naval y en la gloria. Ahora no lesquedaba más que el vodka y los lloroscomo consuelo.
Dentro del recinto, Katrina vaciló.La casa estaba brillantemente iluminada.Se habían quitado las barricadas de lasventanas. El patio se encontraba lleno decaballos y de mozos de cuadra ebrios.Algunos de los criados se entretenían enencender una hoguera. La muchacharetrocedió nuevamente hacia lassombras al ver al príncipe Menshikof yal coronel Konigseck con un grupo deotros oficiales rusos que se dirigíandesde las cuadras a la casa.
Sobresaliendo de todos,ensangrentado y terrible, pálido deéxtasis el rostro y con centelleantesojos, iba el propio zar, hombros y
cabeza más alto que el propio patilargoKonigseck de rígido cuello.
Las ensordecedoras carcajadas delgrupo y la voz terrible del zar, hicieronque Katrina se acurrucara contra laoscura pared de la dependencia hastaque hubieron entrado todos en la casa.
Luego retrocedió cautelosamentepara aguardar entre los edificios másalejados.
Estando el zar Pedro en la casa,Katrina no podía armarse de valor paraintroducirse en ella. Tiritó con su ropade marinero mientras salían las estrellasy una lucha, que anunciaba helada corríapor encima de las nubecillas nocturnas.
A los oídos de Katrina llegarondesde la casa risas, tintineo de copas,ruido de cristales rotos, algún que otrogrito de angustia por encima del jaleoque estaban armando los criados en elpatio, el chisporroteo de la hoguera y elgemir de las balalaicas. Aguzó el oído,más no oyó la voz de Grog por partealguna. Recordó entonces, estremecida,las palabras de aviso que le dirigieraMatilde al enano: «¡Le costaría al zarPedro tan poco arrojarte al fuego comoescucharte cantar, hombrecillo!».
La noche era fresca y, entre el frío ylas apretadas botas, se le estabanquedando las piernas entumecidas.
Apartó la mirada de las iluminadasventanas de la casa y observó unalucecilla oscilante que se le acercabadesde el camino de la puerta de laempalizada. Parecía estar saltando casisobre la superficie de la hierba. Luegoreconoció al hombrecillo que llevaba lalinterna.
—¡Grog! —llamó—. ¡Oh, Grog!—¡Katrina! —le contestó, lleno de
alegría, el enano—. Te he estadobuscando por todas partes, muchacha.He estado en él muelle incluso. En todaspartes. ¡Por lo más santo, Katrina, quecreí que te habías hundido en esospantanos de los lados del camino!
Katrina se echó a reír y acarició lasmejillas de Grog.
—¡Tienes los dedos como él hielo,muchacha! —gruñó él—. ¿Por qué noestás dentro de la casa, dónde se estácaliente, en esa hermosa cama…?
De pronto cayó en la cuenta y bajó lavos, preguntando en un susurro:
—El zar… ¿está ahí dentro?La joven movió, afirmativamente, la
cabeza.—No me atrevo a entrar, Grog… ¡no
me atrevo!—¡Bah! —exclamó el otro—. ¡No
hay nada que temer!Pero ella se dio cuenta de que él
también tenía miedo.Se quedaron inmóviles junto a la
titilante linterna, preguntándose quéhacer.
—No podemos dormir aquí fuera —dijo, por fin, el enano—; peropodríamos meternos sigilosamente enlas cuadras o…, ¡no!, ¡nos meteremos enla casa y buscaremos una cama!
—¿Dónde? —preguntó, atemorizada,Katrina—. ¿Dónde?
—Escucha… En ese cuartito en quecolgaron los vestidos… Es poco másgrande que un armario. Al príncipeMenshikof jamás se le ocurrirá buscarteallí. Te confieso que yo mismo he
dormido allí.Sonrió malicioso, y Katrina se
ruborizó.—¡Oh, Grog! ¿Tú crees que
podremos dormir allí sin peligro?—Es muy posible. Y no nos
moveremos de nuestro escondite hastaque se marche el zar mañana.
Aguardaron juntos, calentándose éluno al otro, hasta que la hoguera delpatio se quedó redunda a ascuas y seapagaron muchas de las antorchas de lagranja. Luego se metieronsubrepticiamente en la cocina, yendoGrog delante. Matilde y Olaf estabandurmiendo juntos al lado del moribundo
fuego. Había soldados tendidos en elsuelo, borrachos y roncando. Maríayacía dormida con la cabeza echadahacia atrás y la boca abierta.
Sonaba una música ruidosa en elgran salón, donde ardían antorchas y sealzaban en ebria hilaridad vocespastosas. El zar y sus amigos aún no sehabían retirado.
Grog y Katrina subieron con cautelala escalera, que chirriaba de una formaalarmante. La linterna del enano se habíaapagado. Tomó una vela del pasillo dela alcoba y condujo a Katrina alpequeño cuarto ropero donde seencontraba, tal como la dejara, la cama
secreta de cojines y pieles, debajo delos vestidos.
Con un suspiro de alivio, Katrina sesentó en el pequeño lecho y el enano lequitó las pesadas e incómodas botas.
—¡Por las barbas de san Pedro! —exclamó de pronto—. ¡Te handesaparecido todos los botones de platade la chaqueta! ¿Qué ha sucedido?¿Respiraste demasiado hondo?
La muchacha rió dulcemente.—Dos marineros me los robaron —
repuso—. Pero estoy cansada ya depensar en eso. Haz el favor detraerme… mi camisón de la cama delpríncipe.
Titubeó al pronunciar la palabra.Los camisones eran, para Katrina, unlujo nuevo y emocionante.
Grog se levantó sumiso y pasó a laalcoba. Halló la vaporosa prendadebajo de una almohada de la enormecama. La muchacha se quitó el húmedo ybarroso Uniforme y se puso, con alivio,el camisón de seda. Corrió, descalza, alavarse en el cuarto del príncipe, y sepeinó el corto y rizado pelo a la luz dela vela delante del espejo que elpríncipe le había dado aquella mañana,mañana que le parecía tan lejana ahora,como al un año completo hubieratranscurrido desde entonces. Grog se
instaló en un rincón apartado, usando ladoblada chaqueta como almohada.
De vuelta en su escondite, Katrina semetió debajo de la suave piel y estiró eldolorido cuerpo sobre los cojines.Como cama, eran buenos; pero yaparecían duros por el contraste con elmaravilloso colchón de plumas delpríncipe.
Abajo, en la habitación principal, eljaleo empezaba a apagarse. El zar Pedrohabía echado con sus propias manos unbuen manojo de leños al fuego y losestaba atizando con los pies para que
prendiesen. Su media docena de íntimosestaban muy borrachos; pero semantenían aún despiertos por verdaderafuerza de voluntad.
No le quitaban la vista de encima alzar. Porque era muy capaz de darles unade sus desagradables sorpresas. Con elzar no sabía uno nunca a qué atenerse.
Pero el soberano se había sumido enlas profundidades de un gran sillón conun gruñido de contento, apoyando lospies —aún enfundados en las mojadasbotas— sobre los morillos del hogar. Elagua del río había dejado un depósito desal sobre el rico y maravillosamentetrabajado cuero de las botas. Y la piel
estaba salpicada de manchas de sangre.Fumaba su pipa de marfil tallado, unapipa casi dos veces más grande que ladel príncipe Menshikof. La pesadaboquilla le tiraba del labio, dándolecierto aspecto sardónico a la sonrisa quele adornaba él rostro, bien parecidoaunque algo brutal.
El coronel Konigseck se encontrabade pie junto al fuego, rígido y correcto.Estaba lleno de vino hasta los topes y,tras las aventuras del día, apenas podíatenerse de sueño. Pero nada era capazde hacerle rendirse. Mientras estuviesedespierto, se mantendría enhiesto, firmee inflexible hasta en plena francachela, y
con el uniforme tan bien abrochadocomo cuando pasaba revista. Menshikof,en mangas de camisa y apoltronado alotro lado de la mesa, se llevaba de vezen cuando un jarro de vino a la boca,mientras contaba una historia. El zar leescuchaba con sonrisa que se ibahaciendo más expansiva por momentos.
Se veían restos de comidadesparramados por él suelo, junto conrotas licoreras y jarras, y los pedazos delas copas que, después de brindar por lavictoria obtenida, habían estrelladocontra las paredes.
Uno de los altos jefes cosacosparpadeaba, borracho, en una silla,
sosteniendo aún la blanca servilletacontra el tajo que le habían dado en lamejilla durante las bromas pesadas quecon anterioridad se gastaron unos a otroslos allí reunidos. Sten’ka, él gigantescocosaco que casi igualaba en tamaño alpropio Pedro, roncaba ruidosamente,importándole al parecer un comino queel hacer cosa semejante ante su legítimosoberano pudiera constituir insulto y,por consiguiente delito. Pedro nopareció fijarse siquiera.
Menshikof ésta riendo:—… y a ese vejete de Sheremetief,
casi patizambo como consecuencia desus amorosas fatigas con esa otra sueca
se le habla ocurrido cortarle a estaKatrina el cabello de un golpe de sable,echándola luego de su tienda paraordenar, a continuación, que laencadenaran al enano cantor y al osobailarín.
Se interrumpió, bailándole en losperspicaces ojos la risa.
—Pero, calla —sonrió—, ahora queme acuerdo, ya conociste a ese oso estamañana.
Al otro lado del fuego, el príncipeFedor Romdanovsky, con el jarropegado a los labios, casi se atragantó deaduladora risa.
—Cuando regresemos a Moscú,
tiene que luchar Vuestra Majestad conun oso. Resultará magnífico después dela comida.
—Con quien lucharé será contigo,Fedor, y te arrancaré la cabeza de esecuello tan gordo que tienes —anuncióamablemente Pedro sin quitarse la pipade la boca— como vuelvas ainterrumpir al pequeño Alec. Quiero oírhablar de esa chica pelada que lleva laseñal del diablo y que Alec jura es lamás bella de Rusia entera. —Bebió ungran trago del vino caliente aderezadocon especias y escupió al fuego una deellas—. ¡Rayos, Alec! ¡Si eso es altatraición ahora que lo pienso! ¡No hay
chica en Rusia que pueda igualar a mipequeña Ana Mons… ni en el baile, nien la cama, ni en el banquete! ¿Quédices a eso, eh?
Los párpados pelados de Konigseckse corrieron como los de una lagartijasobre los fríos ojos. Romdanovsky seapresuró a refugiarse tras su jarro. Elpríncipe Menshikof se dio cuenta,vivamente, del peligro de la posición enque se encontraba. Pero no era aquéllala primera vez que tenía que habérselascon situaciones semejantes. No se lealteró la voz. Continuó hablando conserenidad y regocijo.
—Como apuesta, no es justa —
respondió, arrastrando las sílabas—.¿Quién podría juzgar mejor que tú?
En la sardónica boca del zarapareció una lenta sonrisa.
—¡Al diablo! —dijo—. Apostemossobre la belleza tan sólo, escurridizozorro. Has visto a mi Ana, y has visto atu Katrina. Dime, Alec, so evasivobuhonero de lengua de mercader…,¿cuál de las dos es más bella?
El príncipe Romdanovsky encorvóla espalda como si esperara el estallidode una bomba. Konigseck se pasó lalengua por los comprimidos labios. PeroMenshikof se limitó a bostezar y a decir,con toda la tranquilidad del mundo:
—Katrina está arriba, Majestad.¿Por qué diablos no subes a verlo por timismo?
El estruendo de la risa de Pedro hizoque se estremecieran las velas. Alzó elgigantesco cuerpo del sillón y estampósu enorme jarra de plata sobre la mesa,con el mismo estrépito que una campanade iglesia que se estrella contra el suelo.Un soldado soñoliento se acercó dandotraspiés, para volver a llenarla.
—Vaya si lo haré —contestó el zar—. Iré a echarle una mirada a tupequeña candidata. Y, como no iguale ami Ana en hermosura, la abrazarás sobreesta misma mesa ante todos nosotros
como castigo a tu maldita insolencia.Menshikof se encogió de hombros.
Había logrado situar la cosa donde élquería. Ganase o perdiese, la apuestaacabaría en broma. La tranquila sonrisano abandonó ni un instante su rostrocuando el zar se acercó a la escalera ybramó, mirando hacia arriba:
—¡Katrina! ¡Katrina! ¡Baja acá,diablesa…, bruja…, engendro delinfierno! ¡Baja acá, he dicho! O… ¿esque ha de subir a buscarte el propio zar?
CAPITULO VI
GROG apagó la vela.
—Aquí estamos a salvo —le dijo,tranquilizador a Katrina.
—¿Se habrá…, se habrá marchadoél zar mañana?
Lo preguntó la muchacha vacilante yGrog comprendió que seguía turbada porsu temor de hallarse bajo el mismo techoque el zar Pedro, que había sido elfabuloso coco de toda su infancia.
—Si no se ha marchado —repuso,
valeroso, el enano—, ¡te esconderé!Conseguiré comida en la cocina para ti yte quedarás aquí arriba hasta que se hayaido el zar.
—Grog —susurró Katrina—, mipadre solía decir que el zar Pedro teníatres metros de estatura y se comía a losniños crudos.
Perdió volumen su voz al continuar:—Bueno, pues le vi hoy. Es un
hombre grande, el más grande que hevisto en mi vida. Pero no tenía tresmetros de estatura, Grog, o no creo quelos tuviese por lo menos.
Grog se echó a reír y su voz musicalsonó en el deformado barril de su pecho
como el órgano de una catedral.—Duerme, pequeña Katrina —dijo
—. Te cantaré una nana.Y cantó, dulcemente, en la
oscuridad:
Y fue la plateada lunade mis juegos compañera…Ella acarició mi almohada
me besó zalamera,ornándome la gargantacon collares de lucero…
Katrina cerró los ojos y, cuandoGrog terminó la canción de cuna, sehallaba ya a punto de dormirse.
Grog enmudeció y se echó sobre suimprovisada almohada. Oía el rumor devoces a través del entarimado. Escuchó,distraído, un rato. Luego se incorporólleno de alarma.
—¡Katrina! —exclamó, con vozurgente—. ¡Katrina, escucha!
La muchacha se despabiló, consobresalto.
—¿Qué, Grog…? ¿Qué ocurre?—A través del suelo, Katrina… ¿No
oyes las voces? Están hablando de ti.—¿Quién…?, ¿el zar?Katrina estaba completamente
despierta ya.—¡Chitón! El comedor está debajo
de este cuarto. Oigo sus voces. Le oídecir al zar Pedro que va a subir abuscarte…
La muchacha escudriñó, con terror,la oscuridad. Ambos aguzaron el oído,helados de temor.
—¡Katrina! ¡Katrina! ¡Baja acá,diablesa…, bruja,…, engendro delinfierno! ¡Baja acá, he dicho! 0… ¿esque ha de subir a buscarte el propio zar?
Era inconfundible la voz autoritariaque tronaba escaleras arriba, resonandocontra las paredes y dando la sensación,incluso, de que hacía vacilar las llamasde las linternas que iluminaban losdesiertos corredores, con su eco.
—¡El zar! —exclamó Grog.Katrina estaba sentada ya, y sentía
en el cuero cabelludo como si un millarde agujas le hubiesen penetrado hasta elcráneo.
Empezó a lloriquear con impotencia.—¿Qué he de hacer?, ¿qué he de
hacer?Grog se puso en pie de un brinco.—¡No hagas ruido! —ordenó—. ¡Yo
intentaré detenerle!Antes de que a Katrina pudiera
ocurrírsele una respuesta, el enano habíasalido a tientas de la alcoba del príncipeMenshikof que separaba a la muchachade la escalera desde la que había gritado
el zar.Oyó fuertes pisadas en los
escalones. El zar estaba gritando:—… y buscadla entonces, ¡maldita
sea vuestra estampa! ¿Dónde dices queestá?
—Supongo que en mi cama,Majestad.
La voz regocijada y tranquila que lerespondió era la de Menshikof.
—¡Santo Sepulcro! —oró el enano,con fervor.
Veía el contorno del lecho delpríncipe a la luz de la luna. Nodisponiendo de más tiempo para pensar,se encaramó al mullido colchón y se
tapó con la cubierta. Estiró su cuerpo ycerró los ojos, rezando.
La habitación quedó brillantementeiluminada al entrar en ella los doshombres, cada uno de ellos con uncandelabro de varias velas.
—¡Ah!Pedro vio el bulto dentro de la cama
y alargó la manaza hacia la cubierta.—¡Sal de ahí, diablesilla sueca!Arrancó la ropa y soltó un bramido
de risa.—¡Qué rayos! ¿Es ésta la chica que
supera en belleza a Ana Mons?Fue un rostro lleno de regocijo el
que vio el enano reír por encima de él a
la luz de las velas. Y fue rápido en sureacción. Con el instinto humorístico deun buen actor, alzó la mirada hacia élzar, agitando los párpados en ridículaimitación de una tímida damisela.
El frío de la escalera después delcalor del salón habían serenado al zar yera alerta la mirada con que contemplólas muecas del enano.
—Éste es un buen bufón, pequeñoAlec —le dijo a Menshikof con interés—. Es algo más que un fenómeno…,¡tiene también ingenio!
—Y sé cantar también, Ma…,Majestad… —tartajeo Grog.
Pero el temor y la excitación le
habían secado la garganta y, mientrastragaba saliva para humedecérsela, elzar se volvió al oír un ruido en el cuartoropero.
—¡La muchacha está ahí dentro! —le dijo a Menshikof.
Y dio una zancada hacia la cerradapuerta.
Katrina se había levantado de lacama llena de pánico al oír la voz delzar en el cuarto vecino. Pocas vecesperdía la cabeza y, de haberpermanecido en su escondite por debajode los colgantes vestidos, quizás hubiesepasado inadvertida.
Pero sentía ahora un terror profundo.
Aumentó el miedo que le inspiraba elzar. El recuerdo de un millar depesadillas infantiles y de relatos dehorror que escuchara subrayados por loscañonazos durante el asedio deMarienburgo, casi la volvían loca demiedo. Se apretó contra la pared máslejana y se hallaba de pie, rígida, allí,brillándole los ojos como dos joyasverdes, cuando Pedro abrió la puerta deun empujón.
El camisón de Katrina se infló comoun globo al entrar la corriente de aire.Tuvo que recoger contra su cuerpo losfrágiles y transparentes pliegues. El zarno se movió, limitándose a alzar él
candelabro y contemplarla con unacuriosidad que hizo que Menshikofenarcara las cejas, intrigado. Aquellaactitud en nada se parecía a la habitualde Pedro que, al ver ante él a unamuchacha aterrada, solía hacer siemprealgún gesto violento para aumentar suterror. Con un gemido, Katrina se tapó lacara y dio media vuelta para aplastarsecontra la pared.
Con una dulzura sorprendente, Pedroposó la manaza sobre el hombro de lamuchacha y la hizo volverse y darle lacara. Los ojos de ésta le llegaban alnivel del pecho y clavaron la mirada enel tosco jersey azul que llevaba.
—Es muy joven —dijo el zar, comohablando consigo mismo.
Le colocó un dedo debajo de labarbilla, alzándole la cabeza hasta quetuvo ella que encontrarse con la miradade él. La muchacha vio unos ojos tanoscuros que parecían negros, una bocacurvada con la arrogancia de déspotaabsolutista, pero suavizada por undestello de humor incongruamenteinfantil. Tenía la barbilla profundamentehendida y una frente salvajementesevera. Pero la expresión de los ojos erainterrogadora, escudriñante, casipaternal.
—No te muevas, muchacha —le dijo
—. Tengo que inspeccionarte por unaapuesta.
Prosiguió su escrutinio y vio élterror de los verdes ojos trocarse,lentamente, en desconcierto. Estudió labelleza del joven rostro, con su pococorriente cabello rubio rizado quecercenara el sable de Sheremetief. Elcutis de Katrina era claro comosonrosada perla. Tenía la ancha bocaentreabierta, brillándole húmedos loslabios.
El zar movió la cabeza de arribaabajo y habló por encima del hombro aMenshikof, sin quitarla la mirada deencima a Katrina.
—Pequeño Alec, ¡hasta casipudieras tener razón, vive Dios! Nosllevaremos a este juguetito abajo y loexaminaremos con más detenimiento alcalor.
Se metió a Katrina debajo de unbrazo, como si fuese una muñeca. Ellatuvo que agarrarse al tosco material deljersey para mantenerse un poco apartadadel brazo que la ceñía y poder respirar.Le dirigió una mirada de súplica alpríncipe Menshikof, pero el rostro deéste estaba desprovisto de expresión.
* * *
Las seis velas del pesadocandelabro con que se iluminaba él zaral avanzar por el corredor con Katrinachisporrotearon y creció su llama. Él nole dijo nada, y sólo la miró una vez conuna sonrisa que la muchacha no supointerpretar. Estando comprimida contrael enorme pecho, sin embargo, pudopercibir una especie de rumor ahogado.Se dio cuenta por él de que el zar seestaba riendo para sus adentros. Pasaronpor delante de la puerta de la alcoba delpríncipe Alexis, y Pedro se detuvo.Había luz dentro del cuarto y se oíaclaramente una voz aguda que entonabauna plegaria. Katrina vio cómo se le
ensombrecía el rostro al soberano. Unsurco profundo y salvaje, como un tajode sable sin sangre, palpitó por lamejilla izquierda, un tic nervioso quedelataba la ira.
—Pequeño Alec —le dijo,secamente, a Menshikof—, esta nocheteníamos una victoria que celebrar. Novi a mi hijo a la mesa. Que se una anosotros en un brindis antes de que nosacostemos, por lo menos.
Alzó la pesada bota y abrió la puertade un puntapié. Había estado cerradacon llave, pero cerrojo y aldaba salierondisparados al astillarse la madera.
Katrina sintió como una oleada de
fuerza en el cuerpo del hombre que lasujetaba cuando descargó el golpe. En lahabitación, que recordaba claramente, elpríncipe Alexis estaba arrodillado sobreel desnudo suelo, rezando. Alzó lamirada, grisáceo el rostro de terror. Losojos parecieron hundirse aún más en labarrosa carne que los rodeaba cuando seclavaron en el semblante del zar.
Pedro abrió la boca para hablar,luego tragó saliva. El muchacho, aunquelo miraba enloquecido, no habíainterrumpido su oración. La aguda vozseguía sonando.
El zar aguardó unos momentos,acusando violentas contracciones su
cara. Luego dijo:—Baja a brindar por la gran victoria
que hemos obtenido hoy, hijo mío.Intentó hablar con dulzura, pero tenía
la voz tensa. El príncipe continuórezando. El padre respiróprofundamente. Sujetaba ahora tan fuertea Katrina, que ésta hubiese gritado dehaber tenido el aliento para hacerlo.Pero el zar no le hizo caso.
—¡Basta! —le rugió a su hijo. Y elpríncipe enmudeció con un movimientoconvulsivo, como si acabaran de darleuna cuchillada.
—Escúchame —dijo Pedro,luchando aún por dominar la voz—. Es
preciso que bajes al salón. No tendrásnecesidad de permanecer mucho rato.Pero tenemos que beber un brindis finalantes de dormir esta noche… ¡porRusia!
El príncipe Alexis no respondió.Siguió de rodillas, mudo.
—Vamos, muchacho —le dijoPedro, con tosca bondad—. Ponte en piecomo un hombre. Aquí tienes unacompañerita de juegos, una muchachacasi de tu edad. Te la regalaré paraenseñarte hombría. Es sueca. Y, si ellaes capaz de brindar por Rusia, ¿no ha deestar dispuesto el hijo del zar aproponerle el brindis? ¡Baja, Alexis, y
brinda tú!El príncipe Alexis se puso
lentamente en pie y Katrina sintió que elzar respiraba profunda y triunfalmente.Pero el muchacho sólo se habíalevantado para ponerse de espaldas aellos y dejarse caer de rodillas ante elicono, iluminado por velas, que colgabade la otra pared. Un instante después, sealzó nuevamente el sonsonete de susrezos, y el zar salió, bruscamente, delcuarto. Pero Katrina le había visto losojos. Tenía la misma expresión que losde su hermanito Miguelín cuando sedespidiera de él en el puente. Habíasorprendido en ellos una soledad
anhelante, sorprendente e infinitamentelastimera.
No les habló ni al príncipeMenshikof ni a ella cuando la transportóescalera abajo. Pero, cuando llegó alcomedor donde su media docena deamigos parpadeaban con interés al ver aKatrina colgada de su brazo como sifuera una muñeca con su camisón devaporosa seda, su actitud cambió denuevo.
—¡Mirad! —rió—. ¡He aquí elobjeto de la disputa, amigos míos!Miradla bien y decidid… ¿Es, o no es,más hermosa que mi Ana? Y ¿ha depagar la apuesta el pequeño Alec?
La depositó delante del fuego enmedio del grupo. El resplandor hizo quese transparentara la prenda. Lamuchacha se sintió tímida y preocupada.Pero ya no experimentaba miedo, ya notemía al gran ogro que había subido conestrépito la escalera para apresarla. Conun destello de intuición habíacomprendido que dentro de aquel cuerpoenorme y aterrador se juntaban doshombres: dos almas, no una. Jamás, enlos años que siguieran, volvería Katrinaa considerar al zar otra cosa que doshombres, tan diferentes, que hubieranpodido pertenecer a mundos distintos y,sin embargo, aprisionados él uno en el
otro, sin poder escaparse, como dosenemigos en minúscula embarcación aflote sobre un mar solitario einconmensurable.
Intentaba ahora convertirla en objetode burla ante sus amigos borrachos.Pero recordó los ojos del hombre quehabía apartado la mirada de la espaldahuesuda y rechazadora de su propio hijo.Y, aunque se le encendió el semblante alclavarle la vista los oficiales ypríncipes, sus propios ojos eran todaclaridad y candor al contemplar al zarPedro.
—Háblame de Ana Mons, Majestad—dijo con dulzura.
Y, al entreabrirse sus labios, dejaronal descubierto unos dientecillos blancos,perfectos.
—¡Uf! —exclamó el príncipeRomdanovsky—. ¡Dientes blancos!¡Horrible! No puedo soportar a unachica que no sepa lo bastante parateñirse de negro la dentadura, ¿eh?
Konigseck asintió con seco gesto.Pero Pedro se sentó bruscamente en elancho sillón junto al fuego y miró aKatrina, que le contemplaba fijamentedesde el centro del hogar. Estudió lasdelicadas curvas de su esbelto cuerpo.Echaba de menos a Ana, la risa de Ana,su compañía y la sensación de bienestar
que, sin saber por qué, leproporcionaba.
—¿Quieres saber de Ana Mons? —preguntó, con cierta hosquedad—.Siéntate en mi rodilla, criatura y tecontaré.
Katrina titubeó, mirando haciaMenshikof, que ni sonrió ni frunció elentrecejo. Su rostro era una máscara quenada le dijo.
Los demás volvieron a sus jarros,ahogando bostezos. Evidentemente, labroma había terminado. Pedro alargó elbrazo y tiró de la joven. Ésta sintió elcalor de su cuerpo a través del delgadocamisón y la férrea firmeza de los
enormes muslos debajo de los suyos.El zar hizo un gesto en dirección a su
enorme jarra recién llenada. Ella pusolas manos sobre las anchas asas, peroapenas pudo alzarla. Pedro, sin deciruna palabra, posó sus manos sobre lasde ella y le alzó la jarra hasta los labios,torciéndola de forma que se le vertierapor la boca el vino caliente cargado deespecias.
La fuerte y ardiente dulzura la hizotoser. Estaba mezclado con vodka que sedeslizó, como fuego, por su garganta.Cubriéndole aún las manos con lassuyas, Pedro transfirió la bebida a suspropios labios y sorbió un trago
profundo que casi apuró por completo ellíquido.
Todo él mundo se había quedadosilencioso. Todos, salvo Konigseck, queseguía tan tieso como un palo, yMenshikof, que había vuelto a sentarsesobre el borde de la mesa, se habíanhundido más en sus sillones y empezadoa cerrar, furtivamente, los ojos.
Katrina se hallaba sentada como unaniña sobre las rodillas del zar, con elrubio cabello contra el oscuro jersey.Contempló el rostro de Pedro yexperimentó una gran excitación interiorpor encontrarse tan cerca de aquelhombre que había sido el terror de su
infancia.Se dio él cuenta de que le miraba y
observó cómo barrían las oscuraspestañas la curva de sus mejillas.Bostezó otra vez.
—Ana tenía aproximadamente tuedad, y yo era un muchacho de dieciséisaños cuando la conocí. ¿Dónde fue,pequeño Alec?
—Preobrazhenskoe —repusoinmediatamente el príncipe.
Y el zar movió, afirmativamente, lacabeza. Parpadeó lentamente, y echóotro trago, vaciando la jarra porcompleto. Abrió la boca en prolongadobostezo.
—Tengo sueño —dijo con lasencillez de un niño. Y cerró los ojos.
Su respiración se hizo más profunda.—¡Gracias a Dios! —murmuró
Konigseck, en comprimido susurro.Y cruzó hacia el sofá pegado a la
pared donde tenía echada la capa.Katrina miró al príncipe Menshikof
que seguía sentado en el borde de lamesa meciendo las largas piernas ensilencio. El resplandor del fuego leiluminaba los espesos rizos y, almecerse rítmicamente sus muslosenfundados en blanco, Katrina sintiócierta añoranza, cierto anhelo por él.Sonrió, reflejándosele los pensamientos
en los ojos. Él correspondióserenamente a su sonrisa; pero no dijouna palabra.
El zar dormía profundamente ya,relajado el rostro. Parecía más joven.
Katrina volvió a sonreír aMenshikof, intentando explicar mediantemirada y gesto que no se hallaba sobrelas rodillas de Pedro por su propiogusto.
—Alteza —susurró.Menshikof le impuso inmediatamente
silencio con un gesto y luego señaló lapuerta. Katrina vaciló, no muy segura delo que quería decir.
—¡Vete a la cama! —le susurró el
príncipe. Y se dio cuenta de la ira quepalpitaba bajo sus palabras.
Se apeó, con cuidado, de las piernasde Pedro y echó a andar hacia la puerta.Al llegar a ella, se detuvo y miró haciaatrás, con la esperanza de queMenshikof se levantara y la siguiese. Síque se levantó él; pero no para seguirla.Fue a arrodillarse a los pies del zar paradesabrocharle las botas. Tomó su propiacapa orillada de piel, de encima de lamesa, y la echó sobre el hombro del zar,que estaba más alejado del fuego.Reflejábasele en el rostro una expresiónde posesiva ternura al contemplar al zardormido.
Katrina subió la oscura escalera conla mente confusa. Ya no le tenía miedo ala casa, y se subió a la gran cama sinmolestarse en correr las cortinas. Lasvelas se fueron consumiendo mientrasyacía despierta aguardando oír laspisadas del príncipe Menshikof en laescalera. Primero una vela, luego laotra, dieron una llamarada antes deapagarse en su propio liquido, dejandouna oscuridad aterciopelada.
Oía ahora a Grog roncar en el cuartoropero. Ella no podía dormir. Seguíansus pensamientos fijos en el hermosopríncipe, al que ahora aguardabaesperanzada. Recordó la expresión de
ternura, casi femenina, que observara ensus ojos al depositar la capa sobre loshombros de su dormido señor.
Y se dio cuenta, en aquel instante, deque era inútil aguardarle. No acudiría aella. ¡El príncipe Menshikof amaba alzar!
Se quedó dormida sola y se entregóa inquietos sueños.
Y, aunque anduvo por ahí a primerahora de la mañana siguiente, no le viomás que a distancia cuando losregimientos del zar salieron dePetersburgo al son de las cornetas, quese diluyó, quejumbroso y comodeshilachado en el viento saturado de
aguanieve.Los soldados marcharon cara al
viento, en alto los Sagrados Pendonesque, al principio, se mantuvieron rígidoscomo el metal, puestos en tensión por elviento, y luego batieron como enormesalas pintadas al torcer la columna por lacarretera cubierta de nieve que conducíaal lago Ladoga.
Los músicos habían ido delante,golpeando los tambores con palillosasidos por dedos enrojecidos ehinchados, sonando, agudos, lospífanos[8] entre ellos. Era una idea queel zar había copiado de los regimientosbritánicos que viera durante su estancia
en Inglaterra. Los rojos uniformes de lossoldados en marcha empezaron aasemejarse a trajes de arlequín con lanieve que les acolchó pecho y muslos,dejándoles la espalda de un rojobrillante aún.
El zar Pedro y sus tres compañeros—el príncipe Menshikof, él príncipeRomdanovsky y el coronel Konigseck—cabalgaban detrás de los músicos. Suscaballos danzaban inquietos en lostorbellinos de nieve y titilaban joyas ensus pesadas bridas. Las capas de los trescortesanos eran brillantes comopapagayos; pero la del zar era sencilla,gruesa y oscura. Parecía un pardusco
prisionero de sus propios ejércitos entrelos brillantes uniformes de susayudantes.
Katrina, en compañía de Grog yMatilde, vio marchar a los soldados. Elviento le sonrosó él rostro y la nieveprendió, blanca y espesa, en suspestañas. La luz del día brillaba de unverde pálido aún tras el velo de copos.
La muchacha se tocó los labiosdonde la había besado el zar. Habíaestado soplándole el fuego a Matilde yse encontraba colorada y sin aliento porel esfuerzo hecho cuando el zar entrarasin ceremonia en la cocina camino delas cuadras.
Sin decir una palabra, la había asidopor los hombros, alzándola en vilo comosi fuese una jarra de vino.
Tenía la boca abierta de sobresaltocuando el soberano apretó sus labiosgruesos contra los de ella. Katrina sintiócómo la pinchaba el bigote y captó elsabor de vino dulce con que habíaremojado el desayuno. Cuando dejó debesarla, ella le sonrió comprensiva, casicon compasión. Hizo él un gesto con lacabeza y continuó su camino hacia elpatio. Si hubiera supuesto que lo habíahecho todo con indiferencia; peroKatrina obtuvo la impresión, sin saberpor qué, de que el zar, al pasar, se había
calentado a ella un instante como a unfuego agradable.
La sensación del beso habíaperdurado, y le había seguido con lavista, muy abiertos los ojos y nubladoscon el anhelo de algo que sólo empezabaa comprender.
Grog se quitó la nieve del cuerpo amanotazos y volvió al calor de la cocinauna vez se perdieron de vista lossoldados. Estiró los brazos, encantadoal ver tan vacía la estancia.
—¡Ni un dragón, ni un soldado, ni unbombardero! —rió. Y su enorme vozhizo tintinear las cacerolas en susganchos—. Habrá sitio junto al fuego
durante un par de días.—¿Sólo dos días? —murmuró
Katrina.El enano arrancó un tropo de pasta
caliente de un pastel de queso deMatilde, y se lo metió en la boca.
—En Noteburgo, no hay más que unaguarnición de quinientos suecos mediomuertos de hambre y con municionesescasas —repuso—. El grupo que hamarchado no es más que un grupo delimpieza, aunque por el tamaño, lascornetas y el jaleo, parecía como si losrusos marcharan a conquistar todaChina. Sí, estarán de vuelta dentro dedos o tres días con sangre fresca en las
espadas, hambrientos de vino, comidacaliente… ¡y mujeres!
En el rincón de la cocina, María seechó a reír. Tenía los ojos hinchados dedormir, el negro cabello desgreñado, yaún se notaba un surco encarnado en lamejilla teñida con remolacha, allá dondeel cordoncillo de la manga de un dragónla había señalado.
Katrina contempló, pensativa, a lalicenciosa hija de Matilde, y se asombróa sí misma al decir de pronto:
—¡Sal a lavarte, so cerda!Las palabras sonaron cortantes y con
autoridad, completamente distintas altono habitual y tranquilo de Katrina.
Resultó tan sorprendente, que Grogparpadeó, maravillado. Pero María sepuso en pie sin decir una palabra y salióa la bomba del patio.
Al cabo de un momento, oyeronfuncionar la bomba al ducharse María,sumisa, con agua fría. Grog se tragó unbocado de pastel de queso.
—¡Por los Mártires! —exclamó—.¡En esta casa parece representar algo lacama en que duerme una muchacha!
Katrina se ocupó junto al fogón paraocultar su confusión. Se dio cuenta deque, inconscientemente, había estadoimitando las bruscas órdenes que elpríncipe Menshikof le dirigía a Sten’ka
el cosaco. Era la primera vez en su vidaque daba una orden a otro ser humano yse veía obedecida.
Era la tarde del quinto día cuandolos rusos regresaron de capturarNoteburgo. Al parecer, los suecosmedio muertos de hambre luchaban conmayor tesón aún que los bienalimentados. Habían pagado cara lavictoria.
El zar Pedro entró como untorbellino en la granja. Llevaba éluniforme roto y lleno de manchonesduros como de arcilla oscura.Menshikof, Romdanovsky, Sten’ka y laotra media docena de componentes de la
plana mayor del zar iban tambiénsalpicados de sangre.
Pero el coronel Konigseck nomarchaba entre ellos. Cuatro soldadostransportaban su cuerpo en una literahecha de palos y lona.
El bien parecido rostro del coronelparecía de cera, con vetas azuladas, ycasi transparente. De igual manera quese hiela la carne, así estaba él cadáverde Konigseck, y la contracción de lamuerte, al alcanzarle, le había tirado dela boca, dejándola contraída enexpresión de inalterable desdén.
La muerte había pillado al coronelKonigseck por sorpresa. Pero en el
instante que precediera a la eternidad, surostro había hallado tiempo para mostrarsu completa desaprobación de semejanteafrenta a su dignidad.
Yació allí, deshelándose sobre laspiedras del hogar, quebradizo de hielosu uniforme. Le maculaba la frente lasangre oscura, congelada.
—¡Velas, malditos! —rugió Pedro.Y Olaf entró corriendo, torpemente,
con un manojo de bujías amarillas.Katrina se encaramó, en silencio, alnicho superior del hogar, fuera del paso.Unos Soldados fueron en busca de jarrasy damajuanas de vino. Los oficialesbebieron y aguardaron a que Konigseck
se deshelase.Al cabo de un rato, el príncipe
Menshikof se arrodilló junto a la litera yle desabrochó la chaqueta al muerto. Elzar se apoyó, cansado, contra la enormemesa, que rechinó bajo su peso, ytabaleó sobre ella con los dedos. Estetabaleo y el chisporrotear del fuego eranlos únicos sonidos que se oían en elcuarto.
Menshikof empezó a depositar losescasos efectos personales del muertosobre la mesa. Una tabaquera de oro, unreloj muy feo, cuajado de pedrería, unascuantas monedas de plata y de cuero.
—No hay ni rastro de esos planos de
artillería, Majestad —anunció elpríncipe—. Sólo unas cuantas cartasparticulares.
Sacó una abultada cartera hecha detripa de cerdo; pero el agua habíallegado a penetrar hasta en aquello, y lascartas que fue mirando estabanempapadas.
—Mírale en el bolsillo de atrás,Alec —dijo el zar, con hastío—. Pobrediablo.
—Sí; aquí están dijo, consatisfacción.
Y sacó un plan de batalla enpergamino.
—Voto al diablo —dijo el zar—. En
adelante, los mapas de campaña sequedan en la tienda de mando, y eso esuna orden.
Tenía la voz plana, abatida. Lamuerte de su amigo le había turbado alzar más que a ninguno de los otros,porque éstos habían tenido que aguantarla arrogancia de Konigseck. Pero, parael zar, el orgullo de su cortesano nohabía resultado ofensivo. Había vistolas virtudes del soberbio coronel, suhombría, su agilidad mental y su valor,su serenidad ante el peligro, su lealtad.Contempló el mojado montoncito deefectos personales colocados sobre lamesa sin verlos al principio. Luego, con
brusca inhalación, como la de un hombreque se ha sentido herido de pronto, elzar se irguió de un salto, haciendo que lapesada mesa resbalara sobre el suelo.
—Esas cartas… —dijo.Y tomó una de ellas, escudriñando la
borrosa escritura que cubría el delgadopergamino. Ya miró atentamente. Luegose acercó al fuego para que se secara.La mano tendida casi tocó el vestido deKatrina, que seguía en el nicho; perohizo caso omiso de ella por completo.
Katrina sintió que cambiaba laatmósfera del cuarto, como si se hubieseaspirado el aire con una bomba, dejandoun vacío en el que hubiese de descargar
la tormenta. Los soldados que habíantransportado la litera, se hallaban depie, rígidos, a pocos pasos de ella. Losojos grises de Menshikof violaban aPedro, como cazador sereno queescudriña un macizo para ver por dóndepuede aparecer y atacarle un tigreherido.
—Alec —dijo el zar, y su voz eraahora pequeña, quejumbrosa yridículamente infantil para semejantegigante de hombre—, ¿lo sabías?
—¿Majestad?—Estas cartas, Alec… estas cartas
de amor… son de Ana —aumentó devolumen su voz—. ¿Lo sabías, Alec?
Cartas de amor dirigidas a Konigseck…por Ana…, por mi Ana Mons… aKonigseck…
La voz se le había convertido enáspero grito ya. Agitó el pergamino antelos ojos del príncipe.
—No —respondió Menshikof,sobresaltado pero sincero—. Sólo loadiviné hace un instante, cuando lasacercaste al fuego.
Le quitó de la mano al zar élpergamino ya seco, y empezó a leer enalta voz:
—… conque, mi solo, único yverdadero adorado, mi alma te susurrami amor entre las hojas secretas de esta
misiva…—¡Silencio! —le rugió Pedro.Se había tapado los ojos para no
enterarse. Menshikof palideció, dándosecuenta de su propio peligro. Habíaseguido leyendo, sin pensar, impulsadopor la curiosidad. Encauzó nuevamentela ira del zar, con hilaridad, hacia aquelque la merecía.
—El muy perro de Konigseck —dijo.
El zar se puso en pie y miró en tornosuyo. Era él quien estaba pálido ahora.Había empezado a contraérseleespasmódicamente la mejilla, y aquél noera un espasmo de ira pasajera, sino una
contracción implacable que le tiraba delos labios dejándole al desnudo losdientes por un lado. Cruzaban el rostrodel soberano convulsiones de enfermo.Dio una zancada hacia la litera.
—¡Traidor cerdo polaco! —dijo. Yse tambaleó—. ¡Llevarse una mujer míaa la cama y aún pasarse por amigo mío!
Le tembló la pierna en su afán dedarle Un puntapié al cuerpo del hombreque le había traicionado. Parte delpropio ser del zar intentó frenar elmovimiento; pero su pie salió disparadohacia delante en un estallido de furia. Elcadáver de Konigseck rodó lentamente,como de mala gana, saliéndose de la
litera.—Sacadle…, atadle a su caballo…
y ¡fustigad al animal en dirección aPolonia!
Dio media vuelta, luchando pordominar sus turbulentas emociones.Volvió al lado del fuego y apoyó lafrente sobre la repisa que había porencima.
Los soldados empezaron a colocarel cadáver otra vez sobre la litera.Menshikof les detuvo con un gesto.
—No —dijo, con voz tranquila—,¡arrastradlo!
Pero se volvió bruscamente.—Y ¡llamad al oficial de guardia!
Tenía él rostro y él cuello cubiertosde sudor, de un sudor que resbalaba engotas amarillentas, como si fuesen demantequilla fundida.
Cuando el joven oficial entró, vio latorcida boca del zar, y cerró sus propioslabios con precisión militar ahogando laexclamación que estaba a punto desoltar. Se cuadró como si fueran aponerle una medalla, y aguardó.
—Capitán Eckoff, sal para Moscúinmediatamente. Encárgate de que estéAna Mons en espera de mi regreso. Misórdenes son ésas y ¡te haré responsablecon la vida si no se cumplen al pie de laletra!
Tragó con dificultad.—¡Majestad!El capitán saludó y giró sobre sus
talones, casi cerrados los párpados paraocultar su asombro. Dirigió una rápidamirada a Katrina, metida en él nicho deencima de la chimenea, brillando suvestido de amarillo brocado alresplandor del fuego.
Con distintos pretextos, los oficialesde Estado Mayor se fueron marchando,hasta dejar al Zar solo con Menshikof ycon Sten’ka, el cosaco que miraba porencima de su jarra de vodkacomprendiendo tan sólo a medias éldrama que ante él se estaba
desarrollando. Pedro se debatía entormento, abrumado por suspensamientos. Los crispados puñostemblaban de ansias por hacer daño aAna Mons, por magullar su blando yblanco cuerpo sobre el que tanto habíaderrochado. La de veces que habíaproyectado y pensado en hacerlaemperatriz y la infinidad de veces enque la había amado… Ahora, todo eradiscordia en su cerebro. Sintió que suira se iba convirtiendo en desesperacióny debilidad.
Se volvió al cabo de un rato y miróen torno suyo. El cadáver habíadesaparecido de allí ya. Caminó, con
paso inseguro, hacia la mesa. Le latía unpulso en la garganta, por encima mismode la clavícula, como si estuviese apunto de estallar. Y las paredes parecíanestarse agitando como cortinas. Elrugido del viento fuera, y el goteo de lanieve que se deshelaba, sonabanamplificados y con distorsión. La cocinaparecía llena de burbujas blancas yplateadas que flotaban y acababan porreventar. Veía a Menshikof y a Katrina,que había saltado, con ansiedad, delnicho. Pero era como si los estuvieseviendo debajo del agua. No supo queexhalaba un grito que era medio aullido.No supo que se estaba cayendo.
Dio, pesadamente, en el suelo. Lacabeza le pegó contra la piedra consonido de tambor de madera. El zar seencontraba sin conocimiento, pero noestaba quieto. Se le movían los ojosbajo los párpados, que no dejaban unmomento de estremecerse. Sacudíapiernas y brazos. Katrina corrió aarrodillarse a su lado. Se alzó el vestidoy se arrancó un trozo de la enagua parabañarle el rostro al zar.
Olaf había entrado corriendo al oírel grito del soberano. Sten’ka soltó lajarra y se acercó muy despacio,colgándole los largos brazos como losde un gorila.
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? —jadeóOlaf.
—Prepara una cama aprisa —ordenó Menshikof, que estaba pálido—.Allí, en ese hueco junto al fuego, lejosde esas malditas corrientes.
Sten’ka ayudó a Olaf a meter uncolchón a rastras. El zar yacía inmóvilahora, habiendo perdido totalmente elconocimiento. Recurriendo a todas susfuerzas, Sten’ka y Menshikof alzaron elenorme cuerpo exangüe depositándolosobre el lecho junto al hogar.
Katrina había preparado un cuencode agua caliente, y se arrodillaba paracontinuar bañándole el rostro al zar,
cuando Menshikof le posó la mano en elhombro.
—¡Ya haré eso yo! —anunció,brevemente.
Y le quitó el cuenco.La muchacha se quedó sin saber qué
hacer, observando cómo se arrodillabael príncipe junto a Pedro para bañarle lacara. Vio que volvía a aparecer en losojos de Menshikof la misma ternurafemenina de la ocasión anterior alquedar absorto en su tarea.
La rasgada enagua asomaba pordebajo del vestido. Observó que Sten’kala miraba y, tras un momento devacilación, marchó de la cocina y subió
lentamente la escalera en dirección a laalcoba del príncipe para cambiarse devestido, con el fin de evadirse de lasmiradas del cosaco que la seguía sincesar, y para hallar alivio del ambientedramático que reinaba en la cocina.
Se sacó el vestido por la cabeza y sedesató la enagua rota. La molestaban loszapatos, conque se los quitó. Sin otracosa que una enagua, echó agua de unajarra grande de plata en un lavabo, y sesalpicó la cara, el cuello y los desnudoshombros.
Alzó la cabeza, refrescada, con losdedos húmedos y frescos sobre lasmejillas, y vio a Sten’ka que la estaba
observando en silencio. Estaba apoyadocontra la cerrada puerta, contemplándolacon ojuelos brillantes, tan inhumanos ytan sin parpadear como los de un pájaro.Se había quitado el alto gorro cónico depiel, del que, al arrojarlo sobre la cama,cayeron unas cuantas perlas pequeñas.Las aplastó bajo sus pies sin fijarse alechar a andar hacia Katrina. Sin la gorrade piel, la cabeza parecía plana, como sile hubiesen cortado un trozo. Peroseguía siendo enorme, casi tan grandecomo el propio zar.
Como si se diera cuenta de queestaba desempeñando un papel en unapesadilla, Katrina continuó lavándose.
Le rociaba el agua los hombros cuando Sten’ka la rodeó con los largos y durosbrazos. Rudamente, con los labiosretirados de los dientes como fiera apunto de morder, Sten’ka le encontró laboca. Sus dientes rasparon contra los deella y le empujaron la cabeza haciaatrás. Las palabras que la muchachaestaba a punto de pronunciar quedaronahogadas, y cuando intentó deslizarse deentre sus brazos la apretó hasta casicortarle la respiración.
Sus esfuerzos por rechazar elenorme cuerpo parecieron fútiles, alobligarla él a retroceder hacia la cama.Sintió el colchón contra los muslos un
segundo antes de caer sobre él.Sten’ka, el cosaco, tenía mucho de
animal. No era Un hombre malo, porqueno hacía nada que fuese en contra de suconciencia. Lo malo de Sten’ka era quehabía muy pocas cosas en la vida queofendiesen a su conciencia, como nofuera la cobardía física.
No le deseaba a Katrina dañoalguno. Pero sí que deseaba hacerle elamor. No le cabía en la cabeza más deun pensamiento a la vez y aquél habíalogrado apoderarse de las riendasmomentáneamente, como quien dice.Deseaba hacerle el amor a Katrina, y lepareció excelente la oportunidad que se
le ofrecía mientras todos estuviesenpreocupados por el colapso del zar.
Pero la clara y bestial felicidad desubyugar a una mujer medio desnudaquedó desplazada por un contactodistinto y menos agradable.
Unos dedos fuertes le habíanagarrado el negro cabello y Sten’kasintió que le tiraban de la cabeza haciaatrás hasta que las venas del cuello lesobresalieron como uvas.
— Sue l ta , Sten’ka —ordenó elpríncipe Menshikof como quien habla aun perro.
Y continuó tirando del cosaco haciaatrás por el pelo hasta que Sten’ka, con
un rugido de ira, se desasió.Katrina se incorporó, jadeando.
Tenía los desnudos y húmedos hombroscubiertos de una especie de barrooscuro, brillante.
—¿Qué es lo que llevas encima? —preguntó Menshikof—. ¿Pólvora?
Las pupilas de Sten’ka secontrajeron. Se llevó la mano a lasbandoleras cosacas, primorosamentedecoradas. Los dedos de la muchacha, algolpearle y arañarle el pecho, se lashabía roto, rasgando los largos ypreciosos cartuchos de papel,salpicándole con el negro explosivo enla lucha.
—¡Maldita diablesa! —exclamó Sten’ka, casi ininteligible de ira la voz.Alzó el puño—. Me has echado a perderlas municiones.
—¡Largo de aquí! ¡Vete a tu cuartel!La voz de Menshikof era un latigazo
de autoridad. Le hizo detenerse en secoa Sten’ka.
—¿Quién eres tú para ordenarmeque vuelva al cuartel? —gruñó,haciendo la pregunta que llevabaformándose en su lerda mente desdehacía tiempo—. Tú mandas laguarnición, pero no la caballería cosaca.
—Mientras el zar esté indispuesto—anunció él príncipe, tronando ahora—
yo mando el Gran Ejército. ¡Vuelve alcuartel!
Sten’ka se encogió de hombros y sefue tocándose con resentimiento lasestropeadas bandoleras.
El príncipe se volvió de nuevo aKatrina y se hizo dulce su voz.
—Vamos —dijo—, no puedehaberte hecho mucho daño, porque subípisándole los talones. No dispuso másque de un minuto.
Katrina se frotó los magulladosbrazos.
—Eso puede ser la mar de tiempopara un cosaco —repuso.
Miró a Menshikof, agradecida de
que le hablara con tanta dulzura.—Gracias —murmuró.El príncipe hizo caso omiso de la
palabra.—Vístete aprisa —dijo—. He
subido a buscarte. El zar ha recobradoel conocimiento, a Dios gracias sesantiguó devotamente Está despierto y¡está preguntando por ti, criatura!
—¿Por mí? —exclamó Katrinasorprendida.
—Por ti —repitió Menshikof, concierta hosquedad—. No cabe duda deque tiene fiebre. Por dos veces, desdeque volvió en sí, a pesar de que era yo,su más querido amigo, el que se hallaba
arrodillado a sus pies humedeciéndolela frente y los labios, murmuró;«Katrina, ven; te hablaré de mi pequeñaAna». Quizás en su delirio te relacionecon sus últimos pensamientos felices deesa traidora ramera. Sea cual fuere elmotivo, no obstante él es el zar, y has deacudir a su llamada.
—¿Espero que no dejarías al zarsolo, sin asistencia? —preguntó conansiedad Katrina.
Menshikof se permitió una sonrisa.—Maldito si no pienso a veces que
pudieras resultar una buena amiga parael zar, y para mí —dijo—. Pero, dateprisa a ponerte el vestido. Y no te
preocupes, porque Matilde yRomdanovsky le están guardando.
Menshikof siguió a la grácil Katrinapor la escalera, y sus ojos grises laconsideraron con perspicacia. No teníapesadez de campesina. Aunque muyjoven, era serena e inteligente. Silograba sobrevivir en los tempestuososmares que siempre rodeaban al zar, bienpudiera ser que llegara su barco apuerto. Una parte de Menshikof estabaahora celoso de Katrina. Pero la partemás perspicaz de su cerebro desterró elsentimiento por estúpido y pocoprovechoso. El Pequeño Alec era uncortesano de demasiada experiencia
para darse la ingrata y peligrosa tarea devadear contra la creciente corriente.
—Peores cosas podrían hacerse —se dijo— que fomentar y facilitar lasprobabilidades de la joven Katrina.
Después de todo, tenía contraída conél cierta deuda de agradecimiento porlibrarla de las incomodidades del carrode esclavos de Pskof. Y había sido suamante.
Sin saber que había logrado unpoderoso aliado en la que estabadestinada a ser quizá la hora de sumayor necesidad, Katrina bajó conansiedad la escalera para contestar a lallamada del zar. Menshikof, el hombre
que hubiese podido quebrar a Katrinaaun antes de que nacieran susesperanzas, había tomado en aquelmomento, allá en la escalera, unadecisión que había de cambiar lahistoria de Rusia y de todo el mundocivilizado.
La muchacha entro,apresuradamente, en la cocina. La brevemejoría del zar se había convertido yaotra vez en acceso de epilepsia.
El príncipe Romdanovsky le estabaobservando con impotencia. Pedro yacíarígido, agitados los parpados.
Se le movían espasmódicamentebrazos y piernas, y un hilillo de sangre
se le escapaba por entre los labios.Katrina oyó el crujir de los dientes y eracomo el que hacen los guijarros cuandose camina sobre ellos.
—¡Aprisa! —le dijo a Romdanovsky—. ¡Hemos de abrirle la boca al zar! ¡Seestá mordiendo la lengua! Romdanovskyla miró, descolorido.
—Nadie debe ponerle un dedo al zaren la cara.
—Porque es el zar —respondió él,secamente. El soberano había empezadoa gemir guturalmente. Parecía estarseasfixiando.
—¡Qué tontería! —exclamó Katrina.Tomó una cuchara de palo del hogar y la
metió a viva fuerza por entre los dientesde Pedro. Un chorro de sangre salpicó lacuchara al lograr la muchacha Separarlelas mandíbulas. Inmediatamente, losfuertes dientes del soberano se cerraronsobre el mango de palo y dejó de roersela lengua.
Romdanovsky hizo ademán deintervenir. Pero el príncipe Menshikof lecontuvo con decisivo gesto.
—¡Ah, eso está mejor! —dijo, conalivio.
Sí bien habla dado muestras de tenermenos valor que Katrina, su sentidocomún no era menor.
—Eres una buena chica —dijo—.
Iré a buscar agua fresca para bañar elrostro de Su Majestad.
Marchó a la bomba del patio yKatrina se arrodilló en el enormecolchón de paja sobre el que yacía elzar, poniéndole bien la cuchara en laboca. Cuando llegó el agua fresca, lebañó la cara y, poco rato después, el zardejó de estremecerse y se quedótranquilo, oscureciéndose la pielalrededor de los ojos en forma degrandes moraduras.
El príncipe Menshikof había estadocontemplando los cuidados de lamuchacha con una sonrisa casi deenvidia y, cuando vio que el zar pasaba
del ataque epiléptico al sueño, exhaló unsuspiro de alivio y encendió la pipa.Dio varias chupadas y pareció estartomando una Redejón. De pronto le dijoa Olaf y a Matilde:
—Katrina se quedará con el zar yserá su enfermera mientrasRomdanovsky y yo estemos ausentes conel Ejército.
La muchacha no alzó la cabeza.Siguió refrescándole las sienes alsoberano y no pareció oírle cuandoagregó, con firmeza:
—Ha de ser obedecida en todo.Olaf asintió con un movimiento de
cabeza. Matilde dijo, con avidez:
—Sí, sí…, tiene mucho sentidocomún.
No pareció sorprenderse de que ladirección de la casa hubiese pasado así,en un instante, de sus manos y de las desu esposo a las de una prisionera deguerra sueca que tan poco antes habíasido una esclava cargada de cadenas.Matilde y Olaf estaban acostumbrados aobedecer órdenes.
—Te mandaré un correo cada tresdías —anunció Menshikof. Tú le darásnoticias del estado del zar, Katrina. Y…no olvides que puedo estar aquí devuelta a en menos de veinte horas si esnecesario.
Katrina movió la cabeza en señal deasentimiento. El príncipe Romdanovskydijo, con cierta hosquedad:
—¿Es posible, Alec, que vayas adejar al zar solo con unos cuantoscriados?
—No podemos permitirnos él lujode perder un día rondando por aquí —respondió Menshikof—. MientrasCarlos de Suecia esté ocupado enPolonia con su Gran Ejército, hemos detomar todo el terreno que podamosalrededor de Petersburgo. Es orden delzar.
El otro movió afirmativamente lacabeza, multiplicándosele la barbilla
como una concertina.—En efecto —dijo—, eso es cierto;
pero…—Nos ponemos en marcha mañana
—le interrumpió Menshikof, con firmezay determinación—. El zar lo querría así.
A la mañana siguiente, los soldadosdescargaron varias cajas grandes deprovisiones y de material médico, yemprendieron luego la marcha haciaDorpat, dejando sólo una compañía dela Guardia Real acampada alrededor dela granja. Katrina no salió al patio averla marchar esta vez. Pedro empezabaa recobrar él conocimiento, pero senegaba a dejarla que se apartara de su
lado. Parecía adquirir fuerzas con laproximidad de su menudo cuerpo llenode vitalidad.
Matilde se presentó con caldocaliente, y Katrina lo bebió conagradecimiento.
—¿Por qué no dejaron un médico?—preguntó.
—El príncipe Menshikof no cree enellos —repuso Matilde—. No, en losmédicos rusos, por lo menos —seencogió de hombros—. Se trata de unatontería que él y el zar aprendieron enInglaterra cuando visitaron ese sitio tanremoto. Se niegan a permitir que unmédico ruso les saque la fiebre de las
venas. Aunque maldito si yo comprendoqué daño puede hacerle a un enfermoque le quiten un tazón o dos de sangrefebril.
—Si uno sangra demasiado, semuere —dijo Katrina.
—He visto morir a gente sin perderuna sola gota de sangre —anuncióMatilde.
Y removió la olla de caldo para quesaliera a flote su rico sedimento.
CAPITULO VII
CUATRO días más tarde, el
capitán Eckoff de la Guardia del Zarllegó a las puertas de Moscú, El capitánhabía cabalgado casi sin dormir a travésde toda la cadena de postas durante elrecorrido de las trescientas ochentamillas que mediaban entre Petersburgo yMoscú. Tenía el rostro demacrado a lagrisácea luz de la aurora cuando se apeódel sudoroso caballo en los empedradospatios de los Cuarteles de Streltsi y
presentó sus órdenes al coronel deguardia, que le escuchó conincredulidad.
—¿Detener a Ana Mons? ¿Estásloco, capitán? Ana Mons es la…,¡hum…!, no querrás ponerle grilletes ala futura emperatriz de Rusia, ¿eh?
Eckoff se pasó la mano por los ojos,inyectados en sangre por falta de sueño.Estaba demasiado cansado para sercortés. Dijo, brevemente:
—¡Mi coronel, tengo orden dequitarle la vida a cualquiera que seinterponga en mi camino… Orden delzar, mi coronel!
El coronel parpadeó al ver que
Eckoff se llevaba la mano a laempuñadura de la espada. Sacó un reloj,lo consultó, volvió a guardárselo y amirar, parpadeando, al capitán.
—Es un poco temprano, ¿no? —dijo—. Los soldados no habrán desayunadoaún. Podrás esperar hasta que lleguenlos muchachos, ¿no?
—No —respondió, fríamente élcapitán—, no puedo.
A Ana Mons la despertaron unosgolpes atronadores descargados sobrelas fuertes puestas que conducían a suhermoso palacio situado en el elegantebarrio alemán de Moscú. Parecíanproceder ruidos y golpes de todos los
rincones de la casa. Bostezó y sedesperezó con resentimiento. ¡Alguienpagaría aquello! Se cubrió la cabeza conla sábana de seda e intentó dormirse denuevo.
La almohada, que llevaba bordada eláguila bicéfala de los Romanof, estabacubierta de manchas encarnadas ynegras: parte del maquillaje que se lehabía quitado durante la noche.
El estruendo parecía rodear porcompleto el edificio. Ana Mons soltóuna maldición y tiró con rabia delcordón de la campanilla. Y, aun antes deque hubiera empezado a abrirse lapuerta, gritó:
—¡Diles a esos demonios que cesende armar ese maldito jaleo!
Pero la aterrada doncellita que habíaacudido, no se detuvo ni retrocedió, sinoque siguió cuarto adentro. —Un mensajede zar, señora— dijo, temerosa. Y noagregó que el oficial exigía que se lefranquease inmediatamente la entrada,porque le tenía demasiado pánico a suama.
—¿El zar? —las manos enjoyadasde Ana asieron, con excitación, la ropa—. Dame mi salto dé cama de encaje.
Se incorporó, olvidando su ira y, alhacerlo, su espesa cabellera negra lebarrió, acariciadora, los blancos y
rollizos hombros. Movió la cabezadespacio, repitiendo el movimiento desuerte que el pelo se deslizó de nuevocomo una mano espectral por su nuca. Y,a cada vuelta de su cabeza, su cuerpotembló bajo la voluptuosa sensacióntodo el tiempo que se atrevió aentretenerse con aquello.
Luego se levantó, se envolvió en elpeinador de encaje y se sentó ante suespejo y las hileras de tarros, frascos,pulverizadores y barras de colorescolocadas sobre la mesa de tocador decristal. Tenía la boca contraída en gestodisplicente, casi como la de Pedro, yhabía líneas horizontales profundamente
marcadas por debajo de los luminososojos oscuros que insinuaban unavoluptuosidad como la de él. Laestructura ósea del rostro era perfecta.Su semblante era el de una mujer que haimpuesto arrogancia sobre perfección.
Las llamadas y golpes continuaronsonando.
—¿Qué es eso? —inquirió,agudamente, Ana.
La doncella se humedeció los labios,asustada.
—No…, no lo sé, señora.Ama se aplicó perfume a las orejas,
a los hombros y a las muñecas y quedólista ya.
—¿Dónde está el mensajero del zar?—preguntó, picaros los ojos.
—No…, no lo sé, señora.Ana le dio un golpe, irritada, con el
cepillo de mango largo, y fue a buscarleella.
Encontró al capitán Eckoff ante elfuego de rollizos en el gran vestíbulo demármol. El capitán se había lavado caray manos para quitarse el polvo delcamino, pero llevaba él uniformemanchado y los ojos parecían dos llagasrojas por la falta de dormir.
Vilhelm, hermano de Ana —un jovenla mar de guapo, con un pelo rubiomaravilloso— estaba acostado en un
sofá, comiendo nueces perfumadas ymirando, con desdén, los arrugadospantalones de Eckoff.
—¡Ah, Ana! —exclamó,alegremente, con voz chillona y enfática—. Éste… ¡este hombre dice que el zarle ha ordenado que te guarde prisioneraaquí!
Señaló a Eckoff con un movimientode cabeza al hablar, y el cabello siguiósu movimiento como el barrer de unacortina.
Durante un instante, Ana frunció elentrecejo, arrugando la pintura que lecubría la lisa frente. Luego se echó areír, y fue tintineante su risa, llena de
estudiados sonidos musicales.Evidentemente, aquélla era otra de lasextrañas y emocionantes bromas dePedro. Se le habría ocurrido hacerlaprisionera, atándola, quizá, conperfumadas cintas de seda para queaguardase su llegada. Se hallaría, sinduda, en aquellos momentos cabalgandoa toda velocidad en dirección a Moscú.
—¿Dónde está el zar? —inquirió,contrayendo los cálidos labios en lindamueca.
—En Petersburgo, señora —respondió Eckoff.
Y notó ella algo en su tono que hizoque se le pusiera tirante la piel. Una
sensación fría, de magullamiento,pareció extendérsele por el estómago.
—Ésta es… una broma, ¿no?Le costaba trabajo sonreír ya.
Dirigió una mirada a su hermano, peroVilhelm acababa de fijarse en su imagenreflejada en un espejo lejano, y estabaabsorto, dándose golpecitos en elcabello para hacer más fascinador sucontorno.
—No, señora —respondió Eckoff,tambaleándose de cansancio—. Lasórdenes que he recibido no son unabroma.
—Pero…, ¿cuándo dio el zar estasórdenes? —Después de la muerte del
coronel Konigseck, señora.Y entonces Ana comprendió. Se
acercó más al capitán, hasta rozarle laguerrera con los pechos.
—Tú no serías capaz de tenermeprisionera. Su voz estaba tan exenta depasión como un beso distraído; pero susojos buscaron, con insistencia, los de él.La juventud del capitán Eckoff pudo másque su cansancio. Se ruborizó.
—Por favor, señora…Retrocedió, y ella le siguió,
despacio, con infinito cuidado, hasta quesu cuerpo volvió a rozar el del joven.
El martilleo continuaba y Anacomprendió ahora que el ruido lo
producían los soldados al clavetear lasventanas de la planta baja, y derribarestatuas y cenadores del jardín para quelos centinelas encargados de custodiarlatuviesen una visión ininterrumpida.
—Por favor —murmuró,engatusadora. A ella le tocaba suplicarahora, y lo hizo con magnífico arte—.Llévate a tus soldados, capitán. Yo séque mi adorado Pedro no habló conintención. Es seguro que se enfadarácomo tomes tan en serio sus órdenes —sonrió, y fue como si el sol asomara porentre nubes de tormenta—. ¡Se pondráfurioso si…, si me asustas así!
Pero a Eckoff el cansancio le servía
de coraza.—Señora —anunció, pesadamente
—, tengo orden de haceros prisionera.No saldréis de este palacio.
Le abofeteó con fuerza el fatigadorostro.
—¡Largo de aquí, pues, y juega aperro de guardia al otro lado de mipuerta!
—Bien, señora.Se dirigió, muy rígido, a la gran
puerta, que era de plata maciza, forjadaen intrincados entrepaños de estilogriego. Ana asió un jarrón y lo tiró trasél. Ni se le aproximó siquiera, yendo ahacerse añicos contra la pared. El
capitán Eckoff, sin haber perdido ni uninstante la dignidad, cerró la pesadapuerta tras sí.
—Ana —protestó Vilhelm—, esofue…
—¡Oh, vete al diablo! —lerespondió la hermana.
Las lágrimas, cual rejas de arado,abrieron surcos al resbalar por elmaquillaje.
—Un jarrón que valía un millar derublos —continuó Vilhelm,imperturbable.
Se escarbó por debajo de la camisaescarolada, con una lendrera de orotallado. A lo largo del mango de la
misma titilaban los zafiros.Ana se dejó caer pesadamente sobre
uno de los divanes y contempló el lujoque habla reunido en torno suyo. Enaquel enorme vestíbulo la suntuosaextravagancia se veía por todas partes.Alrededor de los grandes muros seveían, a intervalos, pilastras de ébanotallado que servían de marco a inmensosentrepaños de plata con figuras griegasen relieve. Del abovedado techocolgaba una araña de complicado diseñode la que pendían centenares de cristalescarmesíes en forma de pera. El icono dela entrada estaba cuajado de pedreríaque centelleaban ígneas respuestas a la
adoradora llama de una docena delargos cirios blancos.
Y todo aquello había de sacrificarlopor las horas de satisfacción obtenidasapasionando al arrogante Konigseck…Ana sabía ahora que odiaba aKonigseck, que había sido lo bastanteimbécil como para atesorar suslicenciosas cartas. Por mucho queregistrara su palacio, el zar no hallaríacarta alguna de Konigseck ni de ningunode los otros. Ana las había quemadosiempre, inmediatamente, apenas leídas.
Se le contrajo la inteligente mirada.Su hermano Vilhelm se estaba alejandovestíbulo abajo. Oyó su aguda voz en la
distancia hablando con los soldados queahora eran sus celadores. Vilhelm no eratan necio como parecía. Ella lo sabíamuy bien.
—¡Ana, ven aprisa!La voz jadeante era la de su madre,
que se acercó, arrastrando sus pies porlas gruesas alfombras, el arrugado rostroquejumbroso como el de un mono quehubiese mordido algo desagradable.
—Unos imbéciles andanatrancándome las ventanas. Les gritopara que se vayan, y ellos se me ríencomo estúpidos.
Ana le contó a su madre lo que habíaocurrido, rápida y amargamente y sin
piedad. La señora Mons la escuchóarrugando y desarrugando los contraídoslabios.
—Tus salacidades —exclamó—.Siempre te lo advertí…, siempre te loadvertí.
Vilhelm regresó, pisandocuidadosamente sobre la punta de lospies.
—Querida —dijo, alegremente—, esmucho peor de lo que suponíamos. Nose trata del pobre Konigseck tan adío alparecer.
—¿Slanikof, también? —preguntó,apresuradamente, Ana.
El hermano soltó una risita de
conejo.—No, querida, ni ningún otro de tus
compañeritos de juego. De lo que lossoldados me hablan, es de otramuchacha nueva con la que parece estarjugando Pedro…, una bruja sueca —agitó las flexibles manos—. Peromaravillosamente hermosa según medicen…, maravillosamente hermosa.
—¿Bruja? —repitió Ana.—Bruja, en efecto, hermana. Una
bella doncella que salió, de las ruinasde Marienburgo. Y dicen que loscosacos abrieron sus filas para dejarlapasar —rió otra vez—. ¡Como si loscosacos fueran capaces de hacer cosa
semejante! Pero esto sí que parece tenersentido: dicen que lleva no sé qué clasede señal diabólica y que ha encantado alzar y al príncipe Menshikof. Los correosllegaron hace dos horas con losdespachos, y no hablan de otra cosa.
La señora Mons respiróprofundamente y con dificultad.
—Busca al diablo para hallar otrodiablo, Ana —croó, mascullando elantiguo proverbio—. Llama al padre D’Ameno, hija mía. Sólo él puedeayudarte contra una bruja.
Vilhelm se tragó la nuez a mediomascar y tosió.
—¿Ese mago negro? —exclamó.
Estaba impresionada a pesar de sufrívolo tono—. Pero, mamá…, ¡espeligroso! Es el cura más malo de todoRusia… Es compañero de Satanás enverdad. Invoca a los demonios… ¡Dejóciego al conde Kublenz!
Ana palideció al oír pronunciar elnombre del padre D’Ameno.
—Mándale llamar —ordenó, noobstante—. Dile a ese insolente capitánEckoff que mi madre desea un sacerdote.Volveré a tu lado cuando me hayavestido.
Vilhelm se encogió de hombrosintentando aparentar indiferencia y salióa hablar con los centinelas. Ana volvió a
su tocador temblando de excitación ytemor ante la perspectiva de hablar conun hombre que era compañero deSatanás. Escogió un vestido deterciopelo negro, muy escotado, y sesujetó un grueso racimo de perlas alcuello tan fuerte, que se le clavó en lablanca piel. Se cubrió los brazos conpulseras incrustadas de piedraspreciosas que le resbalaron hasta lasmuñecas cuando los bajó.
El joyero aún estaba amontonado deadornos valiosos. Ana los estudió conorgullosa desesperación.
—Son míos, son míos… —exclamó,con ira.
Y trasladó la arquilla a su lecho.Apartó una mesilla de la pared, alzó elentrepaño de seda encarnada de ladecoración de la pared, y dejó aldescubierto un espacio apenas lobastante grande para ocultar el joyero.
Lo había ordenado todo y se pintabacon prolijo cuidado y sin prisas, cuandoVilhelm entró en su cuarto.
—El padre D’Ameno se encuentraaquí, Ana —dijo, sin poder ocultar suexcitación—. ¡Dios santo, qué hombremás horrible! —se santiguó antes dedarse cuenta de lo que hacía—. ¡Parecela peste andante!
Ana se alisó, al levantarse, el
vestido que la ceñía como una vaina. Ladeterminación se reflejaba en sus ojos.Asió a su hermano del brazo.
—Crees de veras en los hechizos delp a d r e D’Ameno, ¿verdad? —exigió,escudriñando él rostro de Vilhelm—.Crees que podrá hacer recaer unamaldición sobre esa bruja deMarienburgo, ¿no?
Vilhelm se humedeció los labios.—Ahora que le he visto —contestó
—, estoy dispuesto a creer cualquiercosa de él.
Ana recibió al cura en la antecámaraparticular de su madre, un cuartosofocante, adornado con cortinas de
terciopelo morado, y lleno del inciensoque se alzaba de varios pebeteros yascendía perezosamente en la pocoventilada habitación hasta el doradotecho.
El padre D’Ameno había sido fraileen España y huido de la Inquisición, quele consideraba, con harta justificación,demonólogo practicante. Había halladoprecario refugio entre los fanáticosreligiosos de Moscú, donde susupervivencia constituía un milagrodiario y era debida, sin duda, más bienal temor que inspiraba porque poseía ungran conocimiento del arte italiano encuestión de hierbas y venenos, y
practicaba, con éxito, el hipnotismo.También daba la casualidad de queposeía cierto instinto auténtico declarividencia y que había hecho yavarias profecías que se habían cumplidode una manera asombrosa. Pero, si algúnderecho tenía a llamarse «padre», desdeluego no se lo había concedido la IglesiaOrtodoxa Rusa, aun cuando lograraobtener algún ascendiente sobre unahermandad monástica flagelante —losHijos de Melquisedec— que ocupaba undesvencijado monasterio en el «barrioalemán» de Moscú, cerca del palacioparticular de Ana. Los Hijos deMelquisedec vendían filtros, hechizos y
amuletos y se decía en el barrio alemánque más de una vez se había celebradola Misa Negra con todos sus ritos en elcenobio desde que aceptara lahermandad al padre D’Ameno comomiembro.
Por todas estas desagradables y bienfundadas razones y por otro millar deleyendas histéricas sin fundamento, alpadre D’Ameno se le temía y él estababien enterado de ello. Cuando Ana entróen la cámara, la miró en silencio. Lecubría la cabeza una capucha negrasobre la que campeaba un crucifijoencamado adornado y retorcido de tanfantástica manera, que más parecía un
dragón chino demoníaco que un símbolode la Santa Iglesia. Su negro hábito demonje le llegaba hasta el mismo suelo,dándole aspecto de hongo sobrenaturaltenebroso que creciera sobre la moradaalfombra.
Ana se sobrecogió al verle los ojos,porque los tenía deformados. Algúndefecto de músculo o nervio hacía quecada uno de los párpados colgara tantosobre las mejillas, que se veíanclaramente nudos de venas rojas yazules pulsar en los mismos. Los ojos ensí tenían el tinte amarillento verdoso depeces fosforescentes en aquellas partesen que debieran haber sido blancos, y el
anillo de color de cada iris era de eseamarillo broncíneo que tienen los ojosde las gallinas. Unas pestañas espesas,blancas y muertas y lacias como flecosde seda, adornaban tan monstruosasglándulas ópticas.
Una larga barba blanca le caía hastala cintura, sin ser, en ningún punto, másancha que él húmedo y rojo labioinferior del que pendía.
—Haga él favor de… sentarse —dijo Ana.
Y se pasó una mano excesivamenteenjoyada por la cara. Se sentíaincomprensiblemente mareada.
—Gracias.
El cura se sentó, muy solemne,metiéndose la punta de la larga barba enel cordón de la cintura. Tenía la miradafija en las joyas de Ana, y se humedecióla boca, reluciente ya, al darse cuenta desu valor.
—Tuve que pagar soborno parallegar hasta, aquí —dijo,expresivamente.
Ana empezó a sentirse mejor alrecibir esta prueba de que D’Ameno erahumano.
—Serás compensado —anunció—.Serás ricamente compensado si mesirves.
—¿Un filtro amoroso quizá? —dijo
él cura—. ¿Alguna mágica pociónarrancada a los demonios y bendecidapor la Santa Iglesia…? ¿Una poción quedifícilmente se encuentra… paradevolverla al amor del zar?
Ana vaciló.—¿Tendrá poder contra las brujas?El padre D’Ameno se acarició la
barba con dedos largos, arrugados y denegras uñas que se asemejabanextrañamente a garras de pavo.
—¿Brujas? —murmuró.Y, con la otra mano, hizo un rápido
gesto que Ana supuso formaba parte delalgún ritual de magia.
Puso los ojos en blanco.
—Consultaré —anunció con vozsepulcral— a los seres del aire y de lastinieblas que tienen bajo sus órdenes ami alma.
Masculló un canto latino, con losdedos crispados.
—Veo una visión —dijo, de pronto—. Veo a una bruja que se alza de lasllamas de una ciudad en ruinas y entra enel corazón del zar.
El servicio de información del padreD’Ameno era tan rápido comoexcelente, Pero Ana quedó, de momento,impresionada.
—¿Si? —exclamó con avidez—.¡Sigue!
El padre salió de su absorción.—La visión se desvanece —dijo—.
Necesito una joya, algo valiosa…, unapiedra preciosa… para concentrar enella mis pensamientos.
Parpadeó al mirarla y a Ana lepareció como si las sedosas pestañas sehundieran en la carne al tocarla.
—La joya —prosiguió él cura—, ¿élrubí que se cuelga del cuello?
Ana se quitó en silencio la delgadacadena de oro de la que pendía un rubívalorado en unos centenadas de rublos,y se lo entregó.
—Ahora —ordenó—, una vela.Ana encendió un cirio blanco y lo
depositó sobre la pulimentada mesaentre los dos. Ni ella ni el cura se dieroncuenta de que Vilhelm había aparecidosilenciosamente en la puerta de laalcoba de su madre. Se quedó mediooculto tras la cortina más cercana yjugueteó con su dorado cabello, fija unasonrisa en los consentidos labios.
El padre D’Ameno estaba deespaldas a él. Se encontraba indinadohacia delante, los codos apoyadosfirmemente sobre la mesa, haciendooscilar él rubí de la cadena,rítmicamente, como un péndulo. La rojapiedra brilló como un glóbulo de fuego ala luz de la vela.
—Fíjate en el rubí —murmuró, convoz monótona, él fraile—, fíjate en elrubí, hija mía, y concentra…,concentra… hasta… que sientas…deseos de… dormir.
La voz era lenta y mesurada, como eltictac de un metrónomo.
Vilhelm vio que su hermana abríamuy despacio la boca con expresión deaturdimiento.
—Me siento mareada —dijo enlejana vocecilla.
—Escúchame —dijo el padre D’Ameno—. Veo que le amenazapeligro por parte de esa bruja.¿Comprendes?
Ana asintió, moviendo,pesadamente, la cabeza.
—Peligro de la bruja —repitió,como una criatura narcotizada.
—Sólo veo una salvación —prosiguió, monótonamente, el cura—.Confiarás todas tus joyas y todo tu oro ala piadosa custodia de los Hijos deMelquisedec…
—Todas mis joyas —repitió Ana,sumisa.
Y, entonces, la voz autoritaria delp a d r e D’Ameno se interrumpióbruscamente con un cloqueo de terror.Porque Vilhelm había cruzadosilenciosamente la alfombra y apoyado
la delgadísima hoja de su enjoyada dagaen el desmedrado cuello del sacerdote.
—No te vuelvas, cura —dijoVilhelm.
Y, por una vez, la aguda voz no hizoborrosas las palabras.
El padre se quedó inmóvil, rígido deaprensión. El rubí cayó sobre la mesa ysu leve golpe despertó a Ana de suhipnótico estupor.
Se alzó inmediatamente de un brincoy sacudió la cabeza, para despejarla.
—Me había hechizado —susurró,temerosa—. Me tenía prendida en unhechizo.
Vilhelm rió.
—Y ahora soy yo quien le tieneprendido en un hechizo: el de mi daga—dijo—. Ten, querida…, toma mi dagay córtale el cuello si quieres. ¡Yo nopodría soportarlo!
Pero no alivió la presión de laafilada hoja hasta que Ana tomó él belloy mortífero puñal en su firme mano.
La mujer torció el arma hacia arriba,hincándole la punta al cara en labarbilla, y éste se enderezó angustiado,corriéndole un hilillo de acuosa sangrepor la grasa de la blanca barba.
—Cura —le dijo, con frialdad—, yono te llamé aquí para que me robaras nime hicieses víctima de un sortilegio.
El padre D’Ameno respondió condificultad, porque la punta de la daga sele estaba hincando aún en la barbilla.
—Te serviré —aseguró, con voztrémula—. Te juro por mi Amo que teserviré. ¿Qué es lo que buscas de mí?Soy un anciano…
Y Ana comprendió que habíaganado.
No retiró el arma, y D’Ameno tuvoque seguir sentado con la cabeza muyalta, tan en tensión como una cuerda deviolín la correosa garganta para que noahondara más la punta del puñal.
—Tus filtros amorosos —inquirió,despiadadamente, Ana—, ¿dan resultado
o no son más que engañabobos?D’Ameno exhaló un gemido delgado
y nasal.—Dan resultado, dan resultado…—¿Siempre? —insistió Ana.Y D’Ameno hizo girar los
repulsivos ojos en dolor y miedo.—No… siempre —boqueó.Ana sonrió con sombría satisfacción
y retiró la boja, pero mantuvo el azuladoacero a pocos centímetros del rostro delhombre. Éste bizqueó para podercontemplarlo.
—Escucha —dijo—, a estas horastodo Moscú parece saber que el zar sehalla bajo él hechizo de una bruja de
Marienburgo. Lo sabías tú ya, ¿verdad?D’Ameno tragó, dolorosamente, y
movió afirmativamente la cabeza, sindejar de mirar la daga.
—Mediante sus negras artes —continuó Ana—, esa bruja le harevelado al zar mis amoríos conKonigseck. ¡Ahora soy prisionera delzar en este palacio y aguardo la muerte!Y, a menos que tengas tú una idea mejor,le diré al zar, cuando regrese a Moscú,que tú, cura, fuiste sobornado porKonigseck para que me robaras la virtudcon tus satánicos filtros amorosos.
Su hermano rió de asombro yencanto. Ana hizo caso omiso de él.
—Tú y yo arderemos juntos en laPlaza Roja, cura —dijo—. A menos queseas capaz de apelar a la magia para quenos salve a los dos. Y ahora, ¿quédices?
El padre D’Ameno permaneciósentado varios segundos como hombremuerto ya. Cuando habló por fin, letemblaba la voz.
—Temo morir —dijo—. Temo a lamuerte, hija mía. Sé piadosa, Hevendido mi alma al infierno y temomorir.
Le rezumaba el sudor por laarrugada piel como espesa resina de unarama retorcida y nudosa.
—¿Hay magia que pueda salvarnos?—preguntó Ana, con calma.
El viejo tragó varias veces e intentódominar el temblor de sus miembros.
—Hay magia verdadera —respondió, muy despacio— hay unamagia satánica que algunas veces meviene. Pero, adonde conduce y cómoviene es cosa que no siempre sé.
Miró, con incertidumbre, el rubí quecentelleaba sobre la mesa. Porque,aunque la joya estaba quieta, la llama dela vela se movía por encima de ella. D’Ameno tendió los delgados dedos yempezó a hacerla oscilar.
—¡No mires fe piedra, Ana! —dijo
Vilhelm.Los nudillos de Ana blanquearon
sobre la empuñadura de la daga. Pero D’Ameno anunció, con voz tranquila:
—Quien contemple la piedraquedará en trance satánico. Eso es todolo que sé. Si son otros los que miran, mivoluntad puede mandarles. Si soy yoquien mira, mi espíritu queda, de no séqué milagrosa manera, libre para errarfuera del cuerpo. Y es en ocasiones deésas cuando he hecho profecías que sehan cumplido.
—Continúa —dijo Ana.Tenía pálido el rostro; pero dura y
decidida la mirada. D’Ameno movió
muy despacio, y casi de mala gana, elrubí, no como péndulo ahora, sino encírculo, hasta que la cadenilla de oroquedó retorcida y hecha nudos. Lapiedra giró ante la desnuda llama de lavela, centelleando. El padre D’Amenofijó la mirada en ella…
No tardó en quedársele rígido elsemblante. Empezó a salirle espuma porlas comisuras de los labios y, aunquecontinuaron mirando sus ojos, ya noveían. Las negras pupilas lejos depermanecer contraídas ante elresplandor de la vela, se habían dilatadoenormemente. Intentó hablar, pero tardóen oírse su voz un buen rato.
—Veo arder delante del Kremlin unahoguera de ajusticiar —dijo.
Y Ana comprimió los labios tras unarespiración dolorosa. La voz del curaora confusa y parecía como si hablaseen sueños. Y, sin embargo, Ana yVilhelm tuvieron el convencimiento deque no se trataba ahora de charlatanería.La voz de D’Ameno surgía de su propiagarganta, pero el cerebro que dictaba laspalabras daba la sensación de hallarsemuy lejano, al fondo de uninconmensurable corredor.
—La hoguera arde para un soldado—croó—. No la veo arder para unamujer.
Ana exhaló el contenido aliento.—Aquélla a quien llaman la Bruja
de Marienburgo no me es revelada —continuó, monótonamente, el padre D’Ameno—; pero veo una marcasatánica nacida en fuego… Ahora laveo… ¡Ah…! —el aliento le hizo unruido raro en la garganta—, triunfa hastaque llega a Moscú. Veo la ciudad de lasCúpulas Doradas, y ella yace, pálida einmóvil, en los jardines del Kremlin…
—¿Y yo? —exigió con aspereza Ana—. ¿Qué me sucede a mí?
Su interrupción pareció turbar alcura, porque tardó varios segundos enhablar; pero su voz continuaba siendo la
de un muerto ambulante.—Pasa el verano y pasa el invierno,
y tú tomas tu joyero de su escondrijodetrás de la pared de seda roja cerca detu cama, y sales andando de tu palacio.
La voz del hombre pareció retirarsegruñendo hacia la gutural oscuridad dela que había surgido.
—Y ¿qué del zar? —inquirió,vivamente, Ana. Pero D’Ameno no lecontestó. Seguía con los ojos vidriosos,y sumido profundamente en su sueño. Lajoya encarnada colgaba ahora sinmovimiento, y dos dedos de vela sehabían consumido.
—¡Contéstame! ¡Contéstame! —
chilló Ana—. ¿Y qué del zar?Le golpeó con los dos puños y el
padre D’Ameno exhaló un gemido alcaer sobre la mesa. La sangre le salió aborbotones de la garganta. Era unasangre pálida, sonrosada, que convirtióla superficie de la pulimentada mesa encoloreado espejo. Ana Vio la imagenreflejada de la daga, y la delgada hojaestaba sonrosada también, teñida ensangre. Había golpeado al padre D’Ameno olvidándose de que aún asíael arma y, el cura, había caído haciadelante, hallando la muerte que tantotemiera.
—La verdad —observó Vilhelm,
examinándose las pintadas uñas—, quehubiéramos podido; pero no cabe dudade que ya no le sacaremos más.
—¿Querrás callarte? —exclaméAna.
Vilhelm, satisfechomomentáneamente del estado de susuñas, alzó la mirada con una levesonrisa.
—Pasa él verano y pasa el invierno—repitió burlón— y nada te sucede.Suena a cuento… ¡todo ello!
Ana estaba muy pálida.—Y sin embargo —respondió, con
fuego—, no lo es. De lo contrario,¿cómo hubiese podido estar enterado
de…?—¿De qué, si me es licito
preguntarlo?—Del lugar en que se encuentra mi
joyero —respondió su hermana, con vozqueda—. Porque lo escondí antes de queél llegara, y ni tú mismo conocías suescondite.
Hubo un prolongado silencio.Vilhelm sintió que se le iba poniendocarne de gallina.
CAPITULO VIII
KATRINA atendió a todas las
necesidades del zar. Durante muchosdías después de su colapso, no tuvofuerzas para moverse. Permaneciósentada a su lado durante el corto día,dándole cucharadas de caldo, nata yhuevos. Por la noche, se hacía un ovillojunto a él, y dormía con sueño ligero,preparada para despertar al menormovimiento o murmullo febril.
La enfermedad del zar era más
mental que física. Con frecuencia —sobre todo si el fuego llameaba ychisporroteaba durante la noche—sudaba en plena pesadilla y daba roncosgritos dormido. Katrina le confortabacon su dulce voz y le alzaba la cabezapara que sorbiera agua, como un crío, deun tazón.
Una noche despertó del inquietosueño de la convalecencia y se sentó enla cama.
—¡Dios! —dijo—, no he conocidonoches semejantes desde…
Le tembló la voz.—Enciende más velas, Katrina —
pidió.
Y miró a su alrededor, conaprensión.
Se sintió más tranquilo cuando lamuchacha hubo encendido un buenpuñado de cirios. Tenía demacrado élrostro y con expresión de cansancio.
—Los soldados llegaron una noche—dijo— y llenaron el Kremlin, armadosde antorchas y espadas. Era mihermanastra Sofía, que intentabaapoderarse del trono… Yo tenía unosdiez años entonces. Los soldadosarrancaron a mi querido tutor de entremis brazos… y le tiraron por el balcón.Los Streltsi le recibieron sobre la puntade sus lanzas…
—Calla —murmuró Katrina—,calla, Majestad.
Pedro movió, negativamente, lacabeza.
—Lo tengo en el cerebro —repuso—, siempre en el cerebro. Cuando seaviva el fuego y se alzan las llamas, loveo. Los soldados dieron caza a mifamilia a través del Kremlin. Vi sacar arastras a mis tíos…, a todo el mundo…,de sus escondites…, hasta de lasiglesias. Perdonaron la vida a mi madrela zarina y ¡a nadie más!
—Te la perdonaron a ti también —dijo Katrina, con dulzura—. No podíanmatarte. Porque es voluntad de Dios que
vivas para ver tos sueños convertidos enrealidad.
—¿Mis sueños? Son sueños depesadilla, criatura. Me puse enfermodespués de la matanza. Se me contraíacon una especie de tic nervioso la cara.Dime —preguntó—, ¿se contrae ahora?
Katrina le contempló a la luz de lasvelas. El rostro del zar se torcía yretorcía sin reposo, y de una manerahorrible.
—Apenas si es un leve parpadeo —contestó con voz firme—. Un guiño nadamás, como el que pudiera hacerle unjoven a una muchacha.
El zar se quedó un poco parado.
Pero, al cabo de un instante, se ledulcificó él rostro y la contraccióndisminuyó.
—Todas las mujeres son seresmalvados —observó, ásperamente—.Mi tía Sofía, mi esposa Eudoxia y, lapeor de todas. ¡Ana Mons!
Aquélla era la primera vez que lehablaba a Katrina de su esposa. Lamuchacha ardía en deseos de hacerle uncentenar de preguntas; pero se abstuvo.
—Tu madre no era mala —dijo—, yyo no creo ser mala, ni que lo seaMatilde. Las mujeres son como loshombres… Algunas son buenas y otrasmalas. Yo no juzgo a todos los hombres
por Dakof, que me azotó, ni porSheremetief, que me cortó el pelo.
Pedro nada dijo. Se quedó con lamirada fija en el fuego un buen rato,como si en él viese visiones que noparecían producirle tanto temor. Porque,al cabo de unos momentos, cuando lasvelas se hubieron consumido casi porcompleto, dijo, de pronto:
—Tráeme vino, Katrina. Luego…creo que dormiré.
Hubo mejores noticias que mandarleal príncipe Menshikof por el correosiguiente. Transcurrieron las semanas yel zar Pedro se dio cuenta de que habíaempezado a hablar con sorprendente
libertad a aquella criatura, rubia yojiverde que, con tan rara sabiduría ysencillo humor sabía responderle,directa, como lo hubiese hecho unhombre y, sin embargo, con una dulzuraque hallaba confortadora. Era agradableencontrarse con una muchacha que no sesobrecogía en su presencia ni sequedaba muda.
A veces no hablaban, sino que sepasaban las horas sin fin, él en su camajunto al fuego, y ella acurrucada en elsuelo a su lado, apoyada la cabeza en lapunta de su almohada.
No tardó en empezar a recibir a loscorreos él mismo y en interrogarles con
avidez acerca de los progresos quehacía la campaña, ansiando conocerhasta él más mínimo detalle.
—Alec no debe tomar Narva —dijo— hasta que yo me encuentre lo bastanterestablecido para hallarme presente.
Al correo le ordenó:—Diles al príncipe Menshikof y al
mariscal Sheremetief que, cuandolleguen a las defensas de Narva, debendetenerse y mandar un carruaje en buscamía.
Katrina no interrumpió mientras élcorreo recibía sus órdenes; pero, cuandohubo saludado y partido, preguntó:
—Majestad, ¿estás lo bastante bien
para ir a la guerra? No tienes fuerzaspara moverte de la cama.
El zar la contempló con leveregocijo y afecto en los hundidos ojos.
—Tráeme la chaqueta, Kati —murmuró, débilmente.
Ella le fue a buscar la burdachaqueta de mariné holandés que habíallevado en él momento de caer enfermo.Se le antojaba tan grande y pesada comouna tienda de campaña.
El zar rebuscó con débiles dedos enlos bolsillos basta encentrar un estuchepequeño, de cuero negro. Contenía unapesada medalla de bronce, y Katrina lasacó, con curiosidad.
En el anverso se veía la figura de unhombre que se calentaba las manos alfuego de los cañones defensivos suecos.El rostro del hombre era una cruelcaricatura del zar.
—¿Se supone que éste eres tú? —inquirió, con tu certidumbre, lamuchacha.
El zar asintió con un gesto yempezaron a observarse contraccionesespasmódicas en su cara de nuevo.
—Si —contestó él—, y el del otrolado del medallón también.
Por el reverso, la grotesca caricaturadel zar estaba corriendo, caída de sucabeza la ornamental gorra, y caído
también su cetro tras él.—¿Qué dice la escritura? —
preguntó Katrina.—Ésta dice… —y el dedo del zar
señaló la caricatura en que se calentabajunto a los cañones—, dice: «Pedrosalió y lloró amargamente».
No se estaba molestando en leer lasinscripciones. Se las sabía ya dememoria.
—Los suecos acuñaron esa medallapara conmemorar mi derrota en Narva.Fíjate en la fecha: 1700.
Katrina no pudo leer la fecha, peromovió afirmativamente la cabeza,fingiendo entenderla. Recordaba las
fiestas celebradas en Marienburgo másde tres años antes, y cómo se habíanjactado los dragones suecos de haberderrotado al Gran Zar en Narva.«Nuestros hombres no pudieronacercarse lo bastante a los rusos paramatarlos —habían dicho en vanagloria—, porque los rusos tiraron losmosquetes y corrieron más aprisa quenosotros». Esto no se lo dijo a Pedro,pero él se dio cuenta de que lo sabía.
—No ocurrirá lo mismo la próximavez —susurró, sombrío.
Se había agotado ya.—¡Oh, cuánto me alegro!Katrina había soltado las palabras
antes de darse cuenta de lo que decía, yel zar hizo una mueca de regocijo.
—¿Siendo tú sueca? —exclamó—.¡Traidorzuela! Rió, casi por primera vezdesde su colapso.
—Me quieres, ¿verdad? —dijo, parahacerla rabiar. Katrina se pusocolorada, pero sostuvo serenamente lamirada de los oscuros y burlones ojos.
—Toda mujer ama al hombre aquien cuida, Majestad —repuso—. Y yaes hora de que tomes tu caldo.
Se lo dio a cucharadas, porque aúnno podían sus dedos sujetar una taza sinderramarla. Cuando le limpiaba labarbilla, que estaba suave y lisa por
donde ella le había afeitado, el zar dijo:—Pequeña Katrina… Kati…,
cuando tome Narva, tú me verás hacerlo.Será una victoria para mí, te lo prometo.
Le tomó la mano y le dio la mismasensación de siempre, la de unminúsculo animalito acunado entre susdedos, con toda confianza. Había temidoa aquel hombre grande y terrible antesde conocerle. Y ahora, después dehaberle cuidado, atendido a susnecesidades y aliviado sus pesadillas,habían dado tal cambio sus sentimientos,alejándose tanto de sus primitivostemores, que le trataba con osadía, concierta insolencia incluso a veces,
corriendo riesgos que hubiesenespantado a cortesano de tantaexperiencia como Menshikof. Quizá notemiera al zar Pedro tanto como hubiesesido prudente temerle. Pero, durante losdías en que fue recobrando lentamentesus fuerzas, su ingenua impertinenciaparecía encantarle.
—Mañana —dijo— me levantaré eiremos a ver el mar.
Era a fines de mayo, y el sol brillabacon fuerza.
—Mañana —anunció Katrina, consonriente firmeza—. Vuestra Majestadpodrá levantarse; pero, a menos quepodamos ordenarle al mar que visite los
campos vecinos a esta casa, VuestraMajestad no lo verá, porque una millade camino es demasiado el primer díade levantarse de la cama.
Matilde, al escucharla, abriódesmesuradamente los ojos, sin ocultarsu asombro. Pero el zar se limitó asonreír.
—Una visión del mar me hará másbien que todos tus malditos caldos —dijo, tranquilamente.
Al día siguiente, él zar salió conpaso inseguro y respiró el dulce aire.Los pájaros cantaban en los abedules yel cabello de Katrina, que empezaba acrecer, se agitó bajo la caricia de la
brisa del Báltico.—Huélelo —dijo el zar, olfateando
con placer—. Ahí está… mi ventana, mientrada al mundo occidental. ¡Quérayos! —agregó, con rebeldía—. ¡Tengoque verlo!
—Y puedes —le repuso Katrina—,desde este montículo de detrás de loscobertizos.
Le condujo, cuidadosamente, laderaarriba hasta que vieron extenderse anteellos él mar Báltico, gris y centelleante,en la distancia.
—¿Ves esa isla? —murmuró Pedro—. Pondré allí una fortaleza. Y todoesto —gesticuló, con los brazos—, será
una gran ciudad. La construiré con ayudade los prisioneros de guerra.
—Pobres prisioneros —dijoKatrina.
El zar bajó la mirada hacia ella. Lacurva de su boca le turbaba. Se inclinó yle dio un beso, con una ternura casipensativa. Katrina se puso de puntillas yalzó las manos hacia los hombrazos delotro en busca de apoyo. Aunque el zarhabía perdido mucho peso, seguíasiendo ella como una muñeca entre susbrazos.
—El estar contigo, Kati —dijo—,parece hacerme volver a mis días deinocencia, como si…, como si fuera el
hombre que había soñado con serdurante mi infancia.
Rió, y se le hinchó el pecho alinhalar el fresco aire marino.
—Es bueno —dijo—, limpio…,¡pruébalo!
Al día siguiente llegó el correosalpicado de barro con un mensaje deMenshikof:
«Tomaré contacto con losejércitos de Sheremetiefmañana, a ocho millas al sur deNarva, para dar principio alasalto de las defensasexteriores. El carruaje está en
camino».
Por la tarde entraron en el patio losjinetes de vanguardia, seguidos por losoficiales con coraza de la Guardia delZar, que daban escolta a un coche negroy oro primorosamente adornado y tiradopor cinco caballos blancos con doradospenachos. En las portezuelas figuraba eláguila bicéfala de la casa de losRomanof.
El zar salió con avidez ainspeccionarlo, abrió la portezuela antesde que el oficial pudiera alcanzarla, yatisbo dentro. Katrina, que le siguió conansiedad, oyó su bramido de cólera.
—¡Maldita sea la estampa de esevendedor de pasteles Menshikof! ¿Se hacreído que va a entrar en batalla unmoribundo?
El interior del gran carruaje estabaequipado suntuosamente con frascos devino colgados de las paredes, soportesde hachas de viento para linternas deviaje, y hasta con un hornillo pequeñopara hacer bebidas calientes. Pero nohabía asientos. Ocupaba el coche enterouna enorme cama con colchón deplumas, profundo como la nieveamontonada, y mullido a más no poder.A Katrina se le antojaba invitador.
El zar se volvió hacia él coronel de
la Guardia al mando de la escolta.—¿Cuánto tardarán los ejércitos en
llegar a las defensas exteriores deNarva? —quiso saber.
El coronel reflexionó:—El mariscal Sheremetief fue
rechazado ayer al atardecer, señor —repuso—, después de partir el correocon los despachos para ti. Tuvo queretirar los cañones a media milla de lasdefensas por el Sur y por el Sudoeste.Ahora quizá no pueda llegar ya hastadentro de quince días o más.
—En tal caso, cabalgaré —anunció,con severidad. Pedro—. Ensilladme uncaballo y dejad esta maldita cama con
ruedas aquí, en la granja. Podemos hacerel viaje despacio.
Se pusieron en marcha al amanecersiguiente, pálido e incómodo el zar acaballo. Katrina corrió a ofrecerle unhumeante tazón de vino caliente yhierbas para él viaje. El zar se lo tomó yla contempló sin sonreír, pero con ungesto interrogador. Bajó una manaza y leacarició la rubia cabellera casi condureza. Luego, sin volverla a mirar, picóespuelas y la cabalgata se puso enmovimiento. El carruaje se quedó,desgarbado y brillante, en medio delpatio.
—¿A qué distancia está Narva? —
preguntó Katrina, sintiendo uncosquilleo en la garganta.
Matilde le posó una mano rolliza,consoladora, sobre el hombro.
—Ah, criatura, debieras aprender ano hacer caso de las promesas de ungran hombre. Es capaz de decircualquier cosa que de momento leconvenga.
Después de la marcha del zar, loscorreos dejaron de llegar cada tres díasdel frente, y las noticias sólo se ibanconociendo muy despacio a la llegadade grupos de prisioneros con susescoltas a Petrogrado. Al parecer, elejército del zar aún se hallaba detenido
cerca de Narva, luchando rudamente porhacer una brecha en las defensasexteriores.
Era un atardecer de principios deagosto, y Katrina —que había vuelto acompartir con Matilde los deberes de lacocina— estaba cortando un trozo decarne para cenar cuando un pequeñogrupo de jinetes apareció al galope porla carretera. Katrina corrió a la puerta.
Vio al zar entre ellos cuandoentraron en el patio. Tenía él rostrocurtido y salpicado de barro y polvo enél uniforme. Saltó de su caballo antes deque éste se hubiese detenido del todo, yalzó alegremente en vilo a la muchacha.
—Señor —dijo ésta, cuando huborecobrado el aliento tras su beso—, hasrecobrado la salud… Casi me estásrompiendo las costillas.
El zar sonrió.—He echado de menos tus lindas
impertinencias, Kati —le dijo—. ¿Quéhay de cenar? Mis hombree tienenhambre, y yo también. Estamosacampados junto a las puertas deNarva…, y ¡mañana atacamos!
—Entonces, ¿qué estás haciendoaquí? —preguntó Katrina, abriendodesmesuradamente los ojos.
—Por ti. He venido por ti, Kati. Teprometí que presenciarías la captura de
Narva, y así será. ¿Dónde está esecoche…, esa maldita cama con ruedas?Viajaremos esta noche en él.
—¿Esta noche? —murmuró lamuchacha, con voz desfallecida.
El zar rió a carcajadas.—Sí, el carruaje más grande…, la
cama más grande…, los brazos másgrandes de Rusia para tenerte estanoche, Kati. Viajaremos mientrasdormimos, y dormiremos mientrasviajamos. ¿Qué te parece eso?
Katrina bajó la mirada y se leencendió vivamente el rostro.
Estaba demasiado excitada paracenar mucho aquella noche, demasiado
desasosegada para estar sentadatranquila a la larga mesa. Mientras losotros comían con abundancia losmanjares de Matilde y bebían para todoel largo viaje que les esperaba, Katrinasubió corriendo la escalera y rebuscóentre sus vestidos, y se preguntó,pensativa, cuál escoger, porque ningunode ellos parecía del todo apropiado parala vida en un campamento militar talcomo lo vislumbrara antes.
* * *
El enorme carruaje del zar avanzó,dando tumbos, por la carretera que
conducía a Narva. Los cinco caballosblancos corrían abiertos en abanico,tirando frenéticamente al restallar ellátigo del cochero entre ellos. A loslados, una docena de nobles jóvenes dela Guardia del Zar cabalgaban a un pasoentre trote y medio galope por elquebrado y sombrío sendero, y la luz dela luna que limaba sus corazas de platailuminaba la negra carrocería enespectral imitación de plata. Katrinaestaba arrodillada sobre la cama delcarruaje para observar a los soldadosque cabalgaban cerca de ella. La nocheveraniega semiártica tenía una tonalidadazul que parecía espectral también.
—¡A1 diablo con estos malditospantalones! —exclamó el zar Pedro,luchando por despojarse del uniforme enel estrecho espacio comprendido entrela cama y la portezuela.
Dio, de pronto, un traspiés, y cayósentado sobre el lecho, que rebotó ylanzó a Katrina hacia delante. Pedrosonrió, perlada de sudor la cara.
—Descorramos el techo —dijo.Las rodillas se le hundieron
profundamente en el mullido colchóncuando estiró los brazos para soltar doscierres de plata del acolchado techo.
Alzó una sección del mismo quedejó al descubierto la mitad del
carruaje… Katrina rió, contemplandolas estrellas que tachonaban elfirmamento.
—Viajamos tan aprisa —dijo—, yellas parecen estarse quietas. Dan lasensación de que van a fundirse y caersobre nosotros como copos de nieve.
El zar se metió debajo de un delgadoedredón de seda.
—¡Enano! —gritó—. ¿Dónde estéese maldito enano?
Grog saltó de su asiento junto alcochero, hizo equilibrios sobre eloscilante techo del coche, y miró haciael interior iluminado por la luna.
—¿Di, Majestad?
—¡Canta, enano! —ordenó Pedro, ylas mejillas de Grog temblaron deemoción.
Se colgó, grotesco y pequeñuelo, dela barandilla del asiento, y entonó unacanción de amor de Livonia:
Los ojos, cual ambarinasestrellas,
profundos eran, y llenosde sueños sin cosecha y que
los sombreaban.En su cabello, dormido se
habían las floreeblancas y bellas…¿Era la luna de los
enamorados la que losmarchitaba?
Los húsares le sonrieron desde suscabalgaduras, y se dirigieron unos aotros miradas expresivas contemplandolas corridas cortinas del carruaje.
Katrina había vuelto a arrodillarsejunto a la portezuela, agarrándose a lacortina para sostenerse. Bajó la miradahacia el zar y sintió, de pronto, temor acambiar el santuario de la sombra dejunto a la ventanilla por la almohada;iluminada por la luna, junto a la cabezadel zar. Él la observó, sonriendo. Lasoscuros rizos de vello de su pecho
parecían un manchón más profundo delas sombras cambiantes del carruaje.
Sin alzarse, Pedro alargó los brazosy asió a la muchacha por el talle. Lasoscuras ramas por debajo de las cualesse deslizaba el coche sacudieron unenrejado de sombra y plata sobre elcuerpo del zar, en el que los músculosse contrajeron al alzar éste a Katrina yatraerla hacia sí. Vio cómo se leentreabría a ella la boca en mezcla deavidez y temor. En el bamboleantecarruaje se hallaban todos los elementosde una tempestad. Katrina sintió el saborde sangre al apretarle el zar la bocacontra sí. Jadeó, sin aliento, sintiéndose
impotente entre sus forzudos brazos. Leclavó las uñas en los hombros; pero elotro ni se dio cuenta siquiera. El cochecorrió y dio saltos. Las corazas de loshúsares tintinearon como amortiguadascampanillas de plata, y las grandesruedas rodaron como palpitantes por laoscura carretera. Pero el zar no oyóninguno de estos sonidos, ni la vozprofunda y perfecta del enano quecantaba por encima de ellos cancionesde amor. El cabello de Katrina parecíallevar revuelto en sí olor a tréboles ypinos. La cálida y brumosa noche pasópor delante de las ventanillas y porencima de su cabeza sin que en ella
repararan al girar lentamente las acuosasestrellas hacia el amanecer.
En Narva, los rusos habíanconstruido una muralla para aislar a laasediada ciudad que yacía en un agudorecodo del río Narova. Esta murallacruzaba el río de ribera a ribera. Losrusos no tenían la menor intención estavez de verse sorprendidos por laespalda. Detrás de la almenada pared sealzaban las tiendas de campaña delejército del zar. Las primeras hileras secomponían de las parduscas tiendas defieltro de los tártaros calmucos[9],
aquellos hombres rechonchos ytaciturnos que observaban con ojos deuna oblicuidad exótica.
Entre sus tiendas, las ruedas derezar[10] giraban sin cesar en centenaresde toscas pagodas de madera pintadas yfestoneadas de chucherías producto delsaqueo durante la larga campaña.
Las tiendas de los cosacos, a lasorillas del río, eran toscas y chillones.En noches cálidas como aquélla, loscosacos escogían las estrellas por techo,y sus campamentos eran poco más quevivaques de ramas, sobre las que habíaechadas, con descuido, sedas y pielesque valían el rescate de un boyardo. Los
cosacos, jinetee altos, arrogantes, deestrechas caderas, se alzaban con laaurora. Llevaban chaquetas escarlata,sujetas con cinturones de paño de oro, ysus pantalones de damasco, abombadospor las rodillas, iban metidos enbrillantes botas encarnadas o amarillasde talones enjoyados y conincrustaciones de plata. En los altosgorros negros de piel lanuda brillabanlas piedras preciosas. No había nacidocosaco capaz de salir con vida de unabatalla sin adornarse el sombrero conuna fortuna en botín. Gritaron y aullaroncon indisciplinada alegría y buen humoral pasar el carruaje del zar.
Las tiendas de la infantería rusaprincipal, las tropas de confianzaentrenadas por alemanes que constituíanlos regimientos personales del soberano,se hallaban acampadas en él terreno másalto y descubierto entre losemplazamientos de los cañones.
Se encontraban casi a la sombra delos grises muros de Narva. Las tiendasestaban colocadas tan ordenadamentecomo nabos en un campo. Apartada deellas y protegida por unos cuantosárboles acribillados de balas, se alzabala tienda del mariscal Sheremetief,sobre la que ondeaba la enseña demando. Cuando el zar y Katrina se
hubieron vestido, el carruaje se detuvoallí, y el príncipe Menshikof salió arecibirles, seguido del mariscal. Losojos de Sheremetief se contrajeron alver a Katrina. Antes de que pudierarecordar si la conocía, el zar le dio unaafectuosa palmada sobre el obesohombro.
—Permíteme que te refresque lamemoria, Boris. ¡Le cortaste el pelo deun sablazo en Marienburgo! Y ahora —dijo Pedro contemplando la brillantecalva del mariscal— ¡tiene permiso míopara quitarte el tuyo si es que encuentraalguno!
Bramó de risa y, al sonreír, de mala
gana, el mariscal, Pedro le cogió unpuñado de panza y sacudió hasta queSheremetief soltó un gruñido de dolor.
—¡Te das una vida demasiadomuelle, Boris! El único ejercicio quehaces no es suficiente. ¡Debieras verteobligado a correr con la lengua fueratras tus mujeres primero!
A Sheremetief se le encendió, nosólo la cara, sino el cuello y la calva. Sealegró de que el zar le volviese laespalda para llamar a voces al sastre delregimiento:
—¡Buzhenina! ¡Buzhenina!La llamada repercutió por el
campamento, siendo repetida por
soldado tras soldado.Katrina miró con curiosidad a
Sheremetief y, durante un instante, sumirada se encontró con la de él. Teníalos labios secos y trémulos y vio lasleves cicatrices que sus uñas le habíandejado en las mejillas. Sabía que,aunque ella le tenía miedo, ahora letenía él mucho más miedo a ella. Enaquel momento, se observaba que elilustre mariscal Sheremetief era uncobarde, por lo menos en cuanto asemejante ocasión social difícil serefería.
U n calmuco pequeño y patizambo,sin aliento de correr cuesta arriba, se
postró ante él zar, que le dio, de buenhumor, un cariñoso puntapié. Elcalmuco parecía como si alguienhubiese barrido todos los retales ydesperdicios del suelo de una sastrería yse los hubiera echado por encima. Supiel era seca y morena, y el rostro teníael aspecto de un cerdito afectuoso.
—¡Ah, perrillo! —murmuró el zar—. ¿Acabaste los uniformes suecos quete pedí?
—Sí, sí, señor… ¡Toodos ter-minar!— e l calmuco hablabaespasmódicamente, con voz alta yarmoniosa—. Heer-mo-so paño azul…¡Todo terminar!
—Muy bien. Aunque, a juzgar por turopa, serías incapaz de coserle un nudoal dogal[11] de un verdugo.
En los labios del calmuco se dibujóuna sonrisa de oriental sabiduría. Lossoberbios uniformes del príncipeMenshikof y del mariscal Sheremetiefdaban testimonio de su habilidad.
—Ahora —dijo el zar—, quiero ununiforme para esta muchacha…, como elde un húsar de Moscovia.
El pequeño calmuco miró a Katrina,estudiando su tamaño y forma. Si trassus ojos turbios y sabios se ocultabaalgún pensamiento determinado, no diomuestra alguna de ello al pasar su
cordón por el cuerpo de la muchacha yhacer en él nudos para señalar lasmedidas.
—Sí, señor. ¿Mañana?—¡Esta noche! —gritó el zar—. No
quiero que la confunda con una rameradel campamento ningún maldito cosacoy le eche el guante.
Menshikof soltó una risita seca deregocijo, y Katrina entróapresuradamente en la tienda de mandotras el zar para huir de su mirada.
La tienda era una ancha y elevadacúpula de seda y lona, tendida sobre unared de delgados soportes, Tenía amplioespacio para el gran lecho cubierto de
seda adornada de flores, varias sillas,escabeles y mesas para los mapas. Poruno de los lados había un estrechoestante con carnes y frascos. Un braseroardía en el centro de la tienda,escapándose su humo por un agujerocircular del techo. Cerca del brasero ysobre un soporte chillonamente pintado,hervía un samovar de cobre conaplicaciones de oro. Katrina vio elpesado baúl del mariscal, y recordó lamala noche pasada a raíz de su captura.
El zar estaba contemplando loscortinajes de damasco, las sedasmoradas y los adornos de encaje verde,arrugada en gesto de repugnancia la
nariz.—¿Es aquí dónde duermes,
Majestad? —preguntó Katrina.—Alec y yo compartimos una tienda
de pieles allá abajo —repuso él,señalando con un gesto él apiñadocampamento—. ¡Este lugar tan apestosoa perfume es de Sheremetief! Y… ¡élderroche de fruslerías que aquí se hahecho, bastaría para pagar él sueldo auna compañía de dragones durante todoun año!
Escupió en el brasero, condesprecio.
—Duerme aquí con su mujerzuelasueca…
Se acordó de pronto, y preguntó, conmalicia:
—¿Cómo se llama?—Se llama Veda —respondió
Katrina, muy despacio—. Me azotó y mehizo señalar al fuego.
—¿Ah, sí? —El zar dio muestras deleve interés—. Bueno, pues hay knoutsde sobra y hierros de marcar al fuego enabundancia en este campamento,pequeña, si es que quieres una noche dediversión.
Se echó a reír; pero Katrina no leimitó.
—¿Duerme ella aquí también? —quiso saber.
—Esta noche, no —respondió el zar—. Voy a echar a Boris de aquí hoy paraque puedas usarla tú. Después demañana… ¡dormiremos en Narva!
A últimas horas de la tarde, loságiles dedos del sastre calmuco y de susayudantes habían completado eluniforme de Katrina. Sin él, no se hablaatrevido a alejarse de la tienda demando, por temor a que la arrojara alsuelo cualquier soldado que pasase,como a cualquiera de los centenares demujeres que seguían al ejército enmarcha y que eran consideradaspropiedad común, y de las que seaprovechaban cuantos querían un
momento de vida ante la posibilidad dehallar la muerte por la mañana.
Katrina depositó la guerrera colorfresa sobre la cama para admirar losrecamos[12] de plata que cruzaban elpecho y las hombreras de malla de plata.Se puso los pantalones blancos, cadauna de cuyas perneras parecía una largay gruesa media. El fino tejido se adhirióa las esbeltas piernas como si fuese unapiel más, y la guerrera con los coloresde la casa Imperial se la ciñó al pecho ya la cintura sin que sobrase uncentímetro. Los eslabones de cadena delos hombros le daban un aspecto varonilque desmentían la esbeltez del cuello y
los rubios rizos. En los talones de lasnegras botas tintineaban espuelas deplata.
En los romos y apiñados torreonesde la ciudad asediada se arrió, y volvióa izarse ceremoniosamente la bandera alponerse el sol, y las notas de lascornetas de su patria llegarontenuemente a los oídos de Katrina, quecontemplaba cómo se alzaba y volvía abajar el emblema azul y oro de Suecia.
Los vivaques rusos brillaron en elcrepúsculo que no se convertiría, enaquellas latitudes, en oscuridad total.Lámparas de forma de colgantes cestosde metal forjado, montadas sobre largos
puntales, rugieron con las llamas reciénprendidas derramando una lluvia decopos de fuego sobre el suelo. Lossoldados estaban reunidos, sudando ydesabrochados, alrededor de lashogueras. Los cosacos estaban asando alfuego carne fresca de oveja, pinchada enlos sables. Habíanse sacado barriles devodka de intendencia y gorgotearon sincesar hasta quedar vacíos. Algunoshombres estaban bailando ya exóticasdanzas cosacas y el polvo se alzaba entorno a sus botas encamadas mientrassus compañeros gritaban y aplaudían.
Todo el mundo se mecía sentado enel suelo y cantaba a coro, hasta el
propio zar. Katrina oía claramente lavoz de Grog por encima de todas.Estaban entonando la canción que solíancantar los cosacos del Don en lasfrancachelas:
Al diablo tu hidromiel y túcerveza se pudra,
que yo quiero vodka, mivodka, mi dulce y rica vodkano en vaso, no en tarro, no en
copa, no en jarroque quiero saborearla de un
cubo a grandes tragos.
Katrina se sentó junto al zar y bebió
rojo vodka que le quemó la lengua cualdulce fuego. Un oficial de cosacos leofreció un trozo de camero asado en lapunta de un yatagán[13] turco capturado,y la muchacha lo aceptó y clavó en latierna y caliente carne sus fuertesdientes. El zar le rodeó los hombros conlos brazos, y ella sintió una oleada desalvaje y emocionante felicidad.
Él la miró, riendo.—¿Qué tal: te gusta ir a la guerra, mi
husarillo?Ella echó hacia atrás la cabeza y rió
a su vez, encendidas de vodka lasmejillas.
—¡Es bueno! —repuso—, ¡bueno!
El fuego arrancó destellos a los ojosverdes febriles. Pedro se inclinó,impetuosamente, y tomó los labioscálidos y dulces con un beso. Lossoldados que lee rodeaban no hicieroncaso alguno de ellos. Muchos estabanriendo y rodando por el suelo con susmujeres. Pero otros ojos observaban aKatrina y al zar. Veda, con la rollizamano del mariscal Sheremetief sobre eldesnudo hombro, no se fijaba en otracosa al mirar, por encima de la hoguera,a Katrina. Danzaban las cálidas llamas,reflejadas en sus blancas mejillas; peroel pálido azul de sus ojos era frío comoel viento siberiano.
La otra persona que observaba era elhijo del zar, Alexis, que se manteníaapartado, revestido del uniforme verdede coronel de la fabulosa GuardiaSimenof. Al flaco y huesoso cuerpo delpríncipe, aquel uniforme le iba mal.Sostenía entre los delgados dedos unlibro de misa, y no estaba bebiendo.Miraba torvamente a Katrina desde lassombras, y sus labios se movían enoración.
—Santos del Cielo —rezaba—,¡dejad muerto a mi padre de repente!
Pedro asió de pronto a Katrina yechó a andar hacia su tienda, llevándolapataleando y riendo entre sus brazos.
Otro rostro se volvió, con envidia en losojos, para verles marchar. Sten’ka, elenorme jefe cosaco, contempló laspiernas de Katrina, enfundadas en losceñidos pantalones de húsar, y se pasóla lengua por los barbudos labios. Encuanto el zar estuvo demasiado lejospara oírle, el príncipe Alexis alzó la vozen quejumbroso tono para que le oyeraquien quisiese escucharle.
—Mi santa madre —dijo— sufreatormentada esta noche, mientras queesa bruja, esa hija de Satanás marcada,se revuelca con mi maldito padre. ¿Nohay justicia en Dios?
El mariscal Sheremetief y algunos de
los otros oficiales que se hallaban cerca,fingieron no oírle. Pero Veda volviórápidamente la mirada hacia el príncipey le observó, pensativa, cuando se alejó.
—¿Bruja? —exclamó Sten’ka, convoz de borracho—. ¿Es cierto que esuna bruja?
Alexis no se detuvo a contestarle;pero Veda se libró del abrazo delmariscal lo más aprisa que pudo y seacercó al cosaco, que la mirócautamente al reconocer como deSheremetief la capa que llevaba lamuchacha.
—Es cierto —susurró Veda,vengativa—. Tiene la marca de bruja en
el cuerpo, y Satanás, que se halla dellado de los suecos, la ha enviado pararobarle el seso al zar.
Le dirigió a Sten’ka una prolongaday elocuente mirada por entre pestañasmaquilladas con cera y carbón vegetal.
—Yo puedo enseñarte a combatir subrujería —le susurró—, si me siguescon discreción.
Veda se deslizó hacia las sombrasde detrás de la línea de tiendas decampaña de los cosacos y, al cabo de unmomento de vacilación, Sten’ka soltó sutazón de cuero y la siguió. El mariscalSheremetief continuó con la vistaclavada en el fuego, sin fijarse en nada,
mientras intentaba desalojarse con lalengua un trozo de carne que se le habíametido entre las muelas.
Las antorchas de la tienda de mandose habían ido consumiendo mientrasdormía Katrina. Estaba a punto de rayarla aurora, cuando despertó con bruscotemor al posarse sobre ella manos rudas.El zar había desaparecido de su lado, yahora llenaba la tienda una docena dehombres altos que la miraban riendo. Sedio cuenta, con sobresalto, de quellevaban el uniforme azul de Suecia.
Se incorporó, con los ojos
desmesuradamente abiertos y,arrancando una antorcha de su soportejunto a la cabecera de la cama, estaba apunto de arrojarla contra el grupo,cuando vio entre aquellos hombres aMenshikof. Vaciló, sin saber si setrataba de una pesadilla, y el zar Pedroapartó a los que la acosaban. Estabaestallando de risa.
—¿Ves, pequeña Kati? —dijo—. Nohay suecos suficientes para luchar;conque… ¡nos fabricaremos unoscuantos más!
Katrina, reconociendo ahora elrostro de una serie de oficiales de laGuardia del Zar, se abrochó,
precipitadamente, la arrugada guerreraroja.
—Es una estratagema del pastelero—explicó el zar, riendo—. La últimavez que intentamos tomar Narva, lossuecos nos sorprendieron por laespalda. Esta vez nos ocurrirá lo propio;pero… ¡se tratará de nuestros propioshombres disfrazados de suecos!
Estaba encantado con la estratagema,y el príncipe Menshikof agregó, conmodestia:
—Creo que Narva abrirá las puertasa estos uniformes, Katrina.
La muchacha parpadeó, aturdida ysoñolienta. El zar le mesó el cabello con
rudo afecto y luego fue a reunirse consus oficiales, que se habían agrupado entorno a la mesa de los mapas.Escuchando el murmullo de sus voces,Katrina volvió a dormirse.
Los cañones asediadores empezarona rugir en cuanto rayó la aurora, y laatronadora salva despertó violentamentea Katrina. El humo flotaba por entre lasalmenas de Narva y, en un punto, juntoal contrafuerte occidental, se estabanhaciendo claramente destrozos. Un buentrozo de muro se había hundido y setentacañones rusos estaban disparandoproyectiles de dieciocho libras contraaquel punto débil a razón de docenas
por minuto.—Todos los oficiales, hasta el
propio zar, se encontraban junto a lasbaterías, corriendo de un cañón a otro,porque el artillero ruso, si le dejabanque se las arreglara por sí solo, teníamuy mala puntería. Los oídos de losservidores goteaban sangre por lacontinuada y atronadora conclusión delas explosiones, cuando el zar encontróla brecha lo bastante grande para sugusto. Se irguió entonces, y se limpió laennegrecida cara.
—Bueno está, Alec —dijo—. ¡Da laseñal!
Unos momentos más tarde, se oyó
crepitar fuego de mosquetería entre losárboles de la lejana ribera occidentaldel río Narova, y no tardó Katrina enver una columna de caballería suecadesplegada en abanico bajo él fuego,aparentemente asesino, de la infanteríarusa, galopando a través de loscuatrocientos metros de terrenodespejado en dirección al santuario quelas murallas de Narva ofrecían. Pero eldesigual terreno hacía difícil la punteríay los suecos se hallaban casi a tiro depistola de Narva, cuando una compañíade infantería rusa cercana que habíaestado agazapada en una zapa avanzada,cargó contra ellos a la bayoneta.
Los uniformes azules se mezclaronen el destructor torbellino con los colorfresa de la Guardia del Zar. Los sablesentrechocaron y despidieron chispas. Sevieron de pronto nubecillas de humoblanco y cayeron varios hombres. Allá,en las murallas, los suecos suspendieronel fuego por temor a poner en peligro asus camaradas al abrirse paso lacaballería sueca hacia la puertaoccidental, cerca de la destrozadapared. Los rusos fueron cayendo a sualrededor. Rodaron por tierra uniformesfresa y, al vacilar los supervivientes, loshombres de azul dieron un viva ycorrieron o galoparon hacia las macizas
puertas que se les estaban abriendo,como si se hendiera parte del propioinexpugnable muro para darles paso.
Inmediatamente, los rusos quehabían yacido supuestamente muertosante las puertas, se pusieron en pie de unbrinco y corrieron tras ellos mientras lomás escogido de la Guardia del Zar, quese había disfrazado con uniformes de lacaballería sueca, luchaba con frenesípara mantener abiertas las puertas y sindefensores la brecha abierta en losmuros… Con un grito enorme, toda lafalange de infantes rusos se echó haciadelante como enorme ola y, desde elflanco del río, a la izquierda, los
escuadrones cosacos cruzaron al galope.Los muertos se fueron amontonandocontra las gruesas y grises puertas al iréstas cediendo lentamente para dar pasoa las aullantes hordas del zar.
Antes de haber transcurrido treshoras, la guarnición de Narva se habíarendido y estaba siendo liquidadametódicamente. El zar Pedro, en mangasde camisa y con la espada desnuda en lamano, se apoyó en la barandilla delbalcón que daba a la plaza principal deNarva y bostezó bajo el cálido sol.
Había sido una mañana atareada. Él,personalmente, había matado por lomenos a treinta suecos y estaba
salpicado con su sangre. Habíaabofeteado el rostro al valerosogobernador de la fortaleza «RudolfHora» y ahora ocupaba su palacio.
La angustia y el terror se cerníansobre Narva como una neblina depesadilla. Gritando «Netchai! Netchai!¡Cortad, pinchad!». La impetuosacaballería cosaca aún galopaba por lasempedradas calles, sedientos dedestrozar y arrojando antorchasencendidas por las ventanas de lascasas. Otros cosacos se habían apeado yestaban echando abajo las puertas enbusca de botín y de víctimas.
Los impasibles infantes rusos habían
conducido a centenares de losciudadanos indefensos de Narva a lasiglesias y, sin más emoción en el rostroque la leve sonrisa de satisfacción,estaban la mar de ocupados trasladandobarriles de alquitrán para quemar vivosa sus prisioneros.
Los delgados y pequeñossamoyedos[14] de rostro amarillo eInescrutable, estaban disparando susflechas cortas contra las mujeres que,sacando a sus pequeños por las ventanassuperiores, se habían refugiado en lostejados piara librarse de las rapacesmanos de los cosacos. Una salvaje tropade cosacos del Don, tremolando su
enseña de cola de caballo, cruzaron porla plaza a un galope suicida y, detrás decada caballo, arrastraba una muchachasujeta por los tobillos con una largacuerda a la silla, y casi sin ropa ya.Muchas de ellas estaban muertas, peroaún quedaban algunas que se debatían yexhalaban gemidos. De un balcón demármol del otro lado de la plazacolgaba un grupo de hombres de edad.Eran algunos de los ediles de Narva, yse sacudían espasmódicamente,estrangulándose muy despacio. Hasta alos viejos les costaba trabajo morir bajoel brillante calor del mediodía.
El zar miró a Katrina, que estaba de
pie a su lado.—Esos cosacos son unos salvajes
—dijo, tranquilamente—. Siempre sedesmandan un poco en ocasiones comoésta. Le deben lealtad al zar sólo hastadonde les da la gana.
—¿Quieres decir con eso —inquirióKatrina, que estaba haciendo esfuerzospor no vomitar—, que no puedesponer… fin… a esta terrible… matanza?
—¿Terrible? —exclamó el zar—.¡Si esto siempre ha sido la recompensade la victoria!
Luego agregó, con ciertodesasosiego:
—Supongo que no es muy
occidental, ¿verdad, Kati?Katrina se tambaleó, y el zar hubo de
agarrarla para que no cayese.—Por favor —imploró—, por
favor…, páralos…Los cosacos se iban congregando ya
a centenares en la plaza, cargados devíctimas y de botín. Los prisioneros quese hallaban aún ilesos fueron separadospara dedicarlos al prolongado deportecosaco de costumbre que acabaría,como en Marienburgo, con la colocaciónde las víctimas medio muertas sobre elsuelo, para servir como blanco a laslanzas de los jinetes borrachos quecruzarían entre ellos al galope. Todos
los jefes cosacos se hallaban allí, entree l l o s Sten’ka. Podría pertenecer alEstado Mayor, pero Sten’ka no teníatiempo aquel día para desempeñar sucargo. El cabello, húmedo bajo lapesada gorra de piel, se le pegaba a lafrente en rizos. Tenía la guerreradesabrochada, y salpicado el pecho desangre sueca. La expresión de triunfalalborozo que le adornaba el rostro seveía claramente desde el balcón, yparecía un tigre salvaje.
—Es cierto —anunció el zar, depronto—, esto no es lo que consentiríaun monarca occidental. Tienes razón, mipequeña Katrina.
Reunió en torno suyo a sus oficialescon un gesto y bajó apresuradamente laescalera para salir a la plaza.
Casi junto a la puerta tropezó con ungrupo de artilleros rusos que rodeaban aun muchacho sueco rubio. Le habíanpartido la espina dorsal y le estabanatormentando de una maneraincalificable con sus espadas cortas deartillero.
—¡Basta! —gritó él zar.No le hicieron caso. La plaza era
como una prolongada explosión desonido discordante y quizá no le habríanoído.
Derribó al artillero más cercano de
un tajo, y tiró del hombro de otro.—¡Basta! —ordenó, jadeando de
furia. El soldado se encontró con lamirada enfurecida del zar, y rióestúpidamente. En el rostro cubierto debarro y sangre se observaba unaexpresión de atolondrada y casihipnotizada fatuidad. Continuópinchando al muchacho moribundo consu espada y sólo cuando el acero del zarle atravesó el cuerpo recobró un pocode cordura antes de doblarse haciadelante y morir.
El príncipe Menshikof iba detrás delzar con la espada desenvainada, yKatrina le seguía entre la medía docena
de oficiales del Estado Mayor. Lamuchacha no quería bajar y meterseentre los horrores de la plaza; perotampoco quería quedarse sola en elbalcón desde el que se veían.
—¡Basta!, ¡basta!, ¡basta!A cada orden, dada a voz en grito, la
espada del zar se alzó y cayó. Losoficiales de Estado Mayor siguieronayudándole a abrir paso a través de suspropias tropas hasta el centro de laplaza donde se hallaban los caudilloscosacos, Katrina se vio arrastrada entresus compañeros.
Gradualmente, los enloquecidoscosacos se fueron dando cuenta de la
presencia de su zar. Un silenciovigilante e inquieto se fue extendiendopor la plaza como círculos concéntricosen un estanque. La cabeza del zarsobresalía entre todas. Alzó la espada…
—¡Esta matanza ha de cesar! —bramó—. Esta sangre que tiñe miespada…, ¡mirad…!, ¡es rusa y nosueca! ¡Mis hombres no se portaráncomo turcos en una ciudad conquistada!
Mazeppa, el jefe cosaco—hetmán[15] de todos ellos—contempló al zar con ojuelos sinexpresión. No le dio la gana ser él quiendiese el primer paso. Fue el torpe Sten’ka quien habló, casi como si otra
persona le hubiese metido la idea en lacabeza. Estaba recordando lo que habíaaprendido la noche anterior entre lassombras de las tiendas.
—¡Vuestra Majestad ha sidoembrujado!
Dio dos pasos hacia delante hastaencontrarse junto a Katrina.
—¡Esta bruja vestida con uniformede húsar! —dijo, con desprecio,escupiéndole a la muchacha de lleno enla cara.
—¡Nuestro zar se ha convertido enmujer también —rugió—, vestida conuniforme de soldado!
Con una exclamación de ira, Pedro
alzó la espada. Pero Menshikof contuvoél movimiento.
—Aguarda —dijo, con urgentesusurro—. Si matas a Sten’ka ¡todos loscosacos podrían arrojarse sobrenosotros!
El zar miró a su alrededor, y vio losenfurecidos rostros de los cosacos, yoyó un gruñido de rabia que ibaaumentando en volumen como pudierasonar el primer rumor de un alud denieve antes de convertirse enincontenible desastre. Él también sabíapensar aprisa, ya que no siempre conserenidad, en los casos de urgencia. Seenfundó la ensangrentada espada y miró
a su alrededor un instante como halcóniracundo y amenazador. Un instantedespués, le arrancó del cinturón el látigoal cosaco más cercano y le dio a Sten’kaen el antebrazo un trallazo que sonócomo el brusco chasquido de una gruesarama de árbol.
—Sten’ka, so cerdo —gritó—. Yosoy el zar y podría matarte. Pero lucharécontigo como hombre, ¡cómo soldado!¡Lucharé contigo con el látigo, al estilocosaco!
Se volvió hacia Mazeppa.—Trae dos látigos y comprueba su
longitud y su anchura —ordenó, conaspereza—. Luego, despeja un espacio
en la plaza para un duelo. ¡Veamos si uncosaco del Dnieper sabe desenvolversetan bien con el látigo como sus hermanoslos cosacos del Don, o si toda su fuerzala tiene en la lengua!
La matanza se olvidóinmediatamente. El zar, con unaperspicacia digna de Menshikof, habíadividido a los rebeldes cosacos, lamitad de los cuales eran altos yaristocráticos jinetes del Dnieper, y losdemás, que eran los que más abundabanen la plaza, pertenecían a las tribus mássalvajes del Don.
Sten’ka se frotó la roncha del látigocon un gruñido de ira. Se veía el
desconcierto en sus ojos.—Está prohibido —dijo, muy
despacio— alzar la mano contra el zar.Ésta es una trampa para obligarme acometer una ofensa que merezca lahorca.
—La has cometido ya —declaró elzar—; pero yo te juro por la Vera Cruzque si me vences en lucha leal ningúnmal te ocurrirá.
El rostro de Sten’ka se iluminó.Entre los millares de parte del zar, cosaque le hizo exhalar un suspiro de todaplaza de Narva, él era el único quepodía mirar al zar desde la mismaaltura. No era tan ancho de espaldas
como Pedro, pero tenía el pecho másprofundo y los brazos igualmentegruesos. Si acaso, el zar era el deestructura más fuerte de los dos; pero Sten’ka tenía la ventaja de cerca de diezaños menos de edad. Midió al zar conuna mirada que jamás hasta entonces sele había ocurrido emplear: la de unadversario. Y movió afirmativamente lacabeza con una sonrisa lenta.
—Eso me basta —dijo—. ¡Tearrancaré la piel de las costillas,Majestad!
Sonó una carcajada al oírse esto, yel zar sonrió sombrío. Un ordenanzamarchó sin llamar la atención
obedeciendo las órdenes que le susurróMenshikof y, al poco rato, apareció poruna de las calles vecinas una columna deinfantería de la Guardia del Zar,apresuradamente reunida, y serpenteó,en fila india, por entre la muchedumbrede cosacos, samoyedos y corpulentossoldados rusos. Los tambores tocaron aAsamblea General, y otros tamboresfueron deslizándose por entre la gentehasta ocupar sus puestos para hacer coroa los primeros. Algunos de ellos estabandesgreñados y otros borrachos ya; perosiguieron tocando. Se fue formando,gradualmente, un cuadro, y a lossoldados espectadores les fueron
empujando hacia atrás para dejar unespacio lo suficientemente ancho paralos duelistas, Katrina se hallaba de piejunto al príncipe Menshikof, pálido elrostro de aflicción. De no haberle ellasuplicado al zar que pusiese fin a lamatanza, aquello jamás hubierasucedido.
—¿No puedes tú pararlos? —susurró.
Menshikof se encogió de, hombros,con una leve sonrisa de desasosiego.
—Es demasiado tarde parapreocuparse ya —respondió—. Y éstano es la primera vez que el zar se bate alatigazos. Lo ha hecho en su niñez. El
sabe lo que se hace.—Pero… ¿no podría ser que le
mataran?El príncipe la miró y vio la intensa
ansiedad que le brillaba en los ojos.—Más de un hombre ha muerto en
duelo a látigo —dijo—, sobre todousándose estos látigos cosacoscargados. Pero estos dos son fuertescomo toros. No creo que los látigos lesmaten. ¡Pido a Dios que no maten al zarpor lo menos!
Y por él rostro de Menshikof pasó lamisma expresión de ternura femeninaque la muchacha viese en otrasocasiones.
El zar se había quitado la camisa ytomó ahora él látigo, examinandocuidadosamente cada tralla, tirando dela punta recubierta de metal paraasegurarse de su firmeza, puesto que deello podía depender su vida. Lospantalones de caballería sujetos por lacintura con un ancho cinturón de duelopara protegerle los riñones, y su pecho,parecían más abultados y formidablesque de costumbre.
Sten’ka se había quitado la blusasalpicada de sangre, quedándose con lospantalones de damasco encarnado.También él se inclinó a examinar ellátigo, investigando cada nudo trenzado
en busca de fallos. Tiró de las trallashasta hacer crujir el cuero. Si a uno delos duelistas se le rompía el látigo enplena lucha, no habría descanso mientrasle traían otro. Significaría simplemente,que su adversario podría azotarletranquilamente hasta dejarle sin vida, sinque él pudiera defenderse.
Los dos combatientes, aun cuandoambos tenían más de un metro noventade estatura, no parecían anormalmentealtos al acercarse el uno al otro. Era lamuchedumbre la que parecía enana. Porfuera del corro de espectadores losminúsculos samoyedos y los patizamboscalmucos corrían de un lado para otro
buscando huecos por los que ver elespectáculo, y daban la sensación de sercomo juguetes en contraste con los doscombatientes. El príncipe Menshikof sefijó en el rostro, lleno de ansiedad, deKatrina e intentó hallar algo que decirque le hiciese parecer estarcompletamente tranquilo, cosa que,desde luego, andaba muy lejos de estar.
—En estos duelos cosacos —anunció—, las reglas no pueden ser mássencillas. Se cogen ambos de la manoizquierda y el perdedor es el primeroque cae o suelta la mano del otro.
Katrina se estremeció. El tamborhabía estado tocando un significativo
redoble y, ahora, al dirigirse él zar alencuentro de Sten’ka, dio una notasolitaria que hizo que ambos hombres sedetuvieran en seco. Se miraron uninstante en silencio, y Sten’ka sonrió conastucia. Luego, se asieron ambos lamano izquierda con tanta firmeza, quepareció como si su intención fuesedislocarse el pulgar.
Cada uno de ellos intentó,inmediatamente, establecer susuperioridad. Los músculos de brazos yhombros se retorcieron como cuerdascon el esfuerzo, y Katrina vio la carneestirada en blanca faja detrás de losnudillos de cada hombre.
Por lo demás, se hallaban inmóvilescomo estatuas, sin mirarse siquiera, conla vista clavada en opuestas direccionesen mirada de completa concentración.Ambos hombres estaban metiendo todala enorme fuerza de su cuerpo en elcompacto campo de batalla constituidopor sus agarradas manos.
El tambor sonó otra vez, la primeraseñal para pegar. Katrina observó, conla mano apretada contra la abierta boca.Comprendió ahora por qué aquellaforma de asirse era de importancia paralos duelistas. Porque, durante la fracciónde segundo en que los trenzados látigoshendieron el aire, el zar logró tirar de
Sten’ka hacia delante, de suerte que latralla con punta metálica del cosacoabrió un rojo surco en los hombros delzar, donde los músculos tenían varioscentímetros de grueso; pero el trallazodel zar alcanzó carne más vulnerabledetrás de las costillas inferiores de Sten’ka y encima de las expuestasvértebras de la espina dorsal. La puntadé metal se había hincado como el picode un buitre y el cosaco experimentó unaconvulsión que le penetró hasta lasyemas de los dedos y le bajó por laspantorrillas, cortándole el aliento comoun agudo acceso de dolorosa tos. Sten’ka no exhaló el menor sonido, pero
se puso a sudar inmediatamente.Siguió una pausa de unos segundos
y, luego, la silenciosa y casi inmóvillucha para obtener la ventaja con lamano hasta el siguiente golpe de tambor,momento en que los dos látigosvolvieron a descender con un sonidosemejante al de golpes propinados conuna mano enguantada abierta. Esta vez eldaño no fue grande, porque amboshabían esquivado de la única maneraque el duelo aquel permitía: tirando dela mano del adversario hacia arriba yhacia dentro al ser descargado el golpe,de forma que el latigazo perdió muchafuerza y la mortal punta de hierro no
tocó.La apiñada soldadesca gritó su
desaprobación y, cuando los golpessiguientes cayeron, los dos combatientesestaban tan decididos a no esquivar, queambos fueron proyectados medio pasohacia delante por la fuerza de loslatigazos.
La muchedumbre de soldados, tanveleidosa como cualquier otra, aullóahora palabras de estímulo y deincitación. Los cosacos del Dnieperprorrumpieron en gritos de Netchai!Netchai!, para animar a Sten’ka. Lainfantería rusa bramó como un millar detoros a favor de su zar. Los samoyedos,
contagiados del frenesí popular,lanzaron agudos gritos con absolutaimparcialidad.
Entre las filas de cosacos del Don sealzaron aclamaciones bulliciosas, unas afavor de Pedro, otras a favor de Sten’ka.Pero a Menshikof, que escuchabaatentamente, le pareció notar que lamayoría estaba de parte del zar, cosaque le hizo exhalar un suspiro de alivio.Si el zar daba buena cuenta de si, labreve rebelión se extinguiría aun antesde haber empezado.
Y no cabía duda de que el zar estabadando buena cuenta de sí, en efecto,porque en el siguiente intercambio
recibió un trallazo que le abrió la partesuperior del brazo como si hubiese sidoun cuchillo sin filo; pero el cuerpo de Sten’ka se estremeció como el de untoro que intenta deshacerse de unenjambre de moscas que le pica, porqueel golpe que le propinó él zar le sacudiócasi hasta las rodillas. Katrina sintiócontrición y sequedad de garganta. Loapretado del ceñido uniforme de húsar yel calor del sol se combinaron con laansiedad que sentía por el zar parahacerla tambalearse, mareada yaturdida, contra el brazo de Menshikof.Los golpes de tambor se hicieron másrápidos y los golpes cayeras más aprisa.
Después de los primeros veinte,destinados a proporcionar a losadversarios una oportunidad para hacerexhibición de su habilidad en elforcejeo, ahora podían descargar otrosveinte casi a la velocidad de latidospara que la agilidad y la fuerza muscularpudieran emplearse a fondo.
En este rápido intercambio, él zarsufrió, porque Sten’ka tenía losmúsculos duros y bien dominados de unacriatura salvaje. Ello no obstante, Pedroavanzó de cara a cada latigazo haciendoretroceder gradualmente al cosaco através del espacio despejado, hasta queestuvieron tan cerca de Katrina que ésta
pudo ver deslizarse él sudor por entrelas espesas cejas del zar, y contemplarel enrejado de heridas que cubría laespalda de Sten’ka.
No tardó en llegar otra vez elperiodo de golpes lentos, y el zar habíalogrado conservar serenidad y fuerzasuficiente para sacarles todo el partido.Ninguno de los dos hombres habíaexhalado el menor sonido, ni siquiera unmurmullo de malestar; pero el cosacohabía empezado a morderse el labioinferior con una intensidad que lo señalóde profundos hoyos morados. Cadatrallazo descargado daba sobre un lugarya dolorido y, para Sten’ka, cuya cabeza
se inclinaba más hacia delante con cadagolpe, era como si toda su vida lahubiese pasado en roja angustia dedolor, como si jamás hubiera existido unmomento que él recordara, en que elplacer y la salud hubiesen sido otra cosaque un sueño lejano.
La angustia se había convertido en laúnica realidad, en la única eternidadcreíble para Sten’ka. De no haberleestado sosteniendo la implacable manodel zar Pedro, quizás hubiera caído.Pero, así, Sten’ka permaneció de pié ycontinuó pegando a cada golpe detambor; pero cada latigazo que recibíale doblaba aún más las inseguras
rodillas, basta que se vio claramente queestaba a punto de desmoronarse.Llevaba ahora los saturados pantalonespegados a las piernas como si fuesen dehúmeda gasa. El rostro del zar se habíacontraído en dura sonrisa. Losespectadores estaban gritando, añilando,y golpeándose unos a otros encantados.Había sido aquél un duelo que durantemucho tiempo se recordaría, que secontaría a los nietos, que durantemuchos años le valdría buenos vasos devodka en la taberna a quien lo relatase.
Sten’ka había caído. Yacía postrado,asiendo aún su inútil látigo. Los golpesde tambor cesaron, pero el zar continuó
agarrándole la mano y descargandogolpe tras golpe hasta que el príncipeMenshikof dio un paso hacia delante y leasió del brazo. En los ojos del zar seobservaba la misma expresión deaturdimiento que notara Katrina en losde los soldados durante la matanza.Durante un largo momento el zarpermaneció junto a su caído contrincanterespirando fuertemente para recobrar élaliento, mientras le volvía a coordinar elcerebro y sus gozosas tropas gritaban.Un oficial de Estado Mayor empapó unpaño en agua fría y corrió a ponerlosobre la espalda del soberano. Sufrescura le hizo volver en sí por
completo, recobrar nuevamente laconciencia. Se irguió y dejó caer alsuelo el ensangrentado látigo.
Sten’ka yacía boca arriba, con losojos cerrados y la mandíbula inferiorcaída. Estaba sin conocimiento y por losronquidos que daba al respirar parecíatener una fuerte conmoción cerebral.Alguno de los latigazos debía de haberlefracturado la base del cráneo o la espinadorsal.
Mazeppa, el hetmán cosaco, seadelantó sonriendo. Había sido unaexhibición magnífica y una diversiónque coronaba dignamente la granvictoria del día. Cosas como aquélla
proporcionaban ratos de felicidad a loscosacos. Hasta los cosacos del Dnieperreían. No tomaban como afrentapersonal la derrota de Sten’ka. De habersalido victorioso, Sten’ka hubiese sidosu campeón; pero, en la derrota, Sten’kaera un simple rebelde aislado. Así era élmundo, y en particular el mundo de uncosaco.
—¿Qué hago de él, Majestad? —inquirió Mazeppa, expansiva aún lasonrisa en las afeitadas mejillas.
—Mátale —respondió, sin vacilar,Pedro—. De haber vencido, hubiesevivido como le prometí. Pero ¡ningúnperro vencido ha de vivir para poder
jactarse de haberle cruzado la espaldacon el látigo al zar!
Los cosacos aullaron encantados aloírlo. Si su alegría había sido enormeantes, ahora rebasó todos los límites.¡Aquélla si que era una muestra dehumor fino, de ingenio! Repitieron lashumorísticas palabras,paladeándolas[16]. Se tiraron al suelo,revolcándose en el polvo muertos derisa.
Mazeppa, para no ser menos, hizouna humorada por su cuenta. Se plantójunto al caído Sten’ka y le miró, riendo.
—Siempre habló demasiado alto —dijo—. Y, dentro de un momento,
hablará más alto aún. ¡Tronará como uncañón!
Destapó su cebador y derramó unacascada de pólvora negra en la abiertaboca de Sten’ka, hasta que le quedóllena hasta los dientes y rebosóformando dos montoncitos en el suelojunto a las mejillas. Un regocijadocosaco entregó a su jefe una mechaencendida y Mazeppa la acercó a lapólvora.
Katrina había apartado la mirada,cubriéndose además los ojos. Recordó aSten’ka sentado junto al fuego de lacocina, riendo, paladeando el vodkacaliente, moviendo la cabeza al compás
de las canciones de amor de Grog.Recordó los implacables labios de Sten’ka contra los suyos. Apenas oyó elopaco sonido, más semejante a unsalpicón amortiguado que a unaexplosión, que produjo la pólvora alestallar. Sonaron las aclamaciones otravez y, al flojear éstas, las interrumpieronlas bruscas órdenes de los oficiales delEstado Mayor del zar que empezaban arestablecer la disciplina entre lossoldados. Las filas se disgregaron, sereagruparon, y cada una de ellas regresóa su respectivo campamento en debidoorden. La breve rebelión habíaterminado, habiendo pagado Sten’ka por
CAPITULO IX
LOS oficiales del zar habían
preparado el Gran Salón del palacio delalcalde para el banquete con que habíade celebrarse la victoria. Algunos, comoel príncipe Menshikof, habíanse mudadode ropa, luciendo las más gayasguerreras regimentales y estabansentados a la mesa como brillantes avestropicales, mientras que otros aúnusaban con orgullo los uniformesmanchados en la lucha. Muchos tenían
heridas vendadas de cualquier manera.Katrina, enfundada aún en su
uniforme de húsar, estaba sentada entreMenshikof y el mariscal Ogilvy,hombrecillo de pelo pajizo, renegado deInglaterra, resplandeciente ahora en eluniforme plata y fresa de la GuardiaRusa. Condecoraciones y cintas lecubrían el delgado pecho, y estabacontemplando a Katrina con curiosidad,porque aquélla era la primera vez queveía a la nueva favorita del zar.
Entre los otros oficiales se hallabanlas pintadas favoritas de entre las queseguían al Ejército, con los dientescomo negras perlas y las mejillas
teñidas de remolacha. Charlabanincesantemente y con voz aguda,saboreando, sin la menor vergüenza, losplaceres de la orgía. Aquí y allá, páliday con los ojos enrojecidos, se veíaalguna que otra superviviente de lamatanza del día. Casi todas estasmujeres tenían magullada la boca ydestrozado el vestido, y algunas llorabansuavemente al zarandearse y bromearentre sí los que las habían hechocautivas.
El propio zar, con los toscospantalones de caballería aún puestos,estaba sentado a horcajadas sobre untaburete tallado, en medio de la
asamblea. Con típica y torpe modestia,el zar había dejado libre la presidenciade la mesa para quien quisiera ocuparla,y el mariscal Sheremetief se habíasentado sin vacilar en aquel puesto, consu pintada Veda, arrogante como unaemperatriz, a su lado.
El zar no llevaba guerrera. Le habíanalisado, como una cataplasma, sobre lasheridas espaldas una de las valiosascamisas holandesas de hilo del príncipeMenshikof, empapada en aceitesmedicinales, atándosela al cuello conlas manos.
El duelo a látigo le había hechopoco más daño al fuerte cuerpo al
parecer del que hubiese podidoproducirle una caída entre las zarzas. Seestaba divirtiendo, radiante de borrachajovialidad, bramando de risa sinfundamento. Interrumpía a los músicos,tiraba comida a los enanos y bufonesque no hacían más que saltar por entrelas sillas y cruzar a veces corriendo lapropia mesa, pisando las cargadasfuentes. Alguna que otra vez, algúncomensal turbulento o exasperado learrojaba una pesada copa de plata a unode los saltarines. Pero rara vez hacíablanco porque los caprichosos payasitoscalmucos andaban muy alerta siempreen las fiestas. Cuando las copas tocaban
a alguien, era, generalmente, a otro delos comensales que aullaba de angustia yde sorpresa. A Katrina la habíanprotegido Menshikof y Ogilvy contra laposibilidad de que la alcanzara algunode estos proyectiles, clavando susespadas de enjoyada empuñadura en lamesa de suerte que las hojas se cruzarandelante de su cara.
—Ogilvy —dijo el zar, de pronto,con la pesada solemnidad del borracho—, ¡nuestros muchachos han luchadomuy bien hoy!
El mariscal sonrió bobamente, conorgullo, y Sheremetief, que se habíaincluido a sí mismo en la alabanza, se
puso tan colorado como un colegial.—La mar de bien —repitió Pedro
pensativo—. Todo el mundo se portó lamar de bien…
Le interrumpió un rugido debulliciosa aprobación, y golpeó la mesacon su copa de plata hasta aplastarla porcompleto.
—Vuestra Majestad luchó bientambién —dijo Menshikof, que sabíacuándo mostrarse osado—, ¡tan bien conla espada como con el látigo!
Hubo otro rugido de aplausos y, paracuando el zar logró dominarlo, habíadejado otra copa en forma de aplastadaseta de plata.
—La cosa es —insistió el zar convoz espesa—, que todo el mundo luchóla mar de bien… hasta mi propio hijo…Yo le vi,…, a mi hijo…, le vi luchar lamar de bien…, ¿no?
Miró, retador, a los comensales.—¿No? —bramó.Se alzó inmediatamente un clamor de
asentimiento el príncipe Alexis habíaluchado bien. Era cierto que Alexis, demala gana, grisáceo el rostro de miedo yasiendo él libro de misa con más fuerzaque la espada, había tomado paste en laúltima carga de caballería contra laspuertas de Narva. Pero nadie sabía enrealidad si lo que había hecho era
simplemente mantenerse a caballo, o sihabía ensangrentado su espada, aunquetodos creían saber a qué atenerse. Estono les impidió a los cortesanos haceruso de su imaginación. Y una compasiónnueva suavizo los verdes ojos deKatrina al ver con qué satisfacción yorgullo inhalaba el zar tan burdaadulación de su hijo. Fue Menshikof,como de costumbre, quien tuvo el gestomayor. Se quitó de su propio pecho lacinta y la estrella de la Orden de SanJorge concedida al valor, y se laofreció, can una sonrisa, al zar, que latomó con ebrio grito de satisfacción.
—Sí, el pequeño Alec, mi hijo, será
condecorado por su valor esta noche…¡En este mismo instante! —Miró a sualrededor, parpadeando—. ¡Que elpríncipe Alexis se ponga en pie pararecibir la Orden de San Jorge!
Hubo un embarazoso silencio. Elpríncipe Alexis no se hallaba a la mesa.El zar, decidido a no dejarse quitar elbuen humor, rió forzadamente.
—El muchacho debe de estarrecitando sus interminables oraciones —dijo—. Que le traiga alguien.
Un capitán joven de la GuardiaSimenof —que se dio cuenta a través delos vapores del vino que, si algúnoficial estaba de guardia, ese oficial era
él— salió apresuradamente en busca delpríncipe Alexis. Transcurrió media horaantes de que regresara, sobrio y pálidode embarazo. Volvía solo.
Un instinto hizo que él ebrio zarcontuviera el gran bramido deimpaciencia e ira que estuvo a punto desoltar al ver al oficial sin el príncipeAlexis. Le llamó a su lado con un gesto,y él mensaje que recibió fuepronunciado en tan vacilante tono queKatrina, sentada cerca, sólo condificultad logró oírle, si:
—Majestad…, encontré al príncipeAlexis de rodillas en la capilla. SuAlteza dice…: imploro el perdón de
Vuestra Majestad…, dice que prefierecompartir una cruz de gloria con su santamadre a recibir una cruz al valor de…—La voz del emisario tembló.
—¿De qué? —exigió el zar.Y el oficial continuó:—De… las ensangrentadas manos
de su… ¡malvando padre, dijo, señor!—¡So maldito imbécil! —exclamó
el príncipe Menshikof.Se había puesto en pie y le propinó
en la mejilla un formidable puñetazo. Elpríncipe le salvó la vida al capitán sinduda alguna porque el zar, que estabacrispando convulsivamente los dedos, lehubiese matado.
El rostro de Pedro empezó acontraerse espasmódicamente, dejandoal descubierto las muelas en gestoinhumano. Katrina se alzó de su asientoy corrió a su lado. Durante un instante,pareció como si el zar fuese a pegarle;pero no llegó a hacerlo. Se echó haciadelante sobre la mesa y hundió el rostroentre los brazos. Se le estremecieron losretorcidos músculos al sollozar yKatrina le tocó él cuello con dulzura. Elbanquete se desbandó en aprensiva yebria confusión. Nadie quería hallarsecerca del zar en uno de sus demoníacosaccesos. No tardó en quedar la gran salavacía, salvo por unos cuantos borrachos
caídos, y Menshikof y Katrina, que sequedaron junto a Pedro para consolarle.
Katrina introdujo los dedos por entreel negro cabello del soberano y le frotódulcemente las sienes, apaciguándolecon suaves palabras. Menshikof, alobservarla, se maravilló para susadentros ante su aplomo y confianza. Élhabía sido compañero del zar desde lainfancia y, sin embargo, hubiesevacilado en tocarle en semejantemomento. Al cabo de un largo rato, losestremecimientos disminuyeron y,aunque el zar sollozaba aún, se habíaconvertido su acceso en algo más suavey desahogador.
Menshikof le hizo una inclinación decabeza a Katrina entonces y, tras vacilarun momento, dejó a los dos solos.Katrina continuó acariciándole la cabezaal zar.
—Oh, mi Pedro —susurró, y secorrigió en seguida—. Majestad…, ¿quéclase de mujer es esa… que ha podidoenvenenar la mente de su hijo contra supropio padre?
Los sollozos del soberano secortaron de pronto. Hubo una largapausa. Pero, cuando alzó el lacrimososemblante, la contracción de los labiosque implicaba enfermedad se habíaconvertido en poco más de una sonrisa
triste… Posó una mano sobre la deKatrina y dijo:
—Cuando hayamos terminado aquí,Katrina, mi Katia…, cuando vayamoscamino de Moscú dentro de unassemanas quizá, te llevaré al Convento deMonjas de Susdal y verás por ti mismaqué clase de mujer es.
—¿Tu esposa? —inquirió Katrina.Y el zar exhaló el aliento en un
suspiro.—Mi esposa —repuso—, según la
Santa Iglesia… pero ¡según nadie más!
CAPITULO X
PERMANECIERON muchas
semanas en Narva.Katrina tenía un juego de
habitaciones propio en el espaciosopalacio: una alcoba, una sala, y uncuartito pequeño al que llamaban,pomposamente, el guardarropa. Duranteaquéllas semanas no dejó de sentirseemocionada por cuanto la rodeaba.Tocaba un centenar de veces al día lasricas sedas, los brocados, las blandas
almohadas y cojines de la enorme cama.Ésta dominaba como una reina latotalidad de la estancia con sus postesde marfil primorosamente labrados y suscortinas de seda negra pura enrejadascon tiras de oro. Era oro de verdad.Pedro, para hacerla rabiar, arrancó unade las tiras y la fundió en la llama de lavela, y ella clamó contra semejantedesperdicio al llorar oro la tira ymezclarse sus lágrimas con la derretidacera.
A Katrina la encantaba correr lascortinas de la cama y yacer envuelta enla oscuridad, hundida en el confortablecolchón de plumas. Contemplaba el
brillo de las tiras de oro en la luz de lasbujías. A veces, en lugar de hallarencanto en ello, se ponía triste, porqueun trocito pequeño de una de aquéllastiras hubiese podido permitirles vivircon lujo a su madre y su hermanodurante más de un año, y habría evitadoa su madre la necesidad de prostituirse.El recuerdo de los hombres —casi todosellos repulsivos— que habían acudido ala cabaña de los bosques de Goreki, lahizo estremecerse.
Porque siempre, aun años más tarde,cuando el lujo se hacía empalagoso,recordaba la pobreza de su infancia y sesentía apesadumbrada.
Aprendió muchas cosas duranteaquellas semanas de Narva. Aprendió aenrojecerse los labios, a llevar joyas enlos aceitados rizos, a acostumbrarse alpeso de piedras preciosas deincalculable valor colgadas de suesbelto cuello. Y a bañarse. El baño seconvirtió para ella en un goce, y lalimpieza en una delicia que jamás habíaconocido hasta entonces. El primer bañose lo había dado en Petersburgo,ayudada por Menshikof. Antes de eso,alguna vez había nadado desnuda en elrío, pero sólo durante los cortosveranos. Su familia jamás habíaconocido ni visto un baño.
Ahora, antes de que se despertara,Grog y una de las doncellas entrabancon jarra tras jarra de agua caliente yllenaban el baño ante el fuego. Era unplacer delicioso y sensual introducirseen el agua caliente perfumada y sentir elcalor del fuego de leña en el rostro y enlos hombros.
Conque Katrina creció de niñaapresada en mujer, tanto como sucorazón joven y alerta se lo permitió. Y,a través de todo ello, aprendió a quereral zar, a ser maternal con él durante losmomentos en que dudaba de sí, y acompadecerle en sus accesos violentosde rabia. Katrina, en su sencillez de
campesina, parecía poder darle algo,algo que ninguna otra de sus numerosasmujeres había logrado darle jamás. Lamuchacha tenía que estar acordándosecontinuamente de que Pedro era zar.
Se le antojaba que todo aquello eraun sueño de cuento de hadas queacabaría desvaneciéndose, y que sevolvería a encontrar entonces en lacabaña, entre los árboles, cada vez másatormentada por Dakof a medida que seiba haciendo menos niña y más mujer.
* * *
Dejaron las afueras de Narva cuando
las estrellas empezaban a hacerseamarillas y enormes por encima de sucabeza. El trineo-cama era caliente ycómodo, y estaba protegido por cortinascontra el frío. Los patines del vehículo,al resbalar con rapidez sobre laapretada nieve, producían el mismoruido que las olas en una playaguijarrosa.
A medida que fue haciéndose laoscuridad más profunda, lobos grises,esperanzados, se mantuvieron en lavecindad del vehículo y su tintineantecabalgata de soldados con coraza deplata a cuyo frente iban los príncipesMenshikof y Eomdanovsky. Katrina se
arrodilló y se puso a observar a loslobos por las minúsculas ventanillas. Lafascinaban y la hacían sentirse caliente ycontenta en el seguro refugio que el grantrineo resultaba. Pedro no la dejópermanecer mucho rato junto a laventanilla, alzó la mano y la hizo caer denuevo en el lecho.
Durmieron profundamente hasta élamanecer, momento en que Pedro,respondiendo a la aurora como siemprecual ave marina, se incorporó y metiólas piernas en él estrecho corredor entrela cama y la portezuela del vehículo,buscando con los pies sus botas de pielde gamo. Katrina le estuvo observando
mientras se vestía.Una vez hubo terminado de hacerlo,
tiró de las cortinas. El carruaje se habíadetenido junto a los grises y elevadosmuros de un convento, ante la puertaclaveteada.
—Ahí tienes el convento de Susdal,pequeña Katia —dijo el zar.
Y Katrina se puso de rodillas ycontempló las grandes murallas.
—Más parece una fortaleza que unlugar sagrado.
Y susurró. Porque se cernía sobre elconvento tal atmósfera de silencio ysueño que hubiera podido ser un refugiode los muertos.
El conductor del trineo bajó, condificultad, del alto pescante. Se habíarellenado de paja la acolchada pellizapara cortarle el paso al aire nocturno, desuerte que sólo podía caminar condificultad. Se acercó torpemente a laformidable puerta y tiró de la oxidadacadena de la campanilla. Pedro saltó deltrineo, siguiendo de cerca al conductorcon los oficiales de la Guardia. Oyeronun lejano repiqueteo tras los muros y,luego, un largo silencio.
Katrina se vistió apresuradamente yse reunió con el grupo.
—¿Qué clase de sitio es éste, en quelas monjas duermen hasta el mediodía?
—rugió el zar, con brusca furia.Y dio tal tirón a la cadena, que la
arrancó de cuajo, El príncipe Menshikofsonrió, y golpeó el suelo con los piespara hacerlos entrar en calor.
—Y ahora, señor —dijo,alegremente—, si no oyeron esallamada, necesitaremos un cañón deasedio para conseguir entrar.
Pero se oyeron pasos arrastradosque se acercaban a la puerta y, al cabode un instante, se abrió una mirilla. Dosojos apagados y soñolientos atisbaronpor ella.
—¿Quién anda ahí? —preguntó, conpetulancia, una voz.
—¡Abrid al zar! —rugió Menshikof.Y el guardián de la puerta dio tan
violento brinco de sobresalto, que se diode narices contra la gruesa madera conrefuerzo metálico. Eran unas naricespeculiares, porque se había cortado unsegmento de cada una de las fosasnasales.
—¿Viste eso, señor? —inquirióMenshikof—. ¡Un presidiario dos vecescondenado! ¿Qué diablos hace aquí, enSusdal?
—Y desertor del ejército también —dijo el zar, cuya aguda mirada habíavisto también el descolorido tatuaje deuna cruz hecha con pólvora sobre la
frente del hombre. Golpeó la fuertepuerta con el puño—. ¡Cómo no abrasesta puerta, muchacho, te colgaré por lascostillas de un gancho!
Oyeron al hombre soltar unaexclamación de temor y, sin embargo,aún hubo Una demora de variosmomentos y se oyeron susurros furtivos.Luego, mientras el hombre de la narizcon muescas andaba con la tranca,sonaron otras pisadas que se alejabancorriendo de la puerta.
Fue preciso otro bramido autoritariodel príncipe Menshikof para que lapesada tranca de hierro se quitara porfin. El príncipe Romdanovsky y él
cargaron contra la puerta y la empujaronabierta aun antes de que se hubieseretirado la tranca del todo.
Llegaron a tiempo para ver a unasarmentosa monjita meterse como unaexhalación por la puerta principal delconvento.
—Vamos —dijo el zar, conurgencia. Y corrieron hacia el conventotan aprisa, que Katrina tuvo que alzarsehasta las rodillas el borde del vestidopara poderles seguir.
Entraran en un comedor oscuro yvacío en el que penetraban algunosrayos oblicuos de luz por aspilleras.Sobre las tres pesadas mesas aún
quedaban los restos de lo que debía dehaber sido una magnífica comida. Seveían copas de vino aún medio llenas dela noche anterior. En él hogar habíagrandes montones de ceniza, fría ya.
Romdanovsky contrajo la nariz.—Sí —dijo el zar, con ira en los
ojos—, lo huelo… ¡tabaco!También debió percibir un leve
ruido, porque dio un salto hacia unapuerta cercana y la abrió de un tirón.Una muchacha que tendría la edad deKatrina estaba acurrucada en lassombras, junto a la pared. Vestía hábitosde novicia, pero llevaba las mejillasteñidas de encarnado y lucía, echada
sobre los hombros, una capa de vividoverde y carmesí. Los ojos reflejaban unintenso terror.
El zar miró a la novicia conacerados ojos. Dio un paso hacia ella, learrancó la capa de los sobrecogidoshombros, y se la tendió a Menshikof.
—¡Fíjate en esto, Alec!Una expresión de asombro apareció
en el rostro del príncipe, seguida de otrade desconfianza.
—¡La capa del Primer Regimientode la Guardia Streltsi!
—Los leales oficiales —dijo Pedro,con amargura—, que asesinaron a mifamilia e intentaron quitarme el trono
para Sofía siendo yo aún niño.Se volvió hacia la novicia.—¡Condúceme a Eudoxia!—Pero…, pero… —tartamudeó la
muchacha—, es que la zarina estaráocupada en sus oraciones. Nadie…Vuestra Majestad, no puede turbar…
Al oír la palabra «zarina», títuloque, en rigor, no le correspondía a laexemperatriz puesto que había tomado élhábito religioso, las pupilas del zar secontrajeron. Asió a la muchacha de lamuñeca y se la subió de un tirón por laespalda, hasta casi levantarla en vilo.
—Aprisa —fue lo único que dijo.Menshikof, Katrina y los oficiales
les siguieron al empujar el zar por unlaberinto de corredores a la novicia, queiba sollozando.
Llegaron a una puerta adornada concortinas encarnadas, apartada de lasdemás, y el zar echó de sí a lamuchacha. Un teniente de la guardia laasió inmediatamente, tapándole la boca.El grito de aviso que había estado apunto de lanzar quedó ahogado.Menshikof le expresó su aprobación aloficial con un rápido gesto, y el zarabrió la puerta de par en par.
Eudoxia se hallaba de pie en elcentro de una estancia suntuosamenteamueblada y de muchas ventanas. Alzó
la cabeza, horrorizada, al ver al zar.Tenía desabrochada la parte de atrás delvestido y el corpiño, algo caído permitíaver la encintada parte superior de unprimoroso corsé sonrosado francésadornado con piedras preciosas. Katrinase la quedó mirando.
Sólo al encontrarse frente a laesposa del zar se dio cuenta Katrina dela oculta ansiedad con que había estadoaguardando aquel momento. Se habíaimaginado a la depuesta zarina Eudoxiacomo una mujer alta, majestuosa,orgullosa y de una belleza fría. Sin saberporqué, una siempre se imaginaba así auna zarina. El ver a una mujer casi de
edad madura, sobresaltada, con aire deculpabilidad, en él acto de cambiarseapresuradamente su elegante atavío porel negro hábito de monja que yacía en unmontón a sus pies, le resultaba a Katrinaalgo así como un sueño, como un sucesoirreal, aunque algo que le proporcionabaalivio.
El cabello de Eudoxia era negro,pero con la negrura mate que dan lostintes vegetales. La larga narizaristocrática tenía las fosas nasalesdelgadas y la movilidad característicade una persona de determinaciónfanática. Se había intentado poco antes,con éxito parcial tan sólo, quitar el
encarnado de las descamadas mejillas.Los labios de Eudoxia eran ávidos eintensos y, en aquellos instantes, lostenía retirados en gesto deconsternación, descubriendo dientesennegrecidos cuidadosamente concosméticos al estilo de las bellezas de lacorte rusa, pero no de una monja.
La veloz monjita que había corridodesde la puerta de la muralla a avisar lallegada del zar, se acurrucó en unrincón. El único otro ocupante visibledel cuarto era la mujer alta, enfundadacompletamente y como era debido en loshábitos de Hermana de la Santa Orden—la hermana Kaptelina— que se había
quedado como convertida en piedra enel acto de ayudar a Eudoxia a mudarse.
Eudoxia tragó para dominar suterror, e hizo una leve genuflexión.
—Majestad…, me estaba cambiandola sombría ropa del convento por unvestido más en consonancia con las…,ah…, mundanas aficiones de VuestraMajestad.
Su mirada escudriñó rápidamente aKatrina antes de volver a encontrarsecon la del zar, fingiendo franqueza ahoraque había dominado la sorpresa de losprimeros instantes.
Pero, dominada aún por su pániconervioso, sor Kaptelina no había
captado bien la explicación y continuabadesabrochando, frenética, el corpiño deEudoxia, hasta que la exzarina le apartólas manos de un golpe y se agachó ellamisma a recoger el hábito de monja.
La mano del zar lo alcanzó antes queella. Como había esperado, lo encontrófrío por acabarse de sacar del armario, ylos hombros estaban verdosos de mohopor el largo tiempo que llevaba sinusarse. Lo dejó caer al suelo a los pies,calzados de zapatillas de raso, deEudoxia, y miró en torno suyo. Habíaotra puerta cubierta con una cortina másallá y, al dar el zar un paso hacia ella,Eudoxia se tapó la boca con la enjoyada
mano. El segundo cuarto contenía unaancha cama, rodeada de una cortina enforma de colmena capaz de encerrar porcompleto la cama… Sobre la cercanamesa de ormolu[17] había un desayunopara dos, medio consumido, en fuentesde plata.
La cama estaba deshecha y el zaroprimió el mullido colchón, pensativo.Había dos almohadas, ambas con unhueco profundo. Pedro contempló todoesto un instante, y luego descargó unpuñetazo sobre la frágil mesa.
—Bien —preguntó, con la vozaparentemente serena, pero agitándoselas venas del cuello—, ¿dónde está el
otro… que tampoco parece haberterminado él desayuno?
Eudoxia comprimió los delgadoslabios, en gesto de desafío. El zar cruzóel cuarto hacia ella, cerrados los puñospara golpear. Sor Kaptelina se colocóde un salto delante de él.
—Fui yo…, yo quien compartió lacama de la zarina.
—¡La zarina, Dios santo! —exclamóPedro, dejando caer los brazos conexpresiva mirada—. ¿La llamáis lazarina? ¿Pensáis en ella, una monjaconsagrada, como zarina aún?
Sor Kaptelina sostuvo su mirada contemerario antagonismo.
—Toda Rusia la considera la zarina.Y no tardará en llegar el día…
Vio la mirada de angustia deEudoxia y se interrumpió.
—Sigue —ordenó Pedro, mortal lavoz.
—¡Dios me perdone! —exclamó lahermana.
Y no quiso decir más.El príncipe Menshikof se agachó de
pronto y metió una mano debajo de lacama. Con un rápido tirón, sacó a rastrasa un hombre con marcial uniforme azul ybarba cuadrada como la de san Pedro enlos iconos.
—¡Ah! —murmuró el príncipe—,
¿le hemos turbado el sueño, comandanteStefanof?
El oficial, que ahora se puso en pie,estaba arrugado y algo cubierto depolvo. Se había abrochado aprisa laguerrera y se leía en sus ojos queesperaba la muerte. Pero, a pesar deello, el comandante Fedor Stefanof, pororden del zar, Inspector de Conventos yFortalezas Monásticas, miró cara a caraal soberano con la resignada dignidadde un caballero que sabe que el valor eslo único que le queda ya de la vida.
—Lamento —contestó, sereno—,que la inesperada visita de VuestraMajestad no me haya dado tiempo de
completar mi tocado.—Y, sin embargo —murmuró
Menshikof, pensativo—, observarás,Majestad, que el comandante lleva sucapa. ¿De quién, pues, era la capa que lamonjita aquélla llevaba sobre loshombros?
—¡Registrad el convento! —ordenóPedro.
Y los oficiales corrieron aobedecerle. Pero, para entonces, elconvento se encontraba ya en estado dealarma, y los de la Guardia se vieronestorbados por docenas de monjas detodas las edades que llenaban losestrechos corredores. A éstas las
empujaron hacia el comedor, donde seles puso guardia mientras Menshikofregistró, con unos soldados, todahabitación, armario y nicho.
El resultado fue interesante aunquedecepcionados Fueron descubiertoscinco oficiales que vestían el prohibidouniforme azul y escarlata deldesbandado Primer Regimiento Streltsi,de los cuales Cuatro, advertidos por eljaleo, habían tenido tiempo desuicidarse, y el quinto estaba tangravemente herido como consecuenciade su encuentro con un impetuosoteniente de la Guardia, que hubo detrasladársele, moribundo, al refectorio.
—Es evidente, señor —dijoMenshikof—, que este lugar ha sidorefugio, durante muchos años, de estosmalditos conspiradores renegados.
El príncipe Romdanovsky asintiócon un movimiento de cabeza.
—Y, como Jefe de la Policía, puedoasegurarte, Majestad, que ha tiempo sefirmó la sentencia de muerte de todosestos hombres.
El oficial Streltsi moribundo alzó lacabeza y rechino los dientes de dolorantes de hablar.
—Hay muchos más de los nuestros,Majestad —anunció, con voz débil—,que creen que la propia Rusia se halla
bajo sentencia de muerte mientras sigassiendo tú zar.
Luego dejó caer la cabeza y murió.Entró uno de los oficiales del zar
con un primoroso retrato con marcodorado evidentemente recién arrancadode una pared.
—Encontramos esto en la capilla delconvento, Majestad —dijo.
El zar Pedro, Romdanovsky yMenshikof se agruparon delante delcuadro. Katrina se acercó más paraverlo. A ella, él retrato le parecióinofensivo al principio. Mostraba aEudoxia y al príncipe Alexis, ella, conlas insignias reales de zarina, y su
hijo… Katrina soltó, de pronto, unaexclamación ¡porque vio que a Alexis sele representaba con el cetro, el orbe y lacorona real del Zar de Todas las Rusias!Debajo del retrato se leía:
El Zar y la Zarina. «Hágasela Voluntad de Dios. ¡Venga anos el Tu Reino!».
Katrina, que observaba el rostro delzar, le vio comprimir los labios.Aguardó a que el horroroso tic decostumbre le contrajera la mejilla; peroéste no se produjo. Cuando habló, su vozera sorprendentemente serena. Se volvió
hacia Romdanovsky y dijo:—Creo que será mejor que le
hagamos unas cuantas preguntas alcomandante Stefanof. Resultaríainstructivo conocer el nombre de losotros caballeros de mi corte que deseandestronarme.
—Es una lástima —dijo Menshikof— que sólo dispongamos de Stefanofpara ello. Hubiésemos podidosonsacárselo a cualquiera de esos cinco—indicó los cinco cadáveres—; peroStefanof probablemente preferirá morirsin despegar los labios.
—Señor —intervino Romdanovskytambaleándole de esperanza las rollizas
mejillas—, déjalo de mi cuenta. Creoque hablará. ¿Me permites que afile unaestaca, Majestad, y que invite alcomandante a que tome asiento?
El zar reflexionó.—Si —repuso, muy despacio—,
vale la pena probarlo, supongo, aunqueme inclino a estar de acuerdo con élpequeño Alec en que Stefanof dejaráque le salga, la punta, por la coronillaantes de hablar.
—Pues entonces, Majestad —dijoRomdanovsky podríamos llevárnoslo aMoscú, donde disponemos de másfacilidades…
Menshikof sacudió, decisivamente,
la cabeza.—Si hacemos eso, todos los
conspiradores pondrán pies enpolvorosa. Es mejor hacerlo aquí si esposible.
El zar se mostró de acuerdo.—Sí. Creo que sí. Bien,
Romdanovsky, prueba su estaca. Y no esnecesario que te diga que vayas concuidado. No nos interesa que se muerademasiado aprisa. Ponedle un abrigo depieles si vais a hacerlo fuera, en esepatio tan frío.
—Déjalo de mi cuenta, Majestad —respondió Romdanovsky, con seguridad.
Katrina escuchó en silencio, volando
su mirada de uno a otro de los quehablaban. ¿Era posible que estuviesendiscutiendo aquel asunto con la mismatranquilidad que hubieran podido estarconsiderando las características de uncaballo? Se secó los sudorosos dedos enel vestido verde y tragó con dificultad.
Poco después se oyeron mesuradosgolpes al empezar los soldados a clavarla cuidadosamente escogida estaca en lanegra y helada tierra del patio delconvento.
Cuando llegó la noche, la nieveyacía espesa sobre las retorcidascúpulas en forma de cebolla delconvento de Susdal y los copos seguían
cayendo y arremolinándose en él patio,siseando contra las llamas del círculo deantorchas que iluminaban la afiladaestaca donde el comandante Stefanofmoría en testarudo silencio.
El príncipe Romdanovskyobservaba, frotándose las manos, paraentrar en calor. Había envuelto almoribundo en ricas pieles paraprotegerle contra el rigor del frío, y leofrecía, con frecuencia, coñac francés,acercándoselo a los destrozados labios.El comandante Stefanof, sin embargo,había tenido la suficiente prudencia paraescupir el coñac, cada vez, no deseandoprolongar su propia agonía absorbiendo
energías artificiales.—Dime, Stefanof —ordenó
Romdanovsky con displicencia— ¿porqué has de escoger morir como unperro? Nombra a un conspirador…, unosolo, amigo mío…, y pondré fin a tussufrimientos. En un segundo, mi queridoStefanof, y de una maneramisericordiosa. Estarás muerto ytranquilo antes de que los copos denieve que caen sobre tu barba tengantiempo de fundirse.
El comandante no respondió porque,para entonces y a pesar de todos susangustiosos esfuerzos por permanecercompletamente inmóvil, la estaca había
ido penetrando inexorablemente, desuerte que el mero hecho de respirar leproducía el mismo efecto que si tragasemetal fundido.
Exasperado, el príncipeRomdanovsky le arrojó a la cara elcontenido de la copa de coñac.
—Maldita sea tu estampa entonces—dijo—. La cena se me está quedandofría y me aguarda un fuego caliente. Sino quieres hablar, ¿no tendrás por lomenos la gentileza de morirte?
Los labios del atormentado semovieron; pero no fue para iniciar unaconfesión.
—De buena gana —susurró—,
porque no es por voluntad mía quepermaneces alejado de la mesa.
Y el esfuerzo que precisó paramurmurar este lastimero e inútil desafío,casi le trajo al comandante el fin que élmismo deseaba con mucho más fervorque ninguno de sus enemigos. Se le cayóla cabeza hacia delante, y permanecióasí, con los ojos cerrados, durantemucho tiempo.
Romdanovsky se volvió al oír pasos.Vio al príncipe Menshikof, con la manocurvada sobre la pipa para resguardarlade la nieve.
—Métete dentro, Fedor —le dijo—.Yo le vigilaré un rato mientras tú comes.
Romdanovsky dirigió una mirada deanhelo a la puerta, por la que se veía élinvitador resplandor del fuego.
—No —repuso, de mala gana—, nome atrevo, Alec, hasta que este neciotraidor haya hablado o se le hayacerrado la boca para siempre. El zar memataría si la dejase sin haber recibido laorden de hacerlo.
—Vaya si lo haría, Fedor —asintióla sonora voz del zar tras él.
Y Romdanovsky se volvió, consobresalto. El zar se les había acercadoen silencio, oculto por el velo de lanieve que caía.
—Pero entra y cena, muchacho —
continuó el soberano—. Llevas cerca dedoce horas de guardia continua aquí ya.Alec y yo te relevaremos hasta elamanecer.
Romdanovsky se limpió la nieve delrostro con verdadero cansancio.
—Lástima que no sea ésta tarea quepodamos dejar a cargo de los demás.Nadie nos garantiza que no estécomprometido alguno de ellos en estaconspiración, o su padre, o su hermano.Y no hace falta más que… —bajó la vozpara que el atormentado no pudiese oírle—, no hace falta más que darle unempujoncito en él hombro a Stefanof yapara que se apague como una vela.
CAPITULO XI
KATRINA alzó, soñolienta, la
mirada al entrar el príncipeRomdanovsky, pisando fuerte ytiritando, en él cuarto en que se habíaservido la cena para el zar y para susíntimos. El enano Grog dormía en unrincón, encima de una alfombra de piel,con él perro samoyedo favorito del zarjunto a él. Katrina había estadodormitando mientras atendía a la tareaque se asignara a sí misma de mantener
bien chisporroteante el fuego de rollizospara cuando regresara el soberano.
El Jefe de la Policía del zar sesacudió la nieve del capote y se lodesabrochó con entumecidas manos.Katrina le sirvió una copa de vinocaliente con especias, y él príncipebebió con avidez. Exhaló un prolongadosuspiro de contento y tendió la copapara que se la volviese a llenar. Katrinavació en ella el jarro.
Le miró con curiosidad cuando sesentó a la mesa.
—Así, pues, ¿no te estropea elapetito él someter a la gente a tormento?
El príncipe se sirvió una suculenta
porción de pechuga de oca y relleno.—Yo, en tu lugar, no haría preguntas
necias, criatura.Había dejado limpios los huesos de
la oca, devoraba un gran pedazo dequeso, cuando Katrina le dijo, depronto:
—Y, ¿lo conseguiste?—Si conseguí ¿qué, muchacha?—Averiguar lo que deseabas saber.Habiendo terminado el queso,
Romdanovsky buscó las migas que lehabían caído por entre los pliegues delpantalón.
—No —repuso—; era un hombretestarudo.
—Entonces, ¿qué harás ahora?—Si fueses mi juguete en lugar de
serlo del zar —contestó el príncipe,contemplando la vacía quesera consentimiento—, hallaría mediosfascinadores para impedir que tu lindalengüecita se agitara sin cesar haciendopreguntas infernales mientras un hombreintenta digerir una cena.
En el patio del convento, el círculode antorchas ardió con más apagadobrillo al llegar la aurora. El zar, de piejunto a la estaca, bostezó. Se agachó yacercó la cara a pocos centímetros delconspirador moribundo.
—Comandante Stefanof —dijo, en
voz bien alta—, es el zar quien te habla.Abre los ojos.
Tras una breve pausa, los párpadosdel comandante, cubiertos por la nieve,se descorrieron.
—Nombra a los otros, Stefanof…aprisa. Dime sus nombres y telibraremos de esto. ¡Hasta es posibleque te salvemos la vida, hombre deDios!
Los magullados y amoratados labiosdel comandante Stefanof se contrajeronen el fantasma de una sonrisa.
—Vuestra Majestad es unembustero… además… de… undemonio.
Le cayó la cabeza hacia delante yperdió el conocimiento por última vez ypara siempre.
El zar miró, expresivamente, aMenshikof.
—Y ahora ¿qué?Menshikof fumó, con dificultad, la
húmeda pipa.—Probablemente sabrán algo
algunas de las monjas. Han ocultado aesta gente aquí. Tienen que haber venidoy marchado correos. Aun cuando lasmonjas no sepan gran cosa, él verlassometidas a interrogatorios quizá leafloje la lengua a Eudoxia.
La expresión del zar indicó que él
también había pensado en semejanteposibilidad ya.
—Bien, Alec —dijo—. Lemeteremos unas gotas de coñac en laboca a Stefanof a viva fuerza. Si nada seadelanta con ello, empezaremos con lasmonjas después del desayuno.
—No hay por qué desperdiciar buencoñac —repuso Menshikof, ahogando unbostezo—. Me temo que estácompletamente muerto.
El ruido que despertó a Katrina casihubiese podido ser el de tórtolasarrullándose bajo él tejado. Perocomprendió, instintivamente, que no eraeso. Y, al despabilarse más, reconoció
el sonido. Era el lejano llorar demujeres.
A Grog le había despertado también,y estaba sentado en su nido de pielesdelante del fuego. El príncipeRomdanovsky, profundamente dormido ala mesa, interrumpió sus ronquidos yabrió los ojos.
—Me pareció oír llorar a mujeres—dijo Grog.
Miró interrogador, a Katrina y luegoal príncipe, en cuyos ojos se leía queempezaba a estar alerta.
—Al parecer, el zar y Alec tuvierontan poco éxito como yo con Stefanof —dijo—. Deben estar interrogando a las
monjas. ¿Hay desayuno?Katrina se despertó del todo.—El zar no está…, ¿no estarán
maltratando a las monjas?Romdanovsky se frotó, soñoliento,
los mofletudos carrillos.—Es lógico que se las interrogue.
Este convento ha sido un nido deconspiradores. Por fuerza han de saberalgo del asunto algunas de las monjas.
Se desperezó y hundió los rollizosdedos en la congelada grasa del guisadode cerdo de la noche anterior en buscade fragmentos comestibles.
La voz de Katrina se hizo más aguda.—Pero no pueden hacer daño a las
monjas…, no pueden.El Jefe de Policía suspiró.—El zar es el zar, muchacha. Puede
hacer lo que se le antoje.—¡No se lo permitiré!!La joven corrió hacia la puerta. Y
Grog, abrochándose precipitadamente lachaqueta, corrió tras ella por el fríocorredor. Komdanovsky se encogió dehombros y contempló, pensativo, elraído esqueleto de la oca.
El príncipe Menshikof se hallaba enla puerta del refectorio. Tras él, lossollozos se oían con mayor claridad. Alintentar entrar Katrina, la asió del brazocon firmeza.
—Esté no os sitio para ti —anunció,con calma—. No harías más que hacerel ridículo.
—Pero ¡las monjas! —exclamóKatrina—. ¿Está el zar…?
—Han dado asilo a los enemigos delzar —la interrumpió Menshikof,hallándole como quien habla con unacriatura—. Esto, pequeña Katrina, esuna cuestión de Estado, ¿comprendes?No pueden frustrarse los destinos de unanación nada más que porque unascuantas monjas conspiren contra eltrono. Además, has visto aquí pruebas,no sólo de traición, sino de corrupcióntambién.
Vio a Grog, que titubeaba en lassombras del pasillo.
—¡Ah, Grog…!, llévatela, enano.Déjala que entre en la capilla si quiere,y que rece. Pero, por su propio bien, nodebe entremeterse aquí.
Grog y Katrina se dirigieron muydespacio a la capilla, situada al otrolado del patio. La nieve yacía espesasobre las doradas cúpulas. Dentro, lacapilla relucía con millares de piedrasde colores encajadas en primorosomosaico. Katrina se santiguó ante cadaicono iluminado, buscando solaz. Ella yGrog se acercaron cuanto se atrevieronal altar mayor, y se arrodillaron,
esperanzados. Cerca de ellos se hallabaun banquillo de penitencia, mellado yestriado por los cuerpos de muchasgeneraciones de buscadores demisericordia. Al cabo de un rato fuerona sentarse en este duro banquillo, muyjuntos los dos.
Aún estaban sentados cuando leshalló el príncipe Menshikof.
—Ah, Kati —dijo, alegremente—,ya puedes salir ahora.
Katrina alzó él lacrimoso semblante.—¿Encontrasteis…, descubristeis lo
que deseabais? —preguntó.—Creo que lo bastante, Kati. Lo
suficiente para ir pasando. Vamos. El
zar quiere salir a toda prisa para Moscú,y hemos de pasar la noche en la tabernade más allá de Susdal.
Le asió los brazos y dijo, sombrío:—No tomes estas cosas demasiado
mal. Lo que el zar les hace a susenemigos no es nada comparado con loque ellos le harían a él si se lespresentase la oportunidad.
CAPITULO XII
LAS lámparas de plata brillaban
invitadoras en el gran trineo-cama, y lossoldados estaban reponiendo lasprovisiones para el viaje cuando Katrinay él zar subieron a él. Grog habíallenado la estufa del vehículo con leña ybrasas, y estaba soplando para queprendiera el fuego. El zar le dio uncariñoso cachete y le hizo gatear comoun mono al pescante.
—Más vale que cantes como un ave
enamorada esta noche, muchacho —dijo— porque ¡estamos de humor paraescuchar!
Sin embargo, fue con un afectodulce, casi respetuoso con el que, unavez echada la cortina de roja seda, asióde las orejitas a Katrina, Ésta entreabriólos labios con sorpresa al darle el zar unbeso moderado sobre la lisa frente. Lospatines del trineo empezaron a zumbar ytintinearon las campanillas de loscaballos.
—Estaba pensando —dijo el zar—que, cuando haya aplastado estaconspiración contra el trono, tomaréesposa.
Katrina se quedó inmóvil, latiéndoleel corazón con tanta violencia que lepalpitó la garganta.
—¿Majestad? —murmuró.—Katia, pequeña —prosiguió el
soberano—, yo no te llevo a Moscúsimplemente para encerrarte en unaalcoba perfumada —le pellizcó, concariño las orejas—. Eres algodemasiado precioso para ser juguetedurante unos días. Puedo tener uncentenar de mujeres, un millar…, y enverdad que he tenido muchos centenaressin hallar nunca una como tú.
Se dibujó una sonrisa en sus labios.—Es preciso que te acostumbres a la
vida en el palacio de un zar —anunció—. Porque día llegará en que tu hijo loocupe y reine.
Katrina le contempló con ojosdesmesuradamente abiertos de asombro.Movió los labios; pero no se le ocurriónada que decir.
—Hijos que crecerán y se haránhombres fuertes —dijo el zar, con fervor—. No…, no encanijados, débiles ymimados con exceso como Alexis…,sino que hereden todo lo mejor que ennosotros haya. Hijos fuertes y grandesestadistas…, mis hijos y los tuyos, queregirán a Rusia cuando yo haya muerto yforjarán su grandeza.
—Majestad… —empezó Katrinaotra vez.
No se le ocurría otra cosa que deciry su voz era un susurro. Sintió el vahode calor procedente de la estufa, enplena marcha ya, y la bochornosaatmósfera del bamboleante vehículopareció hacer borrosos suspensamientos y colocarlos allende sucomprensión. Se pasó la lengua por loslabios, que de pronto se le habíanresecado.
—¿Hijos? —murmuró.Y parecía tan minúscula, tan
aturdida, que el zar rió al empujarlasuavemente hacia atrás y acercar su
rostro al de ella.—Me casaré contigo —le dijo,
como hablando con una criatura—. ¡Teharé la zarina de Rusia!
Katrina le echó los brazos al cuelloy sus cálidos labios buscaron los de él.
—Tus hijos…, sí, dámelos —dijo,con voz emocionada—. Majestad…Pedro…, oh, sí…
El zar rió, al desasirse dulcementede ella.
—Qué rayos, Katia —rió,desarrugándole la falda como hubierapodido hacerlo un padre—. Faltan porlo menos seas horas para llegar a laposta siguiente. ¿No te parece que
tenemos tiempo para descansar?
* * *
La última parada entre Susdal yMoscú la señalaba una tabernatoscamente construida de madera, contejado en pronunciada pendiente y unaminúscula ventana en el primer piso.
El zar había consumido allí, encompañía de sus oficiales y de Katrina,un desayuno de pescado con ajo,hígados de pollo guisados con miel, ytortas de avena. Entre todos se habíanbebido varias jarras de coñac holandésdulce, bebida matinal favorita del
soberano. Ahora, chupándosesatisfechos los dientes, los hombresencendieron la pipa y salieron al patiode la cuadra para inspeccionar suscaballos. Pero, cuando el zar llegó a sucarruaje, el conductor, que debierahaberse hallado ya en el pescante,estaba acurrucado junto a uno de lospatines, sacudiendo la cabeza en vaga yciega angustia como perro al que se leha atragantado un hueso.
—¿Qué diablos te pasa, cochero? —inquirió el zar.
—Dolor de muelas, Majestad —murmuró el hombre.
A Katrina le sorprendió la
preocupación y simpatía que reflejóinmediatamente el rostro de Pedro. Legritó, preocupado, a Menshikof:
—¡El cochero tiene dolor de muelas!Haz que le llene alguien de vodka, Alec.Y mira si hay otro hombre capaz demanejar un tiro de cinco caballos.
—Yo puedo conducir tu carruaje,zar —anunció una voz lenta desde laventana del primer piso del mesón.
Pedro alzó la mirada y vio un rostrosin expresión, adornado de unaenmarañada barba negra que colgabacomo una alfombra extendida.
—Maldita insolencia la tuya que teatreves a usar esa barba… —empezó él
zar. Y se interrumpió de pronto,sonriendo—. Bien, muchacho. Baja aquíy recibirás cinco rublos por conducirmea Moscú.
A su propio cochero le dijo:—No te preocupes, ahora te traerán
vodka.Katrina pasó la mano sobre el brazo
del zar.—¿Por qué le vas a dar vodka para
el dolor de muelas, Pedro?La miró con él asombro que le
producía su ignorancia.—El dolor de muelas es capaz de
volverle loco a un hombre —se limitó aresponder.
—¿Por qué no le arrancas la muda?Esto pareció desconcertar al
soberano aún más.—Katia, so boba, el dolor de muelas
es una enfermedad de la mandíbula, unenvenenamiento repentino consecuencia,por regla general, de haber comido mielen mal estado, o jarabe en malascondiciones. De nada serviría quitarle lamuela.
—Mira —dijo Katrina, abriendo laboca para exhibir un hueco pequeñoentre sus muelas, vamos a un dentista dela feria y nos saca la muela que duele yél dolor cesa inmediatamente.
—¿La muela? —exclamó el zar—.
Así, pues, ¿es la muela en sí lo queduele, no la mandíbula? ¿Estás segura?
Encantado ante las posibilidades deaquel nuevo descubrimiento, asió alcochero por la nariz y él labio inferior yle abrió de un tirón la boca hasta que ledio un chasquido la mandíbula.
—Enséñame —dijo, excitado—.¿Qué muela es? ¿Qué muela?
Katrina escudriñó la boca delhombre y golpeó varios de sus dientespodridos con el delgado mango de suenjoyado peine. Cuando el cocherobramó: «¡Oooooh…, hi!», Katrinaanunció:
—¡Éste!
—¡Caramba! —exclamó Pedro, quehabía estado observando atentamente—.Sí que saltó cuando le pegaste en esediente, Kitty, es cierto. Pero ¿cómo sequita un diente?
El príncipe Romdanovsky, que sehabía pasado buena parte de las últimascuarenta y ocho horas contemplando unsuplicio inexpresable, se estremeció.
—Una muela es hueso dentro dehueso —anunció sentencioso—, yaunque, por accidente, pueda uno perderuna muela o un ojo, se me antoja a míque el intervenir deliberadamentepudiese conseguir que se desangrara esehombre, como con frecuencia ocurre
cuando te corta uno a un criminal lanariz o la oreja. Lo he visto ocurrir hastacon un pulgar.
El zar miró, con expectación, aKatrina, que dijo:
—¡Pruébalo! Emborráchale y luegopruébalo… Eso es cuanto puedo decirte.
Al zar no hizo falta que le incitaranmás. Era como un niño con un juguetenuevo. Menshikof, que había estadoescuchándolo todo, se echó a reír.
—Ahora sí que la has hecho buena,Katrina —dijo—, si este truco tanestrafalario da resultado, el zar tendráun oficio nuevo…, el de dentista…, queagregar al de tallador de madera,
constructor de barcos, albañil, herrero yartillero naval, de todos los cuales tienetítulo.
—¿El zar hace todas esas cosas?—Y muchas docenas más —rió
Menshikof—. No tienes más queenseñarle una habilidad nueva, y no paraya hasta dominarla. Sabe hacer copas deplata, candelabros de madera… y ¡hastatejer delicado encaje para los puños desu chaqueta!
Pero él zar, lejos de sentirsehalagado por estas alabanzas, estabacasi saltando de impaciencia.
—Sí, sí —dijo, imponiéndolesilencio a Menshikof con un gesto—.
Dime, pequeña Katia, ¿cómo se saca undiente? ¡Enséñame! ¡Enséñame!
Katrina vaciló porque, a decirverdad, no lo sabía.
—Usan una especie de…herramienta —dijo—. Saca él dientecomo un clavo de un tablón.
El zar le dio tan entusiasta palmadaen él hombro que la hizo toser.
—¡Herramientas de carpintero! ¡Esoes!
Se volvió a Grog.—Trae herramientas de
carpintero…, Un cortafríos largo, unmazo…
—La muela ha de salir entera —
agregó precipitadamente la muchacha—.Si dejaras un trozo en la mandíbula, éldolor continuaría. Hay que arrancarlo deraíz, como una hierba.
—¡Herramientas de sacar yescoplear! —bramó él zar tras él enano,que había echado a correr ya.
Entretanto, había llegado del mesónuna jarra de vodka fuerte y él zar volvióa abrirle al desgraciado cochero la bocade un tirón, con entusiasmo.
—¡Vamos! —exclamó, con ansiedad—. ¡Vamos, Alec, llénale!
Para cuando regresó él enano conlos brazos cargados de herramientas decarpintero, el vodka ya empezaba a
dominar los sentidos del cochero.Estaba sentado, riendo estúpidamente,con la gorra de piel fuertemente asida ypegada contra la mandíbula.
El zar extendió los toscosimplementos. Los acarició amoroso.
—Con un poco que se les pulieraresultarían un equipo magnífico, Katrina—dijo.
Y le brilló en los ojos él entusiasmode un colegial Katrina no pudo menos demaravillarse de la mezcolanza que en élse observaba. Había visto aquellasmismas manos asir una espada en labatalla, un látigo en brutal duelo, yconocía la ternura de sus caricias y su
humor amoroso que cambiaba con lamisma rapidez que las nubes en elfirmamento. Ahora vio por primera vezlos fuertes dedos tal como quizáshabrían estado destinados en realidad aser —romos, ágiles, sensitivos— lasmanos de un artesano al que la suertehabía dado un cetro pero que nuncahabía dejado de sentir nostalgia por lasherramientas de un trabajador.
—Creo que éste —estaba diciendoel zar.
Escogió una herramienta de mangolargo empleada para escoplear diseñosen madera. El cochero, a pesar de suposición de vodka, observaba ahora los
preparativos con creciente alarma.—Todo está en saber hacer palanca,
supongo —murmuró el zar, haciendocaso omiso de las pastosas palabras delcochero, que aseguraba preferir seguirsoportando el dolor de muelas—.Ábrele la boca, Alec… Más… ¡Así,muchacho!
Katrina, que observaba, se maravillóal ver con qué destreza arrancaba lamuela el zar. La extrajo con unretorcimiento certero de la poderosamuñeca, como si hubiese estado toda suvida sacando muelas. El cochero soltóun grito y tragó luego.
—¡Maldito sea él muy patán! —
rugió él soberano—. ¡Se ha tragado lamuela y yo quería examinarla! ¡Oblígalea escupirla, Alec!
Se hizo al punto, y el zar estudió elrescatado hueso.
—Sí, Kitty —dijo—, si uno la miracon cuidado, se ve un agujerito que laatraviesa. Quizás eso tenga algo que vercon el asunto…
Se encogió de hombros, como si sediera cuenta de que existían problemasfuera del alcance de su alertainteligencia incluso.
—¿Sabes lo que voy a hacer? —anunció él zar con orgullo—. Voy amandar que monten en oro esta muela,
¡cómo muestra del primer trabajo deesta clase que se ha hecho en Rusia!
La sacudida que le produjera laextracción casi había serenado porcompleto al cochero y, ahora, unasonrisa de alegría iluminó su hinchadacara.
—El dolor —dijo— ¡se ha ido!—¡Claro que se ha ido! —exclamó
incisivamente el zar—. Si no hubiesedesaparecido después de todo él trabajoque me he tomado contigo, muchacho, telo hubiera hecho pagar caro. A ver…,abre la boca otra vez. Inspeccionó lacavidad.
—¿Te duele algún otro diente? —
inquirió, esperanzado.—No, no señor… Majestad.—¿Y tú, Romdanovsky? ¿Te duele
alguna muela?—Ni una, señor —respondió el jefe
de la Policía Imperial, retrocediendocon loable agilidad.
—¿Katrina? ¿Alec? ¿Algunapunzada?
Riendo nerviosos, Katrina yMenshikof le aseguraron que teníanperfectamente sana la dentadura. El zarse volvió hacia los oficiales de suGuardia.
—Tú… y tú, muchacho… Venid acáque os vea la dentadura.
Los oficiales se acercaron, abriendola boca de mala gala. El zar pinchó ygolpeó los dientes con la boquilla de lapipa.
—Ahí hay uno malo —anunció, consatisfacción—. ¿Lo ves, muchacho? Tehubiera dado quehacer cuando noanduviese yo cerca para arreglártelo. Telo sacaré ahora mismo.
El joven oficial palideció; pero elzar no pareció darse cuenta de ello.
—Abre más la boca —ordenó, conbrusquedad.
Como la muela, aunque estabadescolorida, se encontrabacompletamente sana, no cedió a la
herramienta, a pesar de la violencia conque se aplico. El zar frunció elentrecejo.
—Es curioso —dijo, jadeando—que ésta resulte tan difícil.
—Quizá se trata de un diente sano,Majestad —rió Menshikof.
—No digas tonterías, Alec. Claroque está malo. —Se frotó la barbilla—.Es simple cuestión de palanca, Alec. Tediré una cosa… Yo creo que obtendríamejores resultados usando la punta demi espada.
—¡Santo Dios! —exclamóRomdanovsky—. Vuestra Majestad estálogrando que me…
—¿Qué te duelan las muelas? —dijoel zar, con cierta esperanza.
—Ah…, no, Majestad…, de ningunamanera… Jamás me han dolido lasmuelas…, ¡jamás!
—¡Enséñame! —ordenó Pedro.Y el príncipe Romdanovsky abrió,
de mala gana, la boca.—Caramba, Fedor… Ahí hay una…,
ha de salir en seguida.Sacó la espada. Logró la extracción
con una limpieza extraordinaria,teniendo en cuenta cuán torpe era laherramienta. Porque la negra muela saltótan aprisa como el grano de una granada,y el príncipe apenas tuvo tiempo de
bramar una protesta.—¿No te lo dije yo? —exclamó el
zar—. ¡Todo es cuestión de palanca,Aleo! ¿Adónde se ha ido ese dragón…?
Faltaba poco para el mediodíacuando el zar se mostró por findispuesto a continuar el viaje haciaMoscú. Al campesino de la larga barbale habían hecho bajar y obligado aocupar el pescante. El zar miró aMenshikof riendo.
—¡Imagínate, Alec…! ¡Y a menosde veinte millas de Moscú!
—Que se imagine ¿qué? —inquirió,con curiosidad, Katrina.
Pero él zar se limitó a guiñar un ojo
y decir:—Aguarda a que lleguemos a las
puertas de Moscú, Katia.No quiso dar más explicación.La brillante cabalgata empezó al
mediodía. Apenas había miembro de laGuardia del Zar que no llevase unpañuelo manchado de sangre pegadocontra la boca. El zar los contemplóencantado de su propia destreza. Sefrotó las manos, y miró, radiante, a lamuchacha.
—Míralos, Kitty —ronroneó—. ¡Niuna punzada de dolor de muelas entretodos ellos ahora!
—Ni muchos dientes tampoco —
repuso ella.Y rompió a reír de pronto.El zar, tras fruncir un instante el
entrecejo, rompió a reír también. Y alempezar a deslizarse el coche-trineo conel cochero medio borracho aún,restallando como un loco el látigo, el zarabrió los brazos y Katrina, temblando derisa, cayó en ellos. Besándose y riendorodaron por la cama y, de momento,ambos olvidaron los horrores delconvento de Susdal.
CAPITULO XIII
LA gran metrópoli de Moscú yacía
allá, a media distancia, abajo de unapendiente colina cubierta de nieve, en laque no se observaban más señales devida que las huellas de los lobos.
El zar se puso en pie sobre la cama,con el techo del carruaje descorrido, yalzó a Katrina en brazos para que vierapor primera vez a Moscú. El vientoinvernal entró en torbellino en él trineo,y las campanillas de plata de los cinco
caballos tintinearon al dejar el granvehículo atrás la Cima de Susdal.
Pero no fue el viento helado lo quele hizo soltar a Katrina una exclamación.Moscú yacía ante ella, brillando en laprimera hora de la tarde como un millarde soles. Había, en verdad, más de unmillar de resplandores. Los rayosdorados que vio la muchacha eran losreflejos del sol sobre las cúpulas ychapiteles de las iglesias de la ciudadque hacían parecer como si el azulhorizonte se hallara ocupado por unagigantesca cesta repleta de doradasfrutas. Cúpulas de forma de lisas peras ogranuladas fresas, como calabazas,
calabacines y piñas americanas,aparecían entrelazadas con torreonesromos de parte superior como una bola,dando la sensación de fantásticas colesde oro.
Los tejados de más casas de las quehabía soñado pudieran existir Katrina,formaban una complicada alfombra, que,al acercarse el trineo, se quebró endiseño de serpenteantes calles alrededorde los cuadrados jardines y palaciospintados de los nobles boyardos.Destacándose por encima de todo,haciendo parecer pequeña el enorme ydesordenado crecimiento de aquélla, laciudad más densamente poblada de
Oriente, se alzaba el Kremlin, susgigantescas murallas blancas adornadasde bastiones, torrecillas y atalayas, yreuniendo dentro de su fabulosafortaleza ramos de pesadilla hechos decapiteles y cúpulas de catedral, comojarrón lleno de amapolas, tulipanes,bejines, botones de oro cuyas doradascabezas estaban festoneadas conbrillantes medias lunas, estrellas, discosy chucherías.
—¡Mírala —gruñó Pedro!—, esamaldita ciudad enclavada donde Cristodio las tres voces…, a millas del mar yde la civilización occidental… Créeme,Kitty, antes de morir, ¡la habré
trasladado totalmente adónde los barcospuedan alcanzarla!
—A mí me parece una ciudadhermosa —murmuró Katrina—. Y, sinembargo, sin saber por qué, le tengomiedo.
El zar la contempló pensativo y sequedó absorto en la contemplación delrostro juvenil, liso y ávido, de laseductora inocencia de los ojazosverdes, con atisbos de sabiduría ycapacidad para soportar en laoblicuidad casi oriental de lospárpados. La boca era la de una criaturainteligente, generosa e impulsiva.Conocía su sabor cálido y dulce. Los
blancos dientes, libres de manchasorientales, le fascinaban. El esbeltocuerpo era tan firme como el de unmuchacho, y tenía la orgullosa cabecitaen la misma actitud de un pájaro queescuchara. Era el brazo suyo más gruesoque la cintura de la muchacha. Cuando laasía, daba la sensación de hallarse tanimpotente como un ave atrapada, deencontrarse por completo a merced desu fuerza. Y, sin embargo, él zar se dabacuenta de que existía en ella un centro,un núcleo, un ánima vital que jamáslograría subyugar por completo, porqueaquella criatura poseía en su interior unorgullo que era más fuerte que todos los
guerreros, y más solitario que los reyes.Lo que no sabía el zar era que estabaenamorado y que las virtudes que veíaen Katrina quizás existieran o,posiblemente, no tuviesen realidad. Talvez hubiese tenido Menshikof una visiónsimilar. Pero era seguro que el príncipeRomdanovsky nada de aquello habíavisto en ella, ni Sheremetief tampoco,aunque ambos conocían a Katrina.
Para los hombres comoRomdanovsky —y bien lo sabía elsoberano—. Katrina no era más que otramuchacha de las millares de mujeresrollizas y pintadas de Moscú, que paralos ojos del zar, eran blandas y de
blanca carne como coliflores de cabezacrema, disponibles para alimentar elapetito de cualquiera con la mismaindiferencia de vegetales.
En un largo momento deescudriñadora contemplación, el zar sedio cuenta de que bien pudiera haberfundado motivo para que inspiraraaprensión a Katrina la capital de sureino. Para ella, Moscú estaría lleno deenemigos y de intrigantes hombres lobastante viejos para ser sus abuelos queasirían con avidez cualquier favor oprovecho, aun cuando el precio de losmismos fueses la ruina personal deKatrina, su desesperación y su muerte.
No, quizá, hombres como Romdanovsky,que gozaba del privilegio de poder seroído por el zar en cualquier momento.Ni Alec, claro. Pero habría muchosotros: Tolstoi, Golitsin, centenares deellos. Y habría todos los amigos de AnaMons. Más aún, era seguro que paraentonces la propia Ana estaríapreparando algo desagradable contraKatrina ya. Moscú siempre estaría llenode enemigos para un zar y para todapersona a quien honrase haciéndola sufavorita, sobre todo si era una mujer delmundo occidental.
Con rápido y hambriento afecto, elzar asió a la muchacha.
—Sí, mi pequeña Kitty —dijo—,tendrás que andar con cuidado enMoscú. Hay muchos corazonesnegros…, corazones crueles… entreesas malditas casas doradas. Eres pocomás que una criatura; pero creo que erescapaz de defenderte. Dios quiera que asísea, porque yo no podré protegerte todoel tiempo.
—¿Qué trabajo hace una zarina? —inquirió Katrina.
Y él zar se echó a reír.—Haga lo que haga, habrá siempre
alguien que opine que lo ha hecho mal.¡Mira! Llegamos en estos instantes a laspuertas de Moscú. Quiero que veas lo
que le sucede al campesino de la largabarba que va sentado en el pescante denuestro carruaje.
Las puertas exteriores de Moscúeran justamente lo bastante anchas paradejar pasar al carruaje. Cuando laguardia reconoció a la resplandecienteescolta del soberano, quitaron la trancasin demora y se cuadraron.
El zar Pedro asomó la cabeza por laventanilla.
—¡Qué rayos! —bramó—. ¿Vais adejar pasar este coche con ese individuoarriba?
Un teniente de la Guardia seadelantó abochornado.
—Majestad, yo…, yo creí…El zar le rugió:—Creíste, ¿eh? ¡Demonio,
muchacho!, ¿es que quieres pasarte elresto de tu vida como bufón de mi corte,cacareando como una gallina quizá, ogruñendo como un cerdo?
—¡No, señor!—Entonces, cumple con tu deber.
Lleva una barba enorme, ¿no? ¡Puesházsela segar!
Inmediatamente, dos fornidosmosqueteros bajaron al campesino aquien el zar había escogido en la últimaparada.
—¿Estás enterado de que tu barba
infringe la ley? —preguntó, con vozsevera, el oficial.
—¿Mi…, mi barba?—¡Nadie puede franquear las
puertas de Moscú sin hacerse cortar labarba! —rugió el joven oficial, dándosecuenta de que el zar tenía la mirada fijaen él—. ¡Ni se puede entrar en la ciudadcon prendas que lleguen más allá de lasrodillas!
El zar se volvió hacia Katrina alllegar el príncipe Menshikof al lado delcarruaje a caballo.
—Pero ¿qué está ocurriendo? —preguntó Katrina intrigada—. ¿Qué vana hacerle a ese pobre hombre?
—¡Cortarle la insolente barba! —explicó el soberano—. Es mi nueva ley.¿Cómo pueden ser tomados en serio misembajadores en las cortes europeas, niluchar mis soldados, si se empeñan enllevar barbas largas hasta la panza comosus santos patronos, y chaquetas quebarren el suelo?
—El zar ha ordenado —dijoMenshikof, con más paciencia—, quetodo ruso ha de cortarse la barba y usarropa al estilo occidental. Pero la luchaes dura, porque cuando le quitamos lasbarbas a uno ¡se guarda el trozo debajode la camisa para presentárselo a sanNicolás el día del Juicio Final!
—Mis paisanos son unos necios —dijo el zar, con desdén—. Creen que nose les admitirá en el paraíso sin labarba.
Y al teniente de la guardia de lapuerta le bramó:
—Y bien, ¿qué estás aguardando?¡Recórtale, maldita sea tu estampa!
Funcionaron las tijeras, y elcampesino se dejó caer de rodillas en lanieve, para recoger los grasientos ypastosos mechones de su fenecida barba.
En la puerta de la ciudad colgabaexpuesta una casaca europea típica de laépoca, con puños bordados y camisaplisada, tal como hubiera podido usar
cualquier comerciante de Londres. Porencima de ella había un tricornio. Eloficial, haciendo uso de la puntera, lellamó al gimiente campesino la atenciónhacia estos objetos.
—Míralos bien —ordenó—, y dilesa tus compañeros campesinos cómodesea el zar que vistan. Y ahora, ¡largode aquí!
Al pasar el hombre junto al carruaje,Katrina vio cómo se le deslizaban laslágrimas por las mejillas. El zar debióverlo también, porque llamó:
—¡Muchacho!El campesino se sobrecogió,
teniendo una nueva humillación pero el
zar le arrojó un bolso lleno de monedasde plata.
—Vuelve a tu casa en la primeradiligencia —dijo, con hosquedad—. Yno te preocupes, muchacho…, entrarasen el cielo con barba o sin ella.
El hombre dio vueltas a la bolsaentre los dedos, y, poco a poco, algo desu dolor se desvaneció.
—Me lo gastaré en velas parapedirles perdón a los santos por midesnuda cara —dijo, esperanzado.
El zar se encogió de hombros.—Anda, pues, muchacho…, si no
tienes sentido común suficiente paragastárselo en vodka y en mujeres…
Había muy poca nieve en el interiorde las murallas de Moscú, salvo sobrelos tejados o amontonada contra lascasas. La mayor parte de los boyardosricos se la habían hecho retirar de losjardines, y las estrechas calles se habíanquedado secas bajo las pisadas, desuerte que el trineo resbaló ahora sobrela dura tierra y los caballos jadearonpor lo mucho que tuvieron que tirar.Cada calle tenía un olor distinto. Labasura yacía helada en el arroyo y decada taberna surgía el aroma de maderavieja completamente empapada de lasbebidas alcohólicas derramadas en eltranscurso de los años. La gente del
pueblo de Moscú, envuelta enandrajosas pieles, llenaba las estrechascalles, asomando su rostro por debajode su desgreñado pelo.
El carruaje de un boyardo bajóarrogante-y a toda velocidad por laatestada callejuela, tintineandocentenares de minúsculos cascabeles deplata en las pezuñas y en lasguarniciones de los caballos. El cocheropobló el aire de gritos, abriendo paso atrapazo limpio con su látigo de seismetros de longitud. Pero el transeúnteque retrocedió tambaleándose conbrazos y mejillas abiertos por el látigono dio muestras de ira ni de rencor, sino
de una simple consternación infantil, ylas mujeres protegieron la cabeza de sushijos con la misma pasividad que si lacobijaran de una tormenta inevitable.
—Nos estamos acercando a la callede los Barberos —dijo el zar, de pronto—. Más vale que cierres esa ventanilla,Kitty.
Y la muchacha vio que, delante deellos, el suelo parecía brillar con luztrémula, como si se hubiesen esparcidopuñados de vidrio en polvo por encimade una alfombra parda.
Allí, todo a lo largo de la calle, seveían sentados hombres haciéndosecortar el pelo o recortar la barba. El
pelo cortado quedaba donde caía, y losaños, los siglos, lo habían convertido enmullido piso que probablemente tendríamás de un metro de espesor. Los cascosde los caballos dejaron de hacer ruidoal pisar aquélla sustancia que parecíamezclilla de hilos pardos, negros ygrises. Los recalentados patines deltrineo alzaban nubecillas de pelo, que seadhería a las húmedas ventanillas delvehículo. Katrina sintió una bruscacomezón en los tobillos, porque ibanfiltrándose por entre las tablas del pisodel trineo unos piojos negros, gordoscomo grosellas.
El zar, sin conmoverse, pisoteó a
cuantos pudo ver, y Katrina comprendióqué era lo que había visto brillar en laCalle de los Barberos.
—Sacúdetelos —aconsejó elsoberano, sin dar importancia a la cosa—. Se mueren en seguida. Los piojos decabeza no pueden vivir más que en pelohumano.
Dijo todo esto como quien cita unafrase de los clásicos. Y sus siguientespalabras revelaron por qué.
—He estudiado a los piojos conmicroscopio-anunció, con estudiadaindiferencia.
—¿Con… qué? —preguntó Katrina,arrugando la frente.
—Con microscopio. Una especie depalo con un cristal de aumento. Se ve alos piojos así, del tamaño dehabichuelas. Lo vi en Amsterdam. Soy elúnico hombre de Rusia que ha visto unmicroscopio.
—¿Sí? —murmuró Katrina—. Puessi hace que un piojo parezca más grandede lo que es, no veo qué tiene de bueno.Y no comprendo cómo puede hacer nadaa un piojo más grande de lo que es.
—¡Porque tú no lo sabes todo, comoverás! —respondió el zar, radiante deposeer conocimientos superiores.
—¿No estuvo el príncipe Menshikofcontigo en Amsterdam, Majestad? —
preguntó Katrina, con minúscula voz—.¿No vio el microscopio él también?
—Bueno —respondió, enfurruñado,el zar—. ¡Pero yo lo vi antes que él!
Guardaron silencio un rato. Katrina,con maliciosa sonrisa en los labios, y elzar con la barbilla muy alta Pero éste noera capaz de estar con morro muchorato. Al desembocar el carruaje en laPlaza Roja, dijo:
—Va a hacer una noche magnífica,Kitty. ¡Fíjate en lo alto que vuelan losbuitres!
Muy arriba, en el cielo azul, unosbuitres negros describían círculos conlas alas desplegadas. No las batían, sino
que las inclinaban para descender enpronunciadas curvas y en barrena,disfrutando del claro atardecer. De vezen cuando, uno o dos de ellosdescendían a posarse sobre loscentenares de oxidadas cadenaspatibularias que colgaban de los murosexteriores del Kremlin, contemplando,con indiferencia, los inmóviles cuerposque de ellas pendían.
Los buitres del Kremlin, hirsutospájaros de pico ganchudo, malévolo,que sobresalía, casi sin cabeza, de losdespeluzados cuellos, estabandemasiado hastiados para comer convoracidad. Siempre había comida
aguardándoles.En la Plaza Roja había puestos que
vendían bebidas calientes y dulces, yvendedores cargados con bandejas detortas de miel y pastelillos de carne. Lostranseúntes comían y paseaban. Nadie semolestaba en mirar al pequeño grupo demujeres sentadas en cuclillas en laporquería, inclinadas las cabezasenvueltas en bufandas mientrasentonaban un canto fúnebre. Éste parecíaser por una mujer joven que, cargada depesadas cadenas y completamentedesnuda, aguardaba tiritando junto a loque semejaba un poso recién excavado.
—¿Qué es lo que está sucediendo
aquí? —exclamó Katrina.El zar miró en la dirección que la
muchacha señalaba.—Mataría a su marido,
probablemente —dijo—. Lasentenciarán a ser enterrada viva hastael cuello. Es lo corriente, ¿sabes?
—Y, luego, ¿qué pasa?—Se morirá de hambre, o se la
comerán los perros o cualquier cosa así—respondió vagamente el soberano, alentrar él carruaje por las puertas delKremlin.
* * *
Katrina no había visto hasta entoncesla residencia de un soberano y se leantojó extraño que el Kremlin tuvieraexactamente él mismo aspecto que unafortaleza armada, asediada por lapoblación a la que regía. Sombríossoldados guardaban los muros, y habíacañones dispuestos para ser usados, conpirámides de proyectiles al pie de lasruedas. Contaba con terraplenesexteriores y baluartes interioresdefensivos, revueltos entre los cuales seencontraban iglesias y edificios detamaños y estilos arquitectónicos tanvariados y poco en armonía que parecíauna caja de juguetes en el cuarto de
jugar de un niño. Todas las ventanaseran alargadas como las de una fortalezay estaban protegidas por fuertesenrejados.
El palacio del Kremlin se alzabaaislado en él centro de esto, y su aspectoera el de una enorme caja derompecabezas con cúpula, ideada ypintada por salvajes delirantes de la islade Pascua.
Por todo el palacio, lacayos, queparecían cacatúas por lo brillante de suuniforme, estaban recostados, sentados,fumando rascándose, escupiendo,jugando o riñendo. Se cuadraban alaproximarse cualquier funcionario; pero,
tan tarde generalmente, que casi siemprelos pillaban en su desaliño y lesabofeteaban el rostro.
Los lacayos hacía tiempo ya que niparpadeaban al recibir estos golpes quellovían sobre cada uno de ellos durantetodo el día tan inevitable y espesamentecomo la caspa sobre los hombros de suvivido uniforme.
Casi todas las habitaciones delKremlin eran pequeñas y de techooscuro, entrelazadas por sombríoscorredores, a lo largo de los cuales laslámparas o linternas necesarias titilabany humeaban hasta en pleno día. Todaslas paredes estaban pintadas
chillonamente a retazos con rojo,amarillo y púrpura, dandoconstantemente la impresión de que leestaban metiendo el dedo en un ojo alque las contemplaba. Por aquellososcuros corredores circulaba unincesante enjambre de frailes, soldados,fenómenos, monjas, lacayos y criadas yalguno que otro correo o mercader. Seempujaban unos a otros, charlaban,maldecían, rezaban el rosario o aullabande risa. Todos iban sin lavar y muchosse encontraban borrachos.
Tales eran los corredores de lashabitaciones exteriores del Kremlin.Más adentro, se observaba un brusco
ensanchamiento, una gran elevación deabovedados techos en arquitectónicocrescendo de magnifico esplendor. Salaspara banquetes, salones, salas del trono,cámaras de audiencia, con techospintados y brillantes tan altos, que, en lasemioscuridad que dejaban las lámparasapenas parecían ser visibles siquiera ydaban la sensación de que las paredes searqueaban hasta los estrellados cielos.Por entre estas suntuosas cavernas en elcentro del movimiento y confusión delKremlin, los cortesanos pisaban conzapatillas de terciopelo, callados yalerta. Casi todos llevaban vestidos detela de oro o de plata, incrustados de
joyas como telarañas salpicadas degotas de lluvia. Hablaban en susurros,estudiándose unos a otros con ojoscautelosos, y sobre todas estas grandesestancias se cernía un semisilencioperfumado que contenía una amenazamuda y perpetua.
—¿Qué te parece? —inquirió el zar.Su sonora voz rebotó contra las
curvadas paredes haciendo eco, yKatrina respiró profundamente.
—Es…, es como vivir en sótanosdebajo de una iglesia gigantesca —repuso—. Y tiene un olor raro: el mismoque el mercado de esclavos de Pskof.
El zar rió.
—Sí, todo eso —dijo—; y es unafortaleza y una prisión además. ¿Creestú que llegarás a acostumbrarte a esto?
—Supongo que sí —respondió ellacon una sonrisita—, cuando deje dedarme dolor de cabeza.
—Nunca dejará de hacerlo. A mí melo ha dado siempre…, ¡desde que era unchiquillo!
Miró a su alrededor, viéndolo todopor milésima vez, y agregó, pensativo:
—Una cosa hay, Kitty…, y Diosquiera que jamás llegue el día en quetengas que recordarlo… Quienquierasea el dueño del Kremlin… ¡dominatoda Rusia! Escúchame bien: si yo…, sí
llegaras a encontrarme muerto en lacama con un cuchillo clavado en lagarganta, Kitty, no sueltes el Kremlin:defiéndelo contra todos…, por nuestrohijo —sonrió—. Quizá, cuando hayatrasladado la capital a Petesburgo,podamos permitirnos el lujo de olvidaresto sitio, porque está infestado deenemigos. Pero, hasta entonces, nohemos de soltarlo nunca. El resto deRusia se extiende como un enormegigante sin cabeza. Esto…, ¡esto es elcráneo!
—Y ¿qué era eso? —inquirióKatrina.
Un grito agudo, que acabó en
sollozante gemido, había surgido dealgún enrejado oculto o de detrás dealguna puerta escondida. Era un grito dedesesperada angustia, de alguna orgía,de alguna brutalidad, traición o torturaque permaneció como suspendido en élaire momentáneamente y agitó suopresión.
El zar escuchó. No se repitió elgrito. Movió los labios de una formarara.
—Conseguirías algo más que undolor de cabeza sí intentases investigartodos los gritos que se oyen en élKremlin —dijo.
CAPITULO XIV
LOS cortesanos y las damas de la
corte rosa, casi ninguno de los cualeshabía visto antes a Katrina, la miraroncon curiosidad cuando entró en elcomedor. El zar, ya fuera por ahorrarleun mal rato o por las fatigas del viaje,había dispuesto que se sirviese la cenaen una cámara pequeña, y sólo habíapresentes algunos de sus amigos y susdamas, aunque —a pesar de no ser unacomida de etiqueta— todos, menos el
zar, se habían tomado la molestia devestirse al estilo de la corte francesa.
El zar, sentado de cualquier maneraa la mesa, comía nueces perfumadas y sehallaba, evidentemente, de muy buenhumor cuando entró Katrina. La saludóagitando la mano y contuvo, con ungesto, el movimiento de varios de susoficiales que se hubiesen puesto en pieal verla acercarse, y dijo, jovialmente:
—Ven, pequeña Kitty, siéntateconmigo y prueba un puñado de esto.
Todo resultó más fácil de lo queKatrina había esperado. Se sentócuidadosamente, alisándose los rígidospliegues del vestido amarillo y blanco y,
con una risa que hizo que centellearanlas joyas en su rubio cabello, tendió lasmanos ahuecadas en forma de taca pararecoger la cascada de perfumadosmarañones[18] que le echó él soberano.
No sólo miraba radiante a Katrina,sino que prodigaba las miradas desatisfacción a su alrededor. Era evidenteque algo le había puesto muy contentoaquélla tarde. Y Katrina —que era muyintuitiva— se dio cuenta de que no erasólo su presencia en el Kremlin lo quele tenía de tan buen humor.
No tardó en hacerse aparente elmotivo.
—Sabes, Alec —dijo,
impulsivamente—, creo que empiezo acomprender mejor a mi hijo Alexis. Seestá haciendo un muchacho sensato.¡Estoy seguro de ello!
Menshikof enarcó, cuidadosamente,una ceja.
—Le hablé este atardecer en miestudio —continuó el zar—. Meconvenció de que no sabe una palabrade la conspiración de su madre…, deEudoxia…, contra mí. Se llevó undisgusto al enterarse de midescubrimiento.
—Sí —observó Romdanovsky—, esde suponer.
El zar hizo caso omiso de su
comentario.—Está completamente seguro de que
algunos de los oficiales Streltsinombrados como jefes de laconspiración me son leales. Quizá nosea tan mala la cosa como habíamoscreído.
El príncipe Menshikof se encogió,cautelosamente, de hombros. Sabía —como lo sabía Romdanovsky— poramarga experiencia, que el zar,perspicaz y decidido en todo otroparticular, se mostraba casi infantil ensu deseo de creer cualquier cuento dearrepentimiento o penitencia que lecontara Alexis.
—¿Qué dijo exactamente, Majestad?El zar se llenó la boca.—Pues, en primer lugar, está
completamente de acuerdo conmigo enque es necesario enseñarle a nuestropueblo a vestir como los demáshabitantes de Europa. Está de acuerdoen que no se le puede tomar en serio aun ruso en él extranjero mientras insistaen llevar esas barbas religiosas tanabsurdas.
—¿Sí, eh? —murmuró Menshikof—.Yo hubiese creído que un muchacho tanreligioso como el príncipe Alexis…
—Pues te equivocaste —leinterrumpió él soberano—. Ha
marchado esta tarde con un grupoescogido de oficiales de la guarnición apatrullar la ciudad para advertirle a todociudadano que lleve barba que se ladebe recortar.
Menshikof y Romdanovsky semiraron.
—Oficiales de la guarnición, ¿eh?—dijo Romdanovsky.
Y Menshikof preguntó, suavemente:—¿Qué estás pensando, Fedor?—Parece extraño que haya escogido
a oficiales de la guarnición —contestóél otro—. Jamás le fueron demasiadofieles a Su Majestad. Todos ellos son exStreltsi…, y Su Majestad nunca se
arriesga a llevarlos en campaña.—Ah, pero son amigos de mi hijo —
dijo él zar—. Si él ve las cosas comoyo, lo propio les sucederá a ellos. Pero—prosiguió, expansivo— ¡si esto puedeser el principio del verdadero final detodas nuestras preocupaciones…!
Le interrumpió un mensajero quellegó con un despacho, precipitadamenteescrito, para Romdanovsky.
El Jefe de la Policía Imperial, trasdirigir al soberano una breve miradasolicitando su permiso, abrió eldespacho y lo leyó. Palidecióintensamente y, cuando alzó la vista, elzar quiso saber:
—¿Qué pasa, Fedor? ¿Qué sucede,hombre de Dios?
Romdanovsky habló con forzadacalma.
—Majestad —repuso—, parece serque el príncipe Alexis y sus amigosentendieron mal las instrucciones. Estatarde, durante el Oficio de Vísperas, lossoldados de la guarnición irrumpieronen más de trescientas iglesias de laciudad, gritando que obraban por ordendel zar. Arrancaron de raíz las barbas delos fieles y de los sacerdotes del Señor.Cayeron sobre las mujeres y lesarrancaron la ropa hasta la cintura…
—¡Santo Dios! —murmuró
Menshikof.El zar nada dijo; pero Katrina vio
que le había palidecido el rostro y queempezaba a contraérseleespasmódicamente la mejilla.
Romdanovsky continuó:—Los soldados echaron a las
mujeres de las iglesias y laspersiguieron por la calle en susemidesnudez. Y ahora, Majestad, sehan iniciado motines por todos lasafueras de Moscú. ¡La gente andadiciendo que el zar ha muerto y que elDemonio, disfrazado de Pedro, havenido a Moscú!
La pesada silla del soberano cayó
con estrépito al ponerse éste en pié. Lebrillaban los dientes en rictus de rabiaasesina.
—Morirán todos en la horca —anunció, con vos ronca—. Morirán…,morirán todos. Arrasaré Moscú…¡Todos los que lleven barba!Romdanovsky…, quiero que seconstruyan mil balsas con una horca encada una. Para cuando el hielo sedeshaga, el Volga será un bosqueflotante de cadáveres. «Cadáveres»,¿has oído?
La sonora voz se convirtió enbramido, quebrándose luego. Cayó haciadelante sobre la mesa, rompiendo a
sollozar con la cabeza sepultada entrelos brazos.
—Un río de cadáveres barbudos —repitió, conmovido de dolor, pero firmeen su terrible decisión—. Si mi pueblono quiere permitirme que le ayude avivir, entonces ¡yo me encargaré deverle morir!
Katrina se agitó inquieta en suendoselado lecho.
El zar, rechazando todo ofrecimientode solaz, se había retirado hecho unafuria a su estudio después de la cena.Katrina, preocupada por él, le aguardóhasta cerca de medianoche; pero él no sepresentó. Cuando se hallaba de un humor
así, era como un niño a solas con sudolor. Y, sin embargo, también teníaentonces algo de la amenaza de unanimal herido. Como hombre corriente,hubiese resultado digno de compasiónen su angustia y desencanto. Pero comozar, con el poder de vida o muerte a sucapricho, era peligroso también. AKatrina le costaba trabajo acordarsesiempre de esto.
Las velas chisporrotearon. Tomó unamanta de armiño de encima de la cama,se la echó sobre los hombros, y, convacilante paso, pasó por las enormespuertas talladas que daban acceso a lashabitaciones del zar, para buscarle.
Un rayo de luz amarilla se escapabapor el agujero de la llave de la puerta desu estudio. Corredor abajo, un centinelaimpasible, apoyado sobre su albarda, laobservaba por entre los entornadospárpados. Katrina abrió con cuidado lapuerta, y una ráfaga de aire frío le agitóel delgado camisón.
El zar se hallaba solo y de pie juntoa la abierta ventana. Se había arrancadoel corbatín, y ofrecía el desnudo pecho ala cruda noche rusa, como si intentaraaliviar un calor febril.
Le vio el rostro, y aún lo encontróobsesionado por la ira. Mejor sería,decidió, impelida por la prudencia en
parte, y no poco por un brusco respeto,dejar al zar hasta que sus pensamientosiracundos le hubiesen agotado y hubierahallado alivio en el sueño.
Cuando regresó a su propia alcoba,olió tabaco de pipa no bien abrió lapuerta. El príncipe Menshikof estabasentado en el borde de su cama,aguardándola. Tenía las largas piernascruzadas en su favorita postura deindolencia; pero fruncía el ceño.
—¿Cómo está el zar? —preguntó, encuanto la vio entrar.
Katrina cerró la puerta.—No está mejor. —Tiritó, y se
arrebujó más en la manta de armiño—.
Tiene la ventana abierta de par en par, yla corriente corta más que el látigo deDakof.
Volvió a tiritar, y Menshikof dijo,con dulzura:
—Métete en la cama, Kitty. Tienescarne de gallina recién desplumada.
Apartó la cálida ropa del lecho yKatrina se introdujo en él, agradecida.
Al cabo de un momento, dijo:—¿Está bien… eso de que estés en
mi alcoba. Alec?Menshikof hizo un gesto de
impaciencia.—He de hablar contigo, criatura. Tú
y yo somos los mejores amigos del zar.
Hemos de impedir esa matanza queproyecta. Si se empeña en llevarla acabo, quizá pierda el trono.
Katrina abrió desmesuradamente losojos:
—¿Puede llegar a eso?Menshikof buscó a tientas la pipa.—Es la cosa más peligrosa que
pudiera suceder —repuso—, y la cosamás astuta…, eso de hacer correr elrumor de que el zar ha muerto y que esél diablo disfrazado el que ocupa sulugar. ¡El zar es sagrado, pero el diablono!
—¿Qué podemos hacer?—Hemos de intentar conseguir que
él zar cambie de opinión.—¿No puede Romdanovsky aplazar
la construcción de los patíbulos unoscuantos días hasta que tenga tiempo depasársele él humor al zar?
—¿Fedor? ¡Quia! Ya le conoces.Una orden es una orden. Aunque lecueste a él la vida o al zar el trono. Peroahorcar a quien lleve barba… ¡Habráuna rebelión!
—¿No podría el zar obligarles apagar por llevar barba —sugirió Katrina—, y sacarles así dinero en lugar deahorcarles?
Los fatigados ojos grises deMenshikof brillaron.
—Un impuesto sobre las barbas —murmuró esperanzado—. Y continuarsubiendo él impuesto…
Le temblaron los dedos al acercaruna paja a la vela de la cabecera yencender la pipa.
—Kitty, ¿puedes persuadirle?Se estremeció de brusca fatiga,
bostezando al producirse la reacciónnerviosa.
Katrina movió, afirmativamente, lacabeza.
—Lo intentaré…, si el zar quiereescucharme —respondió.
—Es nuestro único recurso —dijoMenshikof Dios te bendiga, Kitty.
Volvió a bostezar.—¡Estoy tan cansado! —agregó—.
Y, sin embargo, esta noche no me esposible dormir. ¿Hay vino aquí?
—¡Pobre Alec! —Katrina saltó de lacama y corrió, descalza, hacia unaalacena.
—Hice poner aquí vino y vodka decerezas para él zar —dijo—. A veces legusta beber algo si se despierta durantela noche.
Depositó dos garrafas y dos copassobre la mesilla de noche, y volvió tanapresuradamente a la cama y tan sinaliento, tiritando por el frío que hacía enel cuarto, que Menshikof rió, con
regocijo.—Pareces tan criatura para estar
discutiendo asuntos de Estado… —dijo,contemplándola.
Se sirvió una buena cantidad devodka y se la bebió de un trago. Katrinatomó un ardiente sorbo del suyo ysusurró:
—Échame vino, por favor. El vodkasolo hace que me dé vueltas la cabeza.
Menshikof tomó la garrafa y, alservir el espeso vino color ámbar, lasonrisa volvió a aparecer en sus labios.
—Hidromiel —murmuró,suavemente—. Fue este vino él que temareó la primera noche que nos
conocimos.Y Katrina se turbó al ver el brillo de
los grisáceos, ojos que la observaban.Se humedeció él los labios bajo élrizado bigote castaño.
—Eso fue hace mucho tiempo —añadió precipitadamente—. Casi lo heolvidado.
Se miraron en silencio un largo rato.Las arrugas se le hicieron más profundasa Menshikof alrededor de los ojos.
—Yo fui el primer hombre enposeerte —dijo. Katrina sintió lapresión de su mano a través del cobertorde piel. Se agitó, turbada.
—Alec, pertenezco al zar. Va a
casarse conmigo… Tenía la voz ronca yseca.
—Lo sé —repuso Menshikof. Leasió la barbilla, obligándola a alzar lacara—. Yo le encontré y le entregué alzar… porque yo también le pertenezco,de todo corazón, como tú sabes. —Entonces, no debemos…
Sería cosa de una hora más tardecuando la puerta de la alcoba se abriócon violencia, apareciendo el enfundadoen enorme camisón de seda y con unavela alzada. Escudriñó el cuarto y vio,confusamente, el endoselado lecho.
—¡Kitty! —llamó, con aspereza—.¿Estás despierta?
Katrina se despertó bruscamente,latiéndole el corazón con violencia, ysaltó de la cama en él preciso momentoen que la llama de la vela del zar searqueó, se retorció y acabó apagándosepor la corriente establecida entre lahabitación y corredor.
El príncipe Menshikof, junto a ella,se puso rígido de aprensión.
—Sí, señor, sí… —respondió lamuchacha, apresuradamente—. ¿Quéocurre?
—Ven —le contestó con aspereza elsoberano—. No puedo dormir solo. El
cuarto está lleno de sombras… Veorostros en ellas. Ven, Kitty…, ¡tenecesito!
Corrió ella hacia él, descalza.—¡Oh, Majestad! ¡Cómo me has
sobresaltado!—¿Sí?Hablaba abstraído, sintiendo sus
propios terrores y soledad condemasiada vividez para distinguir éldejo de temor en la voz de Katrina. Larodeó con el brazo.
—Ven —dijo—, ven a mi cama yahuyenta mis sombras, criatura, porqueme temo que tú eres la única que puedehacerlo.
La habitación del zar estababrillantemente iluminada con velas y ungran fuego, recién encendido,chisporroteaba en él hogar.
—Estuve de pie ante la ventanaentregado a mis pensamientos —dijo—y me helé hasta los huesos.
Soltó el candelabro y le apoyó lasmanos en las esbeltas caderas.
—Pero, Kitty —dijo—, ¡si hasestado llorando! Tienes la cara húmedade lágrimas.
Tragó ella saliva.—¡Oh, Pedro! —Alzó los brazos
para intentar abrazarle—. Oh, Pedro, tequiero… con toda mi alma. Si que te
pertenezco, ¿verdad?Durante un instante el surco de ira de
la mejilla le desapareció en nacientesonrisa. Pero el dolorido recuerdo aúnle daba un brollo duro a los ojos yKatrina comprendió que el zar no habíaolvidado todavía la perfidia de su hijocuando respondió:
—¿Qué si me perteneces, Kitty? Sino lo sabes ya, adquirirás la certezaantes del amanecer. Porque te necesito,te necesito, ¿me oyes?
Pronunció las últimas palabras conlos dientes apretados.
La trasladó a la cama y yacieron allíjuntos, viendo bailar las sombras sobre
las paredes.Katrina empezó a hablarle del plan
que ella y Menshikof habían discutido.No mencionó al príncipe.
El zar la escuchó, medio impacienteal principio, luego con crecienteatención.
—Y así —terminó diciendo lamuchacha— conocerás a tus enemigospor la barba, y al propio tiempoaumentarás tus rentas a su costa.
Echóse él a reír estrechándola contrasí.
—Kitty —dijo—, pequeña, a vecescreo que eres aún más perspicaz queMenshikof.
—A veces, Majestad, dos cabezasson mejor que una.
* * *
El zar no había corrido las cortinas ye] primer rayo de luz del nuevo día ledespertó bruscamente, como siempre lesolía suceder. Jamás dejaba dedespertarse al rayar la aurora, como sihubiese sonado una corneta en suhabitación.
Pero Katrina seguía durmiendo a sulado. Al contemplarla el zar, tuvo elpensamiento que con tanta frecuenciatenía en aquellas primeras horas grises
del despertar, una sensación demaravilla, al ver su fresca y nuevainocencia en el sueño tranquilo yconfiado, la suave carita casi santa en suausencia de toda expresión que no fuerade contento. Tenía las mejillassonrosadas, y no había mácula alguna deresina bajo las largas pestañas. Katrina,dormida, parecía despedir el mismo airede salud, de calor y de fragancia que unahogaza recién salida del horno.
La tocó con cuidado, sonriendo. AKatrina, dormida, le tenía sin cuidadoque fuera una mano de rey la que latocase. Le dio la espalda, buscando unsueño más profundo entre las calientes y
mullidas plumas.La besó en la sien, y trazó una
delicada línea con el dedo sobre sublanco hombro, a lo largo del brazoluego, basta las delicadas venas azulesde la muñeca.
Esto medio la despertó, como sabíaél que sucedería. Al empezar adespertarse, le había turbado el sueño unfugaz recuerdo de lo que Menshikof lehabía hecho, y fue porque teníaintranquila la conciencia por lo que, aúndormida, se volvió hacia Pedro y repitiólas últimas palabras que pronunciaraantes de que Menshikof le sellara loslabios y venciera su resistencia.
—Pertenezco al zar —suspiró.Pedro, al escucharlo, sonrió.
Afortunadamente, lo único quecomprendió fue que lo que oía resultabamuy agradable para sus oídos.
Fue la sensación de su aliento en elcabello le que finalmente despertó aKatrina por completo y cuando, vioquién era el que la tenía en sus brazos,el alivio la llenó los ojos de lágrimas.
—Oh, Pedro… —gimió.Y se asió a él.
* * *
La primera mañana de su regreso al
Kremlin siempre estaba llena deocupaciones para el zar. Yacíanamontonadas las solicitudes sobre lasmesas de sus diversos cancilleres ysecretarios, aguardando su retrasadaautorización. Y aquella mañana, no bienhubo tirado del cordón de la campanillaque colgaba junto a la cabecera de lacama para que le sirvieran el té, cuandoun canciller que estaba al tanto hizo unaseñal a la cámara exterior e,inmediatamente, la alcoba del zar quedóinválida por una ávida muchedumbre decortesanos, mensajeros y peticionarios.
Katrina, que se había sentado en lacama aguardando el té, exhaló una
exclamación al verles y volvió ameterse debajo de la ropa.
Durante media hora, el zarpermaneció en la cama a su lado dandoórdenes, escuchando los apresuradosmensajes de jadeantes correos,rompiendo los sellos de despachos,mientras un chambelán servía téperfumado caliente de un samovar debrillante cobre. Después de haberleentregado un tazón lleño hasta losbordes al zar, se acercó silenciosamenteal lado de la cama en que estaba Katrinay, con rostro oriental desprovisto deexpresión, hizo otro tanto en suobsequio. Katrina se incorporó,
cubriéndose con pieles. Sintió quemuchos ojos se clavaban en ella y se diocuenta, con desasosiego, de la urgentenecesidad que tenía de un peine y de unpoco de carmín en los labios. Pero noparecía haber ni asomo de crítica en losrostros que la contemplaban sinpestañear y con franqueza.
Al cabo de un rato, el zar,demasiado impaciente para pasar uninstante más en la cama, saltó de ella sinceremonia y —desnudo como estaba—cruzó a su cuarto guardarropa, donde leaguardaban sus ayudas de cámara, subarbero, el chambelán de turno y aguacaliente.
Peticionarios y cortesanos salieronen persecución suya como gallinas trasel cubo de la basura y, cuando el últimohubo desaparecido, Katrina saltó de lacama y corrió a sus propiashabitaciones.
Grog la estaba aguardando. En surostro se dibujó una gran sonrisa debienvenida.
—¡Por los Santos, Katrina! —bramó—. ¡Debes tener hambre!
Tenía la estufa al rojo vivo y,encima, brillaba una hilera de cacharros.Había tortas recién hechas al horno,fuentes de sopas y guisados, bandejas defruta de sartén que aún siseaban.
—¡Mira! —Alzó la cubierta de platade una de las fuentes—. ¡Sesos deternera y ríñones de liebre guisados conleche y jengibre! ¡Deliciosos! ¿Quieresprobarlos?
Katrina se llenó la boca de panblanco y asintió con un movimiento decabeza. El enano llenó un cuenco y ledio una cuchara de plata.
—¡Una muchedumbre de chicas conlos dientes ennegrecidos entró por asaltoun poco después del amanecer —anunció Grog—, pidiendo ser doncellatuya, Katrimushka! Iban todasenjoyadísimas y peripuestas…,afectadas y melindrosas… No había ni
una muchacha decente entre todas ellas.Las despedí con viento fresco y semarcharon chirriando como ratones.«Cuando mí señora quiera ver su alcoballena de alcahuetas pintadas a estashoras de la mañana —dije—, ¡ya laspedirá ella!».
Katrina ahogó una risita.—Probablemente serían las hijas de
la mitad de la nobleza moscovita —rió—, que venían a presentar sus respetoscomo azafatas.
Después de considerar esto unmomento, Grog lo desterró encogiendolos deformados hombros.
—Entonces, ya volverán otra vez
mañana —dijo, filosóficamente.Cuando la muchacha se hubo
refrescado dándose un baño de vapor, seuntó el esbelto cuerpo con polvosperfumados y aceites delicadamentecoloreados contenidos en las docenas defrascos que llenaban sus habitaciones —reliquias de Ana Mons, tan amante delos lujos— se puso un vestido contontillo[19], de tafetan[20] rosa conaplicaciones de cebellina[21] negra, y seestaba sujetando un minúsculo pasadorde diamante rosa a la cinta de terciopelonegro que le rodeaba la garganta, cuandoentró el príncipe Menshikof sin seranunciado.
Katrina le miró, muy abiertos yvulnerables los ojos, pero con los labiosfirmemente comprimidos. Menshikof ibademasiado cargado de buenas noticiaspara observar la señal de peligro en suslabios.
—Bendita seas, pequeña Kitty —dijo, con fervor—. ¡El zar dio ordenesta mañana de que se abandonara laidea de los ahorcamientos en masa, yque se limitaran a ponerle impuestos alas barbas! Kitty, ¡eres un maravilla!
—Me alegro —le respondió ella confrialdad—, que puedas ser tan feliz estamañana.
Dijo él, apresuradamente:
—El zar…, ¿no sospechó denosotros anoche?
—¿Estaríamos aquí esta mañana dehaber él sospechado? —repuso ella.
Y Menshikof sonrió, con ciertaamargura.
—Comprendo lo que quieres decir.—Vio ahora la arrogancia en su rostro, yno pudo resistir la tentación de hacerlarabiar—. Quizá no sea la cosa paratanto.
Katrina sintió que le ardía deindignación él rostro.
—Yo no he de ser compartida, ¿lohas entendido bien?
—Podrías decirle al zar que yo te
había tomado a la fuerza —anunció él,sereno—. Así la culpabilidad sería mía.
Le sostuvo ella la mirada todo eltiempo que pudo, y luego bajó los ojos,confusa.
—No se lo diré —susurró—. Túsabes que no podría. Pero no debevolver a suceder.
Hubo una embarazosa pausa. Elpríncipe seguía junto a ella, turbador.
El cepillo del pelo de mango largose le escapó de entre les dedos y cayósobre la alfombra blanca, y él se inclinópara recogerlo. Al dárselo sinpronunciar palabra, se tocaron sus dedosy Katrina cerró, impulsivamente, la
mano alrededor de la de él.—Alec —dijo, suavemente—, los
dos le amamos… y a los dos nosnecesita. No debe volver a ocurrir…¡Jamás!
Menshikof se irguió, y sus labios lerozaron la frente, leve y fugazmente. Nofue un beso. Apenas fue un contactosiquiera.
—Vine para conducirte al Salón deAudiencias —dijo—. El zar estárecibiendo a embajadores extranjeros yme mandó en tu busca. Te necesita,Kitty, al parecer.
Le dirigió ella una rápida mirada ytropezó con sus ojos sonrientes.
—Te necesita, Kitty —repitió, y lasonrisa le llegó a los labios—. Nosnecesita a los dos…, y no volverá asuceder.
CAPITULO XV
LA Cámara de Audiencias Reales
se hallaba en uno de los corredores másanchos y magníficos del Kremlin, quetenía formidables columnas de piedra acada pocos metros. La bóveda se hacíacada vez más alta hasta que, porcontraste, uno parecía ir disminuyendoen tamaño a medida que se acercaba a lainminente presencia del zar.
Esta sensación la acentuaban losoficiales de la escolta del zar que se
hallaban a intervalos por el corredor,las guerreras de terciopelo color fresaorilladas con cebellina negra, ybrillantes los gorros con perlas ypiedras preciosas. Cada pareja deoficiales era más alta que la anterior,aumentando así la impresión decreciente altura, hasta llegar a los queguardaban con cruzadas alabardas deoro y plata la entrada a la Cámara deAudiencias en sí, que eran gigantes dedos metros diez cada uno.
Al aproximarse Menshikof yKatrina, cada uno de ellos se cuadró,con tintineo de armas y armaduras,alzando la alabarda para que pasaran
por debajo al Salón del trono. Y, aunqueel corredor había estado iluminado encada columna por racimos decandelabros encendidos incluso enpleno día, le pareció a Katrina al entraren la vasta Cámara de Audiencias comosi pasara de un oscuro bosque a un clarobrillantemente iluminado por él sol,cuyo techo fuese el propio firmamento.Doscientas arañas de cristal colgabandel techo y de las paredes.
En los alzados y tapizados asientosde ambos lados de la gran cámara sehallaban sentados —en completo yparalizador silencio— por lo menosdoscientos nobles boyardos vestidos de
oro, plata y brillante terciopelo en elque titilaban millares de joyas. Losasientos se encontraban sobre largasplataformas, a cuatro escalones dealtura, de suerte que los rostrossilenciosos contemplaban desde arriba atodos los que entraban formando unaaterradora avenida de ojos.
El príncipe Menshikof,acostumbrado a todo aquello, pasótranquilamente, con la cabeza erguida;pero Katrina se sintió sobrecogida.Tuvo que luchar consigo misma para nodar un traspié. Y, al ver el trono en elfondo de la enorme estancia, sintióconstricción en la garganta, porque él
trono parecía construido de oro puro,asentado tan macizo sobre sieteescalones ascendientes, como unapirámide, que dominaba por completohasta la inmensidad de la cámara deaudiencias.
Al pie mismo del trono se hallabancuatro de los nobles más altos delImperio, vestidos por completo dearmiño blanco, con grandes cadenas deoro colgadas del cuello. Hasta las botas,que les llegaban a las rodillas, eran dearmiño, y estaban los gorros cuajados deperlas. Cada una de estas aterradorasfiguras esculturales llevaba un hacha decombate de plata al hombro, y de vez en
cuando volvía y alzaba lentamente lacabeza para mirar al zar sentado en sutrono, como si invitase a todos lospresentes a maravillarse de su majestady esplendor.
El propio zar resultaba tanimponente y extraño, que Katrina sintióque se le llenaban los ojos de lágrimasde consternación. No parecía ser ningúnhombre que hubiese conocido ellajamás. Era un extraño que se hallabasentado, enorme y gigantesco, sobre subrillante trono piramidal, y su corona deoro, de forma de pirámide también,centelleante de joyas y rematada por altacruz de oro, cambiaba la forma de su
rostro hasta el punto de hacérselo a ellacasi desconocido.
Tenía el cetro real en la mano yestaba inclinado levemente hacia delantepara escuchar la voz del embajadorextranjero que, con una rodilla hincadaen un cojín morado cerca de losescalones del trono, estaba haciendo undiscurso en idioma extranjero, disipadasu voz en meras hebras de sonido por lainmensidad de la cámara.
—¡Katia!El zar la había visto. Y, sin
preocupase ya más del embajador que leestaba dirigiendo la palabra, se puso enpie.
—¡Kitty! —volvió a decir en vozsonora.
Al ponerse él en pie, todos cuantosse hallaban, en la cámara le imitaron.Sonó como él paso de un gran viento porentre los árboles de un bosque.
—Ven a sentarte aquí, criatura —ledijo el zar, indicando con un gesto élancho asiento del trono a su lado.
Katrina tenía seca la garganta.Insegura, se alzó la falda procurandoque no bailaran indecorosamente losaros, y ascendió los siete escalones deltrono con toda la dignidad de que fuecapaz. Al llegar al lado del zar, éste sesentó, retirando sus vestiduras para
hacerle sitio a ella. Cuando la muchachahubo ocupado el asiento, sonó como ungran susurro y chirrido de seda alsentarse a su vez todos aquellos quetenían el privilegio de poder hacerlo enpresencia del soberano.
El embajador extranjero,acostumbrado ya a tales acontecimientospor lo visto, volvió a hincar la rodillaen el cojín y continuó su perorata, de laque el zar hizo ahora caso omiso porcompleto.
—¡Rayos, Kitty! —preguntó enpenetrante susurro—. ¿Adóndedesapareciste esta mañana?¿Desayunaste?
—Siií, gracias —contestó ella,poniéndose colorada al oír cómorepercutía su voz bajo el dorado doseldel trono.
Más abajo, y por todos lados, unconfuso mar de rostros severos parecíaestar vuelto hacia ella mirando,mirando,…
—Tiene un aspecto bastantepatibulario todo esta cuadrilla, ¿verdad?—dijo, con satisfacción, el zar.
Y pareció a punto de cruzarse depiernas, pero se contuvo a tiempo.
—No te preocupes —agregó, viendola cara de susto de Katrina—, sólopueden oírte si gritas escalones abajo.
Es una particularidad de las condicionesacústicas de esta sala… El sonido de lavoz viaja hacia arriba, hacia él techo.
La muchacha absorbió taninteresante detalle, siguiendo con lamirada las concavidades del arqueado yabovedado techo. Lentamente, a medidaque se fue acostumbrando a su exaltadoasiento, empezó a tocar los adornos deoro del propio trono.
—¿Es todo esto oro de verdad? —inquino, impresionada.
El zar rió.—¡Quia! —dijo—. De serlo, se
doblaría como de cera. Esto es orosobre plata…, simple fachada como
todo lo demás. No te preocupes, Kitty—le dio unas palmaditas cariñosas en larodilla—, tú alza la barbilla ydevuélveles mirada por mirada. Han deirse acostumbrando a verte aquí arriba,a ti…, su futura, zarina.
La muchacha alzó la barbilla comole decían y, bajo la constelación dearañas de cristal, la rubia cabelleraresplandeció y le brillaron suavementelos ojos hasta que su verdor se hizo casioro en el amarillento reflejo del trono.
Abajo, la seca voz del embajadorcontinuó sonando, monótona eincomprensible…
* * *
El banquete de aquella noche fueconcienzudamente ceremonioso ytranscurrió con una suntuosa majestadque obligó al zar a tragarse confrecuencia los bostezos como si fueranpíldoras, a fuerza de vino. Habíapresentes muchos diplomáticosextranjeros de las cortes de Europa, y lasituación como consecuencia de laguerra con Suecia era demasiadodelicada para que Pedro corriera elriesgo de entregarse a susacostumbradas y pesadas bromas. Enteoría, estaba haciendo alarde de
dignidad, pero se retorcía en su doradoasiento exactamente igual, pensóKatrina, que un niño lleno dedesasosiego en una fiesta de personasmayores.
Un poco antes de medianoche, el zarhizo su salida oficial de las salas deEstado, y se retiró a su pequeñodespacho oficial que daba a la PlazaRoja. Tras él salió el privilegiado grupode compañeros cuya compañía legustaba. Katrina se encontraba con ellos.
No bien se hubo cerrado laacolchada puerta tras ellos, el zar searrancó el corbatín de hilo almidonadocon un bramido de risa y de alivio, y se
despojó de su pesada túnica de paño deoro con tanta prisa, que rompió variosde los ganchos que la sujetaban. Learrojó la costosa prenda aRomdanovsky.
—Toma, Fedor —dijo—, juega tú aser zar. ¡Yo ya lo he hecho bastante estanoche!
Era evidente que el obeso Jefe de laPolicía le había tocado con frecuenciadesempeñar aquel papel antes, porquese puso el enjoyado uniforme sin vacilary, durante un rato, los dos nombrados seentretuvieron haciendo tantas bufonadasel uno con el otro, que hicieron lasdelicias de todos cuantos les
contemplaban.Luego el zar, riendo y de un buen
humor excelente, se dejó caer en unasilla y tomó a Katrina sobre sus rodillas.
El príncipe Menshikof se habíaquitado la chaqueta, sentándose en elborde de la mesa con su indolentepostura favorita, chupando su larga pipaholandesa. El mariscal Ogilvy, de pajizopelo, había ocupado un sillón frente alzar. Había bebido mucho en el banquete;pero sus incongruentes ojos escoceses,azules e infantiles, seguían brillantes yalerta.
El zar miró a todos con la mismaradiante alegría: a su estratega naval,
François de Villebois, excontrabandistafrancés de enorme tórax; al rollizo yriente judío polaco Solly Shapirof quepodía rivalizar en ingenio sobrecualquier tema con todos ellos, salvo,quizá, con el conde Andrés Tolstoi, jefede los cancilleres del zar, que estabasentado en un rincón junto al fuego ysacándole brillo a su monóculo con elaire nervioso de una ardilla que roe unabellota.
El ver al conde Tolstoi le recordó alzar los asuntos sin terminar del día.Dijo, de buen humor:
—¿Has hecho los preparativos parami boda en la Catedral de la
Anunciación, Andrés?La pregunta le iba dirigida al conde
Tolstoi, pero todos los que se hallabanen el cuarto parecieron oírla. Laconversación y las risas cesaron. Reinó,de pronto, un silencio que pareció caercomo la helada en la noche. La sonrisadesapareció del arrugado y jovial rostrode Shapirof. De Villebois arqueó losanchos hombros como si se dispusiera aatacar al enemigo. Hasta el propioMenshikof detuvo, durante un momento,el rítmico balanceo de su pierna.
En aquel silencio lleno de tensión, elzar exigió con voz gruesa y crecienteimpaciencia:
—¡Bien! ¿Qué os pasa a todos?Cada uno de ellos miró a los otros,como implorando que hablase otroprimero. Fue el conde Tolstoi quien,calándose él monóculo, anunció:
—Majestad, sería muy pocoprudente semejante matrimonio.
Katrina sintió que los músculos delsoberano se endurecían. Barrió laestancia con iracunda mirada.
—Alec…, Fedor…, Chapi…, ¿estáborracho? Las bromas se han terminado.
El príncipe Menshikof dijo, con voztranquila:
—Has de procurar tener paciencia,Majestad. ¡Semejante matrimonio
pudiera costarte el trono!Y, viendo el sobresalto reflejado en
el rostro de Katrina, agregó, condulzura:
—Lo siento, pequeña Kitty, pero élbien de Rusia ha de anteponerse a todo.
—¡Maldita sea vuestra estampa! —bramó el zar. Y se puso en pie, dejandocaer a Katrina como a un gato olvidado—. ¡Maldita sea vuestra estampa! ¿Quées lo que intentáis decirme?
—Hemos de enfrentarnos con loshechos —dijo el conde Tolstoi contenacidad—. Si Vuestra Majestad secasa con Katrina, la Iglesia daráquehacer.
El zar Pedro empujó hacia atrás supesada silla con un gruñido.
—Que lo dé. Jamás ha hecho otracosa.
Menshikof alargó una mano haciaKatrina, y dijo, con dulzura:
—Es que una boda real en laCatedral de la Anunciación, Kitty,duraría cuatro o cinco días. Y seesperaría que todas las demás iglesiasde Moscú celebraran misas también. Eneste preciso instante ello proporcionaríaa los enemigos del zar una magníficaoportunidad para subir al púlpito yrecordar a la gente que la primera mujerdel zar aún está viva y prisionera en el
Convento de Susdal.—Y no es sólo la Iglesia —dijo
Romdanovsky, frotándose las rollizasmejillas con embarazo—. El zar tendríaque conceder los indultos y amnistías derigor, y poner en libertad a millares depresos políticos en él momento másinoportuno.
—Y que harían correr el rumor deque él zar había muerto en una batalla yque el diablo se había presentado enMoscú representando su papel —ceceóSolly Shapirof, dirigiéndole una miradatriste a Katrina—. No vas a casarte conun hombre tan sólo, querida…, ¡vas acasarte con una situación política
también!—Sí, y eres una extranjera para
estos rusos —dijo el mariscal Ogilvycon su cuidadoso acento escocés y vozde borracho—. No debes olvidarte deque eres una extranjera.
Todos estos comentarios le fuerondirigidos a Katrina; pero ella sabía quesu objeto era que los oyese el zar. Yéste, que se había alzado de su asientohecho una furia, fue serenándosegradualmente al escuchar e irse dandocuenta de la prudencia de tales consejos.Se volvió hacia el conde Tolstoi, queestaba sentado en silencio, con loslabios comprimidos.
—Bueno, Andrés —dijo—. Estésahí sentado con la misma cara que situvieses ácido en la boca. ¿Te haagudizado eso el ingenio?
El conde se caló, serenamente, elmonóculo.
—¿Majestad?—¿Qué hemos de hacer, hombre de
Dios?Su Canciller mayor extendió las
delgadas manos con resignación.—Aplazar la boda, Majestad, hasta
que la guerra con Suecia hayaterminado.
Katrina palideció y el zar soltó unresoplido.
—¡Por el amor de Dios! —exclamó—. ¡La guerra puede durar años yaños… y yo quiero hijos! No puedoestar esperando eternamente. ¿No se leocurre nada a ninguno de vosotros?
Era muy posible que el condeTolstoi hubiese pensado ya en algo,porque la blanda sonrisa no desaparecióde sus labios al decir:
—Si Vuestra Majestad consintieraen no casarse en una iglesia…
—Pero ¿cómo es eso posible? —exclamó Katrina—. ¿Acaso no ha decasarse uno en una iglesia?
El conde carraspeó secamente.—El zar de Rusia puede casarse por
declaración si Su Majestad así lo desea.Los estatutos declaran que el zar puedeproclamar su matrimonio en un lugarpúblico y que, si no se alza ninguna vozen protesta…
—Por fuerza habré alguna voz quese alce en protesta —gruñó Pedro.
Y volvía la espalda, impaciente,cuando el conde dijo:
—Esa ventana da a la Plaza de laEjecución, y ése es un lugar público.
El zar enarcó las negras cejas, sincomprender; pero Menshikof, dándosecuenta del plan, dijo, encantado:
—¿Quieres decir con eso que el zardebiera anunciar su matrimonio ahora?
—¿Por qué no? —El conde Tolstoiencogió los hombros—. Si hay algúnciudadano en la Plaza de la Ejecución aestas horas, y es ya más de medianoche,no tiene más que alzar la voz en protestasi es que tiene algo que objetar.
El zar sonreía expansivamente ya.—¿Es legal eso? —exigió—. ¿Es
eso un matrimonio de verdad según laley rusa?
Y, al mover Tolstoi afirmativamentela cabeza, el zar le dio en la espalda unaafectuosa palmada que le dejó sinaliento.
—¡Andrés, eres una verdaderamaravilla! ¡Más vino para todos! Mi
pequeña Kitty, te casarás esta noche.Proclamaré mi matrimonio por estaventana, y mis oficiales de Estado, aquípresentes, serán los testigos. ¡Teacostarás esta noche zarina de Rusia!¿Qué tal te parece eso?
Katrina alzó la mirada hacia él.—Si es así como lo deseas, señor…
—repuso, dulcemente.Y fue entonces cuando le vio
lágrimas en los ojos.—Deseabas los ritos de la iglesia,
¿verdad? —dijo, compasivo—. Peroesto te convertirá en mi legítima esposa,eso te lo prometo. Y dentro de unosmeses, cuando las cosas se hayan
asentado podremos casarnos en laCatedral de la Anunciación y ¡todas lascampanas de Rusia sonarán en tu honor!
Abrió la ventana de un tirón y lallamó para que se colocara a su lado enél silencioso y nevado balcón.
—Mira —dijo, y su voz tenía unadulzura desacostumbrada—, mira ahífuera… Todos los tejados blancos deMoscú, Kitty. Jamás hubo una catedralmayor que ésta, Kitty…, con todas lasestrellas del cielo como sacerdotestuyos y para que sean testigos de misvotos.
En boca de tan acabado don Juancomo Menshikof, semejantes palabras
hubieran podido parecer vulgares. Pero,al oírlas pronunciar tan suavemente aaquel hombrazo tan sencillo que tenía asu lado, Katrina se sintió profundamenteconmovida. Y, cuando la miró con tansuplicante sinceridad, tuvo que sonreír.
—Sí, Majestad —anunció—. Creoque bastará. Volvieron a entrar en elcuarto, cubiertos los hombros de coposde nieve, y los amigos del zar alzaron lamirada de sus copas con expectación.
—¿Hubo alguno que objetara? —sonrió Menshikof.
—Ninguno, que yo oyese —respondió, con solemnidad, el soberano.
Y Katrina hizo eco a la carcajada
CAPITULO XVI
AQUEL año, el invierno ruso fue
destructor, y los ejércitos invasores deCarlos de Suecia se quedaronespantados. Habían esperado nieve yhasta frío intenso, pero ¡jamás uninvierno como aquél!
Los pájaros caían helados de losárboles y, en la estepa, más de unhombre murió con solo respirar elglacial viento que parecía habersealzado en respuesta a las fervientes
oraciones surgidas de las dos milcúpulas y chapiteles de las iglesias ycatedral de Moscú.
El mariscal Sheremetief habíaquemado todos los bosques yvegetación, destruido todo poblado rusoy cabaña que se hallara en la línea deavance de los suecos. Se había retiradoante ellos y dejado que los suecos seagotaran de hambre y de frío.
Cuando llegó, por fin, el deshielo, élmariscal mandó una patrulla a explorar.Ésta halló los restos del antes orgullosoEjército de Suecia apelotonados en uncampamento rodeado de los cadáveresde sus propios hombres.
«Y ahora, Majestad —anunció undespacho urgente del mariscal al zar—.¡Ha llegado él momento de atacar!».
Era un sistema de hacer la guerraque nunca les fallaba a los rusos.
El zar Pedro, por su parte, no habíadesperdiciado las oportunidades que lebrindaba el invierno. Había fundidomuchas campanas de iglesia para hacercañones, y estrujado su reino paraobtener más soldados.
Hasta la compañía de GuardiasSimenof asignada a la custodia delpalacio de Ana Mons fue retirada.
—No puedo desperdiciar buenosguerreros haciéndoles desempeñar el
papel de vigilantes de concupiscenciasmuertas, —había dicho.
Ana, observando desde lasenrejadas ventanas de su cárcel, vio alos soldados partir y exhaló unaexclamación de triunfo.
—¿Lo ves? —le dijo a su hermano,aguda de vehemencia la voz—. ¡Laprofecía del padre D’Ameno empieza acumplirse!
Su hermano Vilhelm, que miraba porencima de su hombro, recitó, con vozsibilante:
—… el verano y el invierno pasan, ysales libre de tu prisión…
—Yo ya sabía que iba a suceder
esto —observó Ana—. El zar no puedevivir sin mí. Está hastiado ya de esabruja de Marienburgo. Sus hechizos lehan fallado.
Escupió, supersticiosa.—Ahora sólo es cuestión de tiempo
que el zar vuelva a mi lado —murmuró—, ¡sólo cuestión de tiempo! Vilhelm seestremeció, delicadamente.
—¿Es preciso que te empeñes enusar tantas veces la palabra «tiempo»?—dijo—. Después de los meses quellevo encerrado en este sitio, le hecobrado aversión al tiempo.
Se alisó la melena de rubio cabelloque le llegaba hasta los hombros con
pintados dedos, y se contempló en elespejo que colgaba de la pared.
—Y no me he hecho más joven, porañadidura —anunció—. ¡Ni puedo decirque te hayas hecho más joven tútampoco, querida!
Ana le propinó un rabioso golpe conel borde cortante del abanico, y lasangre le resbaló por la pálida mejilla.
—¡Todo este infernal esperar, díatras día, a que llegara el verdugo parallevarme y quemarme viva en la PlazaRoja…, tres años de espera mientras esabruja de Marienburgo se atrincheraba enel corazón del zar mediante su magianegra…, y te atreves a hablarme de
juventud perdida!Se miraron el uno al otro con ira.
Ambos habían cambiadoconsiderablemente, dejando de ser losmelosos y exquisitos cortesanos llenosde aplomo que antaño fueran. Y ambos,en su fuero interno, lo sabían. Aparte detipos cuantos criados y de los miembrosde la Guardia del Zar que les vigilaban,sólo se habían visto el uno al otro, yhacia tiempo que se habían hastiado dehacerlo. Tres años de esperar la muertehablan dejado huellas de amargura en elrostro antaño casi impecable de Ana.Las minúscula arrugas de debajo de losojos se habían hecho ahora más
profundas y fanáticas. Y la boca, ávidade caricias antes, tenía ahora un selloinconfundible de mal humor yhosquedad.
La única cosa que les hablasostenido —la profecía del padre D’Ameno— había perdido gran parte desu consuelo después de la llegada deKatrina a Moscú y del transcurso demeses sin que yaciera «blanca e inmóvilen los jardines del Kremlin». Ni Ana niVilhelm querían confesar cuántaesperanza habían puesto en tal vaticinio.Y ahora… ¡parecía estar empezando arealizarse ante sus propios ojos por fin!
El hielo del río se había fundido, y
la tierra asomaba ya a trechos a travésde la nieve. Los Ejércitos del zar sehallaban ya preparados para avanzar yarrojar a los invasores suecos de Rusia.
—¿Marcharás mañana? —inquirióKatrina.
Era una noche oscura y de ventolera,y las corrientes de aire del Kremlinhacían oscilar las velas. El zar sehallaba junto al fuego de su despacho,fumando, preocupado, su pipa.
—Me hubiese marchado hace tresaños, qué diablo —dijo—, de haberpodido encontrar a ese maldito hijo mío.
Durante muchos días, los mensajerosdel zar había registrado en vano Moscú
buscando al príncipe Alexis, que debíahaber acompañado a su padre en aquellacampaña y que, a última hora, comotenía por costumbre, se había escondido.En Moscú, todo el mundo sabía que elpríncipe Alexis era un cobarde.
Katrina le pasó la mano con dulzurapor él cuello y se sentó junto a él sobreel ancho brazo de su sillón, favorito.Quería hacerle sonreír. Hubiesegolpeado de buena gana a Alexis por loschascos que le daba al soberano.
—Llévame a mí en su lugar —leinstó, intentando hacer que sonara alegresu voz—. Llévate a tu pequeño húsar.Enséñame a mí todo lo que hubieras
querido enseñarle a Alexis.El zar siguió con la mirada la línea
de la boquilla blanca de su pipa dearcilla.
—Eso no sería llevar a mí hijo —gruñó.
Katrina sonrió, royendo un trozo denaranja cristalizada.
—En cierto modo, pudiera equivalera llevarte a tu hijo —anunció ella, concalma.
Durante un largo instante el soberanopermaneció inmóvil, sin darse cuentadel significado de lo que la muchachahabía dicho. Luego se irguióbruscamente, vaciándole la caja de
dulces por el vestido. Se le cayó la pipay se hizo trizas; pero no se fijó enninguna de estas cosas. El príncipeMenshikof, que había estado estudiandomapas de la campaña a la mesa del zar,alzó rápidamente la mirada y fijó enKatrina los ojos penetrantes, grises. Elzar tiró de ella y la hizo sentársele en lasrodillas. Sus rostro, lleno de melancolíaantes, brillaba ahora de avidez yorgullo.
—¿Es eso verdad, Kitty? Has desaberlo a ciencia cierta… Alec, trae auno de esos malditos médicos… Esto escosa que ellos entienden.
—Estarán todos en la cama —
respondió, plácidamente, el príncipe—.Y, en cualquier caso, no te hace falta unmédico, Kitty lo sabe.
—¡Al diablo contigo! —bramó conexasperación Pedro—. ¡Tráeme unmédico, maldita sea tu estampa! ¡Saca auno de la cama!
Al ponerse Menshikof en piesonriente y encaminarse a la puerta, elzar gritó:
—Si esta criatura se pareciera a ti,pastelero, te haría…
Menshikof le sonrió de nuevo, desdela puerta.
—Lástima —dijo—; pero resultaríaun verdadero milagro que se pareciese a
estas alturas…Cerró rápidamente la puerta y la
copa que le había tirado Pedro seestrelló contra ella.
El zar asió a Katrina, la alzó en vilo,triunfal, y volvió a ponerla luego en elsuelo, con sumo cuidado. Ella le miró,riendo.
—Conque ¿puedo acompañarte?Deseaba, con toda su alma, acompañarleen aquella campaña. Él moviónegativamente la cabeza.
—No, Kitty. Esta vez te quedarásaquí.
Se notó en la voz de ella eldesencanto.
—El tener un bebé no es tan difícil—anunció enfurruñada—. No vendráantes del verano.
—Te quedarás aquí —aseguró elzar, con firmeza. Se inclinó y le dio unbeso.
—Dios te bendiga, pequeñaKitushka —dijo, con fervor—, has detener cuidado de mi hijo.
—¿Y si fuese una niña? —inquirióKatrina. El rostro del zar reflejóauténtica sorpresa.
—No digas tonterías —respondió,con voz autoritaria—, ¡claro que será unmuchacho!
* * *
—¡Anatema! ¡Anatema!El canto de maldición surgió de la
muchedumbre reunida en la Plaza deEjecución del Kremlin como burbujasde vapor que estallaran en una hirvientecaldera. Un corro de sacerdotes vestidosde negro cantaba alrededor de lahoguera de ejecución. Mazeppa, elcaudillo cosaco, se había vuelto traidoren Baturin y estaba siendo excomulgadopor la Santa Iglesia.
El verdugo del zar, enfundado en unablusa del color de la sangre, estabapreparando una efigie para consignarla
al fuego. Katrina observaba desde elbalcón del Kremlin. El ambiente de losjardines estaba caldeado por el solprimaveral, y ascendía hasta ella elfuerte aroma de las rosas contaminadocon acres ráfagas de oscuro humo de lapira que viéndose defraudado delcuerpo de Mazeppa (porque el astutocosaco se hallaba muy lejos), sedisponía a lamer con sus lenguas defuego al pelele.
—Y cuando Mazeppa muera —anunció Grog, contemplando confascinados ojos la ceremonia—, notendrá alma. El hombre excomulgado seve condenado a volar eternamente de un
sitio a otro en forma de vampiro.—¡Oh, Grog! —protestó la joven,
estremeciéndose.Su criatura se le movió en el vientre,
y se lo oprimió con la mano, buscandoel emocionante contacto. La primaverahabía resultado solitaria sin la compañíadel zar, ni de Menshikof, ni de la alegrecompañía que les rodeaba. Katrina nohabía hecho ninguna amiga de verdadentre las damas que la servían. Todasellas eran mujeres caseras, blanduchas yde carne blanca, que comían con lamisma avidez que las orugas y rara vezhablaban. No daban muestras decuriosidad ni de envidia, y respondían a
todo intento de conversación conbalidos y risitas. Los pocos hombres quequedaban eran sacerdotes, guardias deedad madura, o funcionarios de la corteque se ponían a trabajar diligentementecon sus documentos cuando se lesacercaba Katrina y sólo alzaban lamirada después de haber pasado ella.
Se alegraba de la compañía de suhijo por nacer. Porque tenía que ser unhijo, un hijo por haber insistido el zar enque lo fuese… El creciente ygemebundo[22] sonar de «¡Anatema!¡Anatema!», interrumpió suspensamientos.
—¡Grog! —dijo—. No sé cómo
puedes estar mirando todo eso. Yo voy adarme un paseo por él jardín hasta quetermine. ¿Vienes conmigo?
Grog asintió distraído, sin apenasoír lo que había dicho, porque estaba apunto de empezar la parte culminante dela ceremonia. Cada uno de los popeshabía apagado su vela; empezaban ahojearse los libros de excomunión, y lacampana había empezado a tañerconsignando el alma de Mazeppa alinfierno.
Vilhelm Mons, de pie junto a suhermana en la orilla de la muchedumbre,no había apartado ni un instante lamirada de Katrina mientras estuvo en el
balcón acompañada del enano. Ana,ávida de muchedumbres y emocionestras los largos meses de encierro, aún nose había fijado en su rival, y Vilhelm nose molestó en hablarle de su presencia.Sintió despertarse su interés al ver a lamuchacha que había logrado el favor delzar.
—Hay algo la mar de atrayente —murmuró—, casi muchachil…
Ana preguntó, sin volver la cabeza:—¿Qué estás mascullando?Vestida con sus mejores ropas —a
pesar de encontrarse éstas algodeslucidas y no ser el último grito de lamoda—, Ana se sentía feliz. Se había
pintado la cara con una cuidadosamáscara blanca de pasta de arroz,dibujando sobre ella dos círculos concolorete por las mejillas. De habérselequitado todo aquello, el rostro de Ana,perfecto en cuanto a estructura, quizásaún hubiese parecido casi hermoso;pero, bajo la fuerte luz del sol, suaspecto era grotesco.
—Estaba contemplando a la bruja deMarienburgo —anunció Vilhelm, en vozbien clara.
Y, sabiendo cuánto le molestaría asu hermana, agregó:
—Ha estado asomada a ese balcónde allá; pero acaba de marchar.
Con una sibilante exclamación deira, Ana se volvió a mirar al desiertobalcón.
—¡Vilhelm, so imbécil! ¡De sobrasabías que deseaba verla!
Recorrió con la mirada las hilerasde balcones del Kremlin en busca de surival y, al cabo de un rato, vio a Katrinaque descendía la escalera particular quellegaba al jardín.
—Ya nos ha fastidiado —dijoVilhelm, con maliciosa sonrisa—. Va aentrar en los jardines, y a nosotros losdel pueblo nos está vedada la entrada.
Para Ana, esto era un amargorecordativo de que los jardines del
Kremlin habían dejado de ser su campode distracción personal.
—Pese a ello anunció —¡yo voy aentrar!
Asió con rabia la manga de suhermano, cuidando de agarrar al propiotiempo un pellizco de carne, y le apartóde la muchedumbre.
—¿No te acuerdas ya, so imbécil?—preguntó—. ¿No recuerdas ya laprofecía?
Y Vilhelm se quedó boquiabierto.—¡Dios santo, sí! —exclamó—. ¡En
los jardines del Kremlin, claro! Y… ¡lahoguera de la ejecución!
—Dame tu daga —dijo Ana— y
aguárdame en el coche.Sin decir palabra, Vilhelm se quitó
la minúscula daga enjoyada de su faja deterciopelo y se la entregó.
Katrina paseó, fresca y contenta, pordebajo de los árboles. El zar, que sentíauna ansiedad excesiva por la seguridadde su hijo aún no nacido, se hubieraenfurecido de haber visto a Katrinasaltar encima de un tronco caído y luegopor encima de él, agachándoserápidamente a examinar las flores, o arecoger algún escarabajo. La esperadamaternidad no le resultaba una carga. Suágil cuerpo, a pesar de su esbeltez, teníala fuerza del de una campesina Caminó
con la inofensiva vanidad de todas lasjóvenes bien formadas y en perfectoestado de salud, a la que sólo falta unmes para ser madres y creen que apenaspuede notarlo nadie.
—Estoy segura de que podríaponerme mi vestido de noche másajustado si quisiese —se dijo— apenasse notaría la diferencia.
La criatura movió con violencia lospies en el claustro maternal, y Katrinasonrió ante su pujanza.
—¡Da puntapiés, pues! —murmuró,suavemente— ¡da puntapiés y crecefuerte, principito!
El paseo favorito de Katrina
conducía a través de una verde cañadahundida, por entre abedules plateados yarbustos en flor. Se hallaban tan lejosdel patio público del Kremlin, queVilhelm Mons, observando desde laventanilla de su carruaje, sólo podía verel vestido blanco de Katrina de vez encuando.
No le era posible ver a su hermanaAna en absoluto. Si aún seguía a Katrina—y Vilhelm era lo bastante cobardepara casi desear que no fuese así— loestaba haciendo con mucha astucia.Pero, después de todo, Ana conocíaaquellos jardines tan bien como sifueran propios, y probablemente habría
ido por el camino del muro del huertopara sorprender a Katrina donde nohubiera espectadores. Vilhelm se enjugóel sudor de ansiedad que le humedecíalas frías, blancas y bien manicuradasmanos.
Katrina no esperaba encontrarse connadie a lo largo del camino, porqueaquella parte del jardín estaba reservadapara el zar y sus íntimos amigos. Fuepara ella una sorpresa desagradabledescubrir al príncipe Alexis sentadoencogido en el sendero, con las delgadaspiernas extendidas como las de unaaraña. Quizá fuese el príncipe lapersona que menos ganas tenía de ver la
joven en tan agradable día veraniego.Además, era evidente que Alexis estababorracho.
—Pero Alexis —murmuró Katrina,con resignación—, ¿qué estás haciendoaquí?
Siempre le costaba una luchaencontrar agradable al príncipe Alexis;pero era el hijo del zar y, porconsiguiente —como con frecuenciatenía que recordarse— corría sangre dePedro por sus venas y, por amor a ella,Katrina siempre hacía deliberadosesfuerzos por incluir al príncipe Alexisentre sus afectos.
El príncipe masculló algo para sí.
Tenía caídos los labios, grises yhúmedos como babosas, con su carga devino. No alzó la cabeza al dirigirleKatrina la palabra.
—Vamos —dijo ella—, permítemeque te ayude a levantarte, Alexis.
Y al no contestarle él, insistió:—¡Alexis! ¡No digas que no me
conoces! Alzó la mirada entonces,parpadeó, y se limpió la boca con lamanga.
—¿Conocerte? —murmuró, con vozpastosa. Todo el mundo te conoce: laP… de Marienburgo…
Se puso en pie mediante un esfuerzo.Dio un traspié hacia ella, despidiendo
olor a vino, y sus huesudos dedosempezaron a darle zarpazos en lapechera del vestido.
Katrina le apartó las manos, concalma. Ya no la enfurecía. Apenas teníaun año menos que ella, pero paraKatrina, aún parecía una criaturataimada y cobarde, un instrumentoviviente de venganza contra Pedroesgrimido por la depuesta zarinaEudoxia hasta desde la celda de suconvento. Mientras el príncipe Alexisviviese, sería como una bofetada en elrostro para el orgullo del Zar. Katrinasabía que era demasiado tarde parahacer nada por remediarlo. Sin embargo,
no pudo menos de decirle todas aquellascosas inútiles que siempre se le decían yque nunca servían para cambiar nada.
—Oh, ¿por qué te vas y teemborrachas así todos los días? Y, ¿porqué no marchaste a la guerra con tupadre? ¿Por qué no quieres probar a serhombre, Alexis? El zar te ama… ¡Piensaen la de veces que té ha perdonado!
El príncipe frunció el entrecejo.Sacudió la mano delante de la cara paraindicar que no deseaba oír nada más.Katrina insistió:
—Esta mañana he recibido nuevosdespachos hablando del último éxito detu padre contra los suecos. Va a volver a
casa, Alexis, a reunirse con nosotrosdos. Has estado borracho todos los díasdesde que se marchó, hace cerca de seismeses. Por favor, ¿no quieres hacer unesfuerzo por amor a tu padre?
La ira casi le quitó la borrachera alpríncipe.
—Lástima que no haya encontrado lamuerte —exclamó—. ¿Por qué no le hanmatado en esa maldita guerra… para queRusia pueda vivir de nuevo… allá en suglorioso pasado…?
Se sentó bruscamente en el suelo.—Me entran ganas de vomitar —
dijo.Y hundió el rostro entre las
temblorosas manos.—Bueno, pues vomita —dijo
Katrina.Y agregó, con la poca paciencia que
le quedaba:—Quizá te sientas mejor después.Dio media vuelta y corrió unos
pasos, tratando de recobrar su alegrehumor. Este inesperado movimientosorprendió a Ana Mons, que aguardaba,silenciosa, tras el recodo del sendero,donde era muy espeso el follajeTampoco había esperado Ana encontraral príncipe Alexis en aquella parte deljardín.
Ana y Katrina se encontraron cara a
cara, y Katrina se detuvo bruscamente.Al ver a Ana Mons de pie en el centrodel camino, mirándola con tan silenciosamalicia, le dio un escalofrío. Ana eramás alta, tenía cerca de diez años más, ybajo la implacable luz de aquel sol, surostro pintado de blanco parecía irreal.
Mientras la miraba, Katrina sedominó, haciéndole su propio valornatural alzar la barbilla.
—¿Quién eres? —preguntó.Y comprendió cuál era la respuesta
a su pregunta aun antes de haberlahecho.
Ana dio unos cuantos pasos que laacercaron a donde se hallaba Katrina.
Brillaba el odio en sus ojos.—¡Conque éste es el amorcillo! —
murmuró, arrastrando las sílabas—,¡cómodamente instalado en su nido!
Sus planes, la cautela que laimpulsara a seguir a Katrina a losjardines, el plan que se hubiese trazadoal pedirle la daga a Vilhelm, todo sehabía desvanecido ahora. Aquí estaba surival, y no tenía Ana temperamento paradejar de insultarla.
—¿Sabes quién soy? —preguntó,alzando ásperamente la voz.
Katrina respondió simplemente:—No.Pero estaba tan segura en su fuero
interno de quién era, que empezó a darla vuelta al propio tiempo que negaba.Le había asaltado un temor de una claseque jamás había experimentado antes.Era temor, no por ella misma, sino porla seguridad de la criatura que llevabaen las entrañas.
Ana se movió para cortarle el paso.—Bueno, pues te lo diré. Soy yo
quien debiera estar aquí…, no tú…, ¡sopuerca sueca!
Clavó la mirada en la abultadacintura de la muchacha.
—¡Lárgate de aquí! ¿Me has oído?—aulló—. ¡El zar es mío…! ¡Fue míosiempre! ¡Lárgate de aquí…!
—Estoy casada con el zar —anuncióKatrina, con toda la firmeza que pudo.
Intentó que su voz sonara dominante,pero vaciló ante la furia de aquellamujer más alta y de mayor edad.
Aquellas palabras, sin embargo,enfurecieron a Ana hasta el punto dehacerla enloquecer. Posó las enjoyadasmanos sobre los hombros de Katrina, yla hizo dar, violentamente, la vuelta. Yen aquel instante Katrina vio la delgadahoja de azulado acero levemente másoscuro que el firmamento hacia el que sealzaba. Tuvo tiempo apenas de apartarsecon un esguince de la línea directa delgolpe, y cayó al suelo, desviándose la
hoja por su espalda a lo largo delomóplato. No fue un golpe mortal,aunque sí lo bastante fuerte paraarrancarle a Ana el puñal de la mano.
Sin aliento, horrorizada por el agudodolor, Katrina yació durante un momentoinerte. Luego, Ana le dio un puntapié,dirigiendo deliberadamente la punta desu zapato al vientre de la muchacha. Lasacudida que esto le produjo la dejópálida como un cadáver y le cayó lacabeza de lado, como si tuviera roto elcuello. Ana, segura ya de que su rivalestaba muerta, dejó a Katrina tirada enel sendero y corrió hacia su coche.
El príncipe Alexis, unos cuantos
metros más allá había cesado en susespasmos al oír alzarse vocesfemeninas. Pero cuando, tras el brevegrito de Katrina hubo silencio, se limpióla boca en la manga y echó a andar,tambaleándose, hacia el Kremlin, sinvolver ni una sola vez la cabeza.Habiéndose aligerado de la carga devino, iba en busca de más. No se hallabade humor para preocuparse de ningunaotra cosa.
Vilhelm Mons yacía estiradolánguidamente sobre los cojines delcoche aguardando a Ana. Estabatomando precauciones casi cómicas paraparecer completamente tranquilo y sin
temor. Se había arreglado el cabello ylas uñas, y se estaba ahora ahuecando elencaje plateado de los puños de lacasaca, fruncido el entrecejo y con lamisma perseverancia que si se tratase deun deber a cumplir costara lo quecostase en esfuerzo personal ysacrificio.
Cuando Ana subió al carruaje,jadeante y alterada, agrietándosele elespeso maquillaje al acumularse pordebajo el sudor del pánico, Vilhelm seenderezó con estudiados movimientos.
—¡Ah! —murmuró, ahogando conlos dedos un bostezo artificial—. ¿Lohas hecho?
Ana asintió con un movimiento decabeza, demasiado seca la garganta parahablar. Hizo un gesto con la mano paraindicar que debía darse al cochero laorden de partir. Vilhelm hizo un gestoafirmativo, y al alzar el bastoncillo depuño de oro para dar un golpe comoseñal al conductor, preguntó:
—¡Te felicito! Y, ¿dónde está midaga?
Era evidente, por la expresión deAna, que no la tenía. Vilhelm se quedócomo petrificado, con el bastoncillo amitad del techo del carruaje.
—¿Quieres decirme con eso que tela has dejado? —aulló, desvaneciéndose
toda apariencia de calma ya—. ¿Midaga? Pero… ¡si el zar la conoce! ¡Sututor me la dio!
—¡Oh, Dios santo! —exclamó lahermana, temblándole la voz.
Vilhelm abrió con violencia laportezuela y, tras echar una alocadamirada a su alrededor para asegurarsede que no había ningún funcionario niguardia de palacio que pudieseobservarle, corrió hacia el jardín, endirección al punto en que viera elvestido blanco de Katrina por últimavez.
El desagradable olor a vino agriosobre la hierba donde había arrojado el
príncipe Alexis le hizo detenersebruscamente, latiéndole con violencia elcorazón, al mismo tiempo que veía elcuerpo de Katrina en el camino un pocomás allá. Estaba viva; de eso no cabía lamenor duda. Mientras la observaba, semovió levemente y vio brillar laempuñadura de su puñal al empezarseéste a escapar de la poco profundaherida.
Vilhelm se llevó los dedos, alocado,al cabello, escudriñando los cercanosmatorrales. El vino arrojado ledesconcertaba. ¡Tenía que haber otrapersona allí! Vio caer la daga sobre laensangrentada hierba al intentar
incorporarse Katrina. ¡Valiente revoltijohabía hecho Ana!
Aquélla era una oportunidad que nipintada para que completase él la obraque iniciara su hermana, y hubierapodido hacerlo sin el menor peligro,porque el príncipe Alexis estabacruzando con paso vacilante los cuadrosde flores hacia el Kremlin sin pensar niimportarle lo que le hubiese sucedido aKatrina.
Pero Vilhelm vaciló. Era el tipo dehombre absorto en sí mismo capaz dellevar a cabo hazañas de temerarioheroísmo ante ojos que le admiraran.Pero solo en el jardín con su problema,
le faltaba decisión. A su manera, le teníaafecto a su hermana, Pero se tenía muchomás afecto a sí mismo.
—¡Al diablo con Ana! —murmuróroncamente. Y avanzó hacia Katrina.
—Majestad —dijo, arrodillándose asu lado—. Majestad…, ¡oh, Diossanto…! ¿Estás herida?
Fueron los brazos temblorosos ydoloridos de Vilhelm Mons los quetrasladaron a Katrina al Kremlin, dondela acostaron en su propia cama presa dedolores prematuros de parto.
CAPITULO XVII
DOS correos montados se
cruzaron en el polvoriento camino consurcos de ruedas más allá de Kaluga enla carretera de Moscú aquella mañana.Uno de ellos era el comandante Eknofdel Estado Mayor personal del zar, quese dirigía al Kremlin con la noticia de laúltima victoria rusa y órdenes para quese hicieran en la capital preparativospara recibir al victorioso Gran Ejército.
El segundo correo iba inclinado
sobre la melena de su caballo condemasiada prisa para detenerse eintercambiar una frase de camaraderíacon Eknof al encontrarse ambos. Porquela cartera de despachos que le golpeabala rodilla llevaba el sello del príncipeRomdanovsky, jefe de la policíaimperial, y contenía un mensaje para elzar dándole cuenta de lo que le habíasucedido a Katrina.
—Que llegue el zar demasiado tarde—le había dicho Romdanovsky a sucorreo con voz opaca y serena peropreñada de desastrosa amenaza—, yempezaré por partirte la espina dorsal,muchacho, antes de preguntarte los
motivos del retraso.El zar había abandonado él campo y
el botín en manos de Sheremetief ycabalgaba hacia Moscú a la cabeza delgran Ejército cuando le alcanzó elcorreo cubierto de polvo y casi delirantede fatiga. El zar Pedro rompió el selloamarillo y rojo con él pulgar, y absorbióel mensaje de Romdanovsky. Suexpresión apenas cambió. En voz casinormal le dijo al mariscal Ogilvy:
—Asume aquí el mando. Haocurrido un accidente. Yo me adelantaréhacia el Kremlin.
—¿Se trata de Katrina? —inquirió elpríncipe Menshikof con rápida intuición.
Y el despejado Shapirof saltó de susilla diciendo:
—Toma mi montura, Majestad. Hallevado menos peso que el tuyo y esigualmente alto.
El zar movió afirmativamente lacabeza.
—Gracias, Solly.Se volvió hacia De Villebois y
ordenó:—François, sígueme con un
escuadrón de caballería. Yo cabalgaré atoda marcha… Que se mantengan a mialtura todos los que puedan.
Hizo un gesto con la cabeza haciaMenshikof.
—Ven conmigo, pequeño Alec.Y al usar el afectuoso diminutivo, su
voz se quebró por primera vez.El príncipe hizo salir a su caballo de
la columna, que se movía lentamente, sindecir una palabra, y ambos galoparon endirección a Moscú con De Villebois ysesenta coraceros de la Guardia Simenoftras ellos.
Durante las setenta millas delrecorrido, el zar apenas habló.Cambiaron de caballos dos veces encasas de postas, y en menos de doshoras después de medianoche, loscascos de los caballos de su escoltaretumbaban por el pavimento de madera
de las calles de la capital.Un enjambre de damas y azafatas se
puso en pie al entrar el soberano enalcoba de Katrina, iluminada con velas.Cuatro médicos de la corte se pusieronen pie de un salto de ansiedad, buscandocon la mirada los ojos del zar como paradecirle: «¿Lo ves? Estoy aquí…,¡correctamente en guardia y vigilante!».El zar pasó por entre ellos sin dirigirlesni una sola mirada.
Romdanovsky se hallaba sentadojunto al lecho de Katrina. El zar le echóa un lado de un empujón y contempló asu esposa. Los ojos de ésta siguieroncerrados, magullados y oscuros los
párpados. Le tocó con suavidad la mano,y los dedos de la inconsciente Katrinaasieron, con confianza, los suyos.
—¿Bien? —exigió el zar, YRomdanovsky contestó, llanamente:
—Ese pisaverde de Mons la trajodel jardín. Jura que fue su hermana quienla apuñaló, y lo creo.
Los gruesos párpados del jefe depolicía se entornaron.
—Parece haberle dado un puntapié,por añadidura —agregó,significativamente—. He puestocentinelas en su casa aguardando tusinstrucciones.
—¿Ana? —dijo el zar, porque en el
despacho no se le había dicho eso.Romdanovsky y él se miraron.—¿Quieres a Ana, señor? —
inquirió, con calma Romdanovsky.Y la voz del zar carecía de
expresión cuando respondió:—Sí, Fedor, quiero a Ana. Quiero
que se la traiga aquí cargada decadenas… y desnuda… ¡y esta mismanoche!
Ana Mons no había dormido. Sehabía estado paseando toda la noche porlos encortinados salones de su casa,encendidos los ojos de nerviosoinsomnio.
Sus servidores, apoyados contra las
paredes de entrepaños de plata,dormitaban lo mejor que podían conmedio ojo clavado en ella. Todas lasvelas estaban encendidas en lagigantesca araña de cristal quedominaba él vestíbulo de su palacio, yera ya la hora del amanecer. Ana habíaaguardado toda la noche noticias de suhermano. Ahora ya no le quedabaesperanza de que regresara. Debían dehaberle detenido.
Se oyeron las ruedas de un carruajeen el sendero del jardín, y no tintinearoncascabeles. Sólo había un coche así entodo Moscú y era el del Jefe de laPolicía Imperial. Ana se sentó
rígidamente erguida en uno de los sofásde terciopelo negro, debajo de la araña,y sorbió coñac francés con pintadoslabios, que luchó por impedir quetemblaran.
Entró Romdanovsky, y Ana respiróhonda y desesperadamente paraserenarse.
—Buenas noches, Fedor —dijo, concalma—. Si buscas a mi hermanoVilhelm, me temo que no lo encontrarásaquí.
Romdanovsky movió la cabeza enseñal de asentimiento, e hizo una señal alos tres hombres que habían entrado conél para que permanecieran en guardia
junto a la puerta. Todos ellos eranfornidos y morenos, con cabello negroengrasado que colgaba como lana decarnero hasta los musculosos hombros.Llevaban las túnicas amarillo mostazatípicas de la policía del zar, ypantalones negros abombados con lasextremidades metidas en botas de estilocosaco.
Dos de los hombres iban cargadoscon una bolsa de cuero, que depositaroncuidadosamente en el suelo. Ana lacontempló un momento y luego volvió élrostro pintado con colorete hacia elpríncipe Romdanovsky de nuevo, dandomuestras de aduladora atención.
—Eres muy trasnochadora —dijo elpríncipe, con una sonrisa de admiración.
Viéndola sentada allí, con el vestidode raso blanco adherido al cuerpo,Romdanovsky la encontrabainnegablemente atractiva. Ana era sutipo. Siempre había envidiado al zar, ensecreto, la posesión de Ana Mons.Poseía un físico generoso, una atracciónsuntuosa, de la que, en opinión delpríncipe, carecía Katrina.
Ana no tenía aspecto de sabercorrer, ni montar a caballo, ni usaruniforme húsar, ni reír alegremente. Anaera flor de invernadero, pertenecía a losespacios cerrados, a la luz de las velas,
con música y vino, con rasos blancos yterciopelos negros, como estaba ahora,sentada bajo sus arañas en una atmósferatan densa de perfume, que casi había queapartarla como si fuese una cortina deabalorios. El príncipe Romdanovskypensó todo esto mientras lacontemplaba. Y Ana, siendo la mujerque era, le leyó los pensamientos.Empezó a surgir en ella la esperanza. Élse sentó, sin que le invitaran, en uno delos sofás de terciopelo negro frente aAna.
—¿Por qué había de andar yobuscando a tu hermano? —preguntó,suavemente.
Y, ahora, el obeso rostro se habíaquedado tan sin expresión como unapelota.
—Por favor, Fedor, que no soyidiota —anunció ella.
Romdanovsky inclinó la cabeza enmudo asentimiento. Ana Mons no teníanada de idiota; eso ya lo sabía.
Ella prosiguió, apresuradamente:—Vilhelm no ha estado en casa en
todo el día. Al anochecer mandascentinelas a mi casa. No entran, perovigilan. Y mis criados me vienen conhistorias de que la… —A pesar suyo,Ana tuvo que tragar saliva antes depoder pronunciar la palabra—, de que la
zarina Katrina había sido asesinada enlos jardines del Kremlin.
—Conque… —insinuó, conpaciencia, Romdanovsky.
—Pues… —Ana procuró dominarsus nervios para cometer la traición—,yo…, yo no debiera decirlo, pero…
Romdanovsky le apuntó:—¿Crees que fue tu hermano
Vilhelm el culpable?—¡Sé que lo hizo Vilhelm! —
exclamó Ana. Luego, se llevó las manosa la boca en dramática consternación—.Oh, ¿qué he dicho?
El Jefe de Policía sólo parecía estarescuchando a medias. Su mirada estaba
errando, en franca admiración, de lacabellera de Ana hasta las zapatillas deraso con hilos de oro.
—¡Oh, Fedor! —exclamó Ana, y sellevó las manos al pecho—. Merecí miaprisionamiento. Sabía que había hechomal. Pero Vilhelm…, le amargó tanto…,odiaba a la bruja… —se corrigióprecipitadamente—, a la zarina Katrina.
—Sigue —murmuró Romdanovsky.Y se arrellanó más cómodamente en
el sofá.—Ayer por la mañana, cuando nos
alejábamos en el coche de la plaza delKremlin, vimos a la zarina andando solapor el jardín. Era la primera vez que
Vilhelm y yo la habíamos visto siquieray… —se le quebrantó la voz—, Vilhelmechó mano de pronto de su daga y saltódel coche, cruzando el jardín a todavelocidad…
—¿Por qué no diste la alarma? —inquirió Romdanovsky.
Los ojos de Ana parecían redondasjoyas de azabache de suplicanteinocencia al contestar:
—Pero, Fedor…, ¿sabía yo, acaso,que iba a matar a la pobre zarina?
Se santiguó rápidamente.—Supongo que no —respondió
Romdanovsky.Alargó el brazo y se sirvió una copa
del coñac de Ana.—Te alegrarás de saber —dijo,
sorbiendo el licor muy despacio—, quea la zarina no la mataron. No fue másque una leve herida, un pinchazo en elhombro.
Los ojos de párpados gruesos queparecían casi al borde del sueño, noperdieron detalle de la expresión de Anacuando agregó, mintiendo:
—La zarina está sentada en la camaen estos instantes, preguntando por ti.
—¡Oh, Dios santo! —exclamó lamujer.
Y su rostro la delató con la mismaseguridad que una confesión escrita.
—Fedor —balbució—, Fedor…, sépiadoso. Dame una hora para huir…Fuimos casi amantes una vez…
—¿De veras? —respondióRomdanovsky, con interés.
—Te daré cualquier cosa…,cualquier cosa —exclamó Ana—. Misjoyas…
Romdanovsky movió el voluminosocuerpo en el sofá, e hizo un gesto hacialos tres hombres que aguardabanpacientemente junto a la puerta. Dos deellos se agacharon a recoger la abultadabolsa. Cuando echaron a andar haciaAna, oyó ésta un tintineo amortiguado.La mujer contempló la bolsa con
aprensión, cerrados los puños.—Grilletes —explicó el príncipe,
suavemente—. Un presente de joyas dehierro macizo de la Policía Imperial.
La mofletuda cara se arrugó ensonrisa casi afectuosa, como la que ledirigiría un tío de edad madura a susobrina favorita.
—Tengo orden de cargar de cadenascada uno de tus miembros, querida, ypara cuando esté hecho eso —se limpiólos labios con un pañuelo grande—, noimportará gran cosa lo que estésdispuesta a entregarme.
* * *
El zar Pedro se hallaba sentado juntoa la cama de Katrina, acariciándole lafebril frente con el dedo. Llevó a caboesta tarea con toda la suave torpeza deun hombre que intenta quitarle lasarrugas a una hoja de papel de estaño.La ira le iba creciendo dentro como untumor que aguarda la oportunidad parareventar. Pero permaneció inmóvil,conteniéndose, porque Katrina estabadespierta. Llevaba horas revolviéndosecon los dolores del parto. Y ahora yacíaquieta durante un pequeño intervaloentre dolores, los oblicuos párpados yfuertemente cerrados por encima deldenso flequillo de pestañas que las
lágrimas habían convertido en negrasestalagmitas. Las mangas cortas yabombadas del camisón le daban a losbrazos un aspecto de casi insoportablefragilidad. Se alzaba de la cama un calorcasi de horno; pero no estabanencendidas las mejillas de la joven. Seacercó un nuevo dolor, y empezó avolver la cabeza de un lado para otro. Elzar la acunó en sus brazos, y las manosde Katrina se aferraron a su chaqueta.
—No es nada —susurró—; no esmás que… lo que toda mujer tiene quesoportar… cuando tiene un bebé.
Y al tirar de ella el dolor se leconvulsionaron los hombros, de suerte
que la vendada herida del hombro levolvió a sangrar.
El zar no alzó la cabeza cuando elpríncipe Romdanovsky entró depuntillas, grotescas las obesas piernasen su cauteloso movimiento.
—Tengo a Ana Mons en el carruaje,fuera, Majestad —susurró—. ¿Es en estecuarto dónde la quieres?
El zar respiró profundamente. Retirócuidadosamente los dedos de Katrina desu chaqueta y la colocó lo máscómodamente posible. El dolorempezaba a disminuir de nuevo.
—No —dijo él zar—, métela en elcuarto de al lado, Fedor. Estaré allí
dentro de unos minutos.El príncipe Romdanovsky era capaz
de las más espantosas crueldades, y, sinembargo, no era cruel por instinto. Lostormentos y la muerte habían formadodurante tanto tiempo parte integrante desus deberes cotidianos, que no leproducía ni el menor escrúpulo deconciencia. Pero no buscaba infligirdolor por el gusto de hacerlo, y al ver aAna Mons arrastrar los encadenadosmiembros con lenta humillación por laescalera del Kremlin, les había hechouna señal a sus ayudantes para que laayudasen con la carga. Bastante tiempohabía necesitado ya para trasladarla
hasta allí, se dijo. No debiera exponerseretraso mayor.
Allá en su casa, Ana había gritado yforcejeado hasta quedar exhausta,mientras le quitaban la ropa y leremachaban las cadenas. Había arañadoy mordido. Ana no era de las que sufrencon silencio de mártir, ni Romdanovskypor su parte veía razón para que ensilencio sufriese.
Conque ahora el grupo avanzólentamente hacia la alcoba de la zarina,con los tres ayudantes reunidos en tornoa Ana Mons como diabólicoscaudatarios, sosteniendo el peso de losenormes y brutales eslabones. Aun así
apenas podía andar.Los grilletes eran los de reglamento
para un criminal. Gruesas argollas dehierro le rodeaban los tobillos y elcuello, cada una de ellas unida porgruesas cadenas a las demás. Los brazosllevaban por la muñeca una banda dehierro, cuyos pesados eslabones ibansoldados a las argollas del cuello y delos pies. El equipo completo debía depesar por lo menos tanto como el pálidoy blando cuerpo de Ana Mons.Resultaba imposible moverse condignidad, y Ana temblaba de furiosahumillación más bien que de miedo,porque ya era incapaz de sentir terror.
La antecámara del tocador estabavacía cuando llegaron. Las puertas queconducían a la alcoba en sí seencontraban cerradas. Ana contemplócon acerba sensación el cuarto que tanconocido le era. Había escogido ellamisma las cortinas blancas y oro debrocado francés, y allá estaba el cojínde la ventana en el que cosiera ella undiseño floral, aún por terminar.
Detrás de las puertas se oía el levemurmullo de voces. Una vez sonó unamortiguado sollozo de dolor ycomprendió que lo había proferidoKatrina.
En cuanto la hubieron conducido al
centro de la estancia, los tres ayudantessoltaron las cadenas y se apartaron deella. Ana vio reflejada su imagen en unode los espejos.
En aquel momento, Ana Mons sealegró de las horribles cadenas quecaían como festones alrededor de sucuerpo. Habían transcurrido tres añosdesde que se enfrentara la última vezcon el Zar, y por aquél entonces, el zarla había amado de todo corazón. Ana nopodía creer que aquello hubiesecambiado ya inalterablemente. Algunachispa del pasado ardor debía decontinuar viva. Ana no sentía ningunaduda acerca de su atractivo. Y ahora, de
pie y tan lastimeramente encadenada,confiaba que al verla se sintiese el zarconmovido e inclinado a la clemencia.¿Debiera arrodillarse ante él, sumisa —se preguntó— o erguirse con los brazosextendidos en súplica? Romdanovsky,observándola con una sonrisa,comprendió perfectamente lasintenciones de la mujer. No era debersuyo entremeterse ni en un sentido ni enotro. Si el zar se conmoviese y fueraclemente, Romdanovsky estabaigualmente dispuesto a hacer de AnaMons lo que el soberano indicase.
Pero al girar el tirador de la puerta yabrirla el chambelán para que pasara el
zar, el jefe de los ayudantes deRomdanovsky, sin pensarlo siquiera,siguió el proceder de costumbre,dándole a Ana Mons un empujón que lahizo rodar por el suelo con un ruido tangrande y violento como si se hubiesevaciado un cubo de tuercas y pernos.
Tal fue, por consiguiente, la primeravisión que tuvo el zar de su examante: nide pie ni arrodillada suplicandomisericordia, sino a gatas, con éldesnudo cuerpo arqueado, y escupiendoy gruñendo como una zorra. El zarcontempló, casi sin poderlo creer, elfrenético rostro de Ana, el desordenadocabello negro que jamás había visto más
que perfectamente peinado, las mejillasespesamente pintadas surcadas dearrugas, la boca embadurnada casiconvertida en cuadrado geométrico deapasionada rabia.
La mirada del zar se fijó en todoesto y, si aún sentía en su fuero internoalguna punzada de nostalgia por AnaMons, ésta dejó de existir en aquelinstante.
Quizá fuera esto una misericordiamayor de lo que Ana suponía. Si el zar,al escudriñarse él corazón, hubiesedescubierto en él algún resto de afectopor los atractivos de Ana, la hubiesematado como sacrificio personal
ofrendado a su esposa, que, en el cuartovecino, le estaba dando un hijo con tantopeligro y dolor… Pero cuando el zarcontempló a Ana se dio cuenta de quehabía dejado de importarle ya que AnaMons estuviese muerta o viva.
Y, sin embargo, era preciso hacerjusticia. Se volvió hacia Romdanovsky.
—Si mi hijo muere —dijo, porqueno podía creer que fuese otra cosa quehijo el aún por nacer—, esta mujermorirá también.
Su mirada erró por la linda salita deKatrina. Si Ana veía en ella señales yhuellas suyas, era evidente que no lesucedía lo propio al soberano.
—Consérvala aquí —dijo,bruscamente—. Dejaré entornada lapuerta de la alcoba, y puede permanecerahí, escuchando. Cada vez que Kittygima, podrá oírlo, como tendré que oírloyo.
Ana se había repuesto, y le estabatendiendo los brazos lo mejor que le eraposible.
—Pedro, recuerda nuestras nochesjuntos…
Había confiado hallar las mágicas ymelosas palabras que le reconquistaran,y éstas fueron las únicas que le salieron.
El zar dijo, haciendo caso omiso deella:
—No quiero que a Kitty la turberuido alguno. Si esta mujer lo hace, queuno de tus hombres le meta el tacón desu bota en la boca, Fedor.
Romdanovsky asintió, plácidamente,con un movimiento de cabeza, y el zarinició la retirada hacia la alcoba. El zarparecía estar hablando casi para si alregresar.
—Si mi hijo muere, o nacedeformado, a esta mujer se la colgaráviva por las costillas de un garfio deacero sujeto a su propia lámpara.
Cuatro horas más tarde nació lacriatura: un niño minúsculo que brilló,húmedo, a la luz de las velas y del
fuego. El zar lo tomó reverentemente ensus cálidas manazas; parecía unduendecillo colorado y lleno de arrugas,caída la cabeza, fuertemente cerradoslos ojos y crispados los puños, como sihubiese compartido las angustias delparto.
—¿Vivirá? —le preguntó el zar almédico en un susurro.
Y Katrina sonrió, porque era laprimera vez que le oís susurrar al zar.
—Sí, Majestad —respondió elmédico principal—, estoy seguro deello.
—Pero ¡si está tan encendido yarrugado! —protestó Pedro.
—Igual te sucedía a ti, Majestad —anunció una comadrona de cabelloblanco, alargando los brazos paraquitarle la criatura—. Lo recuerdo bien,porque yo me hallaba presente.
Y entonces sonó la fuerte risa delzar.
—Kitty —dijo, besándole la húmedafrente—. Kitty, ¡éste es un díaespléndido para Rusia!
Cuando, después de los primerosmomentos de emoción, entróRomdanovsky en la alcoba en busca deinstrucciones, el zar no pareció saber alprincipio de qué le estaba hablando elJefe de Policía.
—Oh —repuso, vagamente—,extiende una orden de destierro… acualquier sitio que quieras fuera deRusia… y yo la firmaré mañana. Y parasu hermano también.
—¿Las cadenas, Majestad? —inquirió, con paciencia, el príncipe—.¿Se las quito ahora?
—¿Eh? —murmuró el zar—.¿Cadenas? Ah, sí, lo que te dé la gana,Fedor. Pero no andes dando golpes nimartillazos por aquí. Kitty estáintentando dormir. —No, Majestad—dijo Romdanovsky. Y el mofletudorostro carecía de expresión cuandoagregó:
CAPITULO XVIII
KATRINA asió el poste de la
cama con las dos manos y exhaló,obedientemente, el aliento.
—¡Oh, oh! —exclamó—. Vanidad…¿Vale la pera molestarse?
Grog, con un pie precariamenteapoyado sobre una silla dorada deltocador y la rodilla clavada en laespalda de la muchacha, continuótirando, implacable, de las cintas de lacintura.
—¡Deja de hablar tanto! —ordenó—. Y ¡exhala un poco más!
Y, como si se le ocurriera después:—Majestad.Al exhalar la joven sus últimas
reservas de aire, el enano tiró de la cintahasta anclarla en su sitio y la anudó, conaire de triunfo, para que no pudieseceder ni un milímetro.
Saltó de la silla, reflejandosatisfacción su rostro.
—Vaya —dijo—, la misma medidaexacta qué antes de tener él hijo.
Katrina se tocó la cintura.—La única diferencia —rió— ¡es
que antes podía respirar!
Tenía encendidas las mejillas y losojos brillantes al dar la vuelta delantedel gran espejo para admirar su vestidonuevo. Estaba hecho al estilo del de unamuchacha campesina de Frisia y lohabía traído de París un correo especialcon una docena de cestas llenas de losúltimos perfumes y modas, cruzandotoda Europa por ella.
—¡Fijaos! —les dijo Katrina riendoa sus azafatas—. Cuando era unacampesina, me hubiera desmayado alver tanto esplendor.
Las azafatas andaban de un sitio paraotro por las habitaciones de Katrina, oestaban sentadas sobre cojines jugando
con libros ilustrados o agujas de coser,o trabajaban con tablas de hilasmaravillosamente talladas, o estabanocupadas alechugando las enaguas deKatrina. Acudieron ahora a su llamadareuniéndose en torno suyo, arrullandocomo tórtolas para ¿expresar suadmiración por el vestido?
La joven se sentía más feliz en losúltimos tiempos con azafatas. Habíalogrado escoger a una docena demuchachas de su edad de entre las hijasdisponibles de los nobles moscovitas,hasta de lugares tan lejanos como Kazan,Kalgua y Arcángel. Eran muchachastraviesas y alegres y Grog se había
nombrado inmediatamente a sí mismosupervisor de las jóvenes de la zarina.Ahora, cada día, cuando andaba entreellas radiante de grotesco buen humor,la encantada risa de las muchachas leperseguía como el tintineo de cascabelesde plata.
—Señora —llamó una desde lapuerta—, ¡tu niño está despierto!
Luego, asustada de su propioatrevimiento, ocultó el ruborizado rostrojuvenil tras un abanico de nácar con unarisita tonta al pasar por su lado Katrinaen dirección a la habitación contigua.
La criatura asomaba por entre lassedas de su cuna en forma de dorada
colmena. Los rayos del sol tempranodieron sobre el vestido de Katrina y subrillo hizo que la cara del niño secontrajera en una sonrisa. El pequeñoPedro Segundo, príncipe de Rusia e hijode una criada sueca, rió y agitó laspiernas con alegría.
—¡Mirad! —rió Katrina—. ¡Meconoce! Canturreó palabras de cariñojunto a la cuna en la que iban talladaslas imágenes de la Virgen y de santos, yque coronaba la feroz águila bicéfala,emblema de la casa real de Rusia. Sualegría de haber dado un hijo al zar nohabía disminuido con el transcurso delas semanas. Tanto ella como Pedro
estaban completamente seguros de quela cara del pequeño era una imagenperfecta de la del propio zar.
—Petrushkin… Petrushkin… —murmuró dulcemente Katrina.
Y el hijo le contestó con ungorgoteo. A los dos meses de edad, aúntenían sus ojos el azul celeste dehorizontes lejanos, reflejando —pensóella— la distancia que había recorridodesde otro mundo.
Grog acudió a su lado,interrumpiendo su enfrascamiento.
—El zar te aguarda para desayunar—dijo—. Y me temo que ha tenidomalas noticias. Turquía ha declarado la
guerra…La noticia de que Turquía le había
declarado la guerra no le quitó el apetitoa Pedro. Se sirvió un enorme vaso de«schnapps[23]» y kummel[24].
—Despeja fantásticamente bien lalengua —anunció, vaciándolo de untrago.
Luego, se acercó su acostumbradafuente con seis huevos y ensalada frescapara «fomentar la producción de jugosgástricos» mientras aguardaba éldesayuno.
Katrina se arriesgó a tomar uncauteloso sorbo del fuerte licor, y, comode costumbre, casi la ahogó su fuego. El
zar le pasó un cuenco de leche de yeguallena de amarillenta nata.
—Toma —le sonrió—, para que tequites el gusto del licor de la boca.
Bebió ella, agradecida, sirviéndoseluego una modesta ración de tres huevosy ensalada para resistir hasta la llegadadel desayuno.
Uno por uno, los jefes del EstadoMayor del zar fueron llegandoapresuradamente, en respuesta a laurgente llamada que habían recibido.
El príncipe Menshikof, cuyashabitaciones se hallaban junto a las delzar, fue el primero en llegar ajustándoselos herretes de oro. Olisqueó con
apetito. El zar empujó una silla adelantecon el pie, y Menshikof se sentó en ella,alargando la mano, sin necesidad de quele invitaran, en dirección a uno de lospollos asados que acababan de traer.
Shapirof, con la guerrera malabrochada, saludó y aceptó,melancólico, un vaso de coñac aguado yuna rebanada de pan de manzana.
—Los intestinos —suspiró— meestán matando.
De Villebois, delgado y dedespejada mirada, se sentó a horcajadassobre un taburete y se trinchó un enormetrozo de lomo de ternera envuelto entocino que aún siseaba como si se
hallara en él fuego.El mariscal Ogilvy se fue derecho al
coñac, y el príncipe Romdanovsky sepresentó pisándole los talones.
—Empezaba a desayunar cuandollego tu llamada, Majestad —dijo,quejumbroso—. Tuve que abandonar lasmás jugosas y sonrosadas costillas decordero de todo Moscú.
—¿Más jugosas y sonrosadas queésas? —inquirió el zar, llena la boca,indicando con el cuchillo una fuente deplata que había en el largo trinchante.
Los ojos de Romdanovsky brillaron.—No hay discusión —repuso,
radiante.
Y se sentó delante de la fuente sinvacilar.
Mientras comían y paladeaban coñacfrancés aromático, que parecía jarabe,gruñó el zar:
—¿Qué vamos a hacer con esosmalditos turcos?
Katrina sonrió. Los asuntos deEstado y los consejos de guerra sonabanla mar de impresionantes. Y he aquí aqué se reducían casi siempre en realidaden la corte de Rusia: ¡seis hombresdesgreñados con la boca llena! Y, sinembargo, se daba cuenta que bajoaquellas cabelleras precipitadamentepeinadas se ocultaban algunos de los
cerebros más perspicaces de Europa.—¿Puede inducírseles a que
invadan? —preguntó Shapirof, con laesperanza de poder volver a emplear laestrategia favorita de los rusos de atraeral enemigo país adentro para dejarleluego perecer, en los helados páramosde Rusia.
Pero el príncipe Menshikof sacudió,enfáticamente, la cabeza.
—Los turcos son demasiado listospara invadirnos —dijo—. Se limitarán aasediar nuestros fuertes de Azof ycerrarnos las puertas de Crimea.
Miró a Ogilvy en busca deconfirmación, y éste movió
afirmativamente la cabeza.—Así, pues, ¿significará una larga
campaña? —suspiró Romdanovsky.Pero el zar se mostró más optimista.—Quizá no tan larga, Fedor. El
Ejército está preparado, a Dios gracias.Si podemos aprovisionarnos aprisa, talvez podamos echar a los turcos porcompleto de los Balcanes. Llamémoslauna guerra santa contra los musulmanes,y es probable que la Iglesia pague elgasto.
Menshikof y Chapirof se miraron,sonrientes. ¡Bueno era el zar para noencontrar la manera de conseguir queotros le pagaran las guerras!
—Hemos vencido antes a los turcos—les recordó Pedro, y apenas teníamosejército siquiera entonces.
—Heno…, paja…, heno…, paja…—cantó suavemente Menshikof.
Y ambos hombree rompieron a reír.Katrina, que generalmente tenía
demasiado sentido común parainterrumpir un consejo, no pudo resistiresta vez la tentación.
—¿Qué quiere decir eso de heno ypaja?
Al zar no pareció desagradarlecontárselo.
—Nuestro primer ejército era unachusma compuesta de siervos y
campesinos, Kitty. No distinguían entrederecha e izquierda, conque Alec leshizo atarse un manojo de heno a unapierna, y otro de paja a la otra. Lesenseñamos a marchar gritando:«¡heno…, paja!». Y las primeras armasde fuego que la mayoría de ellos habíatocado, fueron las que recogieron de losturcos muertos.
—Y, sin embargo, ¿vencisteis? —inquirió Katrina.
El zar hizo un gesto afirmativo.—Sí, vencimos —dijo, con una
sonrisa—. Y volveremos a vencer.Katrina fue rápida en aprovechar su
buen humor.
—Déjame que te acompañe yo estavez —instó—. ¡Me gusta tan poco tenerque estar aguardándote!
El zar meditó sobre esto, frunciendoél entrecejo. La verdad era que lehubiese gustado mucho llevar a Katrina.
—Las guerras nunca son juego deniños —dijo.
Solly Shapirof intervino:—Majestad, sería una buena manera
de conseguir que la Iglesia bendijera tumatrimonio. Cuando regreséis los dosvictoriosos de una Santa Cruzada,apenas podrá negarse el Patriarca abendeciros.
Una sonrisa iluminó él rostro del
soberano.—¡Por san Antonio, que nos
acompañarás, Kitty! Bien sabe Dios quepoco peligro habrá en realidad…¡Barreremos a nuestro paso a los turcoscomo barre él viento a la broza!
CAPITULO XIX
CUANDO el Gran Ejército Ruso
salió de Moscú unas cuantas semanasmás tarde, más parecía una cabalgata decarnaval que la formidable máquina deguerra que sin duda alguna era.
Katrina cabalgaba junto al zar,enfundada en su guerrera color fresa dehúsar y pantalón de montar de anteblanco, montada a horcajadas como unmuchacho, y el verla así hizosobrecogerse a los clérigos de Moscú
que se habían congregado en la Puertade Spasky para bendecir a los cruzados.
Tras Katrina iban sus doce azafatasmontando enjoyados potros. Lucíanvestidos de caza de terciopelo verde ycastaño o escarlata. Algunas habíanadulado atrevidamente a su señoraimitándola y cabalgaban sobre sillas decaballería prestadas, con las faldas deterciopelo alzadas hasta las rodillas. Erala primera vez en la historia que lasdamas de la corte rusa acompañaban alGran Ejército a la guerra, y los oficialesde la Guardia del soberano apenaslograban impedir que la mirada se lesfuera hacia la pequeña y perfumada
cabalgata.Grog montaba un potro de niño,
poco mayor que un perro grande. Iba conaire de importancia, ceñido a la cinturaun enorme sable de caballería. Se habíanombrado a sí mismo jefe de unacompañía de bufones de la corte y defenómenos que aullaba y hacía cabriolastras él.
Pero los impasibles escuadrones decaballería, los apretados regimientos deinfantes —veteranos de las largas ysangrientas campañas suecas—avanzaban con firme determinación.Había tenido razón el zar al decir que sumoral era alta. Iban riendo y cantando,
comiendo los dulces que las mujeres lesarrojaban a su paso, pero llevandosiempre el paso, y con las armasdevastadoramente brillantes.
En la retaguardia, prolongándose unamilla, marchaban los carros deprovisiones, chirriando los ejes bajo elpeso de los barriles de carne y de vino,los muebles de campamento y lasmuniciones. En torno suyo marchaba unenjambre de mujerzuelas pintadas yparlanchinas, asidas a los carros oexhibiéndose sobre las cureñas.
Al frente del tren deaprovisionamiento cabalgaba el príncipeAlexis. Éste había sido un triunfo para
él. Parecía como si, por fin, se hubieraconvertido en la clase de hijo queesperaba el zar. Había dicho:
—No puedo acompañarte a lucharcontra los turcos, señor…, porque, comosabes, he de ir a Alemania al lado de mifutura esposa. Pero, si quieres, meencargaré yo de obtener las provisionespara el ejército. Jamás había vistoKatrina más feliz al zar.
—Kitty —le dijo, lleno de júbilo—,yo creo que el muchacho va a salir biendespués de todo. El matrimonio le haráhombre… ¡Ya verás!
Sin embargo, cuando los mercaderescon quienes había tratado Alexis
presentaron las facturas, el príncipeMenshikof se escandalizó.
—¡Dios santo! —exclamó,consternado—. ¿No regateaste conninguno de ellos, Alexis? ¿Aceptaste elprimer precio que te pidieron?
El príncipe Alexis no se dignócontestar. El zar le dio una palmada enel hombro a su hijo.
—No te preocupes, muchacho.Agradezcamos que la Iglesia va a pagarla mayor parte.
El príncipe Alexis iba ahora en uncoche de correo a la cabeza de lacolumna de los bagajes. Le disgustabanlas incomodidades de la silla. En
Smolensko, el príncipe y su escoltatorcieron en dirección a Dresde, dondela linda y rubia princesita alemana,Carlota de Brunswick, aguardaba parasaludar por primera vez al marido que lehabían elegido.
Los ejércitos del zar, por su parte,continuaron la marcha a cumplir undeber más duro.
El zar se quedó mirando el carruajede su hijo hasta que éste se hubo perdidode vista. Se volvió luego hacia Katrina yMenshikof.
—Apuesto a que sentirá no poderestar con nosotros —dijo—. Y ¡por losSagrados Iconos, que estaremos
disparando con sus proyectiles!Le brillaba el rostro de orgullo.
Katrina y Menshikof se miraron. Sincomprender exactamente por qué, ambossintieron una compasión enorme por elzar.
* * *
Allá, al Oeste, Sheremetief, conveintidós regimientos escogidos, habíaestablecido ya contacto con los turcos.Pero él ejército del zar avanzó despacio,reservando sus fuerzas. Sólo cuandollegaron al Yasay, a pocas millas de laprimera línea turca, ordenó el zar a sus
fuerzas que se desplegaran para darbatalla y que se descargaran lasprovisiones.
Se encontraba en la tienda de mandocon sus oficiales de Estado Mayorestudiando los mapas, cuando entró elbarón Shapirof, contristado elsemblante.
—Majestad —interrumpió, conurgencia—, ¡la carne está toda podrida!
—¡Santo Dios! —exclamóMenshikof.
—Quince mil barriles de carne —continuó el judío, con desesperación—,empaquetada sin sal…, ¡en un calorcomo éste! —Se encogió de hombros,
con elocuencia—. ¡Lo que hemos traídode Moscú ha sido quince mil barriles degusanos!
—Si hay justicia, alguien debiera serazotado por eso —gruñó De Villebois.
El zar palideció, y Menshikof seapresuró a intervenir.
—Debiéramos ver si están en buenestado las demás provisiones, Majestad.
El zar movió afirmativamente lacabeza.
—Abridlo todo —ordenó conaspereza—. Todos y cada uno de losbarriles… Todos y cada uno de lossacos.
No tardaron en llegar los partes:
—La harina tiene moho… debía deestar podrida ya antes de que saliéramosde Moscú…
—Los proyectiles no son del calibrede nuestros cañones…
Ésta fue la noticia más desastrosa detodas.
—¿Cómo diablos puede habersucedido eso? —exigió el zar.
Y De Villebois se lo dijo.—Son municiones de barco
Majestad. Setenta mil proyectiles debatir. Inútiles para nuestros cañones. SuAlteza debió de comprarlos baratos aalgún comerciante de chatarra.
El zar se sentó, y durante un largo
rato, guardó silencio, tapándose elrostro con las manos.
Nadie habló. De Villebois seencogió de hombros y encendió uncilindro de tabaco arrollado afectandouna indiferencia que andaba muy lejosde sentir. Menshikof ojeó los mapas decampaña.
De pronto dijo:—Hay un gran depósito turco de
suministros en Braila.—¿A qué distancia? —preguntó
Ogilvy.—A unas cien millas de aquí. Y
menos de eso desde donde estáSheremetief.
El zar alzó la cabeza. Tenía ojerosoel rostro; pero su voz era un gruñidoduro:
—De Villebois, ve a Sheremetief.Quiero que desvíe a la totalidad de suejército y que tome ese depósito deBraila. Lo quiero todo…, todo,¿comprendes?
De Villebois movió afirmativamentela cabeza.
—Aunque cueste la vida hasta elúltimo hombre —repitió el zar—,¡quiero todo ese material!
Cuando se hubo marchado el zar, susayudantes se miraron.
—¡Arriesgar la vida de treinta y
ocho mil hombres —gimió Ogilvy—,por la locura de un perrito enamorado!
Romdanovsky soltó una risita seca.—¿Enamorado? No lo creas. ¡Alexis
debe de haberse ganado una fortuna enesa operación!
El zar se dirigió a su propia tienda,torcida ferozmente la apagada pipa.Katrina corrió tras él y le introdujo lamano bajo el codo. Él no la miró, ni ledijo ella una palabra. Caminaron ensilencio por el negro valle, a través delas líneas de vivaques, hacia la tiendaque se alzaba levemente apartada en unbosquecillo.
Los árboles, que no se habían
movido en toda la tarde, empezaron aagitarse ahora y un fuerte viento soplóvalle alhajo ondulando la hierba ytapando las estrellas.
El zar se detuvo a la puerta de sutienda y miró por el largo y riscosodesfiladero del valle del río Pruth.Mientras miraba hacía las oscurascolinas, Katrina le vio el húmedo brillode las lágrimas a lo largo de laspestañas.
Le estrujó el brazo y aguardó en loque casi era un pánico de amor y ansiosacompasión por él.
Habían empezado a estrellarse lasprimeras gotas de lluvia contra la
estirada seda de la tienda antes de quehablara Y, aun entonces, lo único quehizo fue apretarle la mano y decir en vozcasi normal:
—Más vale que entremos, Kitty.Si el zar se hubiese enfurecido ante
la perfidia de su hijo, si hubiese gritadoy maldecido, Katrina se hubiesealegrado de ver contraérseleespasmódicamente los músculos de lasmejillas como le había sucedidosiempre hasta entonces en sus horas demayor dolor. Pero nada se movió en élrostro fijo del zar. Ni siquiera letemblaron los labios.
Se acostó con ella, callado, como
hubiera podido hacerlo una criatura. Yle hizo recostar la rubia cabeza en suhombro, consolándole sin palabra nimurmullo.
Dos de las azafatas, a quienes lescorrespondía aquella noche estar en latienda de campaña y servirla, estabandormidas ya en su cama de plumas trasuna cortina de terciopelo. Katrina lasoyó despertarse con el fragor de latormenta y sonó él murmullo de susvoces. El zar debió de oírles también.Normalmente, hubiese gritado algúnconsejo escabroso sobre la manera dehacerlas callar que hubiese hecho a lasmuchachas enmudecer. Pero aquella
noche no dijo nada. Katrina escachó loslentos latidos de su corazón y élrepiqueteo de la lluvia, hasta que leescocieron los ojos de tanto esforzarseen mantenerlos abiertos.
Sin embargo, estaba casi dormidacuando De Villebois surgió de latormentosa noche dando traspiés yapareció en las sombras iluminadas porel resplandor del fuego de la tienda delzar. Entró con tan dramática brusquedad,que la punta de la espada del oficial deguardia se alzó antes de que lereconociera.
De Villebois apartó él arma con élbrazo y se acercó a la cama.
—¿Qué diablos…?El zar Pedro se incorporó. Hizo un
ruido sibilante la vaina colgada junto allecho, y una espada brilló en sus manos.Estaba casi en pie cuando reconoció aVillebois.
—Creí que todos los francesestenían buenos modales… —empezaba adecir, cuando el otro le interrumpió.
—Majestad…, los turcos hancruzado el Pruth a cubierto de latormenta. ¡Estamos completamenterodeados!
El zar estaba fuera de la cama deltodo ya. Se le veía desnudo y aterrador ala mortecina luz de la linterna. Olió a
coñac en el aliento de De Villebois.—François —preguntó, con
desconfianza—, ¿hasta qué punto estásborracho?
De Villebois se tambaleó.—Lo estoy bastante, Majestad —
reconoció—. Pero lo que he dicho esverdad.
Y entonces notó el zar la sangre queteñía la manga del otro, y lassalpicaduras de pólvora en la guerrera.
—Por fortuna —jadeó De Villebois—, me encontré con el coronel Eknofque venía de parte de Sheremetief condespachos. Al parecer se habían dadocuenta de que estaba sucediendo algo.
Le mandé otra vez a Sheremetief con tusórdenes. Luego camino de regreso aquí,unas tres millas más allá de lasavanzadillas del coronel Janus, vi a losturcos infiltrarse. —Sonrió con ciertaamargura—. También ellos me vieron amí…, pero la tempestad me ayudó.
—¿Y Janus? —preguntóapresuradamente el soberano.
—Se mantuvo fuerte junto a suscañones, naturalmente, Majestad. Perosin más proyectiles que los que hay enlas cajas de las cureñas[25].
El zar no dijo nada más. Se acercó ala linterna colocada sobre la mesa ysubió la mecha para que hubiese más
luz.—Aquí tienes un mapa, François.
Señala en él dónde se encuentran losturcos, y mándalo a la tienda de mando.Luego, échate a dormir, porque te haráfalta estar descansado cuando amanezca.
Se puso guerrera y pantalón, vacilójunto al lecho, y dirigió a Katrina unasonrisa vaga, llena de preocupación. Unmomento después desaparecía y Katrinaoyó la corneta que convocaba al EstadoMayor. Siguió echada, soñolienta,preguntándose si debía levantarse yvestirse. Pero el zar le había dicho a DeVillebois que durmiera, conque debía dehaber tiempo aún. Katrina descubrió,
con extrañeza, que no sentía el menortemor. Hundió la cara en la almohada deseda y se quedó dormida casiinmediatamente.
De Villebois había terminado suprecipitado trabajo con el mapa, yexpedido con el oficial de guardia en latienda. Tomó la garrafa de coñac del zary se bebió una buena porción.
La bochornosa atmósfera de latienda le daba dolor de cabeza. Lasvenas del cuello y de las muñecasagitábanse por efecto del calor delcoñac.
Miró, parpadeando, hacia la cama enque yacía Katrina. Parecía borrosa,
como si estuviese corriendo agua porencima. Se sintió la garganta en llamas.Se sirvió otra copa de coñac del zar y sela bebió. La tienda tenía ahora para él unaspecto espectral, etéreo, cuando cruzó,tambaleándose, hacia el lecho. Lo viosólo como una cama. Había olvidado, ole tenía sin cuidado ya, que era la delzar y que Katrina se hallaba dentro. Elmullido colchón cedió bajo su pesocuando se sentó en la orilla y empezó adesabrocharse la guerrera.
Se dio cuenta entonces de que algose había movido y suspirado cerca de él,y de que había un perfume muy dulce,como el de flores en un cálido jardín.
De Villebois intentó enfocar la miradade los enrojecidos ojos lo mejor quepudo y, durante un instante, vio la rubiacabellera de Katrina en la blancaalmohada de seda, las mejillasvivamente encarnadas, la boca infantilhaciendo una aniñada mueca en sueños.Respiraba ella lenta y confiadamente.
Fue algo más que la visión de unmomento lo que ahora atormentó lossentidos del ebrio De Villebois. Habíavivido cerca de Katrina durante meses ymeses. Se había dado vivida cuenta delsignificado de las fosas nasalesdelicadamente arqueadas, y de laanimada y generosa proporción de la
boca. Con verdadera intuición gala,había interpretado el ritmo de losmovimientos de su cuerpo. Sus ojos, tanverdes e infantiles, le fascinaban.
Ahora, a través de la roja llama delcoñac, apenas se dio cuenta de quehabía alargado las manos para tirar de lasábana de seda que la cubría. Asió aKatrina de los hombros, y cayó sobreella al intentar cubrirle los labios conlos suyos. Probablemente no habríatenido más intención que saludarla conun beso galante; pero, cuando la sintióluchar debajo de él, perdió la pocacordura que le quedaba.
Katrina se despertó con la sensación
de que la estaban sofocando. Los dientesde De Villebois le magullaron loslabios. Soltó un grito, y las dos azafatascorrieron, aterradas, a la cama.
Aletearon impotentes mientras elotro, con fuerza de borracho, enredó lasmanos de Katrina en la sábana. Al abrirla boca jadeando, Je metió un puñado deropa dentro para silenciarla.
Al oír los chillidos de las azafatas,se le fue bruscamente la fiebre a DeVillebois. Y entonces, con un gemido, sealzó y se dirigió dando traspiés a la sillamás cercana, donde se sentó, con lacabeza entre las manos, pronunciandoexcusas con la garganta seca.
Katrina, roja de humillación y deangustia, Se arrebujó en las sábanas.
—El zar te matará por esto, DeVillebois —exclamó—. ¡Te matará!
El zar llegó a la tienda, atraído porla alarma; pero seguía con expresión deaturdimiento.
De Villebois se cuadró ante él,convirtiéndole en paradoja el bienparecido rostro la borrachera y lavergüenza.
—François —dijo, con voz mate, elsoberano—, eres un borracho imbécil.
Katrina jadeó:—¿Vas a matarle?El zar la miró, los negros ojos
muertos y sin brillo.—Kitty —dijo—, para mañana
estaremos todos muertos… a menos quesalves la vida para ir a parar a unprostíbulo turco. No puedo matar a loshombres que te violarán entonces, Kitty.Tendré que presenciarlo yo,probablemente, porque nuestros amigoslos turcos son humoristas en estascuestiones.
Suspiró profundamente y su rostroera el de un muerto.
Katrina sintió que se apoderaba deella un frío glacial, y hasta De Villeboispareció sentir consternación ante laactitud fatalista y de aturdida impotencia
del zar.—Pero, Majestad… —empezó.
Luego se encogió de hombros,haciéndose eco del fatalismo del zar,porque él también podía oír los cañonesya.
—Se encuentran sobre la colina quedomina el valle —dijo, como si ello loexplicara todo.
—El zar asintió con un gesto.Katrina preguntó, con avidez:
—¿Qué significa eso?El soberano respiró profundamente.—Eso significa —repuso— que a
los hombres del coronel Janus los estánmatando a centenares y que, para cuando
llegue la tarde, el campamento estarárodeado de cañones turcos.
Por primera vez apareció en elcansado rostro el rastro de una sonrisa.
—Tenemos menos probabilidadesde salvarnos que un ratón dentro de untarro de cristal. Si podemos defendernosmás de dos días, será un verdaderomilagro —aseguró.
—¿Qué vas a hacer? —inquirióKatrina.
—¿Hacer? —El zar se encogió dehombros—. ¿Qué puede hacerse salvorogar que no caigamos vivos en susmanos?
Se sentó a la mesa y empezó a
escribir, laboriosamente, un despacho aMoscú. «Caballeros, para cuando leáisesto…».
—¿Soy libre de marcharme, señor?—preguntó De Villebois, aún levementeintrigado.
El zar alzó la cabeza.—De momento, sí —repuso,
distraído. Y agregó luego—: Procurahacerte matar de una forma útil,François. Resultará mucho más limpio.
De Villebois hizo una reverencia ymiró directamente a Katrina, con cara depalo.
—Haré todo lo posible, señor —dijo, muy rígido—. El honor de Su
Majestad exige que así sea.Juntó los tacones, y partió luego.Katrina se incorporó en la revuelta
cama, frotándose los magulladoshombros.
—¡Ni siquiera me has preguntado sime han hecho daño!
—¿Te lo han hecho? —preguntó elzar, sin levantar la cabeza.
—¡Oh, qué…, qué…!Ni las palabras le salieron. Y,
furiosa, corrió tras la cortina y empezó avestirse con rabiosa prisa.
Para cuando hubo terminado, el zarse había marchado ya de la tienda y élsol empezaba a asomar por el horizonte.
CAPITULO XX
EN una estrecha garganta, detrás
de una de las baterías rusas máscercanas, Katrina encontró al príncipeMenshikof trabajando, desnudo hasta lacintura, con un centenar de soldados. Alparecer, estaban excavando rocasgrandes de la negra tierra.
Cuando vio a Katrina, se irguió,sonriendo.
—¿Qué estás haciendo, Alec?—Sacando piedras —respondió él,
lacónico—, para los cañones. Notendrán mucho alcance y harán a loscañones polvo, eso ya lo sé. Peropodremos utilizarlos para un par desalvas cuando los turcos hayanempezado a echársenos encima.Debiéramos poder liquidar a unoscuantos de esos demonios antes de quenos liquiden ellos a nosotros. Es lo másque podemos hacer.
Katrina se veía confrontada denuevo por aquella casi aterradoracaracterística rusa: la aceptaciónimpasible y casi oriental de que sehallaba cerca de la muerte.
—¿Es eso, en efecto, lo mejor que
podemos hacer? —inquirió—. ¿Nadamás que tirarles unas cuantas piedrascomo si fuéramos niños antes de que nosmaten a todos?
Menshikof hizo una mueca, y lajoven le posó una mano en el brazo, enrápida excusa.
—No, Alec, no lo decía en esesentido. Por lo menos, es algo más de loque está haciendo el zar —murmuró, conamargura—. Ni siquiera está con sushombres, sino que permanece en latienda con la cara muy larga,escribiendo despachos para Moscú paradecirles que nos van a matar a todos.
—Lo de las piedras fue idea suya —
observó, sencillamente, Menshikof—.Y, en cualquier caso —agregó, intrigado—, ¿qué otra cosa esperas que haga?Habrá tiempo de sobra mañana paraagitar espadas y ser heroico. Alguientiene que escribir los despachos.
—Sí, ya lo sé, pero… —Le costabatrabajo expresar sus temores, aun aMenshikof—. No tiene tiempo…, nipalabra alguna para mí. Y, si hemos demorir todos…
Menshikof recogió su guerrera.—Vamos —dijo, serenamente—,
andemos un poco.La condujo fuera de la garganta.—¡Mira!
Señaló hacia donde el al parecerinofensivo humo de los cañones turcosse hacía visible ahora al elevarse el solpor encima del valle. Daba la sensaciónde ser una simple serie de nubecillasblancas sin relación alguna con el truenoque retumbaba por la lejana cresta delas estribaciones de los Cárpatos.
—Lo mejor que puede esperar el zarpara ti, Kitty —anunció, sereno,Menshikof—, es que una de esas bolasde cañón te mate aprisa antes de que lossoldados turcos empiecen a correr entrenosotros.
—Pero ¿es posible que no pueda…?Se interrumpió, con impotencia.
—Lo que quieres decir es quedeseas morir entre sus brazos, ¿no eseso? —dijo él.
Ella asintió con un movimiento decabeza, ahogada por lágrimas que senegaban a brotar.
—Quizás el zar te ame más de lo quetú te figuras —dijo el príncipe, con vozronca—. Y sus soldados te amantambién. Te llaman «Madrecita» entreellos. ¿Lo sabías?
Katrina negó con un gesto.La mirada de Menshikof se clavó en
el escote de la blusa cosaca de sedablanca. Dijo, de pronto:
—Entierra ese broche, Kitty. No
interesa que caiga en manos de losturcos…, no cuando lleva el retrato delzar.
El broche colgaba de una cadenadelgada que llevaba la joven al cuello.Era un broche-dije, con una miniatura alóleo, pintada en Amsterdam, del rostrodel zar Pedro. Llevaba incrustadostreinta diamantes azul-blancos, cada unode ellos tan grande como una baya.
Katrina le dio la vuelta en la manode suerte que centelleó como un puñadode fuego liquido.
—Qué imbécil he sido —dijo, sinrencor—. Me traje todas mis joyasconmigo. Igual hicieron mis azafatas, las
pobres.Menshikof la miró, con incredulidad.—¿Los rubíes de los Romanof…,
los zafiros estrella…, él diamanteGlolitsin…, todo?
—Casi todo —repuso Katrina.Empezaba a sentir la misma calma
fatalística que había reconocido en elrostro de Pedro. El desastre erademasiado grande.
—Joyas suficientes para rescatar aun rey —prosiguió, haciendo girar elbroche sobre su cadena hasta que losdiamantes brillaron en globo deflameante luz—. ¡El rescate de un rey,Alec!
Asió de pronto al príncipe del brazo;pero la propia mente de éste habíacaptado ya la idea no bien hubo nacido.
—¡Sí! —estalló—. ¡Probablementeno habrá en toda Turquía hombre másinclinado a aceptar un fuerte sobornoque ese viejo zorro de Baltagi Mahomet!¡Vamos!
La empujó apresuradamente hacia latienda del zar.
—¡Es una idea y pudiera salir bien!Los turcos no pueden saber aún que notenemos municiones y que todas nuestrasprovisiones están podridas. No sabenque nos es completamente imposibleresistir hasta que Sheremetief se abra
paso hasta nosotros.Casi estaban corriendo ya.—Reúne todas tus joyas —dijo—, y
las de esas damas tuyas también. Escogeunas sedas francesas y encajesholandeses al propio tiempo. ¡Benditaseas, Kitty, preciosa! ¡Aún puede serque volvamos a ver Moscú!
—Y a Petrushkin —dijo Katrina,quebrándosele la voz.
Una de las azafatas de Katrina, conlas faldas en alto, corría,tambaleándose, por la ladera de lacolina hacia ellos.
—Madame —sollozó—, ¡oh,Madame…! Su Majestad está…, está en
convulsiones… Yo creo que se muere…Hallaron al zar en el suelo de su
tienda de campaña, con la cara como lacera, estremecido su cuerpo porsacudidas espasmódicas.
Debió de haberle sorprendido elacceso mientras escribía los despachos,porque el suelo a su alrededor estabacubierto de documentos y de carteras decorreo. Menshikof recogió aprisa lospapeles y apagó de un pisotón lagrasienta llama de una vela caída.Katrina se hallaba de rodillas ya junto alsoberano, metiendo a viva fuerza untrapo doblado entre sus dientes paraimpedir que se mordiese la lengua.
Había perdido el conocimiento.Otra salva turca aulló
destructoramente por él valle atestadode tiendas.
—Hemos de sacarle de aquí —dijoel príncipe.
Y no aguardó a que la joven lerespondiera, sino que tomó una manta yla tendió junto al cuerpo del zar. Los dosoficiales de guardia le ayudaron acolocar encima a Pedro, temblándoleslas manos al tocar de aquella maneracarne real.
Katrina corrió a su joyero y sacó subrillante contenido, llenándose los dosbolsillos de su uniforme de húsar y
vaciando el resto de las joyas por elcuello de su camisa de seda. Seestremeció al frío contacto de losvaliosos diamantes, rubíes y collares deperlas que descansaban contra su pielcomo fríos guijarros de río. Se echó unacapa sobre los hombros y corrió trasMenshikof, que había obtenido másayudantes. Bajaban ahora la colina haciael refugio más seguro de la tienda demando, transportando al zar entre todossobre gruesa manta.
Allá, en la tienda, el Estado Mayorse agrupó en torno al zar.
—¿Está herido? —preguntó el barónShapirof con ansiedad.
—No es más que una convulsión —respondió ella, dominándose la vozmediante un esfuerzo.
Instalaron a Pedro cómodamentesobre un jergón junto a la estufa yKatrina vació sus joyas sobre la mesa delos mapas. Al poco rato, las doceazafatas habían seguido el ejemplo de lazarina, ofreciendo sus propias joyas.Había torques de rubíes con pesadoseslabones de oro, gargantillas dediamantes, esmeraldas y zafiros, brochesde perlas como los racimos de uvasblancas.
—Suerte tenemos de que se trata deBaltagi Mahomet —dijo Ogilvy,
contrayendo los perspicaces ojos azules—. ¡Ese pagano sería capaz de vendersus propios dedos por el valor de losanillos que llevaran! Sí, vale la penaprobarlo, Alec. —Y agregó con secarisa—: ¡Dios bendiga a las damitas porhaber sido tan necias como para cargarcon sus joyas al marchar a la guerra!
—Supongo —suspiró Shapirof, conresignación—, que, puesto que soy elque mejor habla el turco, tendré que seryo quien vaya a hacer trato con la genteesa, ¿no?
—Vaya si tendrás —anunció confirmeza Ogilvy—. Y, como yo nunca heprobado el coñac turco aún, no tendré
más remedio que acompañarte.Se sonrieron el uno al otro
lentamente. Los turcos habían hechodesfilar al pobre conde de Tolstoicompletamente desnudo por las calles,arrojándole luego en una mazmorra,cargado de cadenas, aun antes de haberdecidido declarar la guerra. No era muyanimador pensar en lo que podríanhacerle a una pareja de emisarios rusosencargados de negociar un armisticio.
Hasta que Katrina se echó sobre eljergón, con su rostro casi pegado al delzar, y acunándole en sus brazos todo lomejor que pudo, no dejó el soberano deestremecerse y de dar sacudidas. Luego,
durmió durante mucho tiempo,respirando profundamente y sudando amares. Katrina yació, entumecidos losbrazos, observando cómo oscurecía elcielo. Los disparos de culebrinaparecían haber disminuido, pero durantetoda la tarde, hasta mucho después delcrepúsculo, se oyó el eco de lamosquetería. De pronto, sonaronllamadas de corneta de colina en colinapor todos los picos del valle, y se hizobruscamente un silencio total.
Katrina debía de haber dormitado,porque el silencio la despertó y vio porla abertura de la tienda que era denoche, una noche cuyo firmamento
estaba salpicado de azules estrellascarpatianas.
—Toma un vaso de vino —dijoMenshikof, junto a ella.
Alzó, aturdida, la mirada. Salvo porla presencia de un par de ordenanzas,ella y el príncipe se encontraban solosen la tienda de mando con el zar, quecontinuaba sin conocimiento. Menshikofcontestó a su muda pregunta con unasonrisa.
—Están todos en sus tiendas —dijo—, rezando y aguardando noticias. Hacesado el fuego, y eso es una buenaseñal. Significa que los turcos hanrecibido a nuestros emisarios, por lo
menos.—Pobre Solly —murmuró,
dulcemente, Katrina.¡Estaba tan asustado!—Pero fue —observó,
sencillamente, el príncipe, Y se inclinópara contemplar al zar—. Creo que leestá volviendo a salir un poco de color—dijo—. Debiera encontrarse mejor alamanecer, gracias a tus cuidados.
—Pidámosle a Dios que así sea —susurró Katrina.
Y, luego, de pronto:—¿Dónde está De Villebois? —
quiso saber.—De Villebois se puso al frente de
un centenar de voluntarios esta mañana—respondió Menshikof—, y emprendióla marcha colina arriba para intentarponer fuera de combate a la batería turcamás cercana. Y creo que lo consiguió,por añadidura, porque ésa dejó dedisparar cosa de cuatro horas antes quelas otras.
—Pobre De Villebois —dijo lazarina—. Si hubiese aguardado…, yo lehubiese concedido mi perdón.
—Quizá no hallará él tan fácilperdonarse a sí mismo —dijoMenshikof.
Vio que le temblaban los labios aKatrina y le rodeó los hombros con el
brazo.—No te preocupes —dijo—. Se
hizo… y se ha terminado ya. Ven abeber un poco de vino y tomar algo decomer. Pronto amanecerá.
El zar recobró bruscamente elconocimiento al dar el sol de llenosobre la estirada seda de la tienda demando. Había oído el inconfundiblesemilamento de los cornetines turcos. Sealzó del jergón y se dirigió,tambaleando, a la puerta de la tienda,espada en mano, y vio una larga columnade carromatos turcos de provisionestirados por bueyes que se acercaban alcampamento. A su alrededor aullaba una
mezcla de los guerreros más salvajes deTurquía: jenízaros revestidos debrillante cota de malla con capas verdesy amarillas y caballos fuertementeacorazados; guerreros de Delhi, vestidoscon pieles de tigre y de pantera;derviches, con sus torturadoras blusasde cerdas que se pusieron a agitar suscimitarras y a aullar «¡Haua! ¡Haua!», alver las banderas de la tienda de mandorusa.
Katrina corrió al lado del zar.—No te preocupes, querido —le
dijo, como si fuese un niño aturdido—.Mira la bandera blanca. Y, escucha…,el valle se halla en silencio: no suenan
ya disparos. Todo ha terminado.Se acercó Menshikof a asir el otro
lado del zar y conducirle a una silla,explicándole lo sucedido. Unosmomentos más tarde entró el barón deShapirof, radiante.
—Su Poderosa Eminencia el GranVisir de Turquía presenta sus saludos yrespetos a Vuestra Majestad. —Yanunció, en tono oficial— y solicita elfavor de presentar su emisario el BajáHassan que trae consigo un tren deprovisiones y una petición.
—Una petición, ¿de qué, maldita seasu estampa?
Y gruñó el zar, considerablemente
aturdido aún.Tenía seca la garganta y los labios
hinchados y de un color azul. Habíaperdido mucha fuerza de tanto sudar.
Shapirof titubeó y luego rió.—Al parecer, el bajá ha recibido la
orden de presentarse personalmente antela zarina Katrina y solicitar el honor debesar su mano. Parece ser que el GranVisir considera a la zarina una mujerextraordinaria.
La boca del zar se contrajo.—Y yo también, qué rayos —
anunció—, ¡y yo también!Fue a una hora más avanzada de la
tarde cuando los turcos transportaron a
De Villebois al campamento ruso. Lellevaron en un palanquín de ceremonias,a hombros de seis enormes jenízaros.Con ellos, caballero en engualdrapadamontura, iba un oficial turco de EstadoMayor de rango equivalente al DeVillebois como escolta suya.
—Su Alta y Poderosa Eminencia elGran Visir Baltagi Mahomet envía sussaludos —dijo, en ruso cuidadosamenteensayado.
Luego continuó en turco.—¿Qué dice? —inquirió el zar.El barón Shapirof tradujo:—Dice que el Gran Visir se siente
orgulloso de hacer las paces con un
ejército que cuenta con semejantessoldados. Al parecer, de Villebois hizomucho daño esa esas colinas antes deque lograran reducirle.
Las cortinas del palanquín semovieron débilmente. De Villeboisatisbó por entre ellas, con aturdidosojos. Tenía cuatro heridas profundas debala de mosquete y media docena detajos de cimitarra. Llevaba vendada lacabeza y el rostro sin afeitar estaba tantranslúcido por la pérdida de sangre,que se le veían las raíces de los pelos.
—Mis más sinceras excusas,Majestad —susurró, con leve aire debravata—. Hice todo lo posible por ser
muerto; pero al parecer soy un necio quehasta en eso no sabe hacer más quedesatinos…
Katrina sintió constricción en lagarganta. El zar la estaba observando.
—Y ahora ¿qué? —preguntó—. Estámuy enfermo. Resultaría mucho másmisericordioso meterle un balazo en elcerebro que hacerle morir a latigazos.
—No…, por favor… —suplicóKatrina—. No le mates.
El rostro del zar no reflejó emociónalguna; ni placer ni desilusión. Sevolvió hacia De Villebois, que siemprehabía sido uno de sus favoritos.
—Bien, François —dijo, con cierta
hosquedad—. La zarina te concede lavida. ¡Será la única medalla que saquesde esta campaña, muchacho!
El zar no quiso consentir que se leaplicara castigo alguno al príncipeAlexis, aun cuando la jugarreta de suhijo por poco le había costado la vida atodo el ejército ruso.
—Permíteme que investigue,Majestad —suplicó Romdanovsky—.Sentaré a algunos de esos rollizosmercaderes moscovitas sobre cómodosbraseros encendidos. Pronto sabremos siel príncipe Alexis sabía que lasprovisiones estaban ya podridas cuandose cargaron, y si aceptó algún soborno.
El zar sacudió, testarudo, la cabeza.—No, Fedor.Y su Jefe de Policía guardó silencio,
porque comprendió. El zar Pedro noabrigaba ninguna duda acerca de laperfidia de su hijo. Lo que no deseabaera que se la demostraran.
Aquella noche, solos en su tienda, elzar dijo, de pronto:
—Kitty, no iremos con los demás aMoscú todavía. Tú y yo cabalgaremosderechos a Dresde.
—¿A ver a Alexis? —preguntó ella.Gruñó una afirmación.
—No puedo estar dándole una nuevaoportunidad eternamente —dijo—. Esta
vez tendrá que casarse con su princesaalemana y empezar a portarse como uneuropeo civilizado. De lo contrario, seirá derecho a un monasterio y le pasaréla sucesión a… —vaciló, como sinecesitara todas sus fuerzas parapronunciar las palabras—, a Petrushkin.
—¿A nuestro hijo? —exclamóKatrina, asombrada.
—¿Por qué no? A veces me preguntosi no es más legítimo hijo míoPetrushkin que Alexis.
Katrina se escandalizó de verdad.—Pero ¡si la sucesión real es
sagrada! Dios la escoge.El zar frunció la frente, como si el
aturdimiento le hubiese asaltado comoun gran dolor, y fue a posar la cabezasobre el halda[26] de la zarina.
—Lo sé, Kitty, lo sé —repuso.Porque él también tenía la arraigadacreencia en lo sagrado de la sucesión altrono—. ¿Qué haré, Kitty? Petrushkin esnuestro hijo, nacido del amor. Y alpobre Alexis le criaron para que meodiase. ¿Cuál es la voluntad de Dios,Kitty? ¿Qué he de escoger?
Katrina le acarició el negro cabello.—No lo sé —respondió, muy
sensata—; pero estoy segura de que siDios desea una cosa, la cosa será, por,mucho que nosotros intentemos hacer.
Conque ven a dormir, querido, yhablaremos de eso otra vez mañana.
El zar se irguió de pronto.—Si Alexis se muestra grosero
contigo en la corte de Dresde —dijo—,le…, ¡vive Dios, le…!
—Calla, querido, calla —le aplacóKatrina—. No debe correrse ese riesgo,conque yo aguardaré en Thorne e irás túsolo a Dresde. Esto tenéis que arreglarloentre tú y Alexis. No creo que debierahallarme yo cerca.
El zar meditó sobre esto.—Quizá sea eso lo mejor —asintió,
de mala gana.Debía haberse agotado, porque no
tardó en quedarse dormido. Pero Katrinapermaneció despierta largo rato,latiéndole con violencia el corazón. Unapalabra suya pronunciada en el momentoadecuado, y su propio hijo podríaconvertirse en heredero de toda Rusia.Sin embargo, Katrina sabía también queella jamás sería capaz de pronunciardicha palabra, de aprovecharse de talmanera del amor que el zar Pedro habíadepositado en ella.
CAPITULO XXI
EL aspecto de la princesa Carlota,
recién casada con el príncipe Alexis, fueuna sorpresa para Katrina, Habíaesperado ver la bien alimentadarobustez, la fuerza maternal de lasmujeres alemanas a quienes habíaconocido en Moscú, todas las cualestenían la corpulencia y el vigor de lasmujeres rusas y, por añadidura, unaplomo superior al de éstas. Unamuchacha así hubiera podido hacerle
algún bien a Alexis. Pero Carlota erauna criatura frágil, de cuello esbelto ydelicado aspecto.
Detrás de Carlota iba Alexis, fija enel rostro su acostumbrada expresión desardónico distanciamiento. Elmatrimonio no le había hecho parecermás feliz ni mejor vestido. Katrinaexhaló un suspiro y le tendió la mano ala muchacha cuyos ojos azules lamiraban con candidez.
—Bien venida seas, mi queridaCarlota. Espero que seas muy feliz connosotros.
—Gracias, Majestad… —balbucióla joven.
Su mano yació, fresca y sinresistencia, como un lirio, en la manocalurosa de la zarina. Carlota continuómirando a la reina más notoria deEuropa.
—¡Qué hermosa sois! —dijo, depronto.
Y la sangre se le extendió bajo latransparente piel en un rubor que lecubrió garganta, orejas y pecho.
—También tú eres muy linda,querida —respondió la zarina con unasonrisa—. Alexis es un muchachoafortunado.
Hubo una embarazosa pausa. Ajuzgar por su rostro, Alexis le hubiese
hecho de muy buena gana, un feo aKatrina, Pero su padre se hallabadelante y no tuvo valor.
—Quizá lo sea —contestó.Y, haciéndole una leve reverencia a
su padre, se fue. Después de la boda enDresde, el zar se había llevado a losnovios a Thorne, donde aguardabaKatrina. Era su intención que el gruporecorriera otras veinte millas haciaPetersburgo antes del anochecer, yKatrina había cargado ya sus posesionesen el gran carruaje.
—¿Por qué no dejar que la pareja sequede aquí en Thorne unos días? —sugirió, al ver cómo le caían a Carlota
los hombros de cansancio—. Yo creoque necesitarán unos días paraconocerse él uno al otro. Podríanseguirnos a Petersburgo más tarde.Podríamos mandar el carruaje-cama ensu busca.
El zar reflexionó. Aquello tenía unaevidente ventaja; yendo en el carruaje-cama con Katrina, podría viajar toda lanoche.
Una sonrisa se dibujó lentamente enel rostro de Alexis, que se apresuró adecir:
—Señor, si se nos permite… Quierodecir que estoy seguro de que a laprincesa Carlota le gustaría descansar.
La cara de Carlota irradió,inmediatamente, felicidad. Alexis sí quela amaba y deseaba estar solo con ella.Y Thorne —aunque tierra extranjerapara ella— estaba muchísimo más cercade casa que Petersburgo.
—Por favor… —suplicó—, ¿se nospermite, Majestad?
La expresión del zar se trocóentonces en una de contento. Le dio unapalmada en el hombro a Alexis. ¡Elmuchacho iba a ser algo, después detodo!
—¿Unos cuantos días solos, eh? —exclamó, con aquella voz tan sonorasuya—. Claro que sí, muchacho. Nada
me complacerá tanto como el veros a losdos felices. Pero escucha… —Asió aAlexis del codo y le apartó,solemnemente, a un lado—. Es unacriatura muy tímida. ¡Maldito si he vistojamás una soñadora como ella! Tendrásque ir con mucho cuidado, hijo mío…, ytener paciencia. Comprendes lo quequiero decir, ¿no?
—Sí, padre —contestó Alexissumiso, y con el rostro totalmentedesprovisto de expresión—.Comprendo.
El enorme carruaje avanzó por lallana ribera occidental del Neva,sudando sus cinco soñolientos caballos
a pesar del frío de la mañana. Pedrodescorrió la sección movediza del techopara que Katrina y él pudieran subirse ala cama y contemplar, por la abertura, sunueva ciudad. La última vez que Katrinaviera el lugar, éste no había sido másque un campamento de cabañas y tiendasde campaña diseminadas por lavecindad del pantanoso estuario delNeva. Habían estado la mar deocupados entonces los prisioneros deguerra suecos, bajo los látigos de susvencedores rusos, clavando gruesosrollizos en el barro para obtenercimientos lo bastante firmes para unedificio.
Ahora, un puñado de años más tarde,¡ahí estaba Petersburgo; una ciudadgrande y brillante!
Campanarios, cúpulas y alminaresdorados relucían aquí y allá, como enMoscú. Pero la mayor parte de losedificios se componía de casas altas ymajestuosas, construidas de piedra oladrillo, con pendientes tejados estiloholandés, y pintadas de un color naranjaamarillento, con pilastras y adornos enrelieve hechos en penetrante blanco. Eracomo una ciudad de pasteles de cremarecubiertos de almendra y de azúcar ycolocados entre anchas carreterasorilladas de árboles.
Pedro sostuvo a Katrina mientrasésta contemplaba todo aquello conasombro. Su propio rostro resplandecíade orgullo y estaba sonriendo.
—Aguarda a que veas el palacio deverano —dijo.
—Y ¿de veras estará allí Petrushkinaguardándonos? —preguntó la zarinacon avidez.
Rió él, abrazándole los desnudoshombros aún calientes de la cama.
—¿Crees tú que te conocerá despuésde todos estos meses?
—Apenas tiene edad para conocer anadie —fue la sensata contestación deella.
El cochero se detuvo a la puerta deun edificio sencillo de dos pisos, deladrillo y piedra pintada de amarillo, yun tejado muy pendiente de azulejosholandeses encarnados y grandesventanas en la planta baja. No era deestilo ruso, ni sueco. No se parecía aninguna las casas del barrio alemán deMoscú en el que se hallaban reflejadascasi todas las modas arquitectónicas deInglaterra y Francia.
Tenía sencillez y cierto aire deapacible corrección.
—Me la construyó un italiano —explicó brevemente Pedro.
Y Katrina hizo una señal de
asentimiento sin hablar. Le importabamuy poco quién la hubiese construido.El pequeño palacio era perfecto.
La Guardia Real salióapresuradamente. La servidumbre,bostezando a la naciente luz del día,corrió a cumplir sus distintos deberes,poniéndose las casacas por el camino.
—Pronto, Pedro, ¿dónde está elcuarto del niño? —preguntó Katrina.
—Un momento, un momento —rió él—; aún no tengo las botas puestas.
—No puedo esperar —exclamó ella.Y corrió desde el coche elegante
vestíbulo del palacio.—¿Mi niño? —exigió.
Y un lacayo sobresaltado señaló,mudo, una ancha escalera arriba. Katrinase recogió la falda y empezó a subir sinhacer pausa.
En él corredor del piso, lleno deventanas, se detuvo de pronto. Unagrotesca figurita avanzaba hacia ella,con un gorro de hilo de niño adornadode cintas de colores encajado en ladeformada cabeza. El cuerpo, queparecía un barril, estaba enfundado enuna blusa infantil que casi le llegaba alsuelo, y llevaba una faja de raso en lacintura.
—¡Mamá! —chirrió.Y Katrina reconoció la voz aun en
aquel chillido.—¡Grog, so imbécil! —dijo,
brillándole de pronto las lágrimas en losojos.
Había mandado al enano desdeThorne, por las muchas ganas que teníade ponerse en contacto con su hijo.
—Está aquí —dijo Grog, tomándolade la mano. Su extraordinariasensibilidad le había hecho reconocer laurgencia de la necesidad que teníaKatrina de ver al niño. Aquél no eramomento a propósito para las bufonadasque normalmente la hubiesen hecho reír.
Petrushkin salió corriendo de unahabitación interior, dando tropezones
con piernas que no parecíanpertenecerle. Pero eran piernas derechasy fuertes. Era un niño moreno decabellera negra rizada. Unos ojosenormes y solemnes dominaban todo elrostro. Se detuvo de pronto al ver aKatrina, y la miró con maravilla.
Ansiaba ella con toda su almacogerle en sus brazos, pero fue lobastante prudente para limitarse aofrecerle la mano.
—Hola, Petrushkin —dijo, condulzura.
El niño tomó la mano muy serio y,tras un instante de vacilación, dijo algoen el misterioso lenguaje de la infancia.
Katrina no comprendió, pero hizo ungesto de asentimiento con la cabeza,imitando su absurda solemnidad. Luegosonrió. Él la miró unos instantes sincorresponder. Katrina continuósonriéndole y su rostro permanecióindiferente.
De pronto, cuando empezaban adolerle los labios y a saltársele laslágrimas, Petrushkin contestó su sonrisacon toda la generosidad de su edad.Pareció como si en la morena caritahubiera salido el sol y cuando Katrina,con un suspiro, se inclinó y le cogió enbrazos, él no ofreció resistencia sinoque la dejó besarle y le acarició las
mejillas y la rubia cabellera.El zar parecía contento de
encontrarse en Petersburgo. Leemocionaba ver los nuevos edificios queaumentaban sin cesar. Sus propiashabitaciones daban al mar. Le encantabasu continuo movimiento y su olor cercade sus anchas ventanas. Se pasaba horasenteras contemplándolo, sentado en susillón, inclinado hacia delante paraapoyarse en el marco de la ventana, conla barbilla en los brazos, mientras elviento le revolvía el pelo y le dabacolor a las mejillas. Poco a poco, fuedesapareciendo el aspecto de cansancioque le diera la guerra con el paso
tranquilo de los días entre sus amadosbarcos y con pocas preocupacionesfuera de las ocasionales cosas rutinariasde Estado. Había paz ahora, podía tenercalma.
Se pasaba los días alegrándose de suhuida de la antigua capital, de aquellaatmósfera apretada, puritana y asfixiantede Moscú; del embrollo bizantino de susedificios sin ventilación. Ahora se sentíacapaz de respirar y de expandirse. Cercadel Oeste, se sentía parte de él, parte dela espaciosa forma de vivir europea quedurante tanto tiempo admirara y quenunca olvidaría. La ropa, las costumbresy la religión de la Rusia de sus
antepasados se hallaba a muchas millastras él.
Toda su corte le siguió aPetersburgo. Muchos lo hicieron demala gana, porque no concebían quepudiera desearse alzar casa a centenaresde millas al oeste de Moscú, a orillas deun mar helado. Habían oído hablar, delos treinta mil prisioneros que habíanmuerto en las marismas mientrasechaban los cimientos de Petesburgo.Jamás se cansaban de decir que se habíaconstruido sobre los huesos de muertosy que estaba habitada por sus fantasmas.
No les gustaba el estilo de lasnuevas casas. Echaban de menos las
estufas ornamentales y las estrechashabitaciones excesivamente calientes. Eltiempo no les proporcionaba ningúnconsuelo ni comodidad, porque lessaludó con brumas y vientos helados yfuertes.
Pedro se mantuvo distanciado deaquellas criaturas de su antigua corte ysus encocoramientos[27] y comadreos. Sepasaba los atardeceres ante el fuego dela hostelería de las «Cuatro Fragatas»con Menshikof, Romdanovsky y susotros íntimos, escuchando la música desu orquesta alemana. O se los pasababebiendo con Menshikof en su nuevacasa en la ribera oriental del Neva, que
casi rivalizaba con el Palacio Real entamaño y desde luego le aventajaba en laprodigalidad con que estaba amueblado.
Transcurrieron las semanas sin quellegasen noticias del príncipe Alexis. Elzar aguardó pacientemente un mes antesde mandar un correo a Thorne. Recibióun mensaje cortés y evasivo de Alexisvarias semanas más tarde, diciendo quela princesa Carlota y él se habíamarchado de Thorne y estaban en casade Nicolai Bolovdin, donde pasarían elinvierno.
—¿Quién diablos es Bolovdin ydónde demonios vive? —exigió el zar,después de haber leído, con fruncido
entrecejo, la sorprendente misiva.Romdanovsky parpadeó.
—Cerca de Susdal, Majestad. Es…Se contuvo.
—Es… ¿qué?El Jefe de Policía se movió con
desasosiego. Por fin dijo:—Sólo iba a decir, Majestad, que
Bolovdin es uno de los mercaderes quesuministró las provisiones podridas parala campaña turca que casi nos costó alodos la vida.
—Y Susdal, señor —agregóMenshikof, pensativo—, sigue siendo unnido de conspiradores.
Reinó un silencio embarazoso basta
que Katrina lo rompió.—Estoy preocupada por la
princesita Carlota —dijo.—Tonterías —contestó con
brevedad el zar.Se frotó el cráneo detrás de la oreja
donde parecía sentir con más insistenciacada día un dolor profundo, y su humorno era bueno.
—Ninguno de vosotros estádispuesto a darle una oportunidad almuchacho —gruñó—. Escucha,Fedor…, tú tienes que ir a Moscú dentrode una semana o dos. Pásate por esesitio cercano a Susdal, y dile a Alexisque quiero que traiga a Carlota aquí.
Dile a ese jovenzuelo que la luna demiel no puede durar lodo el invierno, yque hay trabajo que hacer.
Romdanovsky movióafirmativamente la cabeza.
—Y… ¿si se le antoja no querervenir? —inquirió, vacilante.
El zar soltó una exclamación deimpaciencia.
—¡Claro que vendrá! ¡Dile que esorden mía!
Pero, cuando Romdanovsky llegó aSusdal, el príncipe Alexis había huido aItalia, y el príncipe tuvo que dedicarvarias horas a aplicarle alambres al rojovivo a las fosas nasales y los sobacos
del mercader Bolovdin antes dedescubrir la pista del paradero de laprincesa Carlota.
Tardó otra semana en dar con ella,encadenada por las dos muñecas a unapared húmeda de los sótanos delMonasterio de la Hermandad deMelquisedec en él barrio extranjero deMoscú, sollozando y tosiendo, y encintade casi tres meses.
Con ternura y con paciencia, el Jefede Policía la condujo a Petesburgo en elcarruaje-cama del zar, acariciándole elhúmedo cabello pajizo, limpiándole lasmanchas de sangre de los labios cadaves que se estremecía su cuerpecito en
agotador acceso de tos.A la princesa la metieron en la cama
en él Palacio de Petersburgo y se llamóa media docena de médicos. Katrina sepasó toda la noche a su lado, y el zar sepresentó a la mañana siguiente. Estabasin afeitar y rabiando de furia.
—¡Mira esto! —exclamó Katrina.Alzó la ropa de la cama y hasta el
zar, endurecida por una existenciapasada en guerras y cámaras de tormentose estremeció al mirar.
Desde los hombros hasta lostobillos, él cuerpo antaño suave y lisode la princesa Carlota estaba llenó desurcos, de ronchas y de manchas. En las
articulaciones de los dedos de los piesle habían salido abscesos donde leaplicaran tornillos de tormento. Ardía lafiebre en sus ojos, y en sus mejillasardía el hético colorido de laenfermedad que ahora la sacudía sincesar con sus accesos de tos.
—Pero…, ¿por qué? —exclamó elzar, completamente aturdido.
Y Romdanovsky se lo dijo.—El plan era muy sencillo,
Majestad. El príncipe Alexis y susamigos de iglesia habían ganado unafortuna vendiendo provisiones podridasa nuestros ejércitos…
El zar Pedro hizo una mueca, al oír
esto, pero nada dijo, y Romdanovskycontinuó, sin rodeos:
—Con ese dinero tenían el propósitode sobornar a la Guardia del Kremlinmientras estabas tú aquí, en Petersburgo.Luego la Iglesia declararía que eracontrario a la voluntad de Dios cambiarla capital de Rusia de Moscú aPetersburgo. Alexis subiría al trono enel Kremlin, y a ti, Majestad, se tedeclararía un proscrito.
—Era un proyecto de loco —dijoMenshikof—; pero, tan loco, que quizáshubiera salido bien.
—Quizá fuera una locura —dijoRomdanovsky—, y quizá no lo fuese.
Pero cometieron un error. Losdignatarios de la Iglesia insistieron enque la esposa alemana de Alexisconfesase públicamente haber cambiadode religión y —el príncipe encogió loshombros—, sobre este detallerelativamente insignificantedesperdiciaron semanas preciosas.Porque parece ser que la princesaCarlota se negó vez tras vez, pese a todocuanto se hizo por persuadirla.
—Pobre, pobre criatura —exclamóKatrina. Y se echó, bruscamente, allorar. El entrecejo del zar se oscurecióaún más. Se frotó el dolor de detrás dela oreja, y tiró de su mejilla él surco
profundo de su antigua enfermedad.—¡Fedor! —rugió—. Quiero a
Alexis. Le quiero aquí… enPetersburgo.
—Majestad —anunció Menshikof,escogiendo con cuidado sus palabras—,si tu hijo está en Italia, la tarea va aresultar una labor diplomática la mar dedelicada. ¿No crees que el condeTolstoi…?
—¡Me importa un bledo! ¡Mandad aTolstoi entonces!
Permaneció un momento erguido,desnudos los colmillos por el espasmode la mejilla, y les miró torvamente atodos. Se estaba frotando salvajemente
con los nudillos la parte dolorida delcráneo y, en aquel instante, tenía aspectode hallarse muy enfermo.
—¡I Pedro! —exclamó Katrina.Pero le dio la espalda y, sin decir
una palabra, salió del cuarto.
* * *
Durante los meses de diplomacia eintriga que siguieron, mientras el astutoconde Tolstoi intentaba atraer a Alexisnuevamente a Rusia, la tos de laprincesa Carlota empeoró. Katrina sepasó muchas horas a su lado,acariciándole la blanca y transparente
mano. Mandaron buscar libros decuentos de hadas alemanes que a laprincesa le habían encantado antaño.Pero ella no quiso mirarlos ni escucharsu lectura.
—Sólo quiero morir —susurró—.Quiero morir antes de que su hijo nazca.Le odio…, odio que sea parte mía. Sinace vivo, hallaré la manera de matarle.
El esfuerzo que hizo al hablar leprovocó la tos.
—Calla, querida, calla —le dijodulcemente Katrina—. No hables ahora.
Pero Carlota necesitaba hablar.—La primera noche —susurró—,
vinieron a azotarme. Me hicieron
tenderme en el suelo y me pegaron hastaque me desmayé. Había una criadapelirroja llamada Affronsinia. Era laúnica mujer a la que se permitía que seacercara a mí… Solía reírse tambiéncuando él… me hacía daño…
—Y ¿dónde está ahora? —preguntóKatrina, con toda la compasión quesentía en su voz.
—No lo sé —contestó Carlota—.Pero sé que marchó con él.
Volvió a estremecerse presa de otroviolento acceso de tos, que le manchó desangre los labios.
El veinticinco de octubre nació lacriatura de la princesa Carlota. Fue un
parto prematuro, afortunadamente, porcierto, porque la princesa se moríaaprisa.
El viento y minúsculos copos denieve se filtraron por los nichos de lasventanas. Los médicos y Katrinaaguardaron con paciencia toda la nochemientras nacía el niño. Era un niñopálido y enfermizo, que había desobrevivir para convertirse en pálido yenfermizo rey; Pedro II de Rusia.
Carlota se negó a alimentar a lacriatura y a cogerla en brazos, y ellamurió a los pocos días del parto.
CAPITULO XXII
KATRINA experimentó una
turbadora sensación de pérdida y dehorror. Su propia vitalidad y alegría y sutemperamento práctico erancompletamente distintos de los de laetérea princesita alemana. Y, sinembargo, ambas habían descubierto queeran amigas naturales durante los díasde espera que precedieron a la muertede Carlota. El zar Pedro parecía haberseestado retrayendo y concentrando en sí
mismo recientemente, turbado pordolores de cabeza que leproporcionaron noches de insomnio.Trabajaba sin descanso, como siintentara cumplir los destinos de diezemperadores en el espacio de unaacortada existencia.
Con Katrina a su lado se hallaba ensu despacho entre su Estado Mayor,sorbiendo coñac caliente para aliviarseel dolor de cabeza, y estudiando losplanes de los arquitectos para laconstrucción de muelles, escuelas,bibliotecas y fortalezas en larápidamente creciente ciudad dePetersburgo, cuando les llegó la noticia,
unos meses más tarde, de que el condeTolstoi había regresado de Italia y sedirigía ahora a Petersburgo tan aprisacomo podían llevarle los caballos.
—¿Trae consigo a mi hijo? —exigióel zar.
Estaba sentado con los dos puñosenormes cerrados, ardiendo los negrosojos a través del enrojecimiento delcansancio.
—Sí, Majestad. Y también a la chicapelirroja, la criada llamada Affronsinia.
El zar pensó unos momentosmientras aguardaba el mensajero.
—Preparad dos mazmorras en lafortaleza del puerto —ordenó.
Katrina se sobrecogió, pero no dijouna palabra.
—Majestad —intervinoapresuradamente Menshikof— enverdad que esto requiere pensarlocuidadosamente. ¿Qué es lo que piensashacerle al Príncipe Heredero?
El zar apartó la silla y se irguió.—¿Hacer? ¿Qué voy a hacer?—Tenía la voz en tensión y en su
rostro se reflejaba la enfermedad. —Ahora te diré lo que voy a hacer.
Se volvió hada él aterradomensajero.
—Haz que se cuelgue un knout de lapared de la celda de mi hijo. Voy a
darle la paliza que debió haber recibidohace tiempo. Una paliza de soldado, ¿loentendéis todos?
Había espuma en los labios del zar yse tambaleó al hablar.
—Señor —dijo Menshikof—, noestás bien. Hemos soportado al príncipecon paciencia media vida.Consideremos el asunto de nuevo a laluz del día, cuando hayas descansado.
—Sí, con paciencia durante mediavida —dijo Pedro. Echó hacia atrás lasmanos, buscando los brazos de su sillónpara apoyarse—. Mientras Rusia, y loshombres de Rusia, se han desangrado yaguardado también. Hemos esperado
demasiado, pequeño Alec. Le azotaré —prosiguió—. Un castigo de soldado,Alec. No más, pero ¡no menos, viveDios! Hemos visto cómo obrabamilagros eso en alguna clase dehombres…, hombres inseguros queambos hemos conocido, y que oyeron laprimera llamada de la virilidad delengua de un látigo que les cruzó lasespaldas y que aprendieron a cuadrarlosdesde aquel instante en adelante comodebe de hacerlo un hombre.
—Sí —asintió Menshikof, dubitativo—. Hemos visto azotar a muchoshombres,…, algunos que tomaron comohombres el castigo, y otros a quienes el
látigo mandó rodando al infierno.Pedro hizo un gesto para imponerle
silencio.—Es la única oportunidad que me
queda —dijo—. Es lo único que puedohacer ya… ¡Hay tan poco tiempo!
Durante un buen rato nadie habló. Lamayor parte aguardó, can la vista gacha,a que otro rompiera el silencio. PeroKatrina, aunque no habló, clavó lamirada en el zar, y sintió que le escocíanlos ojos con una mezcla de amor ycompasión y tristeza por él.
Aquella noche el zar le pidió aKatrina que rezara por él.
—Pequeña Kitty —dijo, con voz
ronca, tocándole la mejilla—, dile a Eluna palabra por mí…, y dile que estoycansado. Pídele que permanezca a milado durante esta noche. Dile al Señorque esta noche este rey viejo, causado,es como una criatura que necesita a supadre.
—¡Oh, Pedro! —exclamó Katrina,dolorida la garganta—. ¿Rezamosjuntos? Quizás escuche Dios nuestrasdos voces si rezamos juntos.
Pedro empezó a arrodillarse, luegose irguió y se dirigió a la ventana.
—Reza tú, Kitty —dijo. Y retorcióla boca en media sonrisa—. Porqueestoy seguro de que El oye las voces
pequeñas mejor que a las que suenandemasiado, y que me ahorquen si no heolvidado ya cómo se susurra.
Alzó ella la mirada y rió aprisa anteesta leve señal de alivio de sudesesperada presión. Se encontraron susmiradas y se acariciaron durante uninstante, luego, se volvió él hacia laventana. Y Katrina rezó por él.
A la mañana siguiente el zar marchóa la Fortaleza de Pedro y Pablo, junto alrío. Había dormido mal, y ella también,porque conocía el objeto de su marcha.
Katrina fue al cuarto del niño,sufriendo por el zar. Le había vistohacer muchas cosas violentas y
sanguinarias sin escrúpulo; pero esto lealcanzaba el corazón muy de cerca.
El bebé Pedro yacía en su cunadándole puntapiés a las sábanas de seda,mientras él sol matutino le convertía enoro vivo él amarillo pelo germánico. AKatrina le costaba trabajo creer queparte alguna de aquella criatura inocentepudiera pertenecerle a Alexis.
Petrushkin, despierto ya, acudió asaludarla con solemne satisfacción.Estaba creciendo, y los rizos negrosparecían más oscuros que nunca.
—Mira, Petrushkin —dijo. Y amboscontemplaron la cuna—. Está sonriendo.¿Lo ves? Te está sonriendo a ti.
Petrushkin se empinó sobre laspuntas de los pies para comprobar tanimportante hecho. Tenía en la mano unsoldado encarnado y verde, y lo agitódelante de la criatura.
—Soldado —dijo—. Mira,…,¡soldado! El bebé alargó los deditossonrosados hacia aquel destello decolor. Pero Petrushkin no cedió suprecioso juguete.
—No; es mío —anunció con amablefinalidad—. Y, de todas formas, aún noeres lo bastante grande para saber quees un soldado. Te crees que sólo es unmuñeco.
—Veo que el zar ha marchado a la
fortaleza —dijo la profunda voz de Grogtras ellos. Katrina se volviórápidamente.
—¿Qué has oído, Grog? ¿Le ha…, túcrees que le castigará con excesivaseveridad? Alexis tiene tan delgadaespalda… Se estremeció.
—Ojalá reciba todo lo que merece—dijo Grog, llanamente—. Si fuese mihijo, cosa que Dios no quiera, yo…
—¿Dónde está mi padre? —exigióPetrushkin. Había presentido algodramático en la breve conversación—.¿Qué está haciendo? ¡Decídmelo!
—No es nada, querido —dijoapresuradamente Katrina—. Ponte al
lado de Petrushkin, Grog, y veamos cuálde los dos es más alto.
Era ésta una cosa a la que jugabanconstantemente. Petrushkin se estiró todolo que pudo, mientras que Grog hundióel cuello entre los hombres todo lo quepudo sin que el observador muchacho sediera cuenta.
—Sólo hay el ancho de mi manoentre los dos —anunció la zarinaalegremente—. Sólo te faltan cuatrodedos, Petrushkin. Dentro de poco seréincapaz de distinguir entre los dos. —Letembló una sonrisa en los labios.
—Salvo por el pelo —agregó,mirando los espesos rizos de Petrushkin
y luego la cabeza casi pelada de Grog—. ¿Recuerdas, amigo mío, cuánto pelotenías cuando primero te conocí? Y erarojo, por cierto; rojo como un fuego derollizos.
Grog se tocó la curtida piel de lacabeza, intrigado un instante por suspalabras, hasta que recordó la pelucaroja de madame Gluck.
—Pelo rojo —dijo—. Sí, ése fue eldía. ¡Y bien guapo que era yo entonces!
No había amargura en la ironía de suvos profunda. Le bailó la risa en losojos.
—El día en que primero nosconocimos —dijo— ¡ése sí que fue un
día de verdad!—¿Día? ¿Qué día? ¡Contádmelo! —
ordenó Petrushkin.Katrina le tomó, amorosa, entre sus
brazos.—Sí, querido. Ése es un cuento de
hadas que te contaré uno de estos días.Desde la ventana le era posible ver
la fortaleza del puerto y el frío y grismar Báltico detrás.
Era tan tarde cuando el zar regresó apalacio, que la guardia nocturna estabaya de servicio y los dos principitoshacía tiempo que dormían, cada uno ensu cuarto.
Katrina había despedido a las
azafatas, porque la tardanza del zar lepreocupaba. Sabía que quería volverdirectamente a ella en busca de consuelodespués de haber azotado a Alexis, y enmomentos de crisis íntima comoaquéllos, la charla de las damas lemolestaba a la zarina.
Se hallaba ahora en su profundosillón, con los ojos entornados. Losrollizos del fuego estaban rojos y sinllama. Casi todas las velas se habíanconsumido hasta convertirse en charcosde cera, pero no tiró de la campanilla,que hubiese hecho acudir a un criado areponerlas. Le pareció que Pedro sealegraría de la media luz.
Llegó y se detuvo junto a su asientosin hablar. No le era posible a ella verlebien la cara en la semioscuridad, y lagruesa chaqueta de piel de castor quellevaba le hacía parecer aún másfantásticamente grande que el Pedro alque conocía.
Le saludó dulcemente, susurrandoporque parecía haber tanto silencio en lagran estancia. El zar no respondió. Seacercó al fuego, y dio un puntapié a losrollizos hasta hacerlos saltar en llamas.Y entonces vio Katrina que estabapálido como la cera.
—Kitty —preguntó, de pronto—,¿crees tú que la intención de Dios era
que me sucediese en el tronoPetrushkin…, nuestro hijo, Kitty?
Katrina contestó, cuidadosamente:—¿Quién conoce los designios de
Dios?Pero el zar no podía dejar el asunto
así.—Kitty —dijo—. Petrushkin es todo
lo mejor que hay en nosotros dos. Serátan fuerte como lo he sido yo, tanbondadoso como lo eres tú. Es valienteya. Y se hará hombre alimentado por elamor y no por el odio como le ocurrió aAlexis.
Se acercó al sillón de la zarina y searrodilló en el escabel, asiéndole con
ansiedad las muñecas.—Kitty, ¿no tienes ambiciones? ¿No
eres humana? ¿No quieres que tu hijosea zar de Rusia algún día?
Katrina se agitó, nada feliz.—Oh, Pedro, yo quiero lo que sea
justo. ¿Qué proyectas hacer? Si mandasa Alexis prisionero a algún monasterio,las conspiraciones continuarán. Si ledestierras, siempre habré gente quequiera hacerle volver. No puedes ponerfin a esas cosas con solo poner aPetrushkin en él trono… No mientrasviva Alexis.
Él no respondió. Se desasió de susdedos y le tocó al zar la cara, y se mojó
con sus lágrimas.—¿Qué sucede? —preguntó—. ¿Qué
ocurre, Pedro?Sepultó él la cara en la seda de su
vestido.—Alexis ha muerto —respondió,
ahogada la voz.—¡Oh, Dios, no! —exclamó Katrina
con espantada acusación—. No…, tú nohas…
—Kitty, yo no le maté. Un golpe delknout, eso es todo. Apenas le señaló. Tejuro ante él Cielo, mi pequeña Kitty, quemurió de miedo. Yo no podía saber queiba a suceder eso, Kitty…
Le retorció las manos suplicante,
estremeciéndole los sollozos.Ella le creyó. Pareció pasar de las
manos de él a las suyas la sensación decreencia en él.
—¿Quién está enterado de eso? —preguntó.
Y su voz estaba completamentetranquila. Se fijó en las canas de Pedro ypensó que parecían haber aumentadosensiblemente durante los últimos días.
—Nadie lo sabe —respondió él,derivando calma de ella—. Ordené quenadie debía entrar en su celda. Está…,está tendido allí.
Sintió su cálido aliento en losmuslos a través de la seda de Su
vestido. Al acariciarlo lentamente porentre los rizos del cuello se dio cuentade cuánto había adelgazado.
Como un árbol que se secalentamente, pensó, como un gran árbolcuya fuerza les había cobijado a ella y atodo su pueblo…, y ahora el árbolempezaba a decaer, derivaban su fuerzay sostén de su orgullosa fortaleza,tendrían que caer también.
La dejó que la ayudase a entrar en elcuarto, y permaneció con él hasta que sequedó dormido. Luego, envuelta en unacapa con forro de piel, salió, por loslargos corredores de palacio, pensandoen lo que había dicho Pedro acerca de la
sucesión de Petrushkin al trono. Parecíadifícil y fuera de toda razón humana elpensar que Petrushkin, que dormía tanplácidamente ahora en su cuna, pudieracrecer y convertirse en emperador detodas las Rusias, y que día llegaría enque hubiese muerto Pedro.
—Dios mío, déjale aquí un pocomás —susurró—. Dame un poco más detiempo para que adquiera yo la fuerzaque me permita seguir adelante sin él.
El firmamento nocturno parecía muycerca cuando alzó la mirada en suoración, y pudo ver el suave brillo delas estrellas a través de las oscurasramas de los árboles del exterior.
Soplaba un viento frío. Se le cayó lacapucha de piel de la cabeza y no se lavolvió a poner, sino que se sacudió elpelo para que le colgara libre sobre loshombros. Le producía una extrañasensación el estar andando sola. Unalibertad no acostumbrada. Los centinelasse cuadraron a su paso, fija la mirada alfrente, como si ella no existiese más quecomo incorpórea orden de presentaralabardas y mosquetes.
Soldados, soldados. Un reino sesostiene sobre la boca de los fusiles delos soldados del rey, pensó ella, concierta amargura. Y los campesinos queahora aullaban su lealtad hacia ella en
todas las plazas públicas, ¿cuántotardarían en entrar a saco por loscorredores de palacio como lobos si nofuese por los soldados que laguardaban?
Bajó por la solitaria senda queconducía por el agudo recodo delestuario del Neva hasta la casa delpríncipe Menshikof y sintió alivio alobservar que las habitaciones de arribaaún estaban brillantemente iluminadas.Se asomó a cada ventana al pasar ysonrió al ver los ricos muebles ydecorados de Menshikof. Porque ledistraía, cada vez que visitaba su casa,ver cuánto más pródigamente amueblada
estaba que el propio palacio del zar. Yrecordó él comentario que Pedro habíahecho en cierta ocasión: «El pequeñoAlec es un magnífico lugarteniente, perodudo que fuese capas de soportar elpoder».
Sí, comprendía ahora lo que habíaquerido decir Pedro. Mientras pudieseuno tirar de la fuerza de Menshikof paraarriba, hacia un caudillo a quien amara.Menshikof sería fuerza en verdad. Pero,colocado en el pináculo más alto, suamor a la pompa, a la adulación y a laintriga, le desmoronaría, y a toda Rusiacon él. Era extraño la sabiduría queempezaba a adquirir, ahora que
empezaba a aprender a ver a loshombres como los veía Pedro, no comoindividuos, no como amigos, enemigos oamantes, sino como distintos hilos decolor en el complejo tapiz del poder.
El príncipe Menshikof se hallabacómodamente sentado en su despachocon Romdanovsky. Los dos hombresfumaban y tenían sendas jarras ante sí.Les observó unos instantes por laventana antes de dar unos golpecitos enel cristal. Se volvieron con sobresalto, yMenshikof saltó de su asiento al ver aKatrina sonreiría desde la oscuridad.Abrió la puerta de cristal, la asiódulcemente del brazo y la ayudó a subir
el alto escalón. Dejó ella que leresbalara la capa de los hombros yMenshikof la apartó con galantería alinstalarla en la silla que acababa él dedejar vacante.
—¿Sabíais que Alexis ha muerto? —preguntó bruscamente la zarina.
Y vio la sorpresa reflejarse enambos rostros. Y era sorpresa auténtica.Evidentemente, no habían sabido unapalabra. Y la última sombra de duda deKatrina se desvaneció. Les dijo lo quele había dicho el zar, les explicó, hastaque la primera sacudida y la expresiónde incredulidad desapareció de sus ojosy vio que aceptaban la verdad.
Romdanovsky gruñó, con la barbillahundida en él cuello.
—Debiera habérnoslo dicho el zar.Hubiésemos podido tener él cadáver enla Catedral ya. Tiene que ir allá, claro.¿No está señalado, dices? Mejor.Haremos que el Patriarca de la Iglesiaen persona figure entre los que leunjan… para que le vea con sus propiosojos.
Menshikof se había sentado en elborde de la mesa y mecía las piernas,contemplando el centelleo de diamantesde sus zapatillas de terciopelo.
—Conque éste es el fin de Alexis yde todas sus conspiraciones —dijo—.
La vida va a resultar demasiado fácil,¿eh, Fedor?
—La cuestión no será fácil —anunció Katrina—. El zar nombró aPetrushkin heredero suyo esta noche.
—¡A tu hijo! —Menshikof necesitóun momento para absorber aquello yluego echó hacia atrás la cabeza con ungrito de delicia—. ¡Un príncipe robustocomo heredero del trono! Dios Santo,eso bien vale…
Se acercó a Katrina, le tomó lamano, y se la besó suavemente.
—Eso bien vale la pena que unhombre muera por ello —dijo—. Kitty,¿no estás orgullosa? Yo había esperado
ir a Siberia en el mejor de los casos ala…
—A la muerte del zar —dijoKatrina, terminando la frase. Tenía firmela voz—. Uno no debiera pensar talescosas, Alec. Está enfermo, es cierto.Pero ha estado enfermo antes yrecobrado sus fuerzas. Aún es lobastante joven, y aún es lo bastantefuerte, y le pido de todo corazón a Diosque me lo deje algún tiempo más.
—Lo sé. —Menshikof le dio unaspalmaditas en la mano—. Lo sé,querida. Uno tiene esos pensamientos.Van y vienen. Cuando uno se encuentratan cerca del trono…
—Habrá jaleo con la familia deEudoxia —anunció Romdanovsky,pensativo.
—¡Al diablo con los Lopukhins! —rugió Menshikof—. Tenemos unpríncipe sano y robusto…, él hijo deKatrina. Para todos nosotros significauna prolongación de la vida. Y —agregóen voz más tranquila—; Es un don delcielo para Rusia.
Vio a Katrina dejar caer la cabezade pronto, y dijo:
—Vamos. Te acompañaré a palacio.No debiste haber venido tan lejos sola.Ah, pero eso no necesitas que te lo digayo. Déjalo todo en manos mías y de
Fedor, Lo tendremos todo arregladoantes de que amanezca.
—Sí —agregó Romdanovsky—; siél zar despierta, dile que puede confiaren que nosotros lo arreglaremos todo.Todo saldrá bien.
Katrina les dirigió a ambos unasonrisa de agradecimiento.
—Gradas. Gradas a los dos. Ya séque haréis lo que sea mejor. Siempre lohacéis. Sois sus buenos amigos y losmíos. Y sois buenos amigos dePetrushkin también Rusia tienenecesidad de amigos como vosotros.
Y aquélla fue la primera vez quehabló de Petrushkin como
considerándole heredero del trono. Sesentía valiente y exaltada.
Durante varias semanas después deeso, al zar le dio por estar cerca deMenshikof y del conde Tolstoi, y los tresandaban siempre encerrados juntostratando de asuntos de Estado, haciendoplanes y trabajando.
Una noche llegó Pedro de sudespacho, donde Katrina dormitabaligeramente, aguardándole. Un gallocacareó prematuramente en la oscuridadque empezaba a quebrarse.
—Maldito sea Menshikof —dijo elzar—, maldito sea Tolstoi. Si diera yola espalda un instante, se echaría el uno
al cuello del otro.Katrina estaba completamente
despierta ya. Era tan extraño que hablarael zar de Menshikof por todo nombreque no fuese el de pequeño Alec, quecomprendió que algo iba mal.
—¿Qué ocurre, Pedro?El zar se pasó la mano con
incertidumbre por los ojos.—Alguien tiene que aprender a
hacerse cargo —dijo—. Alguien tieneque aprender a mantener el equilibrio entodo esto, a llevar las riendas en nombrede Petrushkin hasta que él esté encondiciones de hacerlo, cuando yo mehaya muerto.
Se sentó en la cama con la pesadezdel hombre que ha agotado todas Susfuerzas, e intentó quitarse las botas.
—Deja que lo haga yo —dijoKatrina. Saltó de la cama y se arrodillóa los pies de su marido, desatando loscordones, reflejándose en su pelo la luzde la solitaria vela.
El zar alargó la mano y le tocó elcabello. Ella le miró con una sonrisa.
—Kitty —dijo—, mi buena ypequeña amiguita. Los soldados tellamaron «Madrecita» en el Pruth, ¿teacuerdas?
Asintió ella con un gesto.—Sí —repuso—, lo recuerdo. Me
llamaron Madrecita. Y creo que lohacen aún. Pero, por qué…, ¿qué pasa,Pedro?
—Nada —dijo él—, nada… Es queestoy cansado y divago un poco por eso.
Pero al día siguiente cuando sedespertó y marchó a la cámara delConsejo, se llevó a Katrina consigo.
—Pasa un poco más de tiempoconmigo, Kitty —le dijo—. Sé quePetrushkin te necesita; pero también tenecesito yo. Derivo fuerzas de ti.
Y así fue que durante todos losmeses de aquel verano y del otoño,siempre que el zar celebraba consejo oextendía sus mapas, o discutía sus
nuevas reformas, tenía que ser Katrinaquien estuviera a su lado escuchando yabsorbiendo. Todos los años quellevaban juntos había visto a Pedroconducir los asuntos de Estado y degobierno. Desde el instante en quedespertara para hallar su cama rodeadade peticionarios, secretarios,importunadores y emisarios, hasta lassesiones de altas horas de la noche enque sus íntimos eran sus únicoscompañeros, casi siempre había estadoella a su lado. Su reunión con su hijitohabía cambiado las cosas durante unatemporada. Pero era evidente que Pedrola necesitaba otra vez en sus consejos
con una urgencia febril que aún no habíalogrado decidirse a explicarse a símismo. Los ojos se le habían idohundiendo más día tras día, la espaldaadelgazando. Aún era inmenso, con élvolumen y la fuerza de un par dehombres robustos. Pero Katrina se diocuenta con profundo susto una nochecuando se inclinó por encima de ellapara apagar la vela, que, por primeravez desde que le conociera, tenía unprofundo hoyo por debajo del omóplatoy que, donde antaño tuviera reciamusculatura, ahora se veían lostendones.
* * *
La tormenta que llegó antes delatardecer fue severa y estuvo plagada dedisturbios eléctricos. El trueno retumbópor las grises llanuras del estuario delNeva. Las azules bolas que anunciabantormenta titilaban como luciérnagasentre los mástiles de señales de lafortaleza del río.
Al principio parecía como si, con elfuerte diluvio de lluvia caliente, hubiesepasado ya lo peor de la tempestad. Perola atmósfera continuó cálida y ominosa.
Poco después de medianoche, se oyóel lejano rumor de otra batería de
truenos. Katrina, sentada en el escabelde su tocador, dejó de cepillarse elcabello para escuchar. Miró hacia lacama para ver si había despertadoPedro; pero él continuaba durmiendo,despatarrado sobre las sábanas de seda,donde se tirara, agotado, media horaantes. Habían transcurrido muchassemanas desde la muerte de Alexis, elcálido verano había pasado, y Pedrohabía aprendido a dormir otra vez.
La muerte de Alexis había sidoaceptada con sorprendente tranquilidadpor el Estado. A los soldados nunca leshabía gustado el pellejudo príncipe y sehabían mostrado francamente encantados
con su defunción, sin que lespreocuparan en absoluto lascircunstancias. A los altos dignatariosde la Iglesia se les habían dado todas lasoportunidades necesarias para que seconvencieran de que la muerte no sedebía a un asesinato ni —según lasnormas de aquellos tiempos— aviolencia indebida. A cualquier padrepodía perdonársele que le diera ungolpe a su hijo. Los enemigos del zar,naturalmente, hicieron todo lo posiblepor propagar el rumor de que Pedrohabía matado a su hijo; pero esto erapoco peor de lo que hubiesen dicho encualquier caso contra el zar. Hasta le
habían llamado Anticristo sin por ellohacerle caer.
Todas las antiguas dificultadesempezaban a parecer lejanas a Katrina.Aún le preocupaba hondamente la saludde Pedro; pero, en los últimos tiempos,ésta parecía haber ido mejorando. Habíarecobrado parte de su vitalidad deantaño, y hasta encontraba tiempo parajugar con Petrushkin. Le encantaba lavirilidad y la franqueza de la criatura, yhabía hecho un viaje a Moscú nada másque para sacar de rincones largo tiempoolvidados sus propios soldados ycañones de juguete que adorara en lainfancia. Hasta los había vuelto a pintar
él mismo, concentrado en ello como entodo lo que hacía. Él y su hijo jugaron alos soldados sobre los azulejos delcuarto del niño caldeados por el sol.
Ahora, mientras Katrina se arreglabael pelo, las seis velas a cada lado delespejo oscilaron ante una corriente deaire que logró infiltrarse por los cierresde las ventanas. Apoyó los codos sobrela fría superficie blanca de su mesa detocador y contempló, Cándidamente, suimagen. No cabía duda de que estabamás vieja; pero aún lo bastante joven,decidió, haciéndose una mueca.
Se dirigió descalza al coarto delniño, con una capa echada por encima
del camisón. Los dos centinelas a supuerta se apartaron, respetuosamente,para dejarla pasar. Todo se hallaba ensilencio. El pequeño Petrushkin dormíaen su primorosa cuna de oro y cobre,guardado por las imágenes metálicas desantos con alas desplegadas por encimade la cabeza del niño. La puerta delcuarto del aya estaba entornada, yKatrina sabía que estaría alerta para oírel menor murmullo del príncipe. Duranteun buen rato, la zarina permaneció allí,contemplando a su hijo dormido antes detocarle la frente con los labios yarrebujarle en la sábana.
Hacia bochorno en él cuarto a pesar
de estar la ventana abierta de par en pary sujeta para que no pudiera cerrarse.Katrina sonrió al verlo. El aya eraalemana. Ninguna rusa hubiese abiertouna ventana estando la tempestad tancerca.
Volvió la mirada hacia él icono quecolgaba de la pared por encima de lacuna, con un racimo de velas blancasencendidas. Recordó los pececillossecos que su madre había empleado parailuminar él descolorido icono de lacabaña, para intentar disipar con luz deesperanza la temida oscuridad de susnecesarios pecados.
«Pecados del cuerpo, pero sin los
cuales quizá se hubiesen muerto dehambre sus hijos», pensó Katrina.
Y no se dio cuenta de que lo estabahaciendo en alta voz hasta que notó queel centinela la miraba con curiosidad.
—Estaba pensando en mi madre —anunció sencillamente Katrina, y sin lamenor sensación de vergüenza.
Al cabo de un rato regresó a sulecho. La tempestad se estaba acercandomás, alargando bruscas lenguasbifurcadas de brillantes relámpagoshacia los tejados de Petersburgo. Lamúsica procesional del trueno creció envolumen.
Katrina dormitó e hizo planes para
la mañana, que sería hermosa ydespejada tras la tormenta. Se levantaríatemprano y saldría al jardín conPetrushkin para ver laborar a lostrabajadores en los surtidores y figurasque habían de alzarse a los lados de unagran avenida hasta el mar.
Se aproximaba la aurora cuando sevio él relámpago mayor. Le despertó aKatrina. Iluminó la noche fuera, ypareció penetrar de pronto en lahabitación. El trueno que estallóinmediatamente le hizo silbar los oídos.
El grito que lo siguió, repercutió porlas estancias vecinas. Katrina seincorporó, sabiendo que algo había
sucedido, pero sin comprender aún qué.Volvió a relampaguear, y se vioreflejada en el espejo del otro lado delcuarto.
—¡Pedro! —Le sacudió hastadespertarle—. ¡Un rayo ha caído sobrepalacio!
El zar se incorporó.—Sí, algo se quema —dijo, con la
voz aún espesa por el sueño—. Debe dehaber dado en la viguería del tejado.
Katrina había saltado ya de la cama.—Petrushkin se habrá asustado. Es
preciso que vaya a su lado.El zar empezó a seguirla, y luego se
detuvo.
—Los criados están ya demasiadoasustados del trueno. No hemos de darnosotros la sensación de que estamosasustados también. Te seguiré dentro deunos instantes.
Ella caminó tan tranquilamente comopudo hacia el cuarto del niño.
En Los corredores se observabagran revuelto de nerviosa excitación.Las doncellas corrían y gritaban. Loecentinelas ocupaban los puestoscorrespondientes, pero varios de ellosse estaban santiguando y mascullandooraciones. Al llegar Katrina a la cerradapuerta del cuarto, sonó, dentro, unprolongado gemido. No era el grito de
una criatura, sino él de una mujeraterrada, y a través del miedo del pánicoy del miedo del sonido, Katrinareconoció la voz del aya alemana.
Era de dentro del cuarto de dondesalía tan fuerte olor a quemado, que sele agarró a la zarina a la garganta. Letemblaron las manos al hacer girar eltirador.
La habitación estaba oscura porcontraste con el bien iluminadocorredor. La mariposa del aya se habíaapagado, y Katrina sólo podía verlacomo confuso montón blanco en elsuelo. El aire de la estancia estabacargado de un sabor amargo, metálico, y
Katrina vio que la ventana colgabaarrancada de las bisagras, como un alatronchada.
—¡Luz! —gritó, roncamente—. ¡Luz!Al cabo de un instante llegó uno de
los centinelas con un candelabroarrancado de una de las mesas delcorredor.
Al iluminarse el cuarto con elamarillento resplandor, vio a su hijo.
Yacía sobre el colchón, que no eraahora más que un montón de hollíncongelado. Los ángeles de cobrebruñido se habían fundido como sifuesen de cera. Las lenguas delbifurcado rayo habían aterrizado en la
cuna, destrozándola por completo. Y lacriatura estaba muerta.
Quizá transcurriese un momento ofuese una hora antes de que llegara élzar y se colocase a su lado. La alzó delsuelo y la estrechó fuertemente contra sí.El niño estaba, evidentemente, muerto.Ninguno de los dos hizo el menormovimiento por tocarte.
—¡Oh, Pedro! —dijo ella. Y, sinsaber por qué, no podo llorar niconseguir que tuviese dejo de dolor suvoz.
—Está muerto, Pedro. ¿Quéharemos?
Los oscuros ojos de Pedro estaban
rígidos de respetuoso temor alcontemplar a través de la rota ventana latormentosa noche. Pero la voz sonóllana, como en su conversación habitual:
—Es la maldición de Dios sobrenosotros. Me está castigando por mispecados.
Tocó el ala fundida y retorcida delángel que se había esculpido paraservirle de protección a su hijo y cuyoextendido plumaje metálico habíaatraído el rayo. El metal aún estabacaliente. Dejó que le quemara el dedosin sentir ninguna sensación de dolor.
CAPITULO XXIII
LOS monótonos y complicados
ritos funerales por él principitoPetrushkin, con todas las fatigantesformalidades de la Iglesia OrtodoxaRusa medieval, se prolongaron días ydías entre cantos fúnebres ahogados porél incienso y agotadoras postracionessobre el desnudo suelo de la nuevaCatedral de Petersburgo, que no tardó enquedar tan llena de las emanaciones delos innumerables incensarios que cada
pilar forjado del Tserkvi apenas se veíadesde su vecino.
El zar y la zarina, temblando detensión, bajo el fantástico peso de susropas oficiales de duelo, siguieron elritual sin interés. Katrina derivó muypoco conduelo de él, porque, para ella,el futuro parecía prolongarse sin fin, sinla alegría de tener a Petrushkin. Katrinalloró a su hijo como mujer y madre, yhubiera podido creer que ningún dolorpodía ser más profundo que el suyo.
Pero Pedro estaba sufriendo untormento que se hallaba hasta fuera de lacomprensión total de Katrina. Ademásde echar de menos a un hijo amado que
le había proporcionado verdaderafelicidad, Pedro estaba llorando tambiéna un heredero.
Para el zar Pedro, el destructormensaje del rayo caído del cielo, nosólo era la muerte de Petrushkin, sino detoda su propia vida y sus obras.
Parecía como si se hubiese abiertoel cielo para condenarle por la maldadde sus reformas modernas, y que laespada del Ángel de la Muerte habíadado fin a toda esperanza del zar Pedrode que sus ideas occidentalizadaspudieran sobrevivir más de un simplepuñado de años. Nadie había ahorasobre quien pudiese el zar depositar la
esperanza de que continuaría susesfuerzos por impedir que su pueblovolviese a las costumbres orientales y alos prejuicios supersticiosos de los quehabía empezado él a sacarle. Una vezmuerto él, parecía seguro ahora que laselva de la intolerancia y de los ritoscrecería inmediatamente ahogando todocuando había él hecho o intentado hacer.
Los enemigos del zar estabandiciendo ya, aun durante la ceremonia,que Dios había hablado personalmentepara declararle equivocado.
Su sucesor había de ser,lógicamente, el Gran Duque Pedro, hijode Alexis. Mal podía haber declarado el
zar ningún oteo sucesor ahora quePetrushkin había muerto, sin sumir a suimperio en inmediata guerra civil Sinembargo, también era de esperar que asu muerte, la poderosa facción de susenemigos, capitaneada por losLopukhins, reclamarían al Gran Duque.Pedro en nombre de su única parienteconsanguíneo directo: su abuelaEudoxia. Pedro se daba amargamentecuenta de lo que sucedería. Eudoxia loconvertiría en cuestión de fanático deberdestruir todo cuanto hubiese erigido elzar Pedro y pasar por el fuego y laespada a todo ser humano sobre el quehubiese sonreído él jamás o al que
hubiera dispensado su favor.Katrina vio que se hallaba
completamente agotado. Sin consultarle,envió un mensaje urgente al Patriarca,pidiendo que se abreviara el ritual porbien de la flaqueante salud del monarca.
Aquélla fue la primera noticia quetuvo el Patriarca de que su viejoenemigo el zar ya no se encontrabafuerte. Tan animadora noticia le impulsóa alargar aún más las ceremonias. Fue elpropio zar Pedro en persona quien pusofin a todo ello abandonando la catedral ynegándose a volver.
—Dios y todos los santos me hanabandonado —dijo—. ¿De qué sirven
mis oraciones por mi hijo? Dios me hadado la espalda, y yo le daré la espaldaa Dios.
Era el comentario de un enfermo;pero le hizo estremecerse a Katrina.
—Has de descansar —le dijo—, yno debes decir esas cosas. Te sentirásmejor después de haber descansado.
—¡Al diablo con el descanso! —bramó el Zar—. ¡Que me traigan coñac!
* * *
El olor a coñac cargado de especiasse alzó tan penetrante de los jardines delPalacio de Petersburgo, que la
muchedumbre se congregó en las callesvecinas a olfatearlo.
Algunos jóvenes atrevidos se habíanencaramado al muro de palacio,corriendo él riesgo de un balazo demosquete de los centinelas, para atisbarlo que sucedía en el interior. Ahoraestaban gritando excitados comentariosla mar de ávidos rostros campesinos queescuchaban sonrientes.
Los interminables preparativosfunerales habían deprimido a toda laciudad. Los campesinos sentían unaavidez infantil por alguna clase de alivioespectacular. Y el zar Pedro debió dehaber experimentado la misma
necesidad, porque estaba dando unafiesta. Eso era hasta entonces, lo únicoque la muchedumbre sabía.
Estuvieron viendo llegar aboyardos, nobles y favoritos de la cortedurante toda la tarde.
Ahora que las puertas de palacioestaban cerradas y con la llave echada,sonrientes centinelas anunciaron a lamuchedumbre que la orden que habíadado el soberano a los porteros era lasiguiente:
—¡Qué a ninguno que no estéborracho, sea hombre o mujer, se lepermita salir de palacio!
¡Ah! ¡Era un bromista aquel zar
Pedro! Los soldados de la guardia leadoraban, y los campesinos seregocijaban con sus chanzas. Uno teníaque llegar alto en las jerarquías paraencontrar a los enemigos del soberano.
Y ahora estaban encendiéndose lasantorchas en el jardín y la fiesta habíadado comienzo. Todos los favoritos dela corte, todo notorio libertino deMoscú, se paseaba por el parqueenfundado en algún disfraz cómico Cadauno de ellos iba seguido de seis altosgranaderos que transportaban un enormecuenco rebosante de coñac muy cargadode especias.
Era orden del zar —recibida con
aclamaciones— que debían circular porentre la multitud de invitados apoderarsede cada persona que al favorito se leantojara señalar, ya fuese hombre,mujer, boyardo o general, y echarlecoñac garganta abajo.
El propio zar, vestido con el trajeque siempre le había producido mayorconsuelo —el de un trabajadorflamenco, con blusa basta y pantalón delona azul— estaba la mar de ocupadohaciendo lo propio, rugiendo conexcesiva risa, brillantes de fiebre losojos.
Katrina, pálida en su preocupaciónpor él, forzada su sonrisa, circulaba por
entre los invitados. Si el zar, en suenfermedad y su desesperación sentíanecesidad de una francachela, y no habíamanera de impedir que la tuviese,Katrina decidió que lo único que podíahacer ella era hallarse en pleno jaleo asu lado. Sabía que no había comido nadasólido en muchos días.
La música, la comida, la bebida ylas bromas increíblemente pesadas queconstituían las únicas normas dediversión que había conocido jamás lacorte rusa y a las que losplenipotenciarios francés e ingléssiempre habían encontrado difícilacostumbrarse, se hallaban ahora en
todo su apogeo. Muchos de losparticipantes más débiles habíanempezado ya a sucumbir y les estabanechando por encima cubos de agua fríaacompañados de estrepitosas risas ygritos.
Un trozo de luna helada brillaba muyalto en la oscuridad de la noche. Seestaban congregando las nubes y lasantorchas brillaban con mayorresplandor por entre los árboles deramas desnudas del jardín. Katrina vioque el zar se había desabrochado lablusa hasta la cintura. Había bebido deuna manera tremenda, inhumana, y, sinembargo, la fiebre le había mantenido
casi normal. Pero mientras le observaba,le vio de pronto tambalearse y agarrarseel cuerpo por debajo del corazón.
—Pedro —dijo Katrina,urgentemente—. Pedro, por favor, dejaque te lleve dentro.
Estuvo tambaleándose un instante,luego se desasió dulcemente de su mano.
—No —dijo, con voz gruesa—. Nome pasará nada, no te preocupes…
Menshikof logró con dificultadabrirse paso hasta ella y dijo:
—Kitty, por el amor de Dios,llévatelo a la cama. Está enfermo.
—Oh, ya lo sé, Alec —contestó lazarina, en tensión—. ¿Qué podemos
hacer? ¿Quieres irte a casa y le diré quete has ido? Quizá se serene al sabe quete has marchado.
Asintió él con un gesto. Le viocruzar los jardines en dirección a lapuerta principal y, al cabo de unmomento, vio el destello de metalbruñido al abrirse la verja para darlepaso.
Halló al zar en el centro de un grupo.Tenía un tambor colgado del cuello y loestaba tocando con feroz habilidad,como para ahuyentar de si sus propiospensamientos de pesadilla con elpersistente clamor.
Vio que las azuladas venas por
encima de la oreja izquierda se lehabían apelotonado y pulseaban. Eraevidente que estaba pasando uno de susdolores de cabeza más fuertes. Y algode su tensión se le estaba comunicando alos que le rodeaban, aun a través de lasbrumas de coñac y vodka que lesoscurecía el cerebro.
Katrina corrió a su lado y se apretócontra él. Notó que le ardía de fiebre elcuerpo.
—Pedro —imploró—, ¡para, porfavor!
La miró con ojos aturdidos,desenfocados.
—Kitty —murmuró vagamente—,
echa un trago de coñac.Se le arrasaron los ojos de lágrimas,
y el zar las vio.—¿Qué pasa? —le preguntó,
rodeándola con un brazo—. ¿Qué pasa?—Alec se ha marchado —dijo ella,
sencillamente—. Se ha ido a casa.El rostro del zar se nubló. Tiró el
tambor, rompiendo la gruesa correa deque colgaba.
—Conque se ha ido, ¿eh?Miró como loco a su alrededor,
cerrados los puños.Katrina vio que varios de los
favoritos más leales del zar le estabancontemplando con desconcierto y con
naciente aprensión. Los ojos de ella lesimploraron, silenciosos:
—¿No os dais cuenta? Estáenfermo… Ayudadle…, ayudadle…
De Villebois sintió intuitivamente lasuplicante urgencia de su mirada y dioun paso hacia ella. El principeRomdanovsky empezó a abrirse pasopor entre la muchedumbre.
Pero fue el conde Tolstoi quienreclamó la atención del zar. Los ojosgrises de Tolstoi eran los únicos queestaban completamente alerta entre losde todos los que rodeaban al zar. Notenía encendido el rostro por el coñac yel mero hecho de que hubiese podido
lograr aquel milagro era una prueba desu ingenio.
—Señor —llamó—, ¿por qué nocastigamos a nuestro pobre y engañadoamigo Menshikof? ¡Prohibámosle laentrada a toda taberna de Petersburgo!Llevemos jarras de cerveza a su casa ysentémonos alrededor de su cama abeber hasta que le hagamos enloquecerde sed. Le haremos volver arrepentidoantes de que rompa el día.
Se alzó una carcajada entre los quele escuchaban, y el zar sonrió de malagana. Era una broma burda, pero a lacorte del zar le gustaban las bromas deesa clase.
—Vamos —gritó De Villebois—.¿Quién se ofrece voluntario para cruzarel Neva esta noche como misionero deBaco para luchar por el alma sedientadel pobre Alec contra los horrores depermanecer sereno?
Hubo sonrisas. En un instante, latensión que se había desarrollado en eljardín se desvaneció. Al zar casi loarrastró la presión de sus amigos haciadonde la barca real se mecía en lamarea. La muchedumbre corrió a sualrededor y por detrás. Fenómenos yenanos bailaron. Los músicos hicieronsonar sus instrumentos. El conde Tolstoile habló a Katrina al oído. —Hemos de
empezar a dispersar al grupo en cuantolleguemos a casa de Alec— dijo. —Creo que el zar está demasiado enfermopara que esta broma se lleve adelante.
Ella asintió con un movimiento decabeza, que expresaba suagradecimiento, y le dio un apretoncitoen el brazo.
Los más privilegiados de losjuerguistas se apiñaron en la anchaembarcación de quilla plana. Habíallovido en las colinas más allá dePetersburgo y el río bajaba rápido ygris, arrastrando ramas de árbol.
Romdanovsky contempló conaprensión la veloz y gorgoteante
corriente.—¿No habrá peligro, señor? —osó
decir.—Y ¿qué importa eso? —rugió el
zar. Los remeros habían perdido todaesperanza de poder remar por loscostados y se habían retirado a popa condos remos largos.
La embarcación empezó a apartarsede la ribera y en aquel instante, Katrinavio a Grog en él muelle. El enano habíaestado decidido a ir en la barca, pero lehabía sido imposible abrirse paso através de la desordenada y ebriamuchedumbre. Se hallaba ahora en elborde del muelle, con él rostro
compungido, contemplando la distanciaentre ribera y embarcación.
—¡Grog! —llamó Katrina. Y leagitó una mano, en gesto de consolación.
El hombrecillo interpretó mal sugesto. Intentó saltar. La distancia nohubiese resultado excesiva para él enotros tiempos; pero los años le habíanhecho más lento. Cayó de cabeza en elalborotado río.
Su voz, incongruentemente profunday musical, sonó en grito dedesesperación y Katrina vio durante uninstante su aterrada faz al cubrirle elagua.
El zar se irguió. El grito del enano y
el de Katrina habían logrado traspasar lafiebre que le consumía el cerebro. Seabrió paso brutalmente hacia el costadode la barca. Su tremenda voz dominó losgritos y el clamor de barca y tierra.
Allá lejos, los gritos del zar fueroncontestados por otros tan profundos,pero quebrados por una tos ahogada.
El zar se arrojó al río en laoscuridad y desapareció al instantearrastrado por la corriente.
* * *
El enano estaba muerto cuando lesacó Pedro a tierra. Su deformado
cuerpecito estaba exangüe y su bocavertió oscura agua del río sobre leeplanchas de madera.
Las irisas y gritos de borrachera delos que se hallaban en la barca y en élmuelle se habían apagado, haciéndoseun silencio lleno de intranquilidad.Algunos de los cortesanos se reunieronahora alrededor del zar, y Romdanovskyle echó, en silencio, una capa sobre loshombros.
—Me encuentro perfectamente —dijo.
Y parecía estar hablando consigomismo.
Romdanovsky no llegó a tiempo para
asir al zar cuando éste se tambaleó ycayó, con un hilillo de espuma en laboca y los ojos vueltos hacia adentro.Aún estaba sin conocimiento cuando ledepositaron sobre la cama.
Katrina había mandado un mensajerourgente a Menshikof, llamándole apalacio. Llegó éste al poco rato y ledijo:
—He mandado llamar a lossacerdotes.
Tenía muy seria la mirada.—Has de cambiarte de vestido —
dijo.Y Katrina se dio cuenta por primera
vez que tenía empapada la ropa.
Marchó, sumisa, y regresó con elvestido verde que siempre había sido elfavorito de Pedro entre los centenaresque ahora llenaban su guardarropa.
El zar seguía en estado comatoso,respirando fuerte y secamente, contraídala cara en rígido espasmo, e inyectadosen sangre los fijos ojos. Parecía estarlemirando de hito en hito a Katrina; peroera evidente que no la veía.
Durante tres días la zarinapermaneció junto al lecho de Pedro. Lecuidó con sus propias manos, comosiempre había hecho, y, de vez encuando, el zar parecía salir a lasuperficie del mar de tinieblas en que se
hallaba sumido. Se le movían los labios,y su mirada erraba por la vasta ymelancólica estancia, como buscandoalgo que no lograba encontrar.
El Patriarca había acudido a todaprisa de la Catedral. Se alzó una capillaespecial en el cuarto contiguo a aquél enque yacía Pedro moribundo, y Katrinapudo oír noche y día el monótonomurmullo de los cantos de los popes.
Sabía que el zar iba a morirse. Estavez no cabía la menor duda de ello. Elgran zar de todas las Rusias estaba apunto de dar su vida por amor al pobre ycontrahecho Grog. Hubiera sido alenano a quien se hubiese vuelto Katrina
en busca de consuelo a su dolor por elestado de Pedro. Y ahora estaba muertoel valeroso pequeño, y el grande seestaba muriendo también.
Y Katrina comprendió que pronto seencontraría sola. No simplemente comose encuentra solo un ser humano, sino enesa soledad mayor que sólo las viudasde los grandes hombres pueden conocer,la soledad de las esposas de los reyesmuertos.
Pero no empezó a llorar hasta quevio descubrir los miembros del zar paraungirlos con los Sagrados Oleos.
Cuando los sacerdotes le dejaron aldescubierto, y vio cuán delgado había
quedado su poderoso cuerpo en losúltimos días, las lágrimas le quemaronlos ojos y no pudo contenerlas más.
Los sacerdotes, de lento movimientoy oscuro ropaje, no paraban un instanteni dejaban de cantar sus ritos, y Katrinatemió que ello sólo sirviera para agotaraún más aprisa al zar y para quitarlecualquier probabilidad que pudiesetener de quedarse dormido y obtener unpoco más de fuerzas.
—Dejadle en paz —ordenó confirmeza—. Ya se le ha ungido y rezadobastante.
Y echó a todos los altos dignatariosde la Iglesia del cuarto, cerrando ella
misma la puerta tras el último.Fue entonces cuando durmió y
cuando volvió a despertar consobresalto al producirse un movimientoen la cama.
Pedro estaba despierto. Oyó el rocede su mano sobre la cubierta. Tenía losojos abiertos y se dio cuenta de que lareconocía. Le besó la húmeda frente.
—Kitty —dijo, y su voz no era másque un susurro sibilante—, gracias porestar aquí… Oh, Dios… Reza por mí,Kitty… No permitas… que Eudoxia…lo destruya… todo…
—Te prometo que no destruirá nada.—Le tocó los labios con los dedos,
como para sellar en ellos la chispa defuerza que tan bruscamente habíasurgido—. Has trabajado demasiado.Dios comprende. Él está vigilando. Medará a mí fuerzas para ver terminada talabor. —Las palabras la estabanahogando—. Yo protegeré todos tussueños de Rusia —dijo, y viodesaparecer la tensión de su semblante.
—Bendita seas —dijo él.Y no habló más.Se dejó caer ella sobre su cojín y
dormitaba otra vez, cuando, con unrápido movimiento espasmódico el zarse incorporó, dispersando la ropa de lacama. Con inesperada fuerza puso los
pies en el suelo. Tenía la mirada fija enel vacío. Le posó ella las manos en loshombros y, al sentir su contacto, empezóa luchar en dirección al vacío que leaguardaba tras ella, y que ni sus ojos nilos de ella podían ver.
—Kitty —susurró con urgencia—,ella no debe…
Y cayó hacia atrás, sobre la cama,sin vida.
Tenía los ojos abiertos, y ella losestuvo contemplando un buen rato paraver si parpadeaban. Pero no hicieron. Letemblaron los dedos al cerrarle lospárpados.
Cuando retrocedió un paso tras
cumplir este deber, el lecho se viorodeado inmediatamente de médicos,sacerdotes y correos que habían acudidollamados por el vigilante centinela de lapuerta que había visto su gesto.
Menshikof se abrió paso a través delcuarto. Miró hacia el lecho, y sesantiguó fervientemente, y sintió el dolorcomo una serpiente fría en el alma. Perolo que había acudido a hacer, era por elhombre a quien había amado, por lomenos tanto como para sí. Y fue el saberesto lo que le dio fuerzas para seguiradelante con su propósito, para nodejarse detener por una sensación depérdida que era como el instante antes
del olvido que seguía a una heridamortal.
La asió del codo.—Aprisa —dijo—, has de venir
inmediatamente.Estaba demasiado aturdida ella para
resistirse.Se encontraba junto a la alcoba de
ella, y Menshikof abrió la puerta. Nohabía entrado Katrina en su cuarto desdehacía tres días y la delicada fragancia desu propio perfume le refrescó el olfatotras el incienso de la cámara mortuoria.
—¡Siéntate aquí! —ordenóMenshikof, haciéndola tomar asientosobre el escabel de su mesa de tocador.
Corrió al guardarropa y volvió conun grueso vestido de viaje.
—No hay tiempo para ninguna otracosa —dijo—. Podremos obtener ropaen otro sitio. Vamos, Kitty, hay quedarse prisa si hemos de salvarnos.
—¿Qué quieres decir, Alec? —Sepasó una mano por los cansados ojos—.Quiero volver a su lado…
Menshikof dominó su propiaimpaciencia respirando profundamente.
—Kitty —dijo—, de un momento aotro anunciarán ya la muerte del zar. Yanoche, en una sesión del última hora, elConsejo de Ministros decidió que ellegítimo heredero al trono de Rusia era
el Gran Duque Pedro…, el hijo deAlexis. Eudoxia y los Lopukhins han deconstituir el Consejo de Regencia,¡Eudoxia, Kitty! El Patriarca hamandado ya un carruaje al Convento deSusdal en su busca. En cuanto llegueaquí, ello significará la muerteinstantánea, o algo peor, para ti, para mí,y para todos los amigos de Pedro. Espreciso que huyamos en seguida.
—Y ¿luego? —inquirió Katrina.—Lo primero es salvarnos la vida
—dijo Menshikof—. Estando vivos,podemos conspirar y contra conspirar.Pero muertos no servimos para nada.Salvaremos la vida y aún tendremos
alguna probabilidad.—¿Alguna probabilidad? —repitió
Katrina con amargura—. ¿Es eso loúnico que nos queda ahora…, algunaprobabilidad?
Se vio el rostro en el espejo yobservó cuán pálida estaba.
—Alec —dijo—, sé que eres unhombre de valor. Bien sabe Dios queeso jamás lo he dudado. Pero ¿hemos decorrer y salvarnos la piel, y ver toda laobra de Pedro…, todo aquello por loque ha vivido y trabajado…, anulado?¿Quieres que la gente de Eudoxia lodestruya todo?
Menshikof preguntó, con aspereza:
—¿Qué otro recurso hay, Kitty?¿Qué otro recurso queda?
—Alec…, si quieres sacarme ropaapropiada del ropero, tráeme la guerrerade húsar que llevé cuando la campañaturca.
Tomó él enjoyado peine y se lo pasópor el desordenado cabello.
—Pero, Katrina… ¿Qué puedes túhacer?
—No estoy segura de lo que puedohacer, salvo que yo no puedo huir. —Irguió con orgullo la cabeza—. Meniego a huir, Alec…, ni siquiera parapoder luchar más tarde. Voy a intentarconservar el trono en memoria de…, de
Pedro.Se pintó los labios hasta que
brillaron con sonrosado calor.—Tú y yo, Alec, amigo mío… Tú y
yo sabemos lo que hubiese queridoPedro que hiciéramos. Yo voy aquedarme. ¿Te quedarás tú conmigo?
Se abrió la puerta. Romdanovskyasomó la cabeza.
—¿Estáis preparados? —inquiriócon ansiedad—. No hay instante queperder. El general Repnin ha ordenadoasamblea general de los Húsares, laGuardia de Palacio y la Guardia deSimenof. La plaza estará llena dentro deunos minutos y no podremos atravesarla.
—No nos interesa atravesarla —anunció Katrina, con firmeza—. No nosvamos.
Menshikof le estaba poniendo ya laguerrera de húsar a Katrina por encimade los helados hombros.
Los ojos de Romdanovsky seabrieron desmesuradamente alcomprender.
—¿La partida es ésa, entonces? —inquirió, vacilante.
—¿Me escucharán a mí lossoldados? —inquirió la zarina—. ¿Meescucharán. Fedor? Menshikof repuso:
—Apenas escucharán a nadie. Nohan recibido paga alguna desde la
muerte de Petrushkin. La voz de Katrinano se alteró.
—Dile al general Repnin que lapaga de toda la Guardia va a serdoblada y que se les pagará esta noche.
—¿Por orden de quién?—Dile —respondió Katrina, serena,
con la mano de Menshikof aún sobre elhombro— que se ha hecho por orden dela zarina.
—Fedor —dijo Menshikof, yKatrina sintió la triunfal excitacióntemblar en sus dedos—, no por orden dela zarina. Dile que es por decreto de SuImperial Majestad Catalina Primera deTodas las Rusias… y dile que puede
disparar los cañones de palacio ensaludo real. Y encárgate de que tenga elcañón de una pistola metido en labarriga si vacila un instante.
Romdanovsky tragó saliva. Sumirada descansó sobre Katrina unmomento, penetrante, escudriñadora,Luego dijo:
—Entonces, prepárate para apareceren el balcón, por amor de Dios, dondepueda verte la tropa.
Katrina movió afirmativamente lacabeza, no sintiéndose con fuerzas parahablar. Parecía a punto de saltársele elcorazón por la boca, y se estabapreguntando si notaría Menshikof sus
palpitaciones. Menshikof dijo:—Dame unos minutos para reunir a
nuestros amigos, Kitty. Están todospreparados para salir huyendo, paraabrirnos paso hasta los barcos amandoblazos si es preciso. Tengo quedecírselo.
—También —ordenó Katrina, convoz ahogada— cuando yo salga albalcón colócate detrás de mí con tupistola. Si no me aclaman, Alec, has dematarme. Pudiera salvarte a ti la vida.Aun cuando yo fracase, no hemos dedarnos por vencidos.
Menshikof le dirigió una largamirada, casi como hiciera
Romdanovsky, y comprendió queaquellos dos amigos de Pedro estabanpesando las probabilidades fríamente,con todo el valor y toda la lealtad queambos les caracterizaban, La mirada deMenshikof acabó en una sonrisa.
—Kitty —dijo— perdamos oganemos, maldito al voy a ser yo quiente pegue un tiro. Que lo hagaRomdanovsky si es que ha de hacerloalguien. Pero ven, hemos de darnosprisa,… ¡Hay mucho quehacer!
* * *
El mariscal Ogilvy y él conde
Tolstoi aguardaban en la cámara delconsejo del zar, cuyas ventanas daban albalcón desde el que se veía la plaza, dePalacio.
Ogilvy estaba riendo.—¡Escuchad eso! —dijo.De la atestada plaza al pie del
balcón se alzaban exclamaciones, gritosy vivas. No tenían él orden de unaaclamación, sino que eran los gritos detres mil hombree que se encontraban depronto de muy buen humor.
—Acabamos de darles la noticia —anunció Ogilvy—, que la emperatrizCatalina ha decretado que se les dobleel sueldo.
Escudriñó él rostro de Katrina alhablar. Ella estaba pálida e insegura;pero seguía con la cabeza erguida, llenade su nueva autoridad, y algo hizo que lasonrisa desapareciese del rostrojubiloso de Ogilvy.
—¡Con, ah…, el permiso de VuestraImperial Majestad! —agregó, con ciertoembarazo.
Katrina le dirigió una sonrisa muytriste, y pasó por su lado hacia laventana.
El mariscal corrió a abrir lasgrandes hojas da cristal, y al par que élhelado viento invernal, entró unestallido de vivas que pobló la cámara e
hizo que se detuviera Katrina como si lehubiesen pegado en pleno rostro.
Menshikof dijo con urgencia:—Kitty…, por él amor de Dios…,
por todos nosotros…Respiró ella profundamente y cerró
los ojos un tostante. Menshikof alargólas manos para ayudarla; pero ella sedesasió dulcemente de él.
—No, Alec, no por nosotros…, ¡porPedro!
Su vos era poco más que un susurro;pero, durante un instante, brilló en losojos verdee, ojerosos por falta de sueñoy de tanto llorar, una mirada quereflejaba casi la propia fuerza feroz de
Pedro.Salió al balcón. Asió el pretil de fría
piedra, y miró bacía delante. No vio laplaza llena de soldados, ni el destello detres mil corazas de plata, ni el centelleode las espadas alzadas en saludo.
Y las aclamaciones rompieron sobreella como las negras aguas del ríofluyeran sobre Grog y él zar Pedro,como él dolor que había brotado yrugido en sus oídos al ahogarla lapérdida de conocimiento una vez, muchotiempo antes o ¿seria hace un momentotan sólo?, al morderle los hombros ellátigo de Dakof siendo ella sirvienta dela casa de los Gluck…, como las
oleadas de los dolores del parto…,como él gemido de un niño llorando enla noche irrumpe a través de nuestrossueños.
—¡Madre! —gritaban los soldados—. ¡Madre! ¡Madrecita nuestra!
—¡Madrecita! ¡Madrecita!El feroz entusiasmo con que
pronunciaban el cariñoso nombre que ledieran durante la campaña ya erasuficiente Coronación. Cuando se apartódel balcón, no estaba llorando aún, apesar de que le dolía la garganta conlágrimas de recuerdo.
Los que la apoyaban la siguieron alinterior de la cámara y se miraron unos a
otros. Durante un largo momento, nadiehabló. Había sido una simple jugada deazar. Eudoxia, legítima heredera, contrauna criadita de Livonia. Eudoxia, laesposa a la que la Iglesia apoyaba,contra Katrina a quien había amado elzar y a quien los soldados habían amadotambién.
—Bien —dijo Tolstoi, rondándoleaún la boca la sonrisa levemente cínica— ahora sólo falta detener a unoscuantos de los ministros del Consejo. —Su voz era seca—. Aquéllos que noparecían favorecer los intereses deVuestra Imperial Majestad anoche,durante el debate.
Le bailó la risa en los ojos.—Con el permiso de Vuestra
Majestad, naturalmente —agregó.Menshikof frunció él entrecejo ante
la burla que contenía la voz de Tolstoi.Pero Katrina sabía que Tolstoi siempresería así, que siempre se burlaría y seríairónico y, sin embargo, daría por ella lavida de ser preciso.
Su voz era enteramente serena ysegara al replicar:
—Recibiré a todos mis ministrosleales inmediatamente, conde Tolstoi, yyo…
—Y Nos… —le apuntó Menshikof,apareciendo por primera vez una sonrisa
en su fatigado semblante.—Y recibiremos a los oficiales de
nuestros leales regimientos al propiotiempo como yo,…, como hemos…
La sonrisa de Tolstoi era genuinaahora. Tomó su esbelta mano y le pusoél anillo imperial en el dedo. Era tangrande, que hubo de cerrar el puño parasujetarlo. Uno por uno, aquelloshombres se inclinaron y le besaron elanillo.
—Comprendo, Majestad —dijo élconde—, y permítaseme decir que laidea ha sido muy buena.
Tolstoi y Ogilvy fueron a atender alos detalles de menor importancia del
golpe que ya podía decirse casi quehabía pasado. No cabía la menor dudaya de que habían ganado. Eudoxia jamásreinaría sobre Rusia. Y los sueños delzar Pedro podrían continuarrealizándose a pesar de su muerte.
Menshikof la estaba mirando.—Pedro hubiera estado orgulloso de
ti —dijo, con voz emocionada.—Yo siempre estaré orgullosa de él
—repuso ella.Y fue entonces cuando las
contenidas lágrimas parecieron brotartodas juntas, de suerte que se le llenó lagarganta y se le desbordaron los ojoscon un flujo abrasador de solitario
dolor.Alzó a él la cara, al acariciarle el
príncipe el cabello.—Alec —preguntó, con voz ahogada
—, ¿ves algún pelo blanco?Rió él, asiéndole el húmedo rostro
con dulzura entre las manos.—Ninguno —mintió—. ¡Ninguno, en
absoluto, querida!
FIN
[1] knout: Látigo múltiple, por lo generalformado de un montón de tiras de cuerocrudo unido a un mango largo, a vecescon hilos metálicos o ganchosincorporados. La palabra se deriva deuna ortografía-pronunciación de unatransliteración francesa de la palabrar us a knut, que significa simplemente«látigo». <<
[3] vivaques: Campamento que se instalade manera provisional para pasar lanoche en la montaña o en otro lugar. <<
[4] merdellona: adjetivo para designar auna persona muy desaseada, muy malhablada, tosca, vulgar, ordinaria. <<
[5] boyardos: Miembros de la noblezafeudal de los países eslavos durante elMedioevo y la Edad Moderna,feudatarios de los príncipes yconsejeros suyos a través de una duma.Tuvieron su apogeo durante el siglo XIV.<<
[8] pífano: instrumento musical de vientoconsistente en una pequeña flauta muyaguda que se toca atravesada. <<
[9] calmucos: Son un pueblo mongolparte de los oirates que habita en laRepública de Kalmukia (Rusia), China yMongolia. Su idioma es el calmuco. Loscalmucos (kalmukos, traducido como«calmucos», «Kalmuk», o «Kalmyki»)es el nombre dado a los pueblosmongoles de Oeste, Oirats, queemigraron de Asia Central en el siglo XVII. <<
[10] ruedas de rezar: Es una ruedacilíndrica montada sobre un ejeconstruida de metal, madera, piedra,cuero, o algodón en bruto. Según latradición, el hacer girar dicha ruedatiene el mismo efecto meritorio querecitar las plegarias. <<
[13] yatagán: Especie de sable o alfanjeusado en oriente. Está provisto de doblecurvatura, lo que facilita su usoindistinto de corte o punta. De un filo ycontrafilo corrido al exterior. Suempuñadura se caracteriza por tener dosprotuberancias en el «pomo»denominadas orejas que sirven para queno se deslice la mano. Su empuñadurasuele ser de marfil, maderas nobles yotros materiales de «lujo» como nácar ojade en sus versiones de «parada» o dela nobleza-aristocracia. Su nombreproviene del turco yātāgān, cuchillo. <<
[14] samoyedos: El territorio samoyedose extiende desde el mar Blanco hasta elmar de Láptev, a lo largo de las costasárticas de la Rusia europea, incluyendoel sur de Nueva Zembla, la península deYamal, las bocas del río Ob y del ríoYenisei hasta la península de Taimyr enel extremo norte de Siberia. Sus vecinosson las lenguas ugrias trans-urálicas ylas lenguas permias finesas cis-urálicasal sur, pero están separados de losfineses bálticos por rusos al oeste. Alnorte limitan con el pueblo túrquicoyakuto. <<
[15] hetmán: El atamán o hetmán (jefe deuna región o una comunidad, elegidodemocráticamente por todos una vez alaño, mayor de 18 años, respetado yreconocido por toda la comunidad) gozade gran prestigio en toda su zona y es elcomandante militar supremo en tiemposde guerra, mientras que en tiempos depaz es el administrador y la cabeza de laautoridad local. <<
[17] ormolu (del francés or moulu quesignifica «oro molido»): es unaexpresión inglesa que se refiere a laaplicación una amalgama de oro de altoskilates finamente molido a un objeto. <<
[19] tontillo: especie de faldellín oguardapiés que usaban antiguamente lasmujeres con aros de ballena o de otramateria puesta a trechos para queahuecase el resto de la ropa. <<
[24] kummel: Uno de los licores másviejos procedentes del norte de Europa.Pese a que generalmente se cree que estáhecho a base de comino, en realidad seusan semillas de coriandro o cilantro.Para su fabricación se empleaaguardiente de grano tipo vodka en elcual se sumergen las semillas. <<