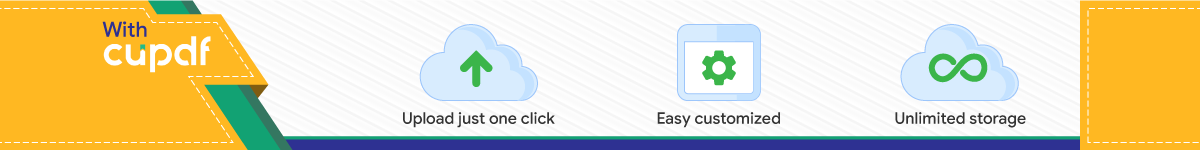
7/25/2019 Resea los confines de la razon
1/5
contra el nihilismo, Camus destaca la impor-tancia tanto del arte como del amor en su
papel de redentores del sentimiento del absur-do. Si es que la racionalidad empuja al hom-
bre a la infelicidad, la injusticia y laesclavitud, entonces habrn de considerarsecomo nuevos valores la extraa libertad decreacin (p.31) de que disfruta el artista, unalibertad ligada a la locura y al genio, y la irra-cional fuerza del enamorado, una fuerzaextravagante y absurda capaz de dotar de sen-tido una existencia igualmente absurda.
En definitiva, Camus es optimismo dentrodel crudo realismo que azota nuestra poca.Camus es esperanza filosfica para tiemposfilosficamente difciles, esperanza en que elhombre puede vivir en paz, y por ello defiendeque el derecho a ser feliz, ms que un derecho,es un deber natural que sobrevive a la destruc-cin de todo lo que era slido. Para hacer ver-daderas las aspiraciones del ser humano
postnietzscheano slo ser necesaria una espe-ranza, un destino, una meta, y Camus tiene elcoraje de afirmar, en la mitad del salvaje sigloXX, como testigo del Holocausto y sus secue-las, que hay an motivos para creer en que lahumanidad encontrar su destino a partir de larebelda, el amor y la belleza.
Rubn MARCIEL PARIENTE
SEGUR, M.:Los confines de la razn. Analogay metafsica trascendental. Barcelona, Herder,2013.
El libro de Miquel Segur se propone ana-lizar el desarrollo del problema de la analogay su alcance metafsico en los ms destacadosrepresentantes del neotomismo trascendental.Esta corriente de pensamiento fue iniciada
por Joseph Marchal y pretende integrar enuna metafsica coherente las intuiciones deSanto Toms de Aquino y la crtica kantiana.
As, el neotomismo trascendental procuraarticular una metafsica que, por un lado, seaconstruida a partir de la subjetividad trascen-dental descubierta por Kant y, por el otro,
pueda poner al descubierto las estructurasfundamentales de lo real en general y loAbsoluto en particular, tal como ellos son ens mismos. Por tanto, este proyecto metafsicotesta refleja una pretensin de partir de lafilosofa de Kant para ir ms all de ella.Dado que la analoga puede entenderse, agrandes rasgos, como el discurso sobre loAbsoluto formulado desde lo finito, Segurlleva a cabo un anlisis de las diferentes con-cepciones acerca de esta cuestin sostenidas
por los filsofos ms importantes del neoto-mismo trascendental, a fin de poner de relie-ve los fundamentos de sus teoras metafsicasy calibrar el alcance de las mismas.Adelantemos que la conclusin a la que llegaSegur es negativa: toda metafsica del cono-cer que tome la subjetividad trascendentalcomo punto de partida debe resignarse a queel alcance de sus tesis quede necesariamentelimitado por un cerco trascendental, esdecir, por la imposibilidad de sostener demodo legtimo proposiciones especulativasacerca de lo real en s mismo, dado que conello se rebasan los lmites impuestos por lametodologa trascendental adoptada.
Segur mantiene que la metafsica de JosGmez Caffarena es ms consciente de laslimitaciones implicadas por el mtodo tras-cendental que las de los filsofos neotomistastrascendentales que el mismo Caffarena con-sidera referentes de su pensamiento, a saber,Joseph Marchal, Emerich Coreth, KarlRahner y Johannes Lotz. A fin de poder eva-luar estas propuestas metafsicas, Segurdedica el primer captulo (pp. 29-65) de suobra a una exposicin concisa, clara y docu-mentada de las concepciones de la analogamantenidas por los cuatro ltimos pensadoresy las concepciones ontolgicas en que ellas sesustentan. De Marchal destaca Segur el
580
Recensiones
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 2 (2014): 565-594
7/25/2019 Resea los confines de la razon
2/5
intelectualismo finalista, esto es, la interpre-tacin del conocimiento como una dinmicatrascendental que parte del sujeto humano yexige un Absoluto en s mismo como puntofinal de su desarrollo a travs de estadiosintermedios del saber objetivo. Tal Absolutoes Acto puro y se entiende posteriormentecomo origen de lo finito en general y deldinamismo notico en particular. Tan slo enel marco de esta dinmica del conocer es
posible la analoga. Para Coreth, en cambio,el punto de partida de la metafsica debe serla pregunta en tanto posibilidad trascenden-tal, dado que ella revela, como su fundamen-to, el horizonte incondicionado del ser envirtud del cual los entes son. La analoga esuna dialctica tridica de afirmacin, nega-cin y eminencia, la cual comienza con elsaber atemtico del ser y conduce, a travs dela aprehensin de las determinaciones de losentes, al conocimiento analgico del SerAbsoluto en tanto Plenitud superlativa de latotalidad de las determinaciones positivas delos entes. Por su parte, Rahner adopta tanto elenfoque crtico-trascendental como el mtodofenomenolgico-existencial heideggeriano,
por lo que su metafsica del conocer tienecomo punto de partida la interrelacin delsujeto-en-el-mundo con el objeto intencional.Sea a travs del examen del juicio (en su obra
El espritu del mundo) o de la pregunta (enobras posteriores) se llega a la concepcin delser como horizonte slo dentro del cual es
posible el juzgar o preguntar. La dinmicatrascendental del ser finito parte del saber ate-mtico del ser como horizonte y culmina enel Ser Infinito, el cual es el fundamento de talhorizonte. Este Ser es Misterio Sagrado ydebe considerarse analgicamente, es decir,mediante una retirada de la predicacin de unconcepto que tiene lugar al mismo tiempoque ste se predica. Por ltimo, Lotz (quien,aunque no podamos detenernos en este punto,tambin retoma planteos de la filosofa hei-deggeriana) entiende que en el juicio se pre-
dica una esencia de un ente y que esta afirma-cin presupone la co-afirmacin de un es
previo universal en cuanto horizonte atemti-co y trascendental de los entes. Tal es, sinembargo, remite asimismo al ser en tanto fun-damento del ente, y a partir de all al SerPleno que es causa ejemplar de todo ente.Este Ser debe concebirse analgicamentecomo Plenitud eminente de todas las determi-naciones posibles, sin que ello implique unconocimiento integral del mismo.
El segundo captulo (pp. 67-115) se ocupade la metafsica de Caffarena y su concepcinde la analoga. Segn Caffarena, el punto de
partida de la metafsica debe ser la reflexinsobre la estructura trascendental del hombre.Tal reflexin debe alcanzar al lenguaje, puesste refleja esa estructura y su alcance. El len-guaje se refiere a la realidad mediante la afir-macin, dado que sta expresa una pretensinde verdad o conformidad de nuestros concep-tos con la realidad en s. Tal exigencia de ver-dad no es afectada por el hecho de quenuestras afirmaciones estn limitadas almbito fenomnico. Esta tensin entre pre-tensin de verdad y lmite cognoscitivo rea-
parece en la concepcin caffareniana del sercomo interpretacin. El ser no es sino unaafirmacin nunca plena ni perfecta de la reali-dad, aunque guarda una cierta corresponden-cia con ella. Seala Segur que estas tesis deCaffarena, ms fieles al criticismo kantianoque las de sus predecesores, presentan unaapora, pues parece necesario tener un saber
previo de la realidad en s para establecer quela afirmacin humana es slo una interpreta-cin aproximativa de ella. Por lo dems, pien-sa Caffarena que, en ltima instancia, tan slomediante una opcin por el sentido, basadaen la conciencia fundante de que mi vidatiene un porqu, se puede afirmar la vigen-cia transfenomnica de lo real. La crtica deSegur es, en este caso, que tal intento caffa-reniano de ontologizar su epistemologa
puede cuestionarse a partir de los presupues-
581
Recensiones
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 2 (2014): 565-594
7/25/2019 Resea los confines de la razon
3/5
tos de esta ltima, dado que el sentidocomo tal no puede ser otra cosa que (ya) unainterpretacin de lo real. Adems, Caffarenatambin enfoc esta cuestin desde la pers-
pectiva de la libertad del existente, pues ellarevela una apertura y orientacin final alBien. En consonancia con el espritu de lafilosofa de Kant, la exigencia absoluta de lamoralidad permite postular cierta realidaddel Bien Infinito.
Por otro lado, la analoga es, segnCaffarena, el discurso humano sobre loAbsoluto y consiste en una dialctica tridica.Una afirmacin inicial atribuye un efecto a sucausa y, negada la adecuacin entre esos tr-minos, se conserva la afirmacin en eminen-cia, de modo significativo pero ms all delrepresentar objetivo. Esta dialctica estenraizada en una fe filosfica segn la cual ladupla ente/ser se unifica en la simplicidad deun Absoluto, el cual es as pensado heursti-camente mediante un paso al lmite. IndicaSegur que esta concepcin del paso al lmi-te es de ndole kantiana y no hace justicia ala metafsica del Aquinate.
En la crtica histrica y filosfica de la con-cepcin de la analoga de los neotomistastrascendentales incluida al final del captulo(pp. 100-115) destaca la tesis de que estosfilsofos afirman a priori lo Infinito a partirde la necesidad del dinamismo espiritual delcognoscente finito, lo cual despierta sospe-chas de proximidad con el argumento ontol-gico. Por tanto, o bien deberan rechazarsesus conclusiones, o bien transferirlas al mbi-to prctico como lo hace Caffarena.
El tercer captulo (pp. 117-136) intentacalibrar el carcter crtico del pensamiento deCaffarena al comparar tres elementos delmismo con los correspondientes en el pensa-miento de Marchal. En primer lugar, elinterpretacionismo de Caffarena es ms fiel alcriticismo kantiano que la afirmacin existen-cial del Absoluto Infinito, en cuanto Fin nece-sario del dinamismo trascendental del
cognoscente finito, sostenida por Marchal.En segundo lugar, si bien el dinamismo inte-lectual de Marchal puede entenderse comooriginado por un aspiracin de encuentro per-sonal y libre con lo Absoluto, es decir, comoun dinamismo que unifica implcitamente larazn terica y la prctica, la propuesta caffa-reniana de dar explcitamente el primado a larazn prctica es ms adecuada al espritu delkantismo. En tercer lugar, al afirmarMarchal la existencia del Absoluto en tantoFin de la dinmica notica parece confundiruna condicin de posibilidad del conocimien-to con un Ser existente. Como contrapartida,revaloriza Caffarena, en consonancia conKant, el empleo de lo simblico en el discur-so analgico sobre Dios. El alcance ontolgi-co-cognoscitivo de este discurso depende enltima instancia, como se ha visto, de la cues-tionable validez de la opcin por el sentido
propuesta por Caffarena.Al comienzo del cuarto captulo (pp. 137-
182) se seala que los autores estudiados sesirven, de una u otra manera, de la analogade atribucin, y que llegan no ms que a una
postulacin tan necesaria como heurstica delo Absoluto. La misma idiosincrasia de esaanaloga, mantiene Segur, implica la posibi-lidad de pensar lo Infinito, con las debidascorrecciones, a partir de la graduacin onto-lgica encontrada en lo finito y, por tanto, enltima instancia, conlleva la identidad entreser y pensar o conocer. El examen que lleva acabo Segur muestra, de hecho, que todos losautores estudiados, pese a sus diferencias,coinciden en sostener implcita o explcita-mente una identidad entre ser y conocer.Dado que tal identidad descansa en la subjeti-vidad trascendental tomada por esos autorescomo fundamento rector, todo intento deconocer un Absoluto existente en s mismo a
partir de la primera no sera ms que una ilu-sin trascendental. Por ltimo, Segur indicaque a fin de replantear el problema de la ana-loga deberan introducirse al menos cuatro
582
Recensiones
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 2 (2014): 565-594
7/25/2019 Resea los confines de la razon
4/5
consideraciones: 1) subrayar, en la reflexinsobre nuestra existencia contingente y la pre-gunta por el Origen que se plantea desdeesa perspectiva, la diferencia radical entreambos trminos; 2) concentrarse en tesis delAquinate como, por un lado, la diferenciaentre esse y essentia y, por el otro, la concep-cin de Dios como Acto Puro de existir quees infinito y causa eficiente primera de todolo finito, teniendo en cuenta que del efectose puede conocer indirectamente algo de lacausa; 3) estudiar la polmica acaecida a lolargo del siglo pasado entre los partidarios dela analogia entis y los de la analogia fideiacerca del modo en que debera formularseun habla anloga sobre Dios; 4) no omitir elexamen de la profunda experiencia del mal,que nos interpela como existentes contingen-tes y se muestra como un exceso irreducti-
ble para el pensamiento humano.La concisin de las exposiciones del pensa-
miento de otros autores que realiza Segur esnecesaria en un libro que pretende dar cuentatanto de los aspectos fundamentales de los
proyectos metafsicos de los pensadores deun movimiento filosfico contemporneocomo de sus fuentes en la tradicin filosfica.Cabe destacar que esta concisin nunca afec-ta la claridad de las exposiciones. Adems, ellector siempre encontrar que los planteos yargumentos de otros pensadores expuestos enel libro son suficientes a fin de evaluar las cr-ticas y observaciones efectuadas por Segur.La tesis principal del libro, a saber, que lasmetafsicas del conocer examinadas, en lamedida en que adoptan como punto de parti-da la subjetividad trascendental, deben resig-narse a que la validez de sus afirmacionesquede limitada al mbito fenomnico, nos
parece debidamente justificada. Por otro lado,quisiramos sealar que, si bien Segur afir-ma que el primado de la razn en su uso prc-tico es el tamiz metafsico por el cual todotrascendentalismo metafsico en algnmomento debe pasar (p. 130), tal vez hubiera
sido de provecho explorar un poco ms dete-nidamente el alcance metafsico que puedederivarse de la tesis kantiana del primado dela razn prctica. Pensamos en el proyecto deuna metafsica como ciencia de progresarmediante la razn del conocimiento de lo sen-sible al de lo suprasensible esbozado por elKant tardo en los borradores de su inconclu-soLos progresos de la metafsica. Tal proyec-to combina una afirmacin de la validezobjetiva prctica de las ideas de la razn por
parte de la razn prctica, afirmacin que sederiva de la exigencia incondicionada de rea-lizar el sumo bien, con un intento de determi-nar los objetos de tales ideas mediantesimbolizacin por parte de la razn terica.La simbolizacin entraa un conocimiento delo suprasensible por analoga. Este conoci-miento analgico no es, en tanto tal, ni plenoni directo, pero permite cierta determinacinde los objetos de las ideas de la razn, objetoscuya existencia es afirmada por el credomoral de la razn prctica. La analoga esentendida, al igual que en Prolegmenos,como la igualdad de dos relaciones entre tr-minos completamente diferentes, y su formaes a : b = c : x. El trminox hace aqu refe-rencia a un objeto suprasensible, el cual esconocido analgicamente por medio de laigualdad entre una relacin entre dos objetossensibles (a y b) y una relacin entre un obje-to sensible y el mencionado objeto suprasen-sible (c yx). Por ejemplo, el fomento de lafelicidad de los hijos (a) es al amor de los
padres (b) como la prosperidad del gnerohumano (c) es a eso desconocido en Dios (x)que denominamos amor. El cuarto trmino, asaber, Dios y su amor, es entonces conocidoanalgicamente, esto es, no tal como es en smismo, sino, como dijimos, mediante su rela-cin con un elemento perteneciente al mbitode la experiencia y la igualdad entre esta rela-cin y otra relacin entre dos elementos quetambin pertenecen al mencionado mbito.De este modo, el concepto de padre y su inhe-
583
Recensiones
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 2 (2014): 565-594
7/25/2019 Resea los confines de la razon
5/5
rente amor por los hijos se muestra comosmbolo de Dios. En suma, pues, para Kant laanaloga, en tanto representacin humana delo Absoluto, desemboca en la cuestin delsmbolo, tesis que, cabe destacar, es uno delos puntos ms importantes del libro deSegur. Una obra que pone sobre la mesa lacuestin del fundamento del pensamientohumano y las paradojas que lo acechan. Poreso la metafsica siempre es relevante.
Martn ARIAS ALBISU
GALVN, V. (Coord.):El evangelio del diablo.Foucault y la Historia de la locura. Madrid:Biblioteca Nueva, 2013, 286 p.
El evangelio del diablo. Con este ttulointempestivo, Valentn Galvn junto con otrosestudiosos de la obra de Foucault, saca a laluz este interesante texto bajo la editorialBiblioteca Nueva, cuyo subttulo reza:
Foucault y la Historia de la locura.Transcurridos ya algo ms de cincuenta
aos de la publicacin de la tesis doctoral deMichel Foucault en 1961, que llevaba porttuloHistoria de la locura, parece ms queoportuno preguntarse por sus diferentes lectu-ras y repercusiones, modulaciones, destinosetc. a lo largo de este tiempo.
El texto est dividido en dos partes, que soninauguradas, por una conferencia y una entre-vista transcritas inditas de Foucault,
Historia de la locura y antipsiquiatra (1973)y No existe cultura sin locura (1961).
La primera parte se compone de una seriede elaboraciones tericas, que se nos presen-tan como las ms fundamentales de la
Historia de la locura; y la segunda parte,constituye un apartado dedicado a recoger las
diferentes recepciones de la obra, as comosus distintos movimientos antiinstitucionalesque se han localizado en diferentes pases.
Gran estudioso del pensamiento foucaultia-no, Valentn Galvn es profesor de filosofaen Sevilla, en la universidad Pablo deOlavide. En este caso, ser el coordinador deeste ensayo, y tambin autor del captulo XV,ubicado en la segunda parte de la obra, dedi-cado a la recepcin de la clebre obra fou-caultiana en Espaa.
Naturalmente, para este ensayo, Galvncuenta con la participacin de prestigiososinvestigadores que completan el resto de cap-tulos. stos son: P.A. Rovatti, M. Colucci, G.Leyva, M. Canavese, C. Candiotto y V.Portocarrero.
El evangelio del diablopretende trazar laslneas de contorsin de un texto que jams seconsider completo ni definitivo por parte del
propio Michel Foucault. As, en el prlogo desu obra de 1961 dir Quiero que este objeto-acontecimiento, casi imperceptible entre tan-tos otros, se re-copie, se fragmente, se repita,se imite, se desdoble y finalmente desaparez-ca sin que aquel a quien le toc producirlo
pueda jams reivindicar el derecho de ser suamo, de imponer lo que se debe decir, ni dedecir lo que debe ser. En suma, quiero que unlibro no se d a s mismo ese estatuto de textoal cual bien sabrn reducirlo la pedagoga y lacrtica; pero que no tenga el desparpajo de
presentarse como discurso: a la vez batalla yarma, estrategia y choque, lucha y trofeo oherida, coyuntura y vestigios, cita irregular yescena respetable.1
Desde luego, para comprender la importan-cia que tuvo dicha obra de Foucault en nues-tro pas, sera muy conveniente describir laslneas ms generales que se exponen en elcaptulo XV que dedica V. Galvn a la recep-cin en Espaa de la obra citada.
584
Recensiones
1 Foucault, M.Historia de la locura en la poca clsica. Parte I. Trad. Juan Jos Utrilla. Ed. Fondo de
cultura econmica, Mxico, 2012, p.9
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 2 (2014): 565-594
Top Related