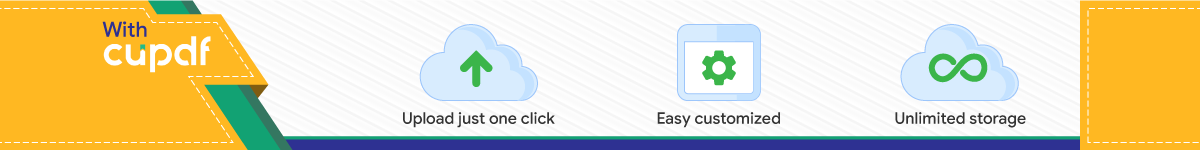
Willka Revista Anual, Ao, 4, No, 4, El Alto, Bolivia Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en luchaCuarta edicin de mil ejemplares 2010 D.L. 4-3-114-10 Pablo Mamani R. email: [email protected] Cel.: 715 11424 Mximo Quisbert Q. email: [email protected] Cel.: 719 92578 Impresin: Offset Grafdyl Cel: 719 90134 El Alto, La Paz - BoliviaNDICE Presentacin Mximo Quisbert Q. 7 Topologas del poder. Luchas poltico-espaciales. Naciente critica aymara y re-eleccin de Evo MoralesPablo Mamani Ramirez 13 Conducta electoral de los aymaras, quechuas en las elecciones presidenciales de 2009Mximo Quisbert Q. 47 Elecciones en Bolivia: Ms all de los nmeros Andriana Paola Martinez G. 117 Jiwasankiwa ch amaxa, jiwasatnwa: El nacionalismo aymara en BoliviaAlberto A. Zalles 135 SEGUNDA PARTE Por qu en MAS ha empezado a caer en La Paz? Pablo Mamani Ramirez 153 Eleccin de gobernadores: programas de gobierno y conductas de los votantesMaximo Quisbert Q. 163Presentacin Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha Bolivia en estos tiempos ha concitado un inters indito en el mundo y se ha convertido en el referente ineludible para los procesos de cambio. Se ha credo que Bolivia se estara construyndose un proyecto poltico diferente al capitalismo extremo. Tambin para explotar ese semejante catarsis es producto de las ltimas elecciones presidenciales que han dado cambios prodigiosos que encombro a un indio a la presidencia de la repblica. En este proceso, las elites liberales de siempre fueron cruelmente expropiadas de los altos cargos polticos del Estado. Sin embargo, esos cargos han sido ocupados por las elites emergentes de izquierda nacionalista. Esta clase criolla es la que ha quedado beneficiada en la actual coyuntura poltica que controla los espacios de poder poltico, mientras, los polticos indianistas, kataristas fueron separados de la direccin del Estado. Parece la historia repetirse de manera pattica en este gobierno. En 6 de diciembre Evo Morales gan las elecciones presidenciales con 64%, algo indito en la historia electoral de Bolivia y permiti lograr los dos tercios necesarios para reconstruir un nuevo Estado y darle a eso proceso, no slo continuidad sino profundidad de la sociedad colonial. El resultado electoral asegur un camino expedito para acelerar los cambios prometidos, no slo estaba asegurado, estabaWillka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha consolidado. Pero de manera extraa parece pintarse una situacin sombra despus de las elecciones presidenciales de 6 de diciembre. Muy pronto el gobierno se debate entre el modelo que pretenda adoptar y el horizonte poltico arcaica que persiste de manera inclume. Esa situacin extraa a todos, parece que los polticos criollos de izquierda estn perdiendo la perspectiva. En este contexto, se apodera el laberinto poltico que lleva retomar la arcaica cultura poltica criticada y condenada en las dcada liberales, cuando se desat los conflictos en Caranavi, marcha indgena de CIDOB y Potos se us los argumentos consabidas para no dialogar. Parece que se perdi la perspectiva, en consecuencia el modelo que se pretenda adoptar, por eso se acumula contradicciones que se haban credos que eran superadas. Porque la clase criolla ocupa altos cargos del gobierno, no ven necesidad de impulsar el proceso de la descolonizacin, prefiere hacer gestin sobre la base de las instituciones arcaicas, coloniales, adems, persiste los matices de racismo hacia los indios que fueron pioneros en luchar contra modelo poltico liberal. Los indios son los que pusieron muertos para expulsar a los lderes polticos liberales, pero ahora estos indios no estn percibiendo y no sienten el proceso de cambio que han prometido en la campaa electoral. Los votantes han dado su apoyo electoral no tanto por entorno blancoide sino por el candidato aymara que supo establecer nuevas expectativas en los segmentos votantes. Es clave que los candidatos puedan influir en las percepciones y las creencias de los electores para producir sensaciones de conversin o reforzamiento en los sistemas de creencias por un candidato. En cada campaa electoral, en un tiempo determinado se presenta diferente, tambin los programas de gobierno, temas de inters son distintos, asimismo, los votantes en cada campaa electoral tienen nuevas demandas, expectativas. El candidato indio en diciembre supo actuar con sabidura, respetando la estructura sindical para que elijan sus candidatos, adems en las elecciones de diciembre hay muchos votantes que han decidido votar por candidatoindio antes que inicie el duelo de las campaas, por distintas razones. Por una parte, hay muchos votantes que han visto en el candidato indio como nica opcin consistente para profundizar el proceso de cambio poltico prometido, por otro lado, han identificado a candidato indio, como personaje poltico que lucha de verdad contra la casta criolla poderoso. Es consabido que la mayora de los votantes de naciones originarias tanto en los mbitos rurales y urbanos viven en la miseria material, cuando se irradi la idea del proceso de cambio ha despertado enorme expectativa para romper aparentemente esa situacin particular, ahora esa expectativa no esta siendo canalizada de modo efectivo para ser plasmada en la realidad. Los ensayos aqu reunidos continan siendo un espacio de dialogo y crtica apasionada que intentamos acompaar actual proceso poltico de Estado, iniciada desde varios aos atrs con los hermanos/as por afinidad terica y una amistad comprometida que nos une para seguir en esta tarea. En varias ocasiones hemos dejado deslucir nuestras disonancias entre los hermanos/as que somos parte de la Revista, pero esas visiones dismiles han enriquecido de manera fecunda la produccin de las ideas como espacio crtico. Entre varios hermanos/as compartimos ciertos delirios con parecidas desenfado en algunos casos pero hacemos titnico esfuerzo para publicar la revista que es autofinanciado. Ahora bien, en esta revista hay varios ensayos que abordan temas electorales y post electorales, entre ellos se puede mencionar un trabajo que analiza temas conspicuas, no slo se ocupa de revelar un cmulo de limitacin de actual gobierno, tambin escudria desde una perspectiva poco comn, en nuestro medio que sita las relaciones de poder el hecho de estar cerca, lejano, dentro de los espacios de poder poltico. Analiza, el bajn que ha sufrido en el departamento de La Paz en las elecciones de los gobernadores y alcaldes en 4 de abril de 2010. Esa situacin sera producto de la asignacin a dedo de los candidatos para las elecciones y la incorporacin de reconocidos polticos de la derecha en Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha10 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha las filas del partido oficialista. Incluso, ve con ojo crtico que el proceso de cambio que estara anquilosada en el segundo gobierno de Evo Morales. Adems, en esta revista se aproxima a la contienda electoral de 6 de diciembre, all se caracteriza la compleja formacin de la decisin electoral en los mbitos urbanos y rurales que seran diferentes. Los medios televisivos son claves para formar la opinin poltica de los votantes pero advierte que no necesariamente influye en todos los votantes porque hay votantes que toman las decisiones de apoyar a una candidatura antes que inicie las campaas electorales. Tambin reconoce que existen votantes sensibles a la contienda electoral que cambian su intencin de votos durante la campaa electoral. Las campaas estn repletas de promesas, apelaciones emocionales y por exigencia de la televisin se teatralizan para captar la atencin de los votantes. Para los candidatos sera clave fijar nuevas expectativas en el sistema de creencias para producir la conversin. El otro ensayo, intenta mostrar la relacin que tiene Evo Morales con las organizaciones sociales y la gestacin de voto castigo que se ha dado para eleccin de gobernadores y alcaldes. Este voto castigo sera producto de la asignacin directa de los candidatos desde arriba que han desatado una visible desazn y protesta contra el partido oficialista. Los dirigentes han irradiado ese malestar para traducir en el voto castigo porque el presidente no ha respetado la dinmica interna de las organizaciones sociales. Tambin se analiza la persistencia del nacionalismo aymara en Bolivia. En pases vecinos, el nacionalismo como proyecto poltico ha quedado en el pasado, sin embargo, aqu en Bolivia el proyecto nacionalista tendra un interesante realce desde hacer algunos aos atrs. Se plantea que los votantes aymaras tendran un peso poltico que define la contienda electoral en el departamento de La Paz. En cierta forma las naciones aymaras siempre habran apoyado a su propio candidato, desde la dcada ochenta, noventa y dos mil; pero el primer gobierno de Evo Morales ha tenido tresfiguras polticas de origen aymara, en lugar de consolidarse en el gobierno fueron excluidos de manera inexplicable. Podemos encontrar entonces capacidad heurstica en este tipo ensayos en cuanto a la produccin de los pensamientos que intentan ir ms all de las usuales aseveraciones simplistas, miopes de los episodios polticos. Es una mirada desde fuera del hecho electoral que marca una etapa de la irradiacin de las propuestas, promocin de los candidatos, despus se consolida nuevos espacios de poder poltico. Yo quiero terminar agradeciendo a los/as hermanos/as que han participado con sus ensayos en Revista Willka No. 4 y tambin invitar a los/as hermanos/as lectores a debatir sobre los temas tratados. En el prximo nmero abordaremos el katarismoindianismo en el nuevo contexto sociopoltico en la que vive Bolivia/Qullasuyu. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en luchaTOPOLOGAS DEL PODER. LUCHAS POLTICO - ESPACIALES, NACIENTES CRTICAS AYMARAS Y RE-ELECCIN DE EVO MORALES Pablo Mamani Ramirez1 Introduccin El 6 de diciembre de 2009 Bolivia nuevamente sorprende al mundo al elegir con un contundente 63,91% (CNE, 2009:12) a un Presidente que viene del mundo aymara. Tal es el hecho que sta es una cifra nada comn en la historia electoral del pas. De igual modo es llamativo el resultado porque supera en casi diez puntos a la eleccin presidencial de 2005 donde Evo Morales haba sido electo como primer presidente indio con un 53,74%(CNE, 2006:8)2, o un 54%. Generalmente los candidatos oficialistas por el ejercicio del gobierno bajan casi 1 Pablo Mamani Ramirez es actualmente doctorante en Estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, UNAM. 2 No vamos a revisar aqu ni citar en la bibliografa los ttulos publicados sobre Evo Morales que ya son muchos. Las que se pueden nombrar son de Pablo Stefanoni y Herv Do Alto (2006), Yuri Torrez y Esteban Ticona (2006), Fernando Molina (2006), Roberto Navia y Darwin Pinto (2007), Revista Willka (2007), Pablo Mamani (2009), Jorge Komadina y Celine Geffrony (2007), Malu Sierra y Elizabet Subercaseaux (2007), Luis Bez y de La Hoz (2008; 2009), Martin Sivak (2008), etc. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha14 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha siempre en la preferencia electoral ms que subir. En este caso, el hecho es al revs. Pero despus de 5 meses, el 4 de abril de 2010, en la regin Andina particularmente el MAS pierde importantes centros polticos y simblicos como esAchacachi, la ciudad de La Paz, ciudad de Oruro, Potos, y casi pierde el municipio de El Alto3 (gana solo con 38,8% frente a UN4. de 30,4% con una joven candidata Soledad Chapeton) (CNE, 2010). Y la pregunta es qu representa este 64% en trminos sociolgicos e histricos y a la vez qu significado social e histrico puede tener la re-eleccin por segunda vez consecutiva de un Presidente indio? Es un simple dato estadstico o esto hace referencia a un hecho nuevo e indito particularmente dentro de la intersubjetividad colectiva en la poblacin aymara y quechua y de los sectores populares? Y dentro de ello se puede hablar del factor aymara para esta histrica votacin e incluso las anteriores que culmina con la re-eleccin de Evo Morales pero a la vez el factor aymara que parece tambin dar seales inequvocas de crtica al MAS al considerar que no est cumpliendo las histricas demandas en el departamento de La Paz?. Para este ltimo hay que tener presente que en el departamento de La Paz el MAS-IPSP ha tenido la votacin ms alta del pas con el 80,28% (que influy decididamente en los 64%), resultado que no obtuvo en ningn otro departamento (en 2005 obtuvo 66,63% en el departamento de La Paz), pero luego baja drsticamente en solo 5 meses. Teniendo presente esto el gobierno, aun definido por un entorno blancoide-mestizo , podr tener capacidad para leer estos resultados obtenidos tanto positivos como negativos en el departamento de La Paz, ms especficamente, en la ciudad de El Alto y las provincias aymaras? Dado que el pueblo aymara al tener esta alta votacin y a la vez su crtica bastante dura, se ha convertido en un factor clave desde el 3 Ciudad protagonista de la guerra del gas ampliamente al MAS. 4 UN, Unidad Nacional del empresario cementero Samuel Doria Medina. en 2003 y que ha respaldadoPablo Mamani Ramirez 15 punto de vista demogrfico, espacial y poltico, que no es solo del momento actual, sino viene dado en la historia poltica y econmica del pas. Un dato, este, que no habra que desmerecer. Desde nuestro punto de vista detrs de estos resultados electorales y los consecuentes resultados estadsticos se pueden leer hechos sociolgicos, polticos, econmicos y culturales de una nueva dimensin histrica, definida en la condicin india ; hecho que tiene un cierto vnculo en lo poltico-ideolgico de la lucha katarista e indianista de los 70 y 80 , particularmente en la regin Andina y La PazEl Alto. Es nueva porque el voto indio por un indio y su incremento en su nmero es un fenmeno reciente y a la vez una crtica indio contra el presidente indio es tambin novedosa. En los aos 80 apenas se poda lograr en La Paz un diputado o hasta dos como ha sido el caso de Luciano Tapia y Constantino Lima por MITKA y MITKA-1 (Pacheco, 1992). El legado katarista e indianista es el hecho de auto-asumirse como sujetos histricos con su propia identidad y proyecto histrico. Hecho que varios sectores de lo que algunos llaman la vieja izquierda5 del actual gobierno, ignoran con cierta visceralidad. Las copas de Felix Patzi en febrero de 2009, candidato a la gobernacin de La Paz por el MAS (Movimiento Al Socialismo), han hecho notar con claridad este hecho y la crtica electoral contra el MAS en las ltimas elecciones. Para entender esta nueva dinmica planteamos como un hecho fundamental que lo indgena y lo popular se ha convertido en un factor geoestratgico clave (como lo que sostenemos en varios de nuestros trabajos anteriores y las elecciones de 2005 y 2009 lo confirman de otro modo). Porque lo indgena-popular est redistribuido espacialmente 5 sta estara constituida por miembros de Eje de Convergencia Patritica (ECP). Los ms connotados serian: Alberto Echaz, Ramiro Tapia, Walter Delgadillo, Guillermo Dalence, Nilda Heredia, Juan del Granado, RafaelPuente, An tonio Peredo y otros. Y otro grupo lo compondran lvaro Garcia, Juan Ramn de la Quintana, Sacha Llorenti, Luis Arze Catacora, etc. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha16 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha en trminos geoestratgicos en todo el territorial nacional y socialmente es un gran factor de la vida social y econmica. Ahora desde esos niveles micros y los niveles regionales se ha convertido en una potencia activa expresada particularmenteen lo poltico (y ms pro piamente electorales) y en el hecho sociopoltico que ha alcanzado en muchos momentos niveles de radicalidad similar a levantamientos indgenas del pasado y reciente, aunque otros, han mantenido lgicas pausadas y expectantes particularmente frente a la lucha contra las oligarquas regionales como el desarrollado entre 2000 y 2009. Un hecho, esto, que ha sido acentuado, tambin con la presencia de una oligarqua criollo-mestizo boliviano, regionalizado ahora, que mantuvo y mantiene un discurso y accin tenazmente anti-indio y anti-Evo. Dado que con ello provoc en el escenario poltico local y nacional una accin y construccin ms clara de un proyecto histrico que podra definirse como anti-oligrquico y anti-colonial en una orientacin de una construccin de un pas ms propio , o si se prefiere, ms indio , que un pas contra s mismo como es un pas blanco o pas q ara . Una respuesta dada frente a la inferiorizacin de lo indio o campesino, y por la violencia racial anti-india ejercida en El Porvenir-Pando, en la ciudad de Sucre, tambin en la ciudad de Cochabamba, entre 2007 y 2008. Todo ello ha permitido la territorializacin ampliada del ser indio que es un proceso de auto-asuncin de un nosotros ; con lo cual las oligarquas y sus agentes transnacionales no solo han sido cuestionados localmente, sino nacional e internacionalmente. Aunque el primer hecho tiene eventualmente sus propias e inciales contradicciones en el sentido de que el gobierno de Evo Morales no es efectivamente un gobierno plurinacional y que lo indio o indgena originario y lo afro es en esto an un hecho casi subalterno y en muchos momentos incluso de uso meditico-poltico. La nueva crtica aymara apunta contra este hecho. Lo segundo tambin es el hecho de que las oligarquas y los grupos agroindustriales no han sido derrotadas plenamente porque mantienen sus propiedadesPablo Mamani Ramirez como la tierra, las empresas de produccin (incluso tienen mejores ganancias en lo econmico) y los medios de comunicacin. Por lo que esto quiere decir que no son hechos definitivos, sino parte de una compleja lucha por el poder enBolivia, una lucha por un proyecto social y econmico de nueva dimensin cultural, socio-espacial y econmica. Lo cual, o mejor, lo geoestratgico de lo indio y una oligarqua anti-india, se puede en lo concreto desmenuzar a partir de cuatro factores que desde nuestro punto de vista son importantes. Por una parte est: a) el factor indgenapopular a nivel nacional y el factor aymara (posicionado geopoltica y demogrficamente en la sede del gobierno), b) el factor Evo por su imagen de honestidad y trabajo, c) el factor oligarquas que produjo un rechazo profundo en muchsimos sectores de la sociedad y particularmente en el mundo indgena originario, y d) el factor estado benefactor o estado de bienestar de discurso indigenista de izquierda y con acciones liberales (que reproduce a ciertos sectores sociales de vieja raz colonial y seorial aunque dentro de ello es evidente el proyecto de construir un Estado plurinacional de base indgena segn la nueva Constitucin Poltica del Estado). Las topologas del poder Es importante reflexionar estas variables desde la dimensin espacial-territorial del poder. A esto podramos llamar topologas del poder . Nodos, limites, lo adentro, afuera, sistemas de interarticulacin, conexiones y procesos de fluidez hacen de esto un hecho complejo pero a la vez concreto de la lucha social. Los indgenas de Colombia, de Cauca, (agrupados en Consejo Regional Indgena de Cauca, CRIC), han logrado construir formas de razonamiento con base en categoras de un adentro y un afuera en base a su propio repertorio cultural (Rappaport, s/f: 1-9). Una metfora topogrfica que se ha convertido en un gran instrumento para pensar estrategias, el manejo y produccin de espacios en las relaciones sociales y Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha18 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha culturales. sta puede aparentemente sonar como dicotmicas y cerradas pero son hechos pensado como espacios flexibles que permite actuar entre un adentro y un afuera . El espacio de lo propio y el espacio de lo otro . Esto lo muestra tambinCatherine Walsh (2002) en re lacin al movimiento indgena del Ecuador (entre 1990-2001) cuando plantea el adentro y el afuera y contra para entender de cmo el indgena entra a las esferas del estado y sale de ella. Aunque esto tiene sus complejidades y problemas porque el estado neoliberal y liberal tiene todo un sistemas de cooptacin y conflictuacin de la lucha india. De su parte, David Slates (2001) define el adentro y el afuera en la relacin entre el estado nacional y el contexto internacional, a la vez de un adentro y afuera en el territorio del estado que es promovida por los movimientos sociales. Los movimientos sociales en ello construyen desde afuera de ste propuesta de cuestionamiento a las geopolticas del estado nacional. Pensar de este modo es pensar en las ubicuidades, en las superposiciones y tambin en sus certezas. Segn el autor esto es claro en el levantamiento zapatista de 1994 en Mxico. [D]e manera que tanto la programacin del levantamiento como la trayectoria del discurso zapatista no pueden entenderse fuera de las redes entretejidas del adentro y el afuera (Slater, 2001:431). Para nuestro caso quisiera reflexionar esto desde la narrativa y memoria aymara y quechua ejemplarmente definido en los tejidos de los awayus y los ponchos (y otros tantos textiles que tienen sus adentros y afueras ) y desde la forma de la produccin agrcola con una racionalidad de lgica ondulada del territorio del ayllu o comunidad para producir diversos productos. Ello es para obtener una produccin adecuada y combinada. Tambin esto es desde la dimensin de la lucha espacial, cultural y poltico aymara o quechua, que viene desde adentro de lo propio y desde afuera de lo occidental moderna. Y a la vez esto tiene su su otro lugar que para nosotros se presenta como lugar gris en tanto un hecho entreverado entre la lgica liberal y comunitaria que muchas veces chocan internamente y luego se impone uno de ellos por afuera. Son especficamente lgicas de frontera entrePablo Mamani Ramirez un adentro , un adentro-afuera y un afuera (Mamani, 2009). Para nosotros esto tiene tambin su contra y a favor . Este ltimo quiere decir que se lucha contra un sistema de dominacin y se defiende a favor lo propio o lo arrancadoal dominante. Con base en est a conceptualizacin podramos salir de la visiones lineales y cartesianas, y entraramos a las espacialidad de las categoras de anlisis y las narrativas6. Donde espacialidad de las categoras quiere decir que estos tienen musculaturas culturales porque se fundan en las vivencias y experiencias sociales construidas histricamente. Esto se expresa en las relaciones sociales, econmicas, culturales y polticas. Ahora en esta lgica existe la nocin de varias relaciones donde dos o ms sujetos en permanente inter-actuacin, son sujetos histricos. Esto es un hecho distinto a las relaciones colonial/moderna de Sujeto-Objeto. Sino sta la podramos inscribir en la relacin Sujeto-Sujeto (Lenkersdorf, 2008a; 2008b; 2005)7. Lenkersdorf lo sustenta esto en un trabajo basado en la vida social y filosfica de los Tojolabales, un pueblo Maya en Mxico. Su estructura lingstica-filosfica de este pueblo no reconoce el otro sino un nosotros . Pues en la lgica de entre nosotros no puede haber el otro . Ni la naturaleza es otro sino un ambiente de vida y viviente de un Nosotros. En esta perspectiva para nuestro planteamiento los dos actores son sujetos con poder. Donde su mxima es que el poder que tienen cada uno tiene su lmite en los dos poderes. 6 Teniendo presente que en la modernidad las ciencias sociales se han fundado sus conocimientos en las categoras o conceptos negando la narrativa como otro sistema de conocimientos valederos para vivir de muchas sociedades en el mundo actual y del pasado histrico. 7 El pensar la relacin Sujeto-Sujeto es un hecho radicalmente distinto a la epistemologa de Sujeto-Objeto. Desde Sujeto-Sujeto todos son Sujetos y no hay Objetos. La ciencia positiva ha construido su conocimiento en base a la objetivacin del Sujeto que es la relacin Sujeto-Objeto. Diramos que con ello se dio muerte al saber del Sujeto para sobre esa base pensar sin contestacin del Sujeto epistemlogo muerto. Su proyecto civilizatorio es la modernidad y la colonialidad. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha20 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha En esta visin no slo es determinante la relacin de a y b (como lo define la sociologa de Max Weber) sino a la vez se da la relacin de b y a donde el b tiene toda posibilidad de mandar al igual que el a. Aunque esto es segn cada contextosociocultural y poltico en donde exista una predisposicin social de hacer de este modo. En esa lgica, a su vez, el sentido de mandar del a est orientado en un sentido de compartir el poder entre todos y todas. Su otro lado de esto es que si no se comparte el poder habr necesariamente la guerra de equilibrio (Platt, 1988). Esto nos parece una lgica que rompe con la lgica de la concentracin del poder en un grupo particular o en un caudillo o dirigente consagrado como lo tiene definido el liberalismo o los socialismos. Por lo que esto tiene una dimensin de variacin definible segn la lucha y fuerza de cada uno de los dos o de varios de ellos en inter-actuacin. Lo cual hace del poder y su ejercicio como un hecho mucho ms complejo porque esto est definido dentro del territorio de un adentro , un adentro-afuera , afuera , un a favor y un contra . Esto es una dimensin espacial, territorial y a la vez intersubjetiva con sus anclajes visuales y prcticas particularmente en asambleas, turnos-rotaciones, en el control social que la sociedad hace y la presencia de los Dioses, entre otros hechos. En este sentido se puede decir que en el pensamiento indio, lo espacial se asocia mucho a la vistosidad de los tejidos y sus vacios que son siempre los momentos y lugares de invencin como los nuevos tejidos supay de las mujeres Jalq as del departamento de Chuquisaca y el sentido de permanencia de una historia lejana y un pasado profundo, o manqha pacha, como el tejido de las mujeres Chipayas en Oruro (Cereceda, 2004; 2007). Por lo que sera interesante recurrir a otros lugares del saber histrico que lo convencional, como los archivos o las etnografas (sin negar su importancia). Dado que los tejidos y la chacra o la produccin agrcola, las montaas, cerros y la selva son lugares donde tambin se producen sociedad (Mamani y otros, s/f). Esto no es un determinismo geogrfico sino una mutua referencia de lo cultural y de la naturaleza.Pablo Mamani Ramirez En este sentido es importante mirar los tejidos aymaraso quechuas porque tienen sus adentros y sus afueras (Arnold y otros, 2007), a la vez sus interrelaciones entre los dos espacios. Lo segundo es que en un pas de contexto sociohistrico de larga historia colonial y republicano como es Bolivia y Amrica del Sur-Centro, hay lugares grises dentro de la lgica de la espacialidad del poder. Esto quiere decir, por una parte, que la topografa del poder puede estar definida en la relacin de un a que manda y un b que obedece muy parecido a la lgica liberal moderna. Pues muchos dirigentes sindicales, entre otros, practican este tipo de lgicas porque quieren siempre mandar ellos noms sin recurrir a la lgica espacial-territorial de los turnos, rotaciones, ni escuchar a su gente (segn Carlos Lenkendorf, 2008, escuchar es una de las grandes cualidades auditivas y sociales de los indgenas Tojolabales). Y que como consecuencia de ello frecuentemente estos tienen luego problemas porque tienen que rendir de todas maneras cuentas a su gente. De su parte desde las topologas del poder se puede tambin observar el uso o apropiacin de lo liberal/moderno que es un hecho muy interesante porque se recurre a las tcnicas y lgicas liberales como las elecciones presidenciales o municipales donde se consulta (referndum) a la gente, se realiza elecciones para que los comunarios/rias o vecinos voten, y segn los resultados luego el dirigente o lder acta como lo hace el Presidente Evo Morales. Alguna vez dijimos que los indgenas en Bolivia han ganado por goleada porque han ganado de visitante en la cancha electoral y de local en la cancha de las movilizaciones y levantamientos sociales . Pues en los levantamientos sociales se desmoronan incluso a nivel adentro los poderes locales y se reconstruyen otros poderes en muchos sentidos ms comunales. En las movilizaciones se producen acciones colectivas en un adentro para luego actuar en la lgica de afuera que es en la lgica liberal-electoral. De este modo es claro que en la visin de la espacialidad del poder que tiene el mundo Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha22 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha indgena originario hay una clara referencia a la topografa como un hecho de poder que significa bsicamente pensar y actuar en la complejidad ondulada de las diversas formas de lucha y sus accidentes topogrficos como el que tiene lageografa, los sistemas d e pensamiento social indgena o india; esto expresado a su vez en la narrativa ondulada de la selva como lo hacen los guaranes y otros pueblos de la Amazona que casi siempre estn llenos de cuentos-leyendas de tigres. Mientras que los grupos de poder de matriz colonial ven y practican este hecho en la linealidad de la relacin de A y b (donde A siempre es mayscula y b siempre minscula). En este hecho, el A manda s o s y el b obedece tambin si o si. Hoy este es un paradigma europeo occidental moderno que an predomina en el mundo sustentado en la supuesta racionalidad universal de validez para todos. El caso ejemplar de esta forma de definir el poder lo encontramos en el socilogo alemn Max Weber (2002), y tambin en el marxismo y muchos otros. En la lgica lineal-liberal del poder como las que conceptualizan los grupos de poder en Bolivia, tambin los de discurso de izquierda, y las oligarquas de matriz colonial y neo-liberal, siempre razonan en esta relacin lineal y mecnica del poder. Aunque Weber acude a la lgica de probabilidades en el sentido de que una u otra accin social no est determinada sino depende del sentido que cada uno da y el contexto de la accin social. Factores y escenarios del poder Factor indgena-popular y aymara. Hay identidades subversivas e insurgentes en plena batalla hoy en Bolivia. Este hecho se muestra en la capacidad productiva en el plano econmico y en la extraordinaria capacidad de lucha social y poltica territorializada; situacin que ha convertido al indgena o campesino en una poblacin estratgica (Mamani, 2004). O si se prefiere, en geoestratgica por el manejo y produccin de la espacialidad del poder que en trminos de relacin con el poder dominantes se ha convertidoPablo Mamani Ramirez radicalmente en el contra-poder. Esto es la potencia-latencia y a la vez facticidad de una fuerza social y demogrfica que en terminamos econmicos y polticos se expresa en la disputa por el poder poltico-econmico-cultural-social y a la vez esla disputa milimtrica de nombrar los hechos y el de hacer sociedad y su lenguaje. Aunque este ltimo no est muy bien expresado por las dirigencias sindicales u originarias. Lo cual es un hecho que no es nada desdeable si tomamos en cuenta que lo indio ha sido histricamente definido como incapacidad poltica y econmica o como atraso cultural; esto desde el lugar y lgica del poder lineal de a y b, o mejor, desde la lgica del poder liberal moderna/colonial y colonial/ moderna. Ello ha provocado una proyeccin histrica autnoma capaz de definir con mucha claridad un proyecto histrico que en cierto modo es mediatizado actualmente por el entorno blanco-mestizo en el gobierno. Dado que la categora de poblacin estratgica habla de un hecho indito y extraordinario porque es una realidad fctica, o mejor, es un hecho irrefutable en trminos estadsticos, sociales y espaciales. En ello, en trminos de espacialidad habra que preguntarse por ejemplo cuntos kilmetros cuadrados ocupa las poblaciones aymaras quechuas guaranes en los espacios urbanos y rurales y al que hay que sumar la dimensin espacial que tiene en esas relaciones los sectores populares. Esto en la vida cotidiana y extraordinaria. Y cunto espacio territorial ocupa an los grupos dominantes blanco-mestizos ya sea de raigambre de izquierda o las derechas. No es nada casual en este sentido este re-insurgir de lo indio en las regiones Orientales o Amaznicas con un peso especifico de lo kolla y del indgena amaznico-oriental guaran y otros pueblos y su fuerza definitoria en los Andes que ha despegado una variacin des-geomtrica del poder colonial; en este caso, con base en esta realidad fctica ste ha tenido la capacidad de enfrentarse a la viejas oligarquas regionales y departamentos entre 2006, pero particularmente, entre 2007 y 2008. Dos aos claves para entender esta nueva Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha24 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha dinmica que no es analizado y visto de ese modo desde las vertientes analticas diacrnicas y sincrnicas que tienen su lugar de enunciacin desde lo eurocntrico y logocntrico. En ese sentido entender esto desde la visin de la espacialidad delpoder indio nos am pla la mirada y a la vez que nos complejiza y radicaliza otra mirada. Esto podramos asociar como un lugar de enunciacin desde el horizonte espacial-temporal de la wiphala (Mamani, s/fa). La wiphala nos permite pensar y actuar en diferentes niveles y espacialidades dentro de s y fuera de s. Ahora esto para nosotros est expresado en un tipo de proyecto de sociedad que no es como algunos sectores del actual gobierno lo definen como socialismo comunitario o los expresados por los viejos grupos del poder colonial oligrquico con base en el libre mercado neoliberal. Hay una latencia de una proyeccin histrica de nuevas condiciones de una parte profundamente imbuidos por formas y memorias de sociedad india que viene desde la historia Tiwanakota o Inka y por otros de lo nuevo que no se conoce an. Y tambin por formas de autogobierno definido en la lgica guaran de dispersar sus centros en varios lugares segn la dinmica interna o adentro de su sistema de autoridades. Eso no quiere decir que hay que retornar a ello, sino ser esto como una re-actuacin inteligente segn nuestros tiempos y espacios. De otra parte lo nuevo en esto es el uso de mecanismos y sistemas de accin venidas de lo liberal pero que son readecuados a los marcos culturales construidos y tambin esencializados de lo indio. O mejor dicho que los dispositivos de dominacin de tipo liberal, son revertidos para usar en muchos pasajes contra los propios ampliadores (no productores)8 de estos sistemas. Es como dice Michel de Certeau (1996), los dominados permanentemente revierten la dominacin para con ello reconstruir escenarios y hechos anti-dominacin. Esto quiere decir que aqu hay una gran capacidad social desplegada en 8 Las oligarquas y los grupos industriales no son inventores de estos sistemas sino copiadores o sus ampliadores de lo que produce las sociedades modernas occidentales e industriales.Pablo Mamani Ramirez los diversos micro-relatos, o en las narrativas de la vida socialeconmica, y sus escenificaciones grficas en las fiestas y sus cantos o la msica, y por su puesto en la lucha poltica. Eso se observa con sus variaciones regionales y locales en diversaspartes de Bolivia e interrelacionados con los hechos similares con la gran regin de la Sierra del Per quechua aymara o en el norte de Chile aymara, el norte de Argentina conocida como pueblos Kollas (Jujuy, entre otros lugares), en el mismo Buenos Aires (aunque con graves hechos xenofbicos por parte de los porteos), etc. Esto tiene sentido as decirlo porque es la ocupacin tacita o fctica del territorio con derecho jurdico sobre la tierra (de propiedad individual), aunque en minifundio, lo que ha provocado este hecho. Ello es parte de las identidades insurgentes y subversivas que construyen y re-construyen sus formas de ser , estar , hacer , pensar , mover , dentro de un contexto de un espacio dinmico y complejo de lo propio , o lo nosotros . Esto muestra la capacidad de manejar y producir un adentro y un afuera . Ahora seguramente los crticos de esta forma de decir y explicar lo ven solamente, los clasistas, como un hecho de etnificacin de lo social. Y los etnicistas tambin lo vern como un hecho puramente tnico. La cosa es mucho ms compleja que esa simple dicotoma. Son espacios que podamos llamar onduladas para hacer uso de la metfora de la geografa accidentada porque est en permanente movimiento entre distintos niveles sociales y territoriales lo que tampoco es una especie de indefinicin, sino tiene sus centros de constitucin y produccin. Ello es as porque se pierden varios hechos culturales propios y a la vez se reinventan otros pero dentro de los nuevos marcos culturales indios o originarios. Y eso es fcilmente observable en la dinmica y complejidad de la condicin de clase y de lo tnico con las que vivimos entrecruzados. Tal vez esto se observa con gran intensidad en las grandes ciudades como El Alto, La Paz o Plan Tres mil de la ciudad de Santa Cruz o Cochabamba. En estos espacios Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha26 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha hay una dinmica de varios pisos , metfora de los edificios, entre uno que puede ser como un mestizo indio o un mestizo no indio, o los hechos de autoafirmacin ms propia como aymara o quechua, guaran, urus, etc. O simplemente el hechode hacer y sentir lo p ropio como jvenes que hacen msica hip hop, por ejemplo en El Alto. En este sentido, la variable popular puede ser expresada no como lo indio sino como una ambigedad estratgica o incluso su negacin de lo aymara pero que sin embargo frente al poder colonial/moderno se auto-asumen como propio porque tambin sufren los grado de explotacin como clase y tnica desde el poder econmico y del dominio poltico que en nuestro caso es de tipo neocolonial y capitalista. As esta dinmica de varios pisos nos introduce en el hecho fctico de la construccin y la reactualizacion de lo indio que para lo comn se expresa en ser simplemente gente . Debajo de un piso y otro se observa esta dinmica de la espacialidad del poder, en este caso, urbano, pero que igualmente se mueve en la propia dinmica de un adentro , un adentro-afuera y un afuera . Este ltimo es interesante porque de una parte lo adentro-adentro puede ser de dos dimensiones. Uno es construir lo propio desde adentro de la ciudad aymara o quechua con enrevesamientos modernos y lo otro puede ser desde la propia indianidad. Y lo adentro-afuera como un vivir y hacer entre la frontera de lo moderno y lo propio . Tal vez esto es un lugar liminal que es muy propio del pensamiento aymara o quechua, o de otros pueblos como los urus-chipayas. De su parte el hecho de afuera puede ser el hacer la lucha desde fuera de la modernidad que en nuestro caso valdra la pena porque ste es dependiente y expoliadora. Es penetrable y cuestionable. Un hecho desde la propia indianidad urbana. Esto se observa con mucha claridad en la ciudad de El Alto y las llamadas periferias de las ciudades de Cochabamba o Oruro. Mucha gente y estudiosos sociales ven lo urbano como la negacin de la indianidad, cuando el hecho no es tan as. Nuestras ciudades para cualquier gringo, sudamericano o de centro Amrica,Pablo Mamani Ramirez por el contrario, son ciudades plenamente indias ms que ciudades blancas o mestizas como generalmente nosotros nos vemos. Tal vez con ello expresamos nuestras ilusiones fracasadas de ser blancos . En ello la presencia demogrfica, histrica y poltica de los aymaras es clave. Aunque lo aymara no solo habra que circunscribir a La Paz o Oruro como generalmente se hace. En realidad antes del estado inka del Tawantinsuyo, casi toda la regin Andina del actual Bolivia, Chile y Per, era de habla aymara, o jaqi aru. La demostracin fctica de ello es la toponimia de los lugares o el nombre de las montaas o ros. Dentro de este contexto, los aymaras en La Paz y tambin en Oruro, han logrado construir una larga historia de lucha y de liderazgo indiscutible. Por ejemplo, casi todos los lderes desde Tomas Katari (y sus hermanos) hasta Tupaj Amaru (en Per), Tupaj Katari-Bartolina Sisa-Gregoria Apaza, los Temibles Willkas, o Pablo Zrate Willka, los Juan Lero, Santos Marka T ola, y los Genaro Flores, Constantino Lima, Luciano Tapia, Fausto Reinaga, Luciano Quispe (Wila sacu), Felipe Quispe (el Mallku) y hasta llegar a Evo Morales, todos son aymaras o tienen raz aymara. Y los grandes levantamientos sociales que han marcado historia han sido protagonizados por el pueblo de habla aymara y en el ltimo tiempo hermano con el pueblo de habla quechua y tambin sus articulaciones con los guaranes. Pues as desde el lugar geoestratgico de La Paz, sede de gobierno, no slo votan por el Evo de forma comunitaria, sino tambin est marcada por una nueva dinmica mucho ms compleja. Pero inmediatamente cuando las cosas no van bien muestran sus crticas aunque sea un gobierno salido de su lucha. El hecho es que el ser y estar aymara se ha convertido en un hecho de radical disponibilidad del espacio territorial y de sus espacios culturales, a la vez econmicos. No se puede negar que hay una dinmica econmica muy compleja que est yendo ms all de las formas de produccin de subsistencia, en una lgica econmica que saca su excedente del negocio y del sistemas de ferias. Aunque esto no Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha28 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha est definido dentro del paradigma occidental de produccin industrial y de los grandes mercados capitalistas. Esto es un terreno an no muy bien conocido. Ms propiamente en lo poltico, los aymaras, estnconstruyendo un nuevo horizonte histr ico e incluso segn Alberto Zalles (ver en este nmero) hay un nacionalismo propio que no lo tienen los otros sectores sociales (Zalles, 2009). Un nacionalismo que estara segn este autor claramente expresado en el voto colectivo en La Paz y para nosotros el voto critico. Esto se expresa tambin a nivel nacional y una accin consecuente de un proyecto de autodeterminacin que por ahora puede ser desde el estado llamado plurinacional y si esto no es suficiente desde otro lugar. El voto graficara este hecho. [L]o que se percibe claramente es que el voto aymara, que en 1985 es estimado en un 3,2% del total de la votacin nacional, logra evolucionar hasta alcanzar la densidad de un 55,9% en 2005 (Zalles, 2009: 6). Se supone que en 2009 esto subi mucho ms dado los resultados del 80, 28% en el departamento de La Paz. Ah ha jugado un rol fundamental el katarismo y el indianismo. Ya que estas corrientes de opinin poltico e ideolgico, con toda una variedad de corrientes internas y en conflicto (Pacheco, 1992), ha posesionado un proyecto histrico de reconstitucin territorial y poltico con su sistema de gobierno. Es ante esto la pregunta de s el gobierno de Evo Morales y los no aymaras en su entorno tienen capacidad de leer este hecho y un lenguaje que tal vez por ahora no es explicito. Dado que esos entornos juegan peligrosamente con algunos lderes e intelectuales aymaras como repitiendo la historia del pasado ya que los aymaras tienen una gran capacidad de resistencia y ataque9. Lo otro pareciera expresarse en el voto comunitario , aunque 9 Los indgenas de la Costa Atlntica en Nicaragua dieron ms de un dolor de cabeza a los revolucionarios nicaragenses por que stos han mostrado una ceguera clasista y eurocntrica frente a las racionalidades indgenas.Pablo Mamani Ramirez tambin esto puede tener sus propias contradicciones y crticas hasta muy duras como el cuasi levantamiento de Caranavi de mayo de 2010 como parte de una nueva dinmica social y econmica. Esto se expresa ahora en el hecho poltico nacional y en un lder como es Evo Morales y varios otros, aunque con sus complejidades, y nuevas contradicciones. El factor Evo. La estrategia espacial del poder indio se expresa tambin en la capacidad discursiva o de accin de un aymara que ha sidoyse ha forjado en el espacio de habla quechua como es el Chapare. Esta su indianidad se auto-reconoce claramente en sus discursos cuando dice: quieren tumbar al indio , una retrica viva anti-oligrquica. La caracterstica de l es que fcilmente (tal vez influido por el manejo de diversos espacios en su experiencia de vida) se mueve segn cada lugar en la lgica liberal y en la lgica comunal. Tal vez por eso dira Rafael Archondo que Evo Morales (manejaba entre 1988 y 2003) una lgica de reforma y a la vez de un levantamiento armado (Archondo, 2009). Tambin aparece como un lder que pide ayuda y a la vez que concentra el poder personalmente. Todo este factor ha provocado durante los ltimos cuatro aos profundas fragilidades en la seorialidad del poder colonial/moderno. Porque se expresa en el territorio la corporalidad de una persona y tambin en el territorio de lo social. Ello se observa en el carisma, y el hecho de trabajar desde las cinco de la maana hasta las doce de la noche (al que ve la gente con mucha simpata), en la sutileza y el tacto poltico para enfrentar situaciones difciles como las sostenidas frente a las oligarquas y empresarios criollosmestizos regionales entre 2007 y 2009. Ahora en ello es fundamental entender que el cuerpo es un hecho social y el lenguaje tambin, en tanto parte de la produccin de las relaciones y construcciones culturales y simblicas. Lo cual habla de la espacialidad del cuerpo como poder segn varios contextos sociales y polticos. Esto es el poder de relaciones de mltiple varianza donde los bs (la comunidad o el ayllu) mandan al igual que los as (el cuerpo Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha30 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha de autoridades). En este caso la referencia a los as y a los bs es la pluralidad de sentidos y hechos que los cuerpos producen en su relacin social o econmica. Sin duda, hoy Evo Morales manda en cuanto sujeto A y maana convertido en sujeto b tendr que obedecer otros mandos. Pero al mismo tiempo su obedecer como b no le quitar como a cualquier comunario/ria la posibilidad de mandar ya que culturalmente es una norma no escrita y justamente dado en el cuerpo y la lengua. Esto es as porque en sociedades sin mucha historia de escritura al estilo alfabtico, el habla en pblico o el simple hecho de comprometerse ante el otro, es un acto de poder desde ambos lados. Su cuerpo y su lenguaje es fuente de toda garanta y todo cumplimiento. Muchas veces no es un libro de actas sino es el cuerpo el factor social que d certeza y su realizacin. En esto en la lgica de adentro hay toda una esttica del cuerpo, del lenguaje y de su habla en un idioma como es el aymara o el quechua. En este sentido, Evo Morales proyecta un tipo de cuerpo de la sociedad (Mamani, s/fb). Esto es bsicamente un cuerpo indio aunque su discurso es de izquierda nada cercana a la lgica indgena originaria. Su forma de hablar el espaol es pues similar a la gente. Un hecho que de paso ha provocado escndalos de tipo policiaco dentro de los grupos de poder colonial/moderna entre los aos 2005 y 2006. En un trabajo anterior planteamos la idea de cmo el ocupar la silla presidencial ha provocado en los grupos blancomestizos un rechazo iracundo del cuerpo del Presidente indio hasta llegar a sugerir, o ms propiamente querer imponer, un tipo de vestimenta de corbata y sacn para asumir el poder. En esa ocasin sostuve que estos grupos de lgica corporativa y liberal haban creado la idea y hecho de sentirse propietarios del cuerpo presidencial. O mejor, el sentido de propiedad privada del cuerpo del Presidente. Y cuando esto no tena continuidad histrica le gritaron indio de mierda . En este sentido no es poco el cuerpo porque expresa un sentido de lo propio o parte de sus enajenacin. Parte de la topografa del cuerpo como poder.Pablo Mamani Ramirez Ello ahora est asociado al trabajo y la honestidad. Un hecho publicitado intensamente, aunque no se deja notar esto en los libros publicados. El voto por el Evo ha sido fuertemente influido por este hecho. Ya que en la cosmologa del mundo aymara o quechua, tambin el guaran, el trabajo y su dedicacin desde tempranas horas hasta muy tarde, tiene un valor social y econmico de mucha importancia. Lo que Evo Morales hizo fue con esta accin exaltar la tica del trabajo indio frente al trabajo de los Presidentes blanco-mestizos que llegaban al palacio a las diez de la maana, o solamente lo hacan por la tarde. Mientras que l, (incluso al principio llegaba a las 5 de la maana), llega a las siete de la maana y mantiene varias reuniones con diferentes sectores sociales. Que es una perfecta asociacin entre un Presidente indio y gente aymara o quechua que trabaja porque ambos comparten una tica social que es el trabajo y el andar muy temprano. Esto proyecta culturalmente en la intersubjetividad del aymara o quechua como el indio trabajador que vive de ello y no como algunos sectores de la sociedad que viven del trabajo ajeno; sobre ese hecho estos ltimos han sido calificado de q ara. Lo pelado. Lo extranjero. Lo expoliador del trabajo y de los recursos naturales. En este sentido se ha puesto en escena un tipo de capital corporal que tiene directa relacin con el paisaje humano de la sociedad. As ms de una vez escuchamos decir que el Presidente es igualito a nosotros . Tambin observ en los Yungas de La Paz (2007) llorar de emocin a una anciana al ver a un Evo convertido en el Presidente de la repblica. El ver a un igual a ella o su hijo, un inter-par, no es un hecho poco. Es un acontecimiento extraordinario, jams ella habra pensado ver en su vida a un indio (como casi toda la sociedad lo ve) convertido en un Presidente. Factor extraordinario que ayuda a desmontar el ideal de la narrativa del cuerpo de un Presidente blanco o mestizo. Ahora ser problema de Evo Morales y su entorno blanco-mestizo si defrauda a la gente de este tipo de emociones tan profundas. Un hecho, esto, que ya se observa por las Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha32 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha actitudes casi soberbias para atacar a los otros o otros dirigentes aymaras o quechuas como Flix Roman Loyza. Sin querer justificar sus errores e caso de Loyza tender vnculos incluso con grupos inter-pares, Patzi o incluso en el oligrquicosms recalcitrantes.De este modo, el trabajo y la honestidad son valores sociales que han definido un complejo sistemas de acciones colectivas hacia adentro de las sociedades indias y por afuera. Aunque este conjunto de hechos es muy bien aprovechado por los nuevos grupos de poder de mscara de izquierda y popular. Sobre esto hay que decir que estos grupos de izquierda o comunistas de cultura urbana y con visiones occidentales, tratan por todos los medios imponer su visin ortodoxa y un desarrollo de tipo neo-cepalino parecido a las dcadas 60 y 70, aunque sin la lgica de sustitucin de importaciones. Otro factor. En esto la presencia de las oligarquas antiindias y anti-Evo han ayudado a profundizar lo anteriormente descrito. En realidad lo indio se est posesionando como un nuevo imaginario social aunque algunos no lo quieran aceptar o incluso rechacen pero que sus sistemas de valores, las formas de vida y el habla de un espaol aymarizado o quechuizado, hacen parte de este hecho. Esto es parte de una lucha contra imaginarios del poder colonial/moderna. Aunque este imaginario social aymara o quechua tambin est profundamente atravesado por las relaciones de clase por afuera o incluso por adentro, por ejemplo, los grados de explotacin econmica y cultural de parte de los grupos econmicos o por las relaciones de compadrazgos como el que ocurre actualmente en el mundo aymara o quechua. Sobre lo anterior pues las acciones de carcter racista, con discursos virulentamente neo-fascistas, un anti-evismo o anti-indio a morir , ha provocado que en la intersubjetividad indgena o india se haya posesionado una autoafirmacin de un nosotros insurgente , aunque esto eventualmente tiene sus pausas y sus contradicciones. Ya que los grupos viejos de poder lo han expresado a travs del sentido de la propiedad del espacio pblico. Es el caso de la Plaza Eduardo Abaroa en LaPablo Mamani Ramirez Paz, o la Plaza de 24 de Septiembre de Santa Cruz (donde han pateado a los indios kollas), el de Sucre (donde han quemado los ponchos y escupido incluso en la cara de los indios) (Coria, 2008)10; esto ha provocado, adems de profundizar, lo que se vena construyendo, este sentido de un nuevo imaginario social, una radicalizacin de la lucha espacial. En esta lucha los grupos de poder, ahora regionalizado, trataban de avanzar en la misma lgica de las luchas indgenas. Ocupar territorialmente para desde esto avanzar para construir una especie de cerco al palacio de gobierno ubicado estratgicamente en La Paz. En realidad entre 2007 y 2008 hemos observado y asistido a una lucha profunda por el espacio y el territorio. Los movimientos sociales indgenas y populares al tener varios espacios anteladamente ocupados han proyectado toda una narrativa discursiva y una accin colectiva largamente acumulada en la historia para con ello atravesar diferentes niveles geogrficos del pas entre los Andes y la Amazonia. Y en ese atravesamiento han territorializado su lucha y su poder para sobre esa base configurar una nueva realidad social. Y similar a este hecho han tratado de hacer los viejos grupos de poder oligrquico y empresarial porque estaba claro que uno de sus principios bsicos ha sido quebrar al gobierno desde la toma del territorio y sus recursos que es lo local inicialmente y lo regional despus para desde all plantear una abierta guerra de secesin (el denunciado grupo de Rosza Flores y sus vinculaciones con empresarios de Santa Cruz), parecen ser parte de este hecho. Su lgica espacial estaba fundada en la anulacin tcita del otro, del indo y su Presidente. Por eso se dijo tanta veces autonomas sin los kollas . Kollas de mierda fuera de Santa Cruz . Esto se puede leer en los peridicos de la ciudad de Santa Cruz o de Beni durante 2007 y 2008. La misma se ha 10 Vociferaban unos jvenes el martes 20 de noviembre de 2007 en la ciudad de Sucre diciendo Esto es Sucre, Sucre se respeta carajo! o El que no salta es llama!-El que no salta es llama! , Coria Isidora (2007). Un hecho dado dentro del contexto de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha34 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha fundado en una larga historia de un proyecto de anular y exterminar a los indios tal como lo planteaban abiertamente Nicomedes Antelo o Gabriel Ren Moreno (entre 1890 y 1900). El grito burln el que no salta es llama en la ciudad de Sucre, es tambin parte de ello. La animalizacin del indio ha sido una de las mximas del discurso y de la accin oligrquica y de sus jvenes en las calles. Este hecho simblico provoc y profundizo la construccin de un proyecto social anti-oligrquico y anticolonial. Su concretitud de esto ha sido la derrota histrica de los grupos terratenientes. As lo indio se impuso eventualmente en su propio territorio sobre lo que llaman algunos el q ara oriental . La victoria electoral es parte de esta dinmica y es parte de una victoria espacial del poder indgena que en muchos sentidos est re-construyendo un conjunto de hechos nada predecibles. Tal vez el lugar ms firmemente anti-indio es Santa Cruz. Por lo que es el lugar ms intenso de esta lucha. El indio guaran o mojeo entre otros, aunque en muchos momentos divididos, es parte tambin de esta dinmica. En esto pudimos observar que lo guaran ha sacado su propio sistema de lucha con base en la geografa de la selva y sus topografas accidentadas. Pues sali a la luz pblica e internacionalmente la semi esclavitud o esclavitud del guaran. Ello encontr un apoyo de los aymaras y quechuas que para nosotros es la radicalizacin de la lucha topogrfica del poder y de las nuevas condiciones de vida social. Aunque el guaran tendr que recomponer sus territorios histricos para hacer efectiva su lucha contra el sistema de dominacin y explotacin econmica. De lo contrario es previsible que los grupos de poder local volvern a plantear el sentido de propiedad sobre la regin y sobre sus vidas. La espacialidad del poder para el mundo guaran parece en este sentido tener sus propios lmites. Y su relacin con el mundo kolla es otro hecho sustancial de este proceso. Dado que el mundo kolla tiene una gran acumulacin en la produccin espacial del poder. En este otro sentido, tambinPablo Mamani Ramirez este es un lugar de la lucha de varios proyectos de sociedad. Todo ello finalmente ha provocado un voto anti . Y un voto nosotros . Un voto anti- oligrquico y anti-racismo. El estado benefactor y sus contradicciones. En esto elhecho novedoso es que el m ovimiento cocalero que viene, en nuestro lenguaje, casi desde afuera de la racionalidad del estado, se ha convertido en el actor del estado, esto desde el lugar del gobierno. De otra parte otros movimientos sociales mantienen una relacin estratgica de afuera con el estado y con el gobierno. Mientras el otro nivel es la relacin entre el estado y la sociedad al que llamamos, ambigedad estratgica , que estn entre adentro-afuera . Este ltimo se caracteriza por el movimiento de sus posiciones porque en algn momento apoyan al gobierno y en otro lo critican, hasta duramente. Eso lo hace la FEJUVE de El Alto (aunque segn cada dirigencia que asume) y otros movimientos sociales. Aqu es interesante entender cmo, con base en esta dinmica, el estado est siendo reformado a la vez de que se encuentra cuestionado como nunca antes desde el lugar mismo de su interior. Aqu posiblemente se aplica lo que Boaventura de Souza Santos dice que en Amrica del Sur se combinan luchas ofensivas con luchas defensivas (Santos, 2009:4). Dado que por una parte hay una hegemona de un horizonte moderno occidental con formas de autogobierno indio. Aunque el primero determina al segundo por la continuidad de una racionalidad liberal lineal (con gran discurso de suma qamaa) que est produciendo algunos efectos casi neocoloniales. De este modo el estado tambin es un espacio de lucha y disputa. Es un lugar complejo de las relaciones sociales y de la lucha espacial y de lo geoestratgico. Lo indio en dichos espacios est siendo negado pero tambin ste lucha para tener una presencia corporal y a la vez de su propio proyecto histrico que es refundar un estado bajo otros paradigmas civilizatorios. En esto podemos considerar dos aspectos: uno, la forma de cmo este estado que podramos llamar un estado benefactor o de bienestar y dirigido por viejos grupos de Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha36 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha izquierda con visin eurocntrica (que indgena o campesina) tiene su razn de ser en la promocin de diferentes bonos (por ejemplo Dignidad, Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla). Dos, la presencia fctica del indio o campesino en dicho estadohecho que hace que el estado ahora sea interpretado de otro modo frente a un estado-gobierno anterior virulentamente anti-indio. Esto es clave para pensar por qu el Evo Morales es re-elegido por segunda vez consecutiva. Claro solo pensar en los bonos sera caer en un hecho simple. Tambin est presente un horizonte de un estado plural. El primero de todos modos significa para la gente que esto es un hecho muy interesante y novedoso, aunque esto desde la visin econmica puede decir un simple beneficio por chorreo o gotas . El grueso del capital econmico sigue en manos de los viejos grupos de poder y tambin el sistema de acumulacin del dinero est vigente. Posiblemente lo propio de ello es que la misma sea interpretado como un acto casi personal de Evo. Eso se observa y se escucha decir sobre el programa por ejemplo Evo cumple Bolivia cambia . Tambin de la Operacin milagro con ayuda cubana y venezolana. Sobre este ltimo hay que reconocer que es un acto humano y de salud admirable y respetable. Mucha gente haba vivido y se haba resignado vivir sin ojos, es decir, viviendo muerto . La Operacin milagro les dio la oportunidad nuevamente de mirar y vivir el mundo segn su lugar y su cultura. Aunque esto tiene su contradiccin que es el hecho de aceptar lgicas no indgenas de lo adentro sobre el desarrollo o la educacin. Dado que los modelos cubanos o venezolanos al parecer resultan siendo profundamente antiindgenas. Se imponen imaginarios sociales contrarios a los imaginarios indios. Es el caso de un monumentos en la Ceja de El Alto de un Che Guevara nada relacionado con la historia de El Alto y el espacio del lugar que es ms propiamente un lugar de la historia aymara y de los lideres como Tupaj Katari y Bartolina Sisa (venida de los grandes levantamientos de 1781). O es el hecho de la preferencia de alfabetizar en lengua de los castellanos, y no en lengua originaria de cada pueblo. Un hecho nada revolucionario.Pablo Mamani Ramirez Esto contrasta radicalmente con el discurso tiene en los crculos oficiales de que ahora hay una relacin de ms sociedad y menos estado que sera contrario al hecho anterior de ms estado y menos sociedad. Esto querra decir que lasociedad interviene activam ente en el estado para reformarlo y descolonizarlo, que es cierto con la presencia cocalera y otros movimientos, pero a la vez hay nueva configuracin del estado desde el horizonte de una clase media paradigmticamente eurocntrica. Parece ser ms bien en el momento actual una relacin de ms sociedad y ms estado. Un momento de redefinicin histrica. Dado que el estado, a travs de la accin del gobierno, es llamado como fuerza institucional y armada para intervenir en diferentes espacios de la sociedad porque se dice ahora el estado debe llegar a los lugares que antes no llegaba . Y lo otro es que efectivamente la sociedad, ms propiamente de lo indgena-popular, tiene mayor presencia en el estado porque se ha convertido en el actor estatal . Esto pese a que sus representantes no participan efectivamente en las definiciones claves de las polticas sociales o econmicas. Dado que sobre este ltimo quienes definen polticas y las normas jurdicas son los tcnicos y polticos no indgenas. Ah se hace notorio el uso de lo indgena desde los altos niveles del gobierno11. Pero a la vez el indio est ah. En ese sentido su presencia tendra que ser mucho ms claro e incluso radical. De lo contrario se habr re-fundado un estado neo-colonial bajo el paraguas de un estado plurinacional. El hecho por ahora es que la presencia de un Presidente indio y de la sociedad aymara o quechua o chiquitano en dichos niveles, es interpretado como un hecho novedoso (que lo es) porque el estado y el gobierno haba sido histricamente anti-indio o anti-campesino. Porque tantas veces sus fuerzas represivas han ensangrentado o cometido genocidios contra 11 En ello lo indgena o indio es usado para legitimar dichas acciones. En este sentido hay acciones de uso y apropiacin de lo indgena para legitimarse y adems enfrentar a las viejas oligarquas regionales y locales como ocurri entre 2007 y 2008. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha38 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha los pueblos aymara quechua y guaran que enumerar aqu sera ocupar mucho espacio. Ahora el estado aparece como controlable e incluso reformable. En ese sentido su horizonte posiblemente es un estado plurinacional como parte de lacontinuacin de una lucha y utopa india para construir una sociedad y estado de otra civilizacin , no europea ni las de tipo de izquierdas euro-latinoamericanas. Posiblemente el paradigma suma qamaa sea su mayor referente moral y civilizatorio (de la vida en su sentido ms amplio). Aunque este nuevamente tiene sus grandes deficiencias porque no se observa en el horizonte inmediato un estado plurinacional, si ni siquiera el gobierno lo es. Como dijimos ms arriba, el estado y el gobierno, se siguen moviendo en la lgica liberal y, ms propiamente, con base en la vieja institucional del estado colonial y liberal radicalmente cuestionado desde afuera de la lucha social. Esto es una de las grandes contradicciones? que no permiten desmontar efectivamente lo colonial, lo racista de las instituciones y su concrecin jurdica, de manera inmediata. Aunque esto puede ser interpretado como lugares gris de la lgica topologas del poder. Que en cierto sentido podra tener tal consideracin porque contiene dentro de s el uso de la relacin b y a y en otros momentos a y b donde cada uno de los actores tienen un potencial de mandar y a la vez de obedecer. Hecho que ciertos tcnicos y ministros no tienen al parecer tal capacidad de reconocer porque estn absorbidos por actitudes de ensimismamiento de su verdad que no tiene ligazon ni siquiera con las lgicas de interface entre saberes y conocimientos distintos. Discursivamente lo hacen, pero en la prctica, o en la factualidad, ellos actan desde sus hbitus culturales y corporales construidos en sus espacios sociales y econmicos. En resumen, el tipo de accin gubernamental con bonos y sus transiciones-permanencias y heterodoxias entre un estado liberal con imaginarios comunitarios, es lo que por ahora vale para la gente. Hay que decir que es heterodoxo valedero tambin para Bolivia porque los hallazgos indican que los gobiernos progresistas aplican un conjunto heterodoxoPablo Mamani Ramirez 39 de conceptos de medidas. Se registran algunas permanencias, varias transiciones hacia nuevos marcos de accin y algunos cambios sustanciales. Por lo tanto se mezclan remanentes de los viejos instrumentos neoliberales junto a algunos intentosde innovacin (Gudynas y otros, 2008: 37)12. El gobierno lo ve esto como el cambio . Esto desde la visin crtica es muy insuficiente. Si se da cuenta de esta situacin, de estas falencias, o de los engaos , los movimientos sociales, tendran que hacer un levantamiento desde la misma interioridad y a la vez exterioridad del estado. Si no se volvera repetir la historia de las revoluciones como la de Mxico (1910-1917) (Oliver, 2009)13, Bolivia (1952), Cuba (1967-2010)14, y otros. Existen cambios, pero en la direccin no indgena ni campesina sino moderna y euro-latinoamericana, particularmente para sociedades como Ecuador y Bolivia con gran presencia indgena originaria y popular. Comentarios finales Por lo que el 50,72% en la eleccin de la Asamblea Constituyente de 2006 para el MAS, el 67,4% con la que fue ratificado en la presidencia Evo Morales en 2008, y la aprobacin de la Nueva Constitucin con 62% en 2009, son tambin parte de este hecho y las nuevas crticas electorales aymaras en las ltimas elecciones de mayo de 2010 para gobernadores, alcaldes, y 12 ste es un estudio de Amrica del Sur de los gobiernos progresistas y de los conservadores, estudio dirigido por Eduardo Gudynas, Ruben Guervara y Francisco Roque, 2008. 13 Con la revolucin mexicana se logr un estado ampliado para llegar ms bien a todos los lugares adems de tener una capacidad de generar recursos propios pero el objetivo de los nuevos grupos de poder, el prismo, PRI (Partido Revolucionario Institucional), ha sido cooptar y destruir los tejidos sociales de la sociedad. 14 En el caso de la revolucin cubana, el problema tnico, no se ha resuelto. Los negros cubanos siguen viviendo en condiciones sociales y econmicas menores a los blanco-mestizos. Incluso identitariamente votan no por ellos mismos, o sus representantes, sino por los revolucionarios blancomestizos. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha40 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha consejeros. Es en este sentido que hay nuevas condiciones sociolgicas y polticas en Bolivia, pero tambin cambiantes segn cada lucha espacial y poltica. Son nuevas porque de forma extraordinaria han posesionado lo indgena en losespacios estatales y fuera de estos espacios y sus intermedios. Y son cambiantes porque no son acciones meramente reactivas o por consigna sino existe toda una configuracin de un proyecto de sociedad ms propio que aquella enajenada hace 185 aos. En ello Evo Morales es el gran factor estratgico de este hecho pero a la vez muestra sus grandes contradicciones frente al mismo indio como un nuevo hecho. Lo indio o indgena, lo afroboliviano, tiene tanto valor histrico y simblico pero que an a la vez no tiene espacios claramente definidos en la toma de decisiones en el gobierno nacional. Ello implica pensar posiblemente en la radicalizacin de la lucha anti-colonial desde diferentes niveles espaciales como es el de adentro , adentro-afuera y afuera teniendo en mano muy claro luchar a favor que es mantener lo logrado hasta el presente en la dimensin social y poltica y en lo Constitucional y tambin en contra de los privilegios de las oligarquas y sectores agroindustriales an en vigencia. As la forma de pensar el poder desde la espacialidad de la lucha social y desde los tejidos y la topografa ayuda a complejizar y poner en variada dimensin este hecho histrico. Lo que sugiere que los cientistas sociales y los amawt as, yatiris-yachax, y ms propiamente los aymaras quechuas guaranes, tenemos el reto de re-inventar, re-interpretar y producir nuestras propias formas de decir, escribir, pensar, hacer, sobre aquello que llamamos el saber-saberes y conocimiento-conocimientos. Nuestra particularidad es hacer todo ello desde el Sur del mundo que tiene su propia historia, sus lgicas polticas, econmicas y culturales. Tal vez en ese sentido compartimos lo que Boaventura de Souza Santos (2008) dice: pensar desde el Sur es un reto grande frente al poder dominante del pensamiento europeo moderno occidental. Pensar y hacer desde el Sur del mundo tendr susPablo Mamani Ramirez propias particularidades y ms an desde el mundo aymara o quechua desde donde nos ubicamos histrica y espacialmente ahora y donde siempre estuvimos. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en luchaBibliografa Arnold, Denise, Yapita, Juan de Dios y Espejo, Elvira, 2007 Hilos sueltos: los Andes desde el textil, La Paz: ILCA-Plural. Cereceda, Vernica 2007 Una esttica de la pobreza? Los textiles chipaya del sur Carangas, s/e. 2004 Infiernos cristianos, infierno andinos? Mundos demoniacos en la imaginera actual de Los Andes, Enciclopedia iberoamericana de religiones, Madrid: Trotta. Archondo, Rafael 2009 Breve biografa poltica de Evo Morales , en Umbrales, Bolivia y el contexto poltico actual. Revista de posgrado en ciencias del Desarrollo, La Paz: CIDES, pag. 97-118. Corte Nacional Electoral 2010 Elecciones departamentales y municipales 2010, http:// www.cne.org.bo/CNEResultados/ProcesoElectoral2010. htm (7/05/2010). 2009 Resultados generales y referendos autonmicos 2009, La Paz: CNE. 2006 Resultados electorales generales y de Prefectos 2005, La Paz: CNE. Coria, Isidora 2008 Los das de la violencia. Dos jvenes identidad comprometedora, necesitan huir de convulsionada por el racismo en Defensora la Universidad de la Cordillera, Observando bolivianas con una una ciudad del Pueblo y el racismo. Ra-Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha44 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha cismo y regionalismo en proceso constituyente, La Paz, pag. 15-36. De Certeau, Michel 1996 La invencin de lo cotidiano I. Artes de hacer, Mxico: Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, Centro de Informacin Acadmica. Gudynas, Eduardo, Guevara, Rubn y Roque, Francisco 2008 Heterodoxos. Tensiones y posibilidades de las polticas sociales en los gobiernos progresistas de Amrica del Sur, Montevideo: CLAES. Oliver, Lucio 2009 El Estado ampliado en Brasil y Mxico. Radiografa del poder, las luchas ciudadanas y los movimientos sociales, Mxico D.F.:UNAM. Lenkersdorf, Carlos, 2008a Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales, Mxico D.F.: Siglo XXI. 2008b Aprender a escuchar. Enseanzas maya-tojolabales, Mxico D.F.: Plaza Valdez editores. . 2005 Filosofar en clave tojolabal, Mxico D.F.: Porra. Mamani R. Pablo 2009 Lucha por el poder. Lo indgena-popular entre oligarquas y reformas mestizas en Bolivia, s/d. s/fa Territorios epistemolgicos: la wiphala. Autonomas y los movimientos indgenas (indito). s/fb Ritual de la toma del poder indgena. Evo Morales y el cuestionamiento del poder neocolonial (indito en espaol). Versin alemn 2009 Das Ritual der indigenen Machtergreifung in Bolivien: Evo Morales und die Infragestellung des Selbstbildes der kolonialen Macht , Tanja Ernest y Stefan Schmalz (Hrsg), Die NeugrndungPablo Mamani Ramirez Boliviens? Die Regierrung Morales, Nomos. 2004 El Rugir de las multitudes. La fuerza de los levantamientos indgenas en Bolivia/Qullasuyu, La Paz: Aruwiyiri-Yachaywasi. Mazurek, Hubert 2006 Espacio y territorio. Instrumentos metodolgicos de investigacin social, La Paz: IRD y U-PIEB. Joanne, Rappaport s/f Adentro y Afuera : El espacio y los discursos culturalistas del movimiento indgena caucano, en htt://iner.udea.edu.co (consultado en diciembre de 2009). Pacheco, Diego, 1992 El indianismo y los indios contemporneos en Bolivia, La Paz: Hisbol-MUSEF. Santos, Boaventura de Souza 2010 Hablamos del socialismo del Buen Vivir en Amrica Latina en movimiento, Sumak kawasy: recuperar el sentido de vida , Quito: ALAI, pag.4-7. 2008 Conocer desde el Sur. Para una cultura poltica emancipadoria, La Paz: CLACSO, CIDES-UMSA, Plural. Slater, David 2001 Repensar la espacialidad de los movimientos sociales: fronteras, cultura y poltica en la era global en ArturoEscobar, Sonia E. lvarez y E velina Dagnino (editores), Poltica cultural y cultura poltica. Una mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Bogot: TAURUS-ICANH, pag. 411435. Zalles Alberto A. 2009 Jiwasankiwa ch amasa, jiwasatanwa! El nacionalismo aymara en Bolivia , La Bolivie e Evo Morales: democratique, indianiste et socialiste? Alternatives Sud, Vol XVI, No. 3. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha46 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha pag. 1-11. Walsh, Catherine 2002 La (re)articulacin de subjetividades polticas y diferencia colonial en Ecuador: reflexiones sobre el capitalismo y las geopolticas del conocimiento en Catherine Walsh y otros, Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino, Quito: Universidad Andina Simn Bolvar -Abaya Yala, pag. 175-214. Weber, Max 2002 Economa y sociedad. Esbozo de sociologa comprensiva, Mxico: Fondo de Cultura Econmica.HISTRICA VICTORIA DE EVO MORALES Y COMPLEJA FORMACIN EN LA DECISIN ELECTORAL Mximo Quisbert Q.15 Introduccin Los estudios existentes en nuestro medio de la contienda electoral -a menudo se publican en los medios de prensa escritaque dan cuenta de las pugnas despiadadas entre candidatos de la lnea de izquierda indgena y derecha liberal, con excepcin del trabajo relevante de Salvador Romero Ballivin que es pionero estudiar la conducta electoral de la casta criolla dominante en las principales de ciudades de Bolivia que han revelado distintos factores que incidiran en la predileccin electoral: lo regional, familiar, espacio laboral, grupo de pares que son considerados aspectos que influyen en la decisin electoral. Mientras, los estudios realizados en distintos pases vecinos han centrado la atencin en la incidencia colosal que tendra la tecnologa produciendo cambios significativos en la campaa electoral y ningn candidato podra prescindir de los medios de comunicacin si no ests en los medios, no exists para los votantes , incluso, algunos estudios sealan que los medios televisivos definiran las elecciones, mientras 15 Socilogo aymara interesado en husmear las naciones originarias. Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha48 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha otros reconocen el peso de los medios televisivos pero estaran lejos de definir las elecciones. Los estudios destacan la importancia de la campaa electoral para reforzar los valores cvicos de los electores, para hacer cambiar su preferenciaelectoral, incluso las campaas terminaran desactivando a los electores cuando los candidatos entran a una pugna hostil y despiadada para obtener victorias prricas. Sin embargo, en los estudios especializados enfatizan la campaa desde los medios televisivos como principal medio de persuasin a un vasto electorado y no dan mucha importancia a otras formas de formacin interpersonal que estn circunscrito en los circuitos sindicales, familiares, laborales, menos existen reflexiones acerca de las campaas electorales en los contextos rurales. Desde nuestra perspectiva, no existe necesariamente un voto individual en contexto urbano ni rural, por el contrario, parece divisarse conductas electorales colectivas que apoyan an candidato, unos son ms conservadores, pragmticos, otros estn detrs de los grandes proyectos polticos. Hay candidatos que han capitalizado ese desencanto social y han entendido las nuevas expectativas, demandas de los votantes vilipendiados, mientras, otros han seguido con las mismas ofertas de programa del gobierno de la economa de libre mercado que ha llevado a la derrota poltica de las castas criollas. El punto de partida de la inquisicin fue la siguiente: Las campaas electorales de los candidatos han tenido el mismo impacto en los votantes? Cul fue la esencia de la campaa electoral del candidato aymara de Evo Morales? Qu hace cambiar a los votantes su intencin de votos durante la campaa electoral? Por qu algunos votantes son ms proclives que otros para cambiar su intencin de voto? Cmo se forman la decisin electoral en los mbitos rurales? Quines influyen en la decisin electoral de los votantes en las estructuras corporativas? Son algunas interrogantes que se plantean para circunscribir este ensayo, es muy ambicioso abordar la campaa electoral de los candidatos y la formacin de la decisin electoral en los mbitos urbanos y rurales.Mximo Quisbert Q. La campaa desde los medios televisivos no necesariamente llega a todos los electores, ya que la tecnologa moderna no tiene presencia en todos rincones del pas. Es un escollo visible que limita en el momento de vender la imagen del candidato, la propaganda televisiva slo llega a los votantes urbanos pero no tiene los mismos efectos de antao, porque ha desatado una suspicacia entre electores aymaras, quechuas y guaranes que estn detrs de los grandes proyectos polticos de mutacin estructural. Se divisa que algunos candidatos han remozado su oferta electoral, acuando nuevos acepciones polticas, proyectos de mutacin que les ha reportado rditos de tipo electoral, mientras, otros han continuado endiosando las mismas lgicas vetustas de seduccin y han profesado en su campaa electoral las mismas cosas de siempre que ha llevado a una estrepitosa sepultura con resultados magros. Ahora, los electores no son los mismos en la materia ideolgica, tienen renovadas demandas, querellas, nuevas demandas y expectativas que ha venido construyndose desde ao 2000. Los votantes vilipendiados estn privilegiando en estos tiempos un proceso de mutacin estructural, reclaman derechos de los pueblos indgenas, mayor participacin en las polticas de Estado, adems, los votantes han apostado por una candidato inmaculada que ha propuesto un eminente metamorfosis de la sociedad colonial. Los candidatos criollos han hecho una campaa electoral romntica para construir empatas y haciendo pblico sus programas de gobierno de modelo econmico liberal, a pesar que est opacada por secundar la asimetra econmica, mientras, las expectativas de los votantes han sufrido notables cambios en un plano subjetivo poltico, no slo estn en la ruta de fortalecer la identidad cultural verncula, tambin estn con la ilusin de controlar los espacios del poder poltico para contribuir en una autntica mejora de las condiciones objetivas y econmicas de la vida social. Se intenta encontrar elementos que explican los factores que han incidido que Evo Morales gane las elecciones. En un Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha50 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha pas donde los lderes aymaras y quechuas nunca han tenido la oportunidad de encumbrarse en el poder poltico. En el diciembre de 2009, los candidatos se han pertrechado para lanzarse a la campaa electoral, algunos con visibles ventajasdesde un principio, remozando la esencia de la campaa electoral, otros con visiones arcaicas han insistido con tcnicas de la seduccin de antao, desde las oficinas, confiando en los medios televisivos para ganar la batalla electoral, retaceando la construccin de las relaciones interpersonales en los mbitos rurales. No existe duda de que para hacer campaa, sin los medios no existen los candidatos para los votantes, tampoco se debe ignorar los contactos cara a cara que siguen teniendo notable fuerza poltica para constituir un potencial electoral con empata. Es justo reconocer que ste ensayo se inspira en los estudios de Ferran Martnez y Virginia Garca que proponen un conjunto de conceptos consistentes para estudiar la batalla electoral, entre ellos se plantea el voto independiente que sera producto de dos cambios esenciales: por una parte, por mayor nivel educativo y el reflujo de los vnculos partidarios. A medida que se eleva el nivel educativo crece el inters por la contienda electoral y la necesidad de participacin y aumenta de manera significativa los conocimientos en relacin a los temas de la oferta electoral y permite discernir candidatos que expresan aspiraciones y expectativas de los electores, por otro lado, existe un cmulo de indicadores que dan cuenta de un creciente distanciamiento respecto de las instituciones polticas, entre ellas se destacan las instituciones ms afectadas son los partidos polticos. En la medida que aumenta el nivel educativo, al mismo tiempo se opera un subrepticio cambio que ha carcomido la identificacin del electorado con los partidos polticos. El voto independiente tiene su propio rasgo esencial que puede optar votar una vez por un candidato y otra vez por otro. La conducta electoral de las naciones originarias es compleja, algunos conservan la lealtad partidaria, otros cambian su voto en diferentes elecciones, llamado votoMximo Quisbert Q. electoral voltil o voto flotante. Es un electorado que est desideologizado y piensa en soluciones concretas que en grandes principios. Estos votantes se muestran indecisos hasta pocos das antes de las elecciones y cambian varias vecessu preferencia part idaria a lo largo de la campaa electoral, mientras, el voto de conviccin propuesto por Winfried Schulz seran aquellos votantes altamente movilizados que se adscriben por candidatos y se muestran indiferentes por los programas de gobierno. Los votantes de conviccin son proclives a participar de las campaas proselitistas u homilas partidarias. Son electores que votan por el candidato, no les interesa el partido, menos el programa del gobierno que proponen los candidatos y se informan de los medios de televisin y de relaciones interpersonales en los mbitos familiares, redes de amistades y sindicatos. Mientras, el concepto de voto retrospectivo y prospectivo que nos propone la perspectiva de la economa poltica nos parece interesante para hacerla inquisiciones del hecho electoral. El votante retrospectivo o prospectivo es cuando vuelve a votar por aquellos candidatos que han desempeado una buena gestin de gobierno. Estos votantes tienen una valoracin positiva de los partidos gobernantes, porque observan leves cambios favorables que han incidido en su actividad laboral. Los sntomas de cambios les llevan tener una opinin relativamente positiva durante la contienda electoral. Esto significa que algunos electores tienen definido su preferencia electoral antes que inicie la contienda electoral y cuando se inicia la campaa permite consolidar su preferencia electoral, no cambian su intencin de votos. Se puede aseverar, aquellos que no cambian sus intenciones iniciales no han sido influidos por las campaas electorales. Son votantes que se afirman en sus opciones previas a pesar de la nueva informacin que reciben producto de la campaa electoral. Nos referimos que estos votantes son menos proclives a cambiar su intencin de voto porque han definido su voto por un candidato antes que inicie las campaas electorales; la misma situacin ocurre con votantes que mantienen Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha52 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha lealtad partidaria por razones de identidad, de clase, son votantes que dan su voto por aquel candidato que expresa las posiciones ms cercana a su sistema de creencia sociales, nos referimos a las elites regionales que han mantenido la lealtadpartidaria por can didatos criollos que encarnan estado de derecho y muestran una marcada incredulidad por partidos que proponen mutacin estructural de la sociedad. En las elecciones presidenciales de 2009, la mayora de los electores de las naciones originarias han definido su preferencia electoral antes que inicie las campaas electorales, por la fuerte identificacin que tienen los votantes con el liderazgo aymara, adems, por fijar nuevas esperanzas de la reconstruccin del Estado, la economa y la sociedad colonial. Ese proyecto poltico de cambio fue anhelo de la mayora de los votantes que ha llevado establecer ncleos condensados entre votantes y liderazgo, otros se han sumado por seales de mejora de bien comn y tambin hubo votos contra Evo Morales, voto castigo desde las castas criollas y los votantes conservadores que se han unido para evitar que Evo Morales llegue a la silla presidencial. Distintas perspectiva de estudio Existen tres escuelas notables que han estudiado la campaa electoral, entre ellas est la sociologa poltica que surge desde mediados del siglo XX que analiza la propaganda y la persuasin poltica. El propsito fue medir efecto de la campaa electoral, donde han utilizado una metodologa interesante referido a la encuesta a los electores en distintas etapas de las campaas electorales para conocer la mutacin de las opiniones. El resultado relevante que se constat fue que la campaa electoral refuerza el espritu del civismo para participar en el acto electoral, otro aspecto colosal es tambin que los electorales se perciben activados y motivados para votar en las elecciones, ademas se ha revelado la reconversin que consistira en que los electores que pensaban votar por un candidato en un principio despus cambian su preferenciaMximo Quisbert Q. electoral y finalmente otro efecto medular, sera la campaa produce desactivacin que se expresara en la abstencin electoral. La formacin de la preferencia electoral est condicionada por el contexto social cercano, nos referimos a la familia, redes de amigos, mbito laboral, universidad, eso no significa que la campaa meditica (televisin, radio, peridico) no tenga incidencia en la preferencia por un determinado candidato. La escuela sociolgica destaca la relacin de los electores y su medio social como elemento clave que imbuye en la preferencia electoral que tendra la fuerza social. Hay muchos estudios que han escudriado desde esta perspectiva para disgregar el abanico electoral. Mientras, la escuela psicolgica resalta actitudes de los electores, propone que la mayora de los electores sentiran una ligazn con un partido poltico, sta identidad poltica sera heredada desde el mbito familiar. Se destaca que los electores influidos en un corto plazo por la campaa electoral para votar por un candidato distinto al que se identifican, en general mantendran lealtad partidaria y volveran a ella en las siguientes elecciones. Se considera que el voto est fuertemente determinado por cuestin de sentimiento hacia los candidatos o por identidad poltica partidaria; desde la escuela de la sociologa poltica se cuestiona esta acepcin, se considera que en tiempos de modernidad estaran afectando seriamente la identidad partidaria de los electores. La identidad que tiene races de antao que habra perdido su peso especfico en los tiempos de la democracia de alta intensidad. Sin embargo, desde la perspectiva de la economa poltica es analizada para pases que han entrado a circuito de la economa mundial, donde prevalece el narcisismo exacerbado. Considera el voto como herramienta exclusivamente instrumental para influir en el resultado final, por tanto, el voto no tendra mucho sentido pero en realidad existe una participacin significativa en cada eleccin. Algunas elecciones producen mayor inters que otras. Los Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha54 Willka No. 4 Anlisis, pensamiento y accin de los pueblos en lucha electores tendran escaso inters de participar cuando las elecciones tienen objetivo exclusivo de constituir gobierno, ms bien, habra un voto expresivo que es entendido como consumo y no como inversin. Los votos no se emiten conel resquicio de influir de manera decisiva en las elecciones, sino se emite los votos por el mero de emitirlo. Por tanto los votos seran expresivos, racionales que adoptan las mejores acciones para sus intereses. Los electores votan en funcin de la politizacin que han vivido durante la campaa electoral que lleva a tomar una decisin racional porque ms o menos conocen sus metas que propone el candidato. Para tomar la decisin entre varias alternativas parece clave la informacin que les permite discernir, los electores necesitan de la informacin para tomar decisiones y actuar de forma coherente con sus objetivos. Los electores dedican una parte muy reducida de su tiempo a la poltica y no constituye una de las prioridades en su vida cotidiana. No se debe suponer que los electores estn informados de manera perfecta, es ms apropiado suponer que estn imperfectamente informados de los candidatos. Los electores tendran mayores disposiciones de informarse de los candidatos y la disponibilidad del uso de la informacin. Existe elecciones ms expuesta a la informacin que otros, incluso habra electores que tienen tendencia a prestar mayor atencin a la informacin que produce su candidato favorito. Desde esta perspectiva me parece interesante rescat
Top Related