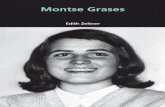PROGRAMA PRESIDENCIAL COLOMBIA JOVEN TARJETA JOVEN @colombiajoven fb.com/NuestraColombiaJoven.
Joven del monte - acicnicaragua.org · pretendiente que le agradara; hasta que, a eso de las seis...
Transcript of Joven del monte - acicnicaragua.org · pretendiente que le agradara; hasta que, a eso de las seis...
Joven del monte
Fernando José Saavedra Areas
Contenido:
1 Ara la presumido 2 Los secretos de la cueva
(Narraciones)
Ara la presumida Ara era una joven muy hermosa de la Comunidad de Tasa Awala1, pero también muy presumida; ningún chico le atraía lo suficiente para casarse. Un buen día se le ocurrió una idea, convocar a un concurso de pretendientes para casarse con aquel que más le agradara. La regla era simple: si le agradaba lo suficiente se casaría con él. No había otra. Llegado el día y en presencia de toda su comunidad sentada en el tambo de su casa, al pie de la escalera de madera, se vistió con su mejor vestido hecho de tuno2 y telas finas que habían traído los ingleses de tierras muy lejanas, dijo: —Pido a los sabios ancianos de esta comunidad, certificar el ofrecimiento que he hecho, de casarme con aquel joven que más me agrade. Los ancianos se dispusieron en círculo al frente de la casa de la bella Ara, y dijeron: ¡Que comience la ceremonia! Reyli, el primer pretendiente, llevando en sus manos un gran kahmi3, se acercó al pie de la escalera e hizo el ofrecimiento: —Hermosa Ara, he viajado hasta las meras entrañas del Cerro Saslaya, luchado con tigres y jabalíes para
1 Comunidad indígena miskita actualmente ubicada en el Kilómetro 51 carretera Bilwi
-Managua. 2
Corteza de un árbol, utilizada por los indígenas para confeccionar vestimenta. 3
Guacal. 4
Territorio indígena, actualmente integrado por las comunidades indígenas del llano norte y sur y litorales norte y sur del Caribe Norte.
poder subir a la colmena más grande y traerte esta jarra de dulce y milagrosa miel de las abejas más peligrosas de todo Tawira4. Ara, luego de probar la rica miel, le dijo: —Eres dulce como malvado, joven Reyli, me has traído esta rica miel para que se pudran mis dientes, por eso te detesto. Reyli tomó la jarra de miel y se marchó en silencio. Taba, el segundo pretendiente, cargando un gran saco de dusuwa5, se acercó al pie de la escalera e hizo el ofrecimiento: —Hermosa Ara, soy un joven del monte que cultiva la tierra dejada por mis ancestros; humildemente te traigo este saco lleno de bananos filipitas, los más ricos de todo Tawira. Ara luego de examinar los bananos, le dijo: —Eres dulce como malvado, joven Taba, me has traído estos ricos bananos para matarme de desnutrición. ¿Si solo me alimento de bananos cómo podré seguir siendo una princesa? Por pobre te detesto. Taba tomó el saco de bananos y se marchó en silencio.
4 Territorio indígena, actualmente integrado por las comunidades indígenas del llano
norte y sur y litorales norte y sur del Caribe Norte.
5 Bastimento.
Así pasaron las horas y Ara nunca encontró un pretendiente que le agradara; hasta que, a eso de las seis de la tarde, ya casi a punto de ocultarse el sol, de la multitud salió un joven apuesto al que casi nadie veía. Asael era fuerte y esbelto, de ojos color de miel y sonrisa agradable. Dirigiéndose a los ancianos, les dijo: —sabios ancianos, pido disculpas por mi demora, pero he tenido que hacer un viaje muy largo y cansado para poder estar en esta ceremonia, en la que actúo para beneficio de un buen amigo. En seguida se dirigió a la bella Ara, y le dijo: —Hermosa mujer, antes de hacer el ofrecimiento quiero preguntarle si a usted le agrada la carne de cerdo, contésteme sin ningún reparo. La joven Ara que tenía mucha hambre, le respondió al joven Asael: —¡Por supuesto! Me agrada la carne de cerdo. Asael pidió permiso para retirarse por un breve momento y se apareció con un gran cerdo blanco y de cachetes rosados. La bella Ara le dijo: —¡Hermoso el cerdo que ha traído, joven Asael! Ahora, haga el ofrecimiento. El joven Asael volteó la mirada hacia los ancianos que sonreían maliciosamente. —Sabios ancianos, pido certifiquen en presencia de los dioses, que la bella joven Ara ha dicho que le agradaba la carne de cerdo. Así es que, acabados los ofrecimientos que se case con mi amigo, el cerdo.
El pueblo entero rompió a bailar y a reír a carcajadas. ¡Sí, sí que la bella Ara se case con el cerdo!, ¡Que se case con el cerdo!, ¡Que se case con el cerdo! La bella Ara rompió a llorar y, al día siguiente, fue obligada a cumplir su promesa. Ese mismo día desaparecieron de la comunidad, Ara y su marido, el cerdo. Marzo 24, 2017. Bilwi, RACCN.
Los secretos de la cueva
Yo amaba a esa niña; al igual que yo, tenía dieciséis años y su belleza calaba hondo en mi corazón de adolescente. Adalí, después de regresar de la escuela, acostumbraba a caminar todas las tardes en dirección al río, y de vez en cuando se detenía a cortar flores silvestres que se asomaban a la orilla del camino, para verla pasar. Al llegar al río, escondida de las miradas hurgadoras, se quitaba la ropa y tomaba un baño de agua fresca que salía del torrente cristalino de la quebrada, nacida al pie de dos grandes peñascos, que simulaban ser como un punto cierre a la cadena de montañas que se perdían a lomo de miradas en la profundidad. Yo la espié varias veces, podía ver su cuerpo suave como el algodón y ella sonreía coqueta, mientras acomodaba su pelo negro, ensortijado para cubrir sus senos firmes y llenos de mieles. Un día me atreví a hablarle, la cité en el bosque y detrás de un árbol de pino le tomé la mano y rocé su mejilla con un beso, ella enrojeció de vergüenza y se convirtió en venada saltarina, corría y se escondía detrás de los arbustos simulando huir. Yo hacía como que la perseguía y ella saltaba feliz gritando: —¡No me agarra, no me agarra, Felipe, no me agarra! Después de ir a la escuela, pasear y jugar por el bosque se convirtió en la principal actividad para nosotros; de acuerdo a la estación, recolectábamos
frutas silvestres para comer y después jugábamos a tirarnos las semillas. No nos hacíamos daño, solamente era juego de niños que simulaban pelear contra monstruos imaginarios que en realidad eran árboles con sus ramas a modo de espadas y lanzas. Esto lo hacíamos siempre después de terminar de jalar agua del río o de cortar leña para cocinar, si no lo hacía, mi abuela se enojaba mucho y era capaz de dejarme sin comer todo el día. Yo respetaba mucho a mi abuela, después de la muerte de mi padre en circunstancias no muy claras, mi abuela se había hecho cargo de mi cuido y manutención. Ella era mi padre y mi madre. Los domingos por la tarde, después del culto íbamos a las festividades de la Iglesia Morava para comprar wabul, quesadillas de coco y plantintá. Nos sentábamos en los columpios de madera instalados en el gran patio de la Iglesia, lleno de árboles de marañones, naranjas y nancites; simulábamos volar hasta tocar las copas de los árboles y estos reaccionaban molestos, moviendo sus cabezas en señal de agobio. Los niños jugaban con sus juguetes fabricados de madera, tela y bejucos, mientras los mayores observaban atentos mientras contaban historias de la comunidad. Una vez, estando en la quebrada del río nos retamos a subir por los grandes peñascos para ver qué descubríamos desde la cima; teníamos un poco de miedo, porque en el pueblo se comentaba que había una cueva encantada en la que vivía una princesa, la dueña de la cueva y guardiana de la montaña. Nadie la había podido descubrir, así que tampoco nosotros teníamos muchas esperanzas de encontrarla.
Terminamos de escalar los grandes peñascos, estábamos muy cansados, desde lo alto podíamos divisar la gran serpiente de agua, estirada a lo largo de la selva espesa, imaginábamos montar en su lomo y navegar corriente abajo pescando robalos y sardinas en los rápidos para preparar después un rico rondón de pescado. Bueno, yo no lo preparaba, lo hacía mi abuela, yo solamente me encargaba de conseguir los aliños. Eran casi las cuatro de la tarde cuando descubrimos una pequeña abertura detrás de unos matorrales, tenía tierra y musgo adherido a la losa que servía como puerta de entrada. Éramos delgados, pero, aun así, con cierta dificultad logramos entrar y allí estaba la cueva encantada con sus secretos por descubrir, se nos había revelado como un gran manto cóncavo tornasolado; al parecer nadie la había descubierto, o al menos eso creíamos, más bien se rumoraba que todo había sido un invento de mi abuelo. Dentro de la cueva corrían aguas cristalinas que se perdían en recovecos que se adentraban en las profundidades de la montaña. Varias veces la exploramos y logramos descubrir tres sendas principales interconectadas a una especie de bóveda iluminada por un tragaluz natural, cuyos rayos entraban directamente de una chimenea natural en lo más alto de la montaña. En esa bóveda de refulgentes destellos había piedras lisas y planas que semejaban grandes camas o mesas para sacrificios; el ambiente era fresco y húmedo, no había ningún rasgo o presencia de objetos que nos indicara que otras personas la hubieran visitado o vivido en ella, excepto por una especie de cripta incrustada en una de las paredes de la misma del tamaño y profundidad de un cuerpo humano.
Adalí me dijo con aplomo, Ayúdame, y subiendo las piedras con mucha agilidad logró colocarse dentro de la cripta y dijo: —Mira, pareciera que los dioses la han hecho para mí, soy la princesa y guardiana de la cueva. Yo me asusté un poco y le dije: —¡Sal de ahí, Adalí! Te puedes caer y lastimar. —¡No seas tonto! –me respondió–. Una princesa no puede ser lastimada en sus propios dominios. Esta cueva es de nosotros y la llamaremos la cueva encantada, porque contiene nuestros secretos y vivencias. Acto seguido se desprendió de un collar que llevaba en el cuello y lo colgó en la parte superior de la cripta; el collar era de piedras de jade y coral rojo adornado al centro con dos corazones entrelazados, tallados en madera comenegro, brillaba como si tuviera energía propia lanzando destellos verdes y rojos. —Sal de allí, por favor –le rogué preocupado y Adalí salió de la cripta y bajó con mucho cuidado hasta colocarse a la par mía, su piel parecía más bronceada, llena de pequeños destellos dorados que simulaban un universo de estrellas en su cuerpo. Nos sentamos en la piedra mayor, la que estaba justo al centro de la gran bóveda; así estuvimos un rato, platicando; Adalí, acostada, tendida a lo largo de la gran piedra, realmente parecía una princesa, cerró sus ojos y me dijo:
—¿Me serás fiel Felipe, estarás conmigo toda la vida? Yo no entendía que era eso de fidelidad, yo solamente era un adolescente recién salido de la pubertad y le pregunté: —¿Eso significa que ya estamos casados? Ella se rio a carcajadas, y me dijo: —No, loco, ¿cómo vamos a estar casados si ni un anillo me has dado? —Entonces ¿si te doy un anillo ya estamos casados? Ella me volvió a ver pensativa y me dijo: —Supongo que sí. Los dos nos volvimos a ver frente a frente y conteniendo la respiración le dije: —Te seré fiel, Adalí, toda la vida, aunque no estemos casados. Ella me quedó viendo con una gran sonrisa, sus ojos brillaban como dos luceros y sentí escalofríos, espasmos en mi estómago y no era de hambre, sino de amor, estaba enamorado de ella y no me había dado cuenta cómo había pasado eso. Nos tomamos de la mano y salimos de allí casi al anochecer, seguros de haber encontrado nuestro lugar lleno de secretos. Un día, mientras acompañaba a mi abuela a cortar leña y conseguir un poco de yuca y quequisque para preparar unas deliciosas mojarras que había pescado, mi abuela me dijo:
—Felipe, sé qué has estado en la cueva con esa niña Adalí. —¿Cual cueva, abuela? Me dio un sopapo en la cabeza con la mano abierta, y me dijo: —No te hagas el tonto Felipe, sabes perfectamente de qué hablo. —¿Y cómo sabes eso abuela? —Por el olor, hijo. La cueva deja un olor en el cuerpo a resina y almendras. —¿Has estado allí? –le pregunté intrigado. La abuela siguió arrancando las matas de yuca y quequisque, y me dijo: —Tu abuelo descubrió esa cueva y una vez me llevó. Pero, allí habita la princesa de la cueva, la guardiana de la montaña, y a ella no le gustó eso. Ella se me apareció en sueños y me dijo que Esteban, tu abuelo, era de ella, que su corazón le pertenecía, pero tu abuelo nunca me dejó de amar. Enfermó de «mal de amor», se puso triste y huraño, dejó de hablarme y dejó de hablarle a tu padre Ron. Un día desapareció, nunca regresó hasta que lo encontré dentro de la cueva sentado en una butaca grande hecha de cuero de leopardo; no tenía corazón, como si se lo hubieran extraído con una mano poderosa de fuego, porque no había sangre, solo un hueco en el pecho. «Y allí estaba ella, de pie, bella y reluciente, metida en una cripta como suspendida en el aire e incrustada en las rocas de la montaña. Tenía un
collar combinado de piedras de jade y coral rojo adornado al centro con dos corazones entrelazados. «Yo me arrodillé y le imploré, que me diera el cuerpo de mi marido, para darle sepultura. Ella solamente hizo un gesto con la cabeza y me lo llevé. «Nunca dije nada, pero la gente comenzó a hablar, dijo que tu abuelo había muerto por loco, que se había empecinado en encontrar una cueva encantada que no existía y que seguramente, había caído del despeñadero y los animales carroñeros se le habían comido parte del cuerpo. «Tu padre Ron se empecinó en averiguar la verdad y mira lo que pasó, apareció muerto, ahogado, su cuerpo lo encontraron río abajo, dicen que la liwa mairin me lo mató, pero no lo creo. Fue ella, estoy segura que fue ella. «¿Adalí tiene ese mismo collar, verdad?» Mi abuela me volvió a ver con ojos de compasión. —Sí abuela, lo tiene. Y cuando regresamos a casa, me dijo: —Ella no tiene culpa de nada, invítala a comer en la casa. Yo me alegré mucho, no estaba tan convencido de que mi abuela estuviera bien de la cabeza, podía imaginar cosas; seguramente me habló del collar porque se lo había visto puesto a Adalí, no había porqué preocuparse.
Fui a casa de Adalí, quedaba a unos veinte minutos del pueblo en una ladera del cerro a la orilla del camino que conduce a la siguiente comunidad, era una choza hermosa montada sobre zancos y rodeada de plantas medicinales y ornamentales; subí las escaleras y golpeé suavemente la puerta, en el corredor de tambo habían varias maceteros fabricados de madera con muchas plantas que no conocía, olían raro, una mezcla de humedad, lodo del pantano y frutas podridas, me tapé la nariz pero no hice ningún comentario a Adalí, quien salió a recibirme envuelta en una manta color ceniza, al centro tenía un grabado, dos corazones entrelazados en forma de puño. —¿Estás sola? –le pregunté–. —Sí, estoy sola –me respondió. —Y tu mamá, ¿dónde está? Ella no contestó, solo me dijo que pasara adelante y me sentara. Me senté en un tronco de cedro troceado de tal manera, que podía sentarme con cierta comodidad; dentro de la casa deambulaban varios perros y gatos, inquietos por mi presencia. —Mi mamá no está, ella sale de vez en cuando a buscar yerbas que utiliza para atender a sus pacientes. —¿Ella es una sukia? –pregunté. Movió la cabeza afirmativamente. —Y a todo esto, ¿a qué viniste, Felipe? Me volvió a ver mientras acariciaba la cabeza de una rata grande color café; sí, de una rata. ¡Qué asco!
—Adalí, ¿qué haces con esa rata grande? Ella se rio y me dijo: —¡No seas tonto, Felipe! No es una rata, es un taira, en el pacífico lo llaman cusuco. Los perros y los gatos hicieron el amago de abalanzarse sobre el taira, pero Adalí los volvió a ver y todos se quedaron quietos; rápidamente se escondieron debajo de las sillas y de las mesas. Estaban aterrorizados. —No me has contestado la pregunta, Felipe: ¿Qué te trae por mi casa? —Es que mirá, Adalí, mi abuela te manda a llamar, dice que estás invitada a comer con nosotros sopa de mojarras. Adalí cambió de semblante y dijo: —¡Qué bueno que me haya invitado tu abuela! Pensé que le caía mal. Espérame un momento y me cambio. Me senté en el borde de las escaleras y pude observar que desde la casa de Adalí, se podían ver perfectamente los peñascos grandes que daban entrada a la cueva, pero descubrí algo que no había reparado anteriormente, los peñascos tenían la forma de dos corazones entrelazados. Durante el camino hacia la casa de mi abuela casi no hablamos, Adalí me había tomado de la mano y sonreía feliz. —¿Sabes, Felipe? Mi mamá me dijo que nunca fuera a visitar a tu abuela, no sé por qué. Pero, su tono
había sido bastante fuerte para entender que no era de su agrado. —¿Y vos qué pensás? –preguntó Felipe. —Pues esa respuesta ya la sabes. Aquí voy, directo a la casa de tu abuela. Llegamos a la casa y justo cuando íbamos entrando al patio, una bandada de pájaros posados en un árbol, salieron en desbandada, volando erráticamente como si algo o alguien los hubiera asustado. Entramos, mi abuela se encontraba sentada en una silla perezosa, ancha y de respaldar alto. —Hola Adalí –saludó mi abuela. —Hola, doña Matilde, gracias por invitarme a compartir su comida. —No es nada muchacha, sé que eres muy amiga de mi nieto. Siéntate, siéntate –la convidó la abuela–. Y ese collar tan bonito que tienes puesto, ¿cómo lo conseguiste? Adalí, titubeando un poco, le contestó: —Me lo regaló mi madre, que a su vez era de mi abuela y a su vez de mi tátara abuela. —¿Puedo verlo? La abuela se acercó para tocarlo; cuando lo tuvo en sus manos sintió una especie de descarga eléctrica que la hizo tambalear. Felipe se levantó rápidamente de la mesa y tomó a la abuela del brazo.
—¿Estás bien abuela? —Sí hijo, estoy bien. Solamente fue un ligero mareo. Adalí permanecía en silencio, observando la escena. —Bueno –dijo la abuela–, ya me siento mejor. Así es que, ¡a comer! Adalí, si puedes hacerme el favor de servir la sopa… —Claro –contestó Adalí. El caldero estaba hirviendo, se podía apreciar por las popas que saltaban como magma y el olor tan delicioso que impregnaba toda la cocina. Adalí sirvió la sopa en unos tazones de barro, puso de bastimento un gran plato de banano filipita y chile cabro en jugo de limón mandarina; pero, algo extraño sucedió en la mesa. La sopa estaba fría. Sí, fría, como si se hubiera hecho hace horas. La abuela vio a Adalí, y le dijo: —Tienes el don de volver frío lo caliente. Come, muchacha, come; con hambre la sopa se come de cualquier manera. Adalí, después de ingerir la sopa, comenzó a sentirse mal. Se despidió y se fue. —Te espero en la cueva –fue lo último que dijo. De pronto su tez se había tornado pálida y sudaba como si tuviera fiebre; eran las cuatro de la tarde y la vi alejarse bajo un sol que ya no calaba la piel con sus rayos, un sobrecogimiento se apoderó de mi cuerpo, intuía que algo malo había pasado.
—Ya regreso –le dije a mi abuela. Mi abuela solo atinó a decir en voz baja: «Vas por el camino de tu abuelo.» Me dirigí a toda prisa en dirección a la quebrada, eran unos veinte minutos a pie, pero acorté tiempo corriendo como hacía siempre cuando iba al pueblo más cercano a comprar provisiones. Lleno de ansiedad subí con rapidez los peñascos y me adentré en la cueva simulando tranquilidad, pero nada estaba tranquilo, todo era caos y desolación. Regresé al pueblo y di aviso que Adalí no aparecía, a eso de las diez de la noche se organizó la búsqueda por el bosque, se recorrieron los principales caminos y nada de aparecer. Así pasaron los días y meses. Adalí nada que aparecía. La gente comenzó a comentar que se la habían llevado los duendes o el amo de la montaña. Yo no sé si se la llevaron, pero ella se llevó mi corazón para siempre. Así pasaron los años, mi abuela Matilde murió a los pocos días de desaparecer Adalí. Yo envejecí al lado del único hijo que tenía, Juan, un chico que ahora tiene dieciséis años. —Juan, ¿ya te conté el misterio de la Cueva? Mi papá me contaba siempre la misma historia y yo le decía: —Esa cueva no existe, papa, es tu imaginación.
Varias veces hemos ido a buscarla y no la encontramos. Mi padre anciano solamente sonreía, pero no decía nada. La madrugada de un día de abril, mi padre tomó una frazada y llenó un huacal de agua fresca y me dijo: —Ai regreso, Juan. Si no regreso ya sabes dónde buscarme. Yo, más dormido que despierto, solo logré balbucear: «Está bien, papá.» Cayó la tarde y comencé a preocuparme. Mi papá, siempre que salía regresaba el mismo día, antes de ocultarse el sol. Ya era de noche y todavía no había regresado. Toda la noche la pasamos en vela, nada que regresaba. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, mis amigos y yo organizamos la búsqueda, le dije que iríamos directamente a la quebrada; al llegar miramos los grandes peñascos como si una llena los hubiera movidos. —Subamos –les dije. Comenzamos a escalar. Uno de ellos dijo: —Estás loco, Juan. Cómo crees que el viejo va a subir por aquí. —Vamos –les dije–. ¡Háganme caso! Después de escalar con mucha dificultad, logramos alcanzar la cima de los peñascos; detrás de unas
enredaderas que bajaban como cortinas de las faldas de la montaña, descubrí una pequeña abertura, donde metí la cabeza y descubrí la condenada cueva, ahí estaba. —Entremos –les dije a mis amigos. —Me da miedo –expresó Cleo, el más joven de todos. —Aquí es guarida de los duendes, nos van a matar o a desaparecer. —¡No sean cobardes! –les dije–. Entremos. Todos iban detrás de mí, como si creyeran que mi sombra los protegería de algo que se sentía en la atmósfera cargada de humedades y silencios. —Vamos a seguir esa corriente de agua que nos debe llevar a algún lado –les dije con decisión. Caminamos por espacio de una hora y volvimos a salir a la entrada de la cueva. Es decir, solo habíamos avanzado en círculos. Cansados nos sentamos y nos dormimos; cuando despertamos era de tarde, el sol se estaba ocultando. Una bandada de murciélagos revoloteó muy cerca de nosotros, volando a una velocidad espeluznante, con la impresión de que en cualquier momento iban a chocar contra nuestros cuerpos, pero no. Solo era nuestra imaginación aterrorizada. Salimos corriendo en dirección a la salida, cuando de pronto miramos una iluminación que salía desde las profundidades de la cueva. Una ligera tiniebla avanzó hacia nosotros como queriendo abrazarnos, y escuchamos claro mi nombre:
—Juan. Juan. Mis amigos comenzaron a gritar. —¡Cállense! –les dije–. Es la voz de mi papá, debe necesitar ayuda. —Vamos, síganme. Esta vez me dirigí en la dirección de donde salía el haz de luz, marcado por la fina bruma que se desprendía del camino. Sorprendentemente podíamos ver, seguir el resplandor de las paredes como si reflectaran la luz que mirábamos. Después de caminar por un rato, comenzamos a sentir cierta sensación de falta de oxígeno, como si de pronto la montaña se hubiera respirado el aire y nos había dejado expuestos a sufrir un desmayo. —¡Avancemos! –le dije–. ¡Avancemos! De pronto, al final de un recodo, apareció ante nuestra vista una especie de bóveda iluminada de forma natural. Allí estaba mi papá con los ojos abiertos, envuelto en la frazada color ceniza que se había llevado. —Papá, papá, soy yo, Juan. Pero mi papá ya no respiraba, solo estaba con los ojos abiertos y sonriendo. Y en su pecho observamos horrorizados, que tenía un gran hueco cauterizado. No tenía corazón. En eso giré mi cabeza en la dirección donde estaba viendo mi papá, y allí estaba, bella y omnipresente, la princesa de la cueva y guardiana de la montaña.
Adalí, de la que tanto me había hablado mi padre, el amor de toda su vida. Todo lo que había dicho era verdad y yo nunca le había creído. Estaba como dormida, incrustada en una de las paredes de la bóveda y con un collar puesto en su cuello fabricado de hermosas piedras de jade y coral rojo, en el centro dos corazones de madera. Podía apreciarse claramente sus facciones, sus mejías rosadas y su largo pelo que caía como cascada por su cuerpo. —¡Ayúdenme! Vamos a cargar a mi padre para darle sepultura. Pero en eso, Adalí abrió los ojos encendidos de luces verdes y rojas, se desprendió de la cripta y se dirigió hacia nosotros; suspendida en el aire y venciendo la gravedad, avanzaba poco a poco con sus brazos extendidos. Desde la profundidad de la montaña se escuchó un retumbo que hizo temblar las paredes de roca maciza. Mis amigos se asustaron y comenzaron a correr, yo detrás de ellos tratando de detenerlos. Salimos de la cueva y ya puestos en el camino, exhaustos por la corrida y el susto, decidimos ir al pueblo a dar aviso para pedir ayuda. Mis amigos no podían hablar, tuvieron que ser atendidos por un sukia, porque les había dado calentura, diarrea y vómitos. Me tocó explicar atropelladamente lo que había pasado. Con perplejidad algunos y otros con incredulidad, aceptaron a regañadientes salir en la búsqueda de mi padre y nos dirigimos directamente a la quebrada. Al subir con mucha dificultad los peñascos, para sorpresa mía, la cueva ya no estaba, como si se la hubiera tragado la montaña.
Bajamos nuevamente al camino y don Pedro, el anciano mayor de la comunidad, dijo con voz fuerte: —¡Vámonos! Este chavalo Juan está igual de loco que toda su familia. Todos me miraron asustados y comenzaron a caminar en silencio hacia sus casas. Pasaron algunos meses y ya nadie hablaba de eso, talvez por miedo. Venía de una familia llena de misterios y tragedias. Un día, por curiosidad, fui a la casa donde vivía Adalí, la que estaba desvencijada, pero las plantas se mantenían frescas, curiosamente, con un olor feo a podrido. Ya me iba a marchar cuando observé que de los peñascos de la quebrada se proyectaban destellos de luz que no eran del sol, porque era un día nublado. De pronto sentí una mano huesuda en mi hombro. —Te está llamando muchacho. Era Don Pedro. Lo volví a ver asustado y le pregunté: —¿Quién, Don Pedro? —Ella –me respondió. —Pero, Don Pedro, usted dijo que todo era un invento de mis abuelos y de mi padre. Entonces, ¿en qué quedamos? Don Pedro sonrió y me dijo:
—No creas todo lo que escuchas muchacho, cuando el río suena es que tiene agua, a veces en lo obvio está la respuesta. —Pero, ¿qué hace usted aquí, en esta casa abandonada? —Soy el único hermano de la princesa de la cueva, la guardiana de la montaña. Adalí es la hija de ella y de tu abuelo Esteban. Tu abuela Matilde sabía, pero no se lo quiso decir a Felipe, tu papá. «Ese día, el día de la sopa, tu abuela le hizo un conjuro a ella, para separarla de tu padre. Quedó recluida para siempre en la cueva, donde la encontraste, pero tu padre siempre estuvo enamorado de ella. Por eso, la visitaba con frecuencia, hasta que llegó el momento de juntar sus corazones, como bien lo pudiste comprobar.» La sangre se agolpaba fuerte dentro de mi cuerpo; mi cabeza estaba siendo martillada por ideas sueltas que de pronto calzaban en mis recuerdos. O sea, Adalí era hermana de mi papá y él no lo sabía, por eso tal vez mi abuela Matilde lo había querido separar de ella. Don Pedro me tomó de la mano y me llevó a un sendero escondido detrás de la casa, y me señaló tres montículos cubiertos de grama y flores de lirio. —Allí están enterrado tus abuelos Esteban y Ron y tu padre Felipe. Yo lo volví a ver con ojos de asombro, lo que me había contado mi abuela no era cierto, ella nunca sacó el cuerpo de mi abuelo de la cueva, fue Don Pedro.
Don Pedro, como si me leyera la mente me dijo: —La cueva tiene sus secretos y si vos querés descubrirlos, tenés que ir a averiguarlo. ¿No te llama la atención cómo tu abuelo Esteban conoció a mi hermana? ¿No querés saber qué pasó después que desapareció Adalí? ¿No querés saber cómo murió tu abuelo Ron? Yo no sabía qué responderle, todas las ideas que hasta hace pocos minutos las tenía bien ordenadas, se cayeron como arena entre las manos. Cuando me percaté estaba solo, de pie frente a un claro donde estaban las tumbas de mis ancestros. Desde un árbol, un búho me observaba detenidamente. Al día siguiente, me dispuse a ir a la cueva, no estaba seguro de encontrarla, porque la última vez me había puesto en ridículo ante toda la comunidad. Para mi sorpresa, la gran piedra que servía de losa se corrió con facilidad y entré asustado, mis pies y mis manos temblaban de miedo. Allí estaba la luz nuevamente, para guiarme el camino. Lo único que se me ocurrió llevar fue un ramo de flores silvestres que había cortado en el camino. Llegué a la bóveda y estaba más iluminada que de costumbre. Ella, la princesa de la cueva y guardiana de la montaña estaba allí, sentada en la piedra del centro con su bello cuerpo envuelto en una manta color ceniza y al centro su collar de jade y coral rojo. Yo no sabía qué decirle: —Señora, le traje estas flores –balbuceé con miedo. Las tomó entre sus manos, las olió con verdadero