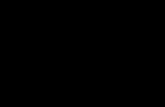Índice - Cantook › medias › f6 › 65fac7fd...—cuando respondí que no, dejé de ser...
Transcript of Índice - Cantook › medias › f6 › 65fac7fd...—cuando respondí que no, dejé de ser...
-
Índice
Introducción .................................................................... 11
PRIMERA PARTE ............................................................... 13 1. El mundo era mío .................................................... 15 2. Pronto acabaremos con el problema ....................... 29 3. ¡Soy demasiado joven para morir! ........................... 43 4. Atrapada .................................................................. 61 5. Indefensa en tierra extraña ...................................... 83 6. Un atisbo de paz ...................................................... 97
SEGUNDA PARTE .............................................................. 103 7. Sí, puedes ................................................................. 105 8. Ocuparse de los chicos de Taylor ............................ 117 9. Un nuevo hogar con Geneva .................................. 12910. Ayudar a las mujeres a encontrar sus voces ............. 13711. ¡Nace la red de mujeres para la construcción
de la paz! .................................................................. 14912. ¡No pares nunca! ..................................................... 16113. Alzarse para plantar cara a Charles Taylor
y sentarse por la paz ................................................. 177
-
14. Cuando las conversaciones de paz no son más que conversaciones, hay que pasar a la acción ......... 201
TERCERA PARTE ............................................................... 21715. ¿La guerra ha terminado de verdad? ....................... 21916. Hora de pasar página ............................................... 23717. Una pérdida impensable ......................................... 25118. La construcción de una nueva red de mujeres ........ 25919. Reza para que el diablo vuelva al infierno ............... 27520. Ayudar a mi país ...................................................... 28321. La historia no se acaba ............................................ 291
Agradecimientos .............................................................. 301
-
11
Introducción
A menudo las historias de guerra modernas se parecen entre sí, no porque las circunstancias sean similares, sino porque se cuentan de la misma manera. Los comandantes ofrecen predicciones de victoria segura. Los diplomáticos, en mas-culino, hacen declaraciones importantes. Y los combatien-tes, siempre hombres, ya sean soldados del gobierno o re-beldes, y se retraten como héroes o bestias, presumen, amenazan, blanden trofeos espeluznantes y disparan me-diante sus bocas y armas.
Así fue en mi país, Liberia. Durante los años en que la guerra civil nos destrozó era frecuente que vinieran perio-distas a documentar la pesadilla. Para interpretar las cifras. Para observar los fragmentos de vídeo. Todos tratan acerca del poder de la destrucción. Niños con el pecho desnudo que a pie o en camionetas con la parte trasera descubierta disparan enormes ametralladoras, bailan enloquecidos por las calles de ciudades devastadas o se amontonan alrededor de un cadáver alzando en las manos el corazón aún sangran-te de alguna víctima. Un joven con gafas de sol y boina roja mira a la cámara con frialdad.
-
12
—Si te matamos, te comeremos.Ahora vuelve a ver los reportajes, pero esta vez presta
más atención, mira al fondo, porque es ahí donde encontrarás a las mujeres. Nos verás correr, llorar, arrodillarnos ante las tumbas de nuestros hijos. Según el modo tradicional de contar las historias de guerra las mujeres siempre están al fondo. Nuestro sufrimiento no es más que un comentario al margen de la historia principal; cuando se nos incluye es por «interés humano». En el caso de que seamos africanas, es aún más pro-bable que se nos margine y que se nos muestre exclusivamente como seres patéticos, con expresiones desesperanzadas, hara-pos y pechos caídos. Víctimas. Ésa es la imagen de nosotras a la que el mundo está acostumbrado, y la imagen que vende.
Una vez un periodista extranjero me preguntó: —¿Fue usted violada durante la guerra de Liberia?
—cuando respondí que no, dejé de ser interesante.Durante la guerra en Liberia casi nadie informó de la
otra realidad de la vida de las mujeres. Cómo escondíamos a nuestros maridos y a nuestros hijos de los soldados que querían reclutarlos o matarlos. Cómo, en medio del caos, ca-minábamos kilómetros en busca de agua y comida para nues-tras familias; cómo hacíamos que la vida continuara para que quedara algo sobre lo que construir cuando volviera la paz. Y cómo fortalecimos la hermandad entre mujeres y habla-mos a favor de la paz en nombre de todos los liberianos.
Ésta no es una historia de guerra tradicional. Trata de un ejército de mujeres vestidas de blanco que se levantó cuando nadie lo hubiera hecho, sin miedo, porque ya nos había ocurrido lo peor que cualquiera pudiera imaginar. Trata de cómo encontramos la claridad moral, la persisten-cia y el coraje para hacernos oír contra la guerra y devolver la cordura a nuestra tierra.
Es una historia que no has oído antes, porque es la historia de una mujer africana y nuestras historias rara vez se cuentan.
Quiero que oigas la mía.
-
PRIMERA PARTE
-
15
1
El mundo era mío
En la Nochevieja de 1989, cuando presenciamos la marcha del año viejo y dimos la bienvenida al nuevo, todos los que perte-necíamos a la iglesia luterana de St. Paul en Monrovia nos reu-nimos en el cementerio para la vigilia. Cada uno tenía un trozo de papel. En él escribías lo que deseabas para el año nuevo y después lo arrojabas a un enorme bidón de acero que había en el centro del camposanto. El pastor rezaba una plegaria y acercaba una cerilla encendida a la pila de papeles. El humo subiría directamente a Dios, que haría realidad nuestros deseos.
Cuando era niña a menudo pedía salud. Solía estar en-ferma: sarampión, malaria, cólera. También pedía buenas no-tas y que las cosas le fueran bien a mi familia. Entonces yo tenía 17 años, estaba terminando el instituto y a punto de em-pezar a estudiar en la universidad. Pedí un deseo de buena adolescente: buenas notas, profesores interesantes y clases adecuadas. También pedí que mis allegados estuvieran aleja-dos de todo mal.
-
16
Cuando me llegó el turno, dejé mi papel con los de-más. El humo se enroscaba y elevaba mientras la congrega-ción comenzaba los cánticos de alabanza y agradecimiento, y yo incliné la cabeza hacia atrás para ver cómo desaparecía el humo en el cálido cielo estrellado. Dios era bueno. Sabía que Él había escuchado todas mis plegarias.
Ahora es muy difícil recordar cómo era ser esa niña. Tan fe-liz. Tan ignorante de lo que se avecinaba.
Un mes después mi familia se reunió para una cele-bración. Mi hermana Josephine, dos de mis primas y yo nos habíamos graduado en el instituto, y mis padres dieron la fiesta más grande de la historia de nuestro barrio. Vinieron más de cien personas a nuestra pequeña casa, tantas que la celebración se extendió a casa de mi abuela, que era la vi-vienda contigua y después por todo el vecindario. A nadie le importaba. A pesar de que estábamos en la capital de la nación el grupo de casas de Old Road, cerca del campo de aviación de Spriggs Payne, era como un pueblo en muchos aspectos. La media docena de hogares, modestos pero de cemento resistente con tejados de metal ondulado, estaban tan cerca los unos de los otros que uno podía salir al porche, inspirar y saber lo que iba a cenar el vecino. Los niños siem-pre andaban vagando por los caminos de tierra y jugando en los espacios abiertos con arena que había entre éstos. Se or-ganizó una fiesta en nuestra casa con comida americana como ensaladas y sándwiches y sopas de pescado y carne de cabra tradicionales de Liberia, y toda mi familia se lo estaba pasando bien, hasta mi tímida hermana mayor, Geneva. La más pequeña, Fata, que tenía tan sólo 12 años, bailaba por todas partes y hacía como si cantara las canciones tradicio-nales de nuestro grupo étnico tribal kpelle. No daba una con la letra, pero la melodía sonaba muy bien.
A la fiesta asistieron docenas de amigos de la iglesia y del colegio: Margaret, Kayatu, Flomo, Satta, Kulah y Em-
-
17
manuel, al que llamábamos Ayo, alto y moreno con ojos fie-ros. Koffa, el bufón, bailaba con una sonrisa burlona en la cara, pero como siempre iba perfectamente vestido, con sus zapatos brillantes y un pañuelo blanco doblado en el bolsi-llo. Su padre estaba en el ejército y la pulcritud era una nor-ma en su familia. Koffa soñaba con emigrar a Estados Uni-dos y alistarse en los marines.
—¡Eh, Roja! —dijo alguien refiriéndose a mi apodo por tener la piel tan clara—. ¡Hacen falta más bebidas! —Corrí a buscarlas. Habíamos vaciado de muebles el salón, pero, aun así, las más de cincuenta personas que había en su interior lo abarrotaban. Era nuestra pista de baile, y sonaba Just Got Paid a todo volumen. Me abrí paso hacia la parte trasera de la casa mientras me alisaba el traje pantalón nuevo; era de tela fanti azul turquesa y oro, me lo había hecho a medida el hermano de Kayatu que era sastre. Los pendientes, la pulsera, la cadena y el anillo, todo de oro de 18 quilates, que me habían regalado mis padres unos días antes, brillaban. Allá donde iba los invitados me daban sobres con billetes dentro. Se iban apilando otros regalos: ropa, zapatos y, lo mejor de todo, unas botas de la mar-ca Dexter hechas de piel estampada que parecía de serpiente.
—¡Que salgan aquí las graduadas! —gritó mi padre. La música se detuvo. Josephine no aparecía, así que salí con mis primas Fernon y Napah. Mi padre, ataviado con su ropa habitual para el fin de semana, vaqueros, camiseta y gorra de béisbol, me dijo lo orgullosos que estaban de mí con una amplia sonrisa en su hermoso rostro.
—Y yo os agradezco todo el amor y el apoyo que me habéis brindado —les dije a él y a mi madre. Ella estaba pre-ciosa con una lappa tradicional africana, sus joyas de oro y su pelo oscuro recogido en un moño francés—. Y gracias a to-dos —señalé hacia la muchedumbre— por acompañarnos esta noche y compartir nuestra alegría en esta celebración. —Todos aplaudieron, mis padres parecían complacidos y fe-lices, como si hubieran dejado a un lado por un momento sus problemas matrimoniales.
-
18
Ambos fueron pobres en su infancia y esta noche to-dos podían ver cuánto habían progresado: dos de sus hijas se habían graduado en uno de los mejores colegios privados de Monrovia y ya iban camino de la universidad; una fiesta con tal abundancia de comida y bebida que sería tema de con-versación durante una buena temporada. Para mí aquella noche era el final perfecto para una de las épocas más felices de mi vida.
Me encantaba la casa de mi infancia. El entorno de Old Road no era de lujo: no había aceras pavimentadas ni aire acondicionado para combatir el bochorno constante. Sin embargo, nuestras casas tenían televisiones, baños, co-cinas modernas; aquello no era un barrio de chabolas como Logan Town o West Point, en los que había visto mendigar a niños andrajosos o pegarse a las verjas de las fiestas de amigos mientras nos miraban comer. Aquí nadie carecía de techo o alimento y nuestra comunidad se basaba en el com-pañerismo y en compartir. Las cinco hermanas íbamos y veníamos constantemente a casa de mi abuela; en realidad era nuestra tía abuela, pero crio a mi madre y la llamábamos Ma. Junto con otras parteras tradicionales del barrio Ma atendía los partos de mujeres que no podían costearse un médico.
Cuando la familia musulmana que conocía desayuna-ba durante el Ramadán, yo desayunaba con ellos. Cuando una amiga almorzaba hojas de patata, yo le cambiaba parte por mis hojas de yuca. Estábamos rodeados de espacio y li-bertad. Había un terreno vacío frente a la calle que daba al campo de aviación desde el que salían los vuelos diarios a Sierra Leona y Guinea. Jugábamos allí continuamente y mamá había plantado un huerto de verduras, quingom-bó y pimientos.
El resto de Monrovia también era muy hermoso, una ciudad larga y estrecha de pocos cientos de miles, enmarca-da por un lado por el Atlántico y por el río Mesurado y por el otro por los manglares y los riachuelos. Era una ciudad
-
19
limpia y moderna; no había casi nada que tuviera más de unas cuantas décadas de antigüedad, salvo el enorme templo masónico con sus columnas blancas ornamentadas. El Cen-tro Médico John F. Kennedy, en cuyo departamento de ar-chivos trabajaba Geneva, contaba con las instalaciones mé-dicas más avanzadas de toda África occidental.
En el centro de la ciudad, adonde íbamos a comprar ropa y zapatos, los edificios de viviendas de dos alturas en blanco y colores pastel flanqueaban las estrechas calles con los balcones adornados con sus barandillas de hierro forja-do. Las carreteras iban a parar a deslumbrantes playas de arena blanca con altísimas palmeras.
El largo recorrido de Tubman Boulevard giraba por Capitol Hill, pasando por el ayuntamiento, la residencia del presidente Samuel Doe, la Mansión Ejecutiva, y por la Uni-versidad de Liberia, que se escondía tras un telón de árboles altos.
La noche de la fiesta yo también estaba muy contenta conmigo misma. Al principio de mi adolescencia había sido algo tímida e insegura, siempre a la sombra de Josephine, a quien con tan sólo un año más yo creía más guapa y con mejor tipo. Sin embargo, en el instituto florecí. Mi timidez desapareció cuando me levanté a hablar y fui elegida sena-dora en el gobierno estudiantil. Pronuncié discursos en otras escuelas locales y llegué a estar en el cuadro de honor. Además, los chicos me hacían notar que les gustaba y me di cuenta de que era guapa, alta y delgada, con mi melena reco-gida en una trenza que me caía por la espalda.
A los 15 años tuve mi primer novio aunque la relación no duró mucho. Una noche subía del baile del colegio y me senté en una acera con una amiga. Aquel novio se me acercó y me gritó:
—¡No me dijiste que fueras a salir esta noche! ¡Tie-nes que irte a casa ahora mismo! —discutimos y me dio una bofetada. Ahí se acabó todo con él. No iba a tolerar aquello.
-
20
Para la graduación yo ya estaba muy segura de mí mis-ma: era una chica guapa que era lista, una chica lista que también era guapa. Me encantaba decir que iba a ir a la uni-versidad a estudiar química y biología, y estaba segura de que cuando estuviera en la universidad la vida sería aún me-jor. El estricto control al que me sometían mis padres se aflojaría, disfrutaría de una aventura intelectual y avanzaría en mi camino hacia lo que había soñado durante años: ser médico.
Tenía toda la vida por delante: estudiaría, trabajaría, me casaría, tendría hijos y quizá algún día viviría en una gran mansión de ladrillo con aire acondicionado de las que flan-queaban Payne Avenue. A los 17 años podía hacer cualquier cosa. Tenía el mundo a mis pies.
Comunidad. Contactos. Confianza en mí misma. Grandes planes. En menos de seis meses no quedaría nada.
La vida acomodada que nos proporcionaron mis padres a mis hermanas y a mí se la ganaron con esfuerzo, un pro-greso lento desde prácticamente la nada. Es imposible con-tar esta historia sin explicar la historia de mis padres y la de la propia Liberia.
Mi país lo establecieron como colonia en 1822 negros americanos liberados y libres de nacimiento, y hombres y mujeres africanos liberados de los barcos de esclavos que hacían sus rutas al Nuevo Mundo. Mucho después de que nos hubiéramos convertido en una nación en 1842 la conexión con Estados Unidos seguía siendo vital, como un lazo de sangre. Nuestra constitución tomó como ejemplo la estado-unidense; nuestra capital recibió su nombre por el presiden-te James Monroe. Hasta la década de 1980 nuestra moneda oficial fue el dólar americano, e incluso después de que tu-viéramos un dólar liberiano la divisa norteamericana se aceptaba en todas partes y era deseable. Mis amigos y yo crecimos viendo series como Sandford and Son, Good Times,
-
21
Dinastía y Dallas. Éramos seguidores de los LA Lakers. El sueño de muchos liberianos era ir a estudiar o vivir a Esta-dos Unidos, y los que emigraban enviaban fotos llenas de glamour de ellos mismos junto a enormes coches.
Los orígenes de nuestros antepasados determinaban nuestro lugar en el orden social. Los colonos que vinieron de los barcos de esclavos, llamados Congo People, y los que vinieron de América, muchos de sangre mixta y piel clara, llamados américo-liberianos, formaban la elite política y económica. Creían ser más civilizados y mejores que las tribus de africanos que ya ocupaban el terreno: los kpelle, los bassa, los gio, los kru, los grebo, los mandingo, los mano, los krahn, los gola, los gbandio, los loma, los kissi, los vai y los bella.
Durante generaciones la elite se concentró en el cen-tro y en los alrededores de Monrovia o en zonas residencia-les como Virginia y Careysburg, donde sus miembros crea-ron grandes plantaciones que recordaban a las del sur estadounidense. Ejercían el poder con fuerza. La terrible ironía era que hacían a los indígenas exactamente lo que a ellos les habían hecho en Estados Unidos. Establecieron colegios separados. Iglesias separadas. Los indígenas se con-virtieron en sus sirvientes. Es como si fueras a la casa de al-guien, aceptaras su comida y su bebida, y después arrincona-ras a tu anfitrión en una esquina y le dijeras: «Ahora esta habitación es mía».
La desigualdad social, la desigual distribución de la riqueza, la explotación y el deseo de los indígenas de recupe-rar lo que era suyo son algunas de las razones por las que tuvimos tantos problemas.
Mi padre era kpelle, un niño pobre del pueblo de Sa-noyea, Bong County, en el centro de Liberia. Durante un tiempo su padre trabajó prácticamente como esclavo en la colonia española de la isla de Fernando Poo, junto a la costa de Camerún. Las gentes del pueblo acusaron a su madre de ser una bruja porque sus bebés morían durante el parto, por
-
22
lo que separaron a mi padre de ella. Creció con las enferme-ras de la misión luterana y después asistió al Instituto Booker T. Washington, donde los niños indígenas ambiciosos po-dían aprender un oficio. Se hizo técnico de radio.
Mamá, también kpelle, nació en Margibi Country, en el norte de la costa central. Cuando tenía 5 años, su madre dejó a su padre por otro hombre y la abandonó. Su padre se deprimió tanto que era casi incapaz de cuidarla y murió cuando ella tenía 9 años. Su hermana, nuestra Ma, la acogió.
Ma tenía su propia historia. Hasta no hace mucho los américo-liberianos solían ir a los pueblos de la zona rural a buscar niños de piel clara a los que acoger y modernizar. Como la piel de Ma era clara, la eligieron y creció en una casa de elite. Más tarde se casó (y divorció) tres veces, lo que le reportó una granja de caucho en el campo y una casa en Old Road. Esperaba que mamá «hiciera un buen matrimo-nio» y se casara con un chico con dinero o estudios. Cuando, por el contrario, se enamoró de mi padre, un chico con mu-cha labia diez años mayor que ella de una familia pobre y sin trabajo, Ma montó en cólera.
Mi madre tuvo a mi hermana Geneva con sólo 17 años. Al principio Ma se quedó con el bebé para criarlo, pero pronto cedió y permitió que mis padres se mudaran a su casa. Mi madre estudió en la escuela de farmacia, y uno de los amigos influyentes de Ma le encontró un trabajo en una tienda de comestibles, periódicos y medicamentos; después trabajó como ayudante de farmacia en distintos hospitales.
Mala nació después, más tarde vino Josephine y detrás llegué yo. Mi madre quería un niño. Leymah significa «¿Qué pasa conmigo?», como «¿Por qué no puedo concebir un varón?». Sin embargo, mi padre me llamaba su «hijo de la suerte», porque justo después de que yo naciera lo contra-taron en la Agencia de Seguridad Nacional de Liberia, el equivalente al FBI de Estados Unidos. Con el tiempo llegó a ser jefe de los técnicos de radio y enlace con Estados Uni-dos y trabajaba en el enorme complejo de la embajada esta-
-
23
dounidense con vistas al océano en lo alto de una colina en el barrio de Mamba Point. Su trabajo era secreto y nunca supimos demasiado acerca de él.
Uno de los amigos de Ma era el dueño del terreno colindante a su casa y accedió a vendérselo mis padres. Ellos construyeron nuestra casa y, cuando yo tenía 5 años, llegó Fata.
Si les hubieran preguntado a nuestros vecinos de Old Road, muchos habrían dicho que éramos la familia más feliz de la comunidad. Me consta que desde fuera parecíamos te-nerlo todo. Mis padres trabajaban mucho y con ahínco. A cinco minutos de Old Road había un campo grande de tierra en el que los niños jugaban a la pelota y al fútbol, y junto a éste había un mercado en el que las mujeres ven-dían truchas, pargo y salmón que compraban a los pescado-res locales. Nosotros nunca comprábamos en el mercado de pescado porque mamá decía que era muy caro, pero durante años se levantó a las tres de la mañana para hacer pan de maíz, mantecadas y bebidas Kool Aid para vender allí una vez completada su jornada como farmacéutica.
Todo el esfuerzo tuvo su recompensa. Mi padre com-pró un coche, un Peugeot. Nosotras, las niñas, asistimos a los mejores colegios de Monrovia y también a las mismas actividades extraescolares que los hijos de la elite, clases de natación, Girl Scouts, y la escuela de vacaciones de la Biblia.
Sin embargo, nuestra vida no era perfecta. No creo haber visto jamás a mis padres felices juntos. Papá salía de fiesta a los clubes todos los fines de semana y, cuando los domingos íbamos a misa, él se quedaba durmiendo. Además, engañaba a mi madre mucho. No es que eso fuera poco fre-cuente entre los hombres liberianos, algunos incluso lleva-ban a los hijos fruto de estas relaciones a sus casas para que sus esposas los criaran, pero a mi madre le hacía mucho daño. Durante mi infancia le oí decir muchas veces que ella no sabía qué era el amor. También decía que «hombre» era sinónimo de «cabrón», palabra que deletreaba. De vez en
-
24
cuando a mis hermanas y a mí nos mandaban a casa de Ma o nos despertábamos para oír a todos nuestros parientes y a los mayores de nuestra iglesia reunidos en nuestro sa-lón y sabíamos que había una crisis.
—¿Con quién te irías si se divorciaran? —nos pregun-tábamos Josephine y yo muy serias porque no podíamos so-portar la idea de que nos pudieran separar.
Mamá se quedó con nuestro padre por nosotras; con el tiempo nos contaría que nunca había olvidado lo mucho que había sufrido tras la ruptura del matrimonio de sus pa-dres. A pesar de todo juzgaba con severidad a todos los chi-cos que llevábamos a casa; nos preguntaba: «¿De qué familia son?». Me enfadaba sobremanera que ella, que venía de una familia humilde, fuera tan crítica. Nunca nos mostró ningún tipo de afecto; no nos abrazaba ni tampoco decía «te quie-ro». Para cuando llegamos a la adolescencia siempre estaba enfadada. Saltaba por cualquier cosa que hiciéramos; si no limpiábamos nuestras habitaciones o no llegábamos a casa a la hora, había paliza. Nos pegaba con un cinturón o con una vara de junco, y dejaba marcas. Siempre nos decía: «Como me contestes, te voy a dar un bofetón que te va a sal-tar un diente». Era una mujer muy dura. Hasta hoy tanto mis hermanas como yo tenemos una relación de amor y odio con ella; no la soportamos pero tampoco podemos vivir sin ella. Hay un dicho en Liberia que reza: «Es demasiado ape-tecible para descartar pero demasiado amargo para tragar».
Ahora que soy mayor la entiendo mejor. Tuvo que criar a cinco hijas con un marido que solía referirse a noso-tras como «tus hijas». (Sólo éramos hijas suyas cuando te-níamos éxito). Ella tenía que responder ante Ma, que era una mujer callada pero fuerte y siempre fue la verdadera jefa. Ma era miembro de la Sande, una sociedad secreta tradicional de Liberia. Era casi una sacerdotisa, con poder para manejar serpientes y sus picaduras. Era una mujer muy respetada, tanto en su pueblo como en Old Road. Mi madre también tenía su propio trauma. Hace muy poco me contó que cuan-
-
25
do su madre abandonó a su padre y ella se quedó en el pue-blo le ocurrió algo terrible. No me quiso decir lo que fue y me aseguró que se llevaría el secreto a la tumba.
Nuestra casa siempre dio la sensación de estar llena con montones de parientes entrando y saliendo. Como mi madre seguía deseando tener un hijo varón, acogimos a Eric, que era hijo de una de las esposas del hermanastro de mi padre, jefe de un pueblo tradicional. Además los hijos de los primos de mi madre solían quedarse con nosotros para ir al colegio en Monrovia. A cambio eran nuestros sirvientes.
En África las cosas son así. Puede que no tengas mu-cho pero siempre hay alguien que tiene menos. Las familias de los pueblos mandan a sus hijos con los parientes de la ciudad para que «tengan oportunidades», los parientes les pagan los uniformes del colegio y los libros y los cuadernos, y a cambio los niños trabajan. Cuando papá vivía en la mi-sión, tenía que barrer, ir a buscar agua y cortar el césped para ganarse su manutención. (Casi nunca hablaba de su infancia, pero a veces, cuando se quejaba de algo, nos decía: «Yo tenía que sentarme a la orilla del río a coserme los pantalones con bramante»). Ma acogió a mamá, quien con 10 años cocinaba para toda la casa. El hijo biológico de Ma llegaba del colegio dando órdenes y exigiendo: «¿Dónde está mi comida?».
A nuestros parientes del pueblo les molestaba que tu-viéramos más que ellos y papá a veces se excedía y se burlaba de su falta de educación y los llamaba tontos a voz en grito cuando alguien le molestaba. A veces las niñas que venían lo pagaban con mis hermanas y conmigo y nos pegaban cuan-do nadie miraba o nos tiraban del pelo cuando nos lo lava-ban. Pocas permanecían en casa más de un año o dos: se quedaban embarazadas y mi padre las mandaban de vuelta al pueblo porque no quería que fueran una mala influencia para nosotras. A veces deseaba de corazón vivir sólo con mi familia más cercana.
Cada una de mis hermanas tenía sus propios proble-mas. Geneva, que era seis años mayor que yo, nunca salía
-
26
a jugar con nosotras. Cuando era pequeña, contrajo la polio y se avergonzaba de que su pierna izquierda fuera algo más corta y estuviera un poco retorcida. Geneva nos adoraba a Josephine, a Fata y a mí, y nosotras la queríamos tanto que la llamábamos Mammie, pero con los demás solía ser muy distante, tan silenciosa que era prácticamente invisible.
Mala era más oscura que nosotras, y siempre se sintió como una extraña en nuestra familia. Sacaba malas notas y se metía en líos. Mientras que mis amigos y yo después de clase íbamos a sitios como el King Burger, Mala prefería los recreativos Monte Carlo, donde jugaba al billar y disfrutaba ganando a chicos mayores y a hombres hechos y derechos. La primera vez que se escapó de casa tenía sólo 12 años. Siempre elegía al más pobre de los pobres como novio y a los 17 ya estaba casada y embarazada. Su marido era un hombre mayor libanés. (A finales del siglo XIX llegaron a Li-beria inmigrantes libaneses, muchos de los cuales eran mer-caderes y dueños de tiendas). Al final tuvo dos hijos que ve-nían a vivir con nosotros cuando ella se marchaba para estar sola. A ella no le daba ninguna vergüenza. En Liberia, si al-guien enferma o tiene problemas para criar a sus hijos por cualquier razón, su familia se ocupa de ellos. Lo que impor-ta es que el niño reciba cuidados y cariño provengan de quien provengan.
Josephine, que era casi mi gemela por lo unidas que estábamos, era cabezota y decidida. Cuando éramos peque-ñas, lo hacíamos todo juntas, hasta las travesuras, como unir-nos contra Mala. Más tarde, ya de adolescentes, nuestros padres comenzaron a quitar la llave de la puerta de atrás al irse a la cama para que cualquiera que se escapara de la casa se quedara fuera hasta la mañana siguiente. Josephine apren-dió a abrir la cerradura con un cuchillo. Durante un tiempo disfrutaba escapándome para salir con amigas a los clubes del centro para beber y conocer chicos. Como llegaba tarde, daba unos golpecitos a la ventana para que Josephine me abriera la puerta con el cuchillo. Mis padres se enfadaban
-
27
con ella por cualquier cosa, ella se defendía y nunca se achi-caba. Fata, como nació mucho después que todas nosotras, creció a nuestra sombra, una niña solitaria que tenía la sen-sación de que nadie tenía tiempo para ella.
En cuanto a mí, era ambiciosa y lo que más deseaba en el mundo era agradar. Durante los cinco años anteriores al nacimiento de Fata disfruté de ser la niña mimada y para mantener la atención de todo el mundo intenté ser perfecta. Era un miembro activo de la iglesia. Incluso durante el ins-tituto, que era cuando me escapaba, cumplía tan bien con todas mis tareas que mis padres nunca lo supieron. Siempre sacaba buenas notas.
Ahora tengo problemas de sobrepeso, pero por aquel entonces era muy flaca, siempre estaba por debajo de los cuarenta y cinco kilos, y solía entusiasmarme tanto con las cosas que me ensimismaba y se me olvidaba comer.
También parecía coger toda enfermedad que existiera. Con 13 años desarrollé una úlcera y padecí varios brotes de cólera y malaria. Me hospitalizaban al menos dos veces al año. Por eso decidí hacerme médico y por dos jóvenes pe-diatras muy cariñosos que cuidaron de mí durante una de mis convalecencias. Recuerdo mirarlos a los ojos y pensar: así es como quiero ser.
Lo que más deseaba era complacer a mi padre. Me en-cantaba acompañarlo en sus visitas a su Bong County natal. Nos quedábamos en la casa de su familia, él se sentaba en el porche a charlar con sus hermanastros mientras bebía vino de palma. La forma en que nos miraban a Josephine y a mí, niñas de ciudad con zapatos. Y cómo nuestros parientes se burlaban:
—¡Joseph ha traído a sus hijas civilizadas de visita!Cuando era pequeña, me daba mucho miedo su es-
truendosa voz, pero nunca dudé de que mi padre me quisie-ra. Recuerdo cuando contraje el cólera con 8 años y estuve en cuarentena. Me dieron medicación para el dolor y alter-naba periodos de sueño con otros de conciencia, pero era
-
28
como si cada vez que abría los ojos él estuviera allí, al otro lado del cristal saludándome con la mano. Cuando iba al instituto me pasaba por su despacho para hablar. Sabía que él esperaba mucho de mí.
Me decía: —No quiero que seas como las otras chicas que no
prestan atención a sus estudios. Sé que un día serás grande.La vida en casa podía ser difícil, pero cuando pienso
en los años anteriores a la guerra lo que más recuerdo es ser feliz. Si pasábamos dos semanas con el ambiente helado por-que mis padres estuvieran peleándose, a la semana siguiente nos íbamos todos juntos a la playa. Cuando las niñas del pueblo me tiraban del pelo al lavármelo o trenzármelo, Mam mie Geneva hacía que se fueran. «Déjame a mí», decía y lo hacía ella con la mayor suavidad. Si mi madre me echa-ba de su regazo a los cinco minutos, siempre estaba Ma en la casa de al lado. Con Ma podía hablar de cualquier cosa y siempre estaba dispuesta a ofrecerte un buen arrumaco. Mis hermanas y yo creamos un mundo propio en el dormi-torio que compartíamos, y fuera estaba la cálida Old Road.
En vacaciones a veces había apagones por la noche y todos los niños salían a la calle. Las noches eran cálidas y la luna las iluminaba. Mis primos tocaban el tambor y otras chicas bailaban el saa-saa, y todos probaban con algún que otro baile étnico tradicional mientras los padres, sentados en sus porches, observaban. Aquél era mi hogar.
-
29
2
Pronto acabaremos con el problema
Casi al mismo tiempo que yo disfrutaba de mi fiesta de gra-duación del instituto un grupo de rebeldes armados cruzó la frontera desde Costa de Marfil a Nimba County, al norte de Liberia. Su líder, Charles Taylor, afirmaba que derrocaría al presidente Doe.
A mis padres no les preocupaba. Nimba County esta-ba a tres horas y el grupo de rebeldes era pequeño. Estaban seguros de que el gobierno podría manejar el problema.
Cuando teníamos invitados y la conversación giraba en torno a la política, mi madre solía decir:
—Sacadla de aquí. —Yo ni siquiera prestaba atención; aquello eran conversaciones de viejos.
Durante los meses siguientes mis compañeros de clase se dispersaron, algunos se fueron a colegios fuera de Mon-rovia, otros a Ghana y Sierra Leona. Josephine se matriculó en un colegio universitario privado católico para estudiar contabilidad y gestión empresarial.