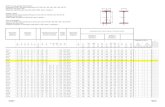Tema 8. de maastricht al euro
Transcript of Tema 8. de maastricht al euro
TEMA 8. DE MAASTRICHT AL EURO
A comienzos de los años noventa, la Europa de los Doce afrontaba serios retos, no tanto
sobre su continuidad, como sobre las expectativas de expansión de sus fronteras y de
sus políticas comunitarias. El 1 de enero de 1993 debía hacer efectivo el mercado
único, con la aplicación de las casi 300 directivas que había promulgado al efecto la
Comisión Europea a partir de las propuestas de su Libro Blanco. Pero dicha aplicación
era muy desigual. Dinamarca había asumido el 92 por ciento de las normas, pero
Alemania sólo el 74 y España y Bélgica, en la cola, no llegaban al 70 por ciento. Sin
embargo, el gran reto para la integración europea, a la altura de 1991, era la
desaparición de la URSS y de los sistemas comunistas en la Europa del Este, y el
paralelo proceso de reunificación de Alemania. Se planteaba ahora, sin admitir
apenas dilaciones, la cuestión del papel que la Cooperación Política Europea (CPE)
debía jugar en las diplomacias nacionales de los Doce ante los nuevos problemas que
traía el final de la guerra fría. Comenzando por la reconversión de las economías
del desaparecido bloque soviético, la previsible pretensión de muchos de sus
miembros de ingresar en la CEE y en la OTAN y el conflicto civil abierto en
Yugoslavia, que conduciría a la disolución de su Estado Federal y a una década de
terribles guerras en los Balcanes noroccidentales. Para muchos, tales retos sólo podrían
ser abordados por una política exterior auténticamente comunitaria, lo que suponía ir
mucho más allá de la alicorta CPE.
Todo ello generaba las inevitables tensiones en el seno de la Comunidad Europea. Sobre
todo por el rol hegemónico que iba asumiendo Alemania. El incremento de la
potencia industrial y demográfica de la RFA, como resultado de la incorporación de
la RDA, y las expectativas de expansión abiertas a las empresas alemanas por la
urgente reconversión de los países de la Europa del Este a la economía de mercado,
favorecían el crecimiento del papel de Alemania en el seno de la CEE, que hallaba eco
en las actuaciones del Gobierno demócrata-cristiano de Helmut Kohl. El avance de la
mayoría cualificada como sistema de voto en el Consejo de Ministros aconsejaba a la
RFA exigir un complejo sistema de voto ponderado, la «doble mayoría», a fin de
introducir el criterio del paso demográfico de cada Estado, lo que era rechazado por
Francia, que temía que el incremento de población de la RFA tras la reunificación
aumentase el porcentaje de votos alemanes en el Consejo. Consecuencia de todo ello
1
sería una paulatina y temporal relajación de los estrechos vínculos del eje franco-
germano, que había condicionado las políticas comunitarias desde su nacimiento. Y, por
su parte, el Gobierno conservador británico de John Mayor, que sucedió a Margaret
Thatcher en noviembre de 1990, mantuvo la tradicional reticencia isleña a la plena
integración, con gestos mucho más que simbólicos que irían desde la negativa a ingresar
en el espacio sin fronteras de Schengen, o a suscribir la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, promulgada en 1989, hasta el
rechazo a incorporarse a la futura moneda europea, el euro, que hubiera supuesto la
renuncia a la libra esterlina.
1. EL TRATADO DE MAASTRICHT
Todas estas tensiones podían llegar a plantear una crisis de crecimiento para la
Comunidad Europea si no se fijaban claramente las prioridades de la integración
continental para las décadas del cambio de milenio mediante un nuevo paso en el
proceso, que incorporara al acervo comunitario algunas grandes líneas de cooperación
intergubernamental y reforzase con ello la capacidad de las instituciones comunitarias.
Fue el Parlamento Europeo quien tomó la iniciativa. Pocos meses después de la caída
del Muro de Berlín, en marzo de 1990, la Cámara de Estrasburgo aprobó una moción a
favor de «una Unión Política, sobre una base federal, junto al mercado único y la Unión
Económica y Monetaria». Es decir, la creación de una federación de estados, la
Unión Europea (UE) que ya planteó en 1984 el Proyecto Spinelli. Y como sucediera
entonces con el Acta Única, los gobiernos nacionales asumieron ahora la iniciativa a fin
de hacerla posible, en unos momentos de alza del optimismo europeísta, pero también
para rebajar su contenido federalista y garantizar la continuidad de sus cuotas
individuales de poder en el seno de la Unión.
En los gobiernos de Berlín y París había consenso en dar por cerrada la etapa
funcionalista, de «pequeños pasos» abierta con la Declaración Schuman, e ir a una
formulación global de la integración europea. Apenas un mes después de la iniciativa
del Parlamento de Estrasburgo, el 20 de abril de 1990, el presidente Mitterrand y el
canciller Kohl, hicieron un llamamiento a «acelerar la construcción política de los
Doce», asumiendo que había llegado «el momento de transformar el conjunto de las
relaciones entre los estados miembros en una Unión Europea». Ambos políticos
2
señalaron las líneas fundamentales sobre las que se asentaría la UE:
1) Reforzar la legitimidad democrática y la eficacia de las instituciones comunitarias.
2) Asegurar la cohesión de los estados miembros en los terrenos económico, monetario
y político.
3) Establecer el mecanismo de una política exterior y de seguridad común.
Tras establecerse el consenso entre los ejecutivos comunitarios sobre la necesidad de ir
más allá del Acta Única, el Consejo Europeo de Dublín acordó el 26 de junio iniciar la
tramitación del Tratado de la Unión Europea (TUE). Para ello se anunció la
convocatoria de dos Conferencias Intergubernamentales (CIG), una para abordar las
dos últimas fases de la Unión Económica y Monetaria, conforme al esquema que
había propuesto el año anterior el Informe Guigou. Y otra para la reforma institucional
y la Unión Política. Los trabajos de ambas conferencias permitirían acometer la
redacción del tratado fundacional de la Unión Europea.
Inauguradas en Roma el 15 de diciembre de 1990, las dos CIG avanzaron con relativa
rapidez en la línea marcada por la iniciativa franco-alemana. Pero los distintos puntos
de vista sobre la Unión, casi siempre basados en la defensa de intereses nacionales a
cargo de los representantes gubernamentales, obligaron a llegar a acuerdos que
disminuyeron el alcance previsto para el Tratado. Ello quedó especialmente claro en
la CIG dedicada a estudiar los aspectos económicos y monetarios. Alemania, la
economía más poderosa de la CEE, aceptaba la idea de un Banco Central Europeo
(BCE) que encauzara el proceso de la unión monetaria. Pero exigía que fuera
autónomo respecto a las restantes instituciones de la UE y, además, que los bancos
centrales de los países miembros conservasen una considerable autonomía frente al
propio BCE. Ello era fundamental para que el Bundesbank y la moneda germana,
el marco, se mantuvieran como referentes básicos en el proceso de unión
monetaria.
Aunque las CIG elaboraron conclusiones muy precisas y en febrero de 1992 se alcanzó
un acuerdo para englobar las tres Comunidades Europeas en el nuevo contexto de la
Unión Europea, las diferencias de criterio de los gobiernos en el Consejo Europeo
impidieron que el Tratado pudiera ser aprobado en su reunión de Luxemburgo, en junio
3
de 1991, por lo que hubo que esperar al 10 de diciembre, cuando el Consejo celebró su
siguiente sesión en la ciudad neerlandesa de Maastrique (Maastricht, en holandés) y
aprobó el texto del TUE, habitualmente conocido como Tratado de Maastricht.
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Economía de los Doce firmaron el Tratado el
7 de febrero de 1992 y entró en vigor, junto con el mercado único, el 1 de enero del año
siguiente. Maastricht venía a culminar la serie de los llamados tratados fundacionales
desarrollando los principios globalizadores apuntados en el Acta Única y superaba el
carácter básicamente económico de las Comunidades Europeas al integrarlo en un
plano conjunto con los principios de la Cooperación Política y los asuntos comunes
de Justicia y Seguridad y añadirle los componentes sociales de la Europa de los
Ciudadanos. El Tratado consolidaba lo avanzado hasta entonces en materia de
integración, el acervo comunitario, y establecía grandes tres líneas de desarrollo, que
fueron conocidas como los tres pilares de la Unión Europea.
a). El Primer Pilar, o pilar comunitario, lo constituían la Comunidad Europea —
nuevo nombre de la CEE, que perdía así su carácter exclusivamente económico— la
CECA y la Euratom. Las instituciones básicas de la CE/UE quedaban fijadas en
seis: el Consejo Europeo, el Parlamento, el Consejo de Ministros o Consejo de la
Unión Europea, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. La
CE asumía las políticas sociales y culturales de la Unión, dentro de este Primer
Pilar. Entre los objetivos que se asignaban a la Comunidad figuraban el desarrollo
equilibrado y solidario de las economías de los estados miembros, la consecución de
altos niveles de empleo y de protección social, la igualdad entre los varones y las
mujeres, el incremento de la competitividad y del crecimiento económico, la lucha
contra la inflación, la culminación de la unión monetaria con la creación de una
moneda única, la protección del medio ambiente, la cohesión económica y social
dirigida a lograr altos estándares de calidad de vida en las sociedades europeas, o el
establecimiento legal de la «ciudadanía de la Unión».
El Primer Pilar afectaba a cuestiones supranacionales situadas en el ámbito
comunitario —la PAC, el mercado único, la unión económica y monetaria, los
fondos estructurales, políticas sociales y culturales— e instituía formalmente el
principio de subsidiariedad por el que la CE aplicaba las «acciones» comunitarias
sólo en aquellas políticas en las que podían ser más beneficiosas para los ciudadanos
4
que la normativa de su propio Estado y con una clara limitación: «ninguna acción de
la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente
Tratado».
b). El Segundo Pilar lo constituía la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC). Frente a su antecesora, la Cooperación Política Europea, definida por el
Informe Davignon y por el Acta Única como reservada a la cooperación puntual
entre los gobiernos, a la PESC se le asignaban objetivos comunitarios. Como la
defensa exterior de los intereses y de los valores comunes a los miembros de la UE,
especialmente en el campo de los derechos humanos y la democracia, la
contribución al mantenimiento internacional de la paz conforme a los principios de
Naciones Unidas y al Acta Final de Helsinki, o el fomento de la cooperación
internacional.
c). El Tercer Pilar correspondía a la denominada Cooperación Policial y Judicial en
Materia Penal (CPJP), a las políticas comunitarias relacionadas con la Justicia y
los Asuntos Interiores, con la idea de hacer de la Unión «un espacio de libertad,
seguridad y justicia». En su articulado se incluían las cuestiones relativas a los
controles de las fronteras exteriores de la UE, la lucha contra el terrorismo, el
narcotráfico, la delincuencia internacional y los delitos fiscales, la cooperación
judicial en los campos civil y penal, la lucha contra la inmigración clandestina y la
aplicación del derecho de asilo. Una de las primeras medidas que se derivaron de
este tercer pilar fue la Convención de julio de 1995, que estableció una Oficina
Europea de Policía, o Europol, heredera del Grupo de Trevi, que centralizaba el
intercambio de información entre las fuerzas de seguridad estatales. En directa
relación con este Tercer Pilar estaba el espacio Schengen que, sin embargo, se
mantuvo fuera del acervo comunitario, en su condición de acuerdo
intergubernamental, hasta la modificación del TUE por el Tratado de Ámsterdam,
en 1997.
Frente al carácter comunitario y supranacional del Primer Pilar, tanto el Segundo como
el Tercero, mucho más concretos en sus objetivos, basaban su funcionamiento en la
colaboración entre los gobiernos de los países miembros de la UE, conforme al
principio solidario, no comunitario, que había encarnado la Cooperación Política
Europea.
5
Las reformas institucionales introducidas por el TUE apenas modificaban el esquema
del Acta Única, aunque había iniciativas tendentes a reforzar los mecanismos de
representación democrática. Así, el derecho de veto mediante la exigencia de voto
por unanimidad en el Consejo de Ministros quedaba relegado a cuestiones
concretas, aunque fundamentales: admisión de nuevos miembros, revisión de los
tratados, modificación de los recursos propios presupuestarios, etc., y se primaba en casi
todos los actos legislativos del Consejo la votación por mayoría cualificada, aunque
aún no se entró en el tema de la doble mayoría. El Parlamento Europeo aumentaba sus
competencias de fiscalización del funcionamiento de la CE, refrendaba el
nombramiento de la Comisión en una sesión de investidura y adquiría cierta capacidad
de control y suspensión de las decisiones del Consejo de Ministros a través del
procedimiento denominado «codecisión legislativa». Por otra parte, Maastricht creó un
nuevo organismo representativo, el Comité de las Regiones, una asamblea de 222
miembros —334 desde 2007— designados por el Consejo de Ministros comunitario a
propuesta de los gobiernos. El Comité se dedica a manifestar los puntos de vista de los
ejecutivos regionales, provinciales y locales en todas las cuestiones comunitarias que les
afectan, asesorando a la Comisión y al Consejo mediante dictámenes.
El TUE no modificaba la mayoría de las competencias económicas de la CE en lo
referente a cuestiones fundamentales como la unión aduanera, la PAC, la política de
infraestructuras o el estímulo a la competencia. Asumía, en cambio, políticas activas de
cohesión económica y social a fin de reducir las diferencias en el desarrollo regional. A
tal fin, en abril de 1993 se creó el Fondo de Cohesión, dotado entonces con 1.500
millones de ecus, para financiar proyectos, en materia de transporte y
medioambiental, en aquellos países cuyo PIB per cápita fuese inferior al 90 por ciento
de la media comunitaria, condiciones que se daban entonces en los casos de Grecia,
Irlanda, Portugal y España. El Fondo se convirtió en un instrumento fundamental de
apoyo para lograr la convergencia económica y social de los países miembros, lo
que cobró especial relieve al producirse el ingreso de gran parte de los antiguos países
comunistas europeos, cuyos sistemas de transporte y de control medioambiental tenían
graves carencias.
El Tratado establecía una planificación más estricta de los programas marco de
investigación y desarrollo tecnológico, con responsabilidades compartidas por el
6
Consejo y la Comisión. En cambio, en las políticas medioambientales hubo que atender
las demandas de los países menos desarrollados, a lo que se autorizaba a establecer su
propio ritmo de implementación de las medidas, aunque bajo la supervisión de las
instituciones comunitarias. En cuanto a las políticas económicas, las situaba-bajo el
principio de subsidiariedad, aunque reforzaba los mecanismos de control de las
instituciones comunitarias, sobre todo de la Comisión, sobre las políticas
gubernamentales y avalaba las líneas maestras del Plan Delors para la Unión Económica
y Monetaria.
El TUE era un importante avance en el proceso de integración económica e
institucional así como en los derechos individuales y colectivos, como el Acuerdo
Social, definidos en el nuevo marco de la Europa de los Ciudadanos. Suponía un paso
trascendental desde el funcionalismo económico de las Comunidades al concepto global
—pero aún no federal— de la Unión Europea. Incorporaba, tras reiteradas
manifestaciones en tal sentido del Parlamento y del Tribunal de Justicia, una
declaración en defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 6o.
Establecía, aunque sin entrar a desarrollarlo, una ciudadanía de la Unión: «es ciudadano
de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro».
Pero los objetivos de Maastricht, situados en el corto y medio plazo, distaban de ser
ambiciosos. Prácticamente se limitaba a abrir la etapa constituyente de la Unión
Europea, a la espera de nuevos desarrollos, y volvía a escamotear los ideales federalistas
que habían impulsado la iniciativa del Parlamento Europeo. En consecuencia, el
Consejo Europeo reforzaba su papel de organismo impulsor de las grandes líneas de la
política comunitaria y el otro organismo intergubernamental, el Consejo de Ministros,
se afirmaba como el órgano legislativo fundamental de la UE, con competencias en sus
tres pilares. Por el contrario, el Parlamento seguía teniendo funciones de control muy
limitadas y carecía de iniciativa legislativa. Y la Comisión Europea sólo poseía
competencias en el primer pilar, y actuaría casi siempre a través del principio de
subsidiariedad, es decir, sólo donde pudiera hacerlo «mejor que los Estados» en
aquellos terrenos comunes a estos: investigación y desarrollo, cultura, cohesión
económica y social, inmigración, redes de transportes internacionales, etc.
7
2. LOS PROBLEMAS DE LA RATIFICACIÓN DE MAASTRICHT
El TUE llegaba con retraso, ya que la ola de optimismo europeísta de 1989 se estaba
difuminando. En 1992, los países del Continente se enfrentaron a una breve pero dura
crisis de la economía mundial, que disparó las tasas de paro y el déficit público. En
esos momentos, el Sistema Monetario Europeo se vio sometido a fuertes tensiones
especulativas que, entre ese otoño y el verano de 1993, hicieron temer por su
continuidad, y por la de la Unión Económica y Monetaria. A ello se unía las guerras en
Yugoslavia, que sirvieron para poner en duda la viabilidad de la Cooperación Política y
la existencia misma de un consenso exterior comunitario ante las divergentes
actuaciones de los gobiernos y la incapacidad de la troika comunitaria para mediar en el
conflicto. Y en esta situación de incertidumbre, la posibilidad de que la Unión Europea
se abriera en corto plazo a la adhesión de los países del Este , con economías muy
pobres y sociedades desestructuradas tras la brusca caída del comunismo, hacía crecer el
peso del euroescepticismo en la UE. Para una parte considerable de la opinión pública,
no era el momento de crear nuevas vías de integración, sino de un repliegue que
permitiese consolidar lo ya hecho o, incluso, dar marcha atrás en ciertos temas.
Tras la firma del Tratado de Maastricht, era necesario que lo ratificasen los estados
miembros. Había dos fórmulas: la aprobación del Tratado por el Parlamento
nacional, o la consulta a la población en referéndum. Esta dicotomía en la
ratificación de los grandes avances integradores en Europa conduce casi siempre a
situaciones paradójicas. Los parlamentos, controlados por los partidos que apoyan al
Gobierno, suelen aprobar los textos integracionistas sin grandes dificultades. Pero en la
consulta directa a la ciudadanía, puede constatarse un entusiasmo europeísta mucho
menor, o incluso un rechazo mayoritario a la implementación de medidas que una parte
considerable de la opinión pública, no necesariamente euroescéptica, interpreta como
amenazas para la soberanía de su país y su identidad nacional.
Sólo los gobiernos de Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo anunciaron que
consultarían directamente a los ciudadanos. Los daneses fueron los primeros en acudir a
las urnas, el 2 de junio, y el «no» a Maastricht se impuso por un 50,7 por ciento de los
votos. Era un serio revés político, pero los responsables comunitarios decidieron aparcar
el problema y seguir adelante con la ratificación en los demás países. El 18 de junio se
8
celebró el referéndum irlandés, con un sorprendente 68,7 por ciento de votos favorables,
y luego ratificaron el tratado los ciudadanos luxemburgueses. En cuanto a las
ratificaciones parlamentarias, debían plantear menos dificultades. Entre octubre y
diciembre, los parlamentos de Italia, Bélgica, Holanda, España y Portugal apoyaron
el tratado por amplia mayoría, aunque en el caso español fue necesario modificar el
artículo 13.2 de la Constitución para permitir el voto de los extranjeros comunitarios. La
ratificación era más complicada en Alemania donde, pese al consenso de las
direcciones de los partidos demócrata-cristiano, socialdemócrata y liberal, un amplio
sector de la opinión pública estaba movilizado contra la creación del euro, mientras que
los gobiernos de los estados (Länder) exigían a las autoridades de la Federación (Bund)
participación en las decisiones comunitarias que les afectaran.
El caso británico era aún más delicado. El Gobierno conservador de John Mayor, que
acababa de sacar a la libra del Sistema Monetario Europeo, había aceptado la
constitución de la UE siempre y cuando el Reino Unido no se viera obligado a aplicar
los principios de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los
Trabajadores, y en el entendimiento de que no aceptaría la moneda única. Pero el
resultado negativo del referéndum en Dinamarca movió a una parte de los
parlamentarios conservadores, enemigos declarados del mercado único y conocidos
como «eurorrebeldes», a negar la ratificación del Tratado mientras no lo aceptara
Dinamarca. Y como los laboristas exigían la aplicación íntegra de los principios sociales
de la Europa de los Ciudadanos, el Gabinete no tenía la mayoría parlamentaria
requerida. A lo largo de los quince meses que duró la tramitación parlamentaria, el
premier Mayor estuvo en más de una ocasión a punto de dimitir.
Con todo, el caso que revistió mayores incertidumbres fue el francés. Tras el
referéndum en Dinamarca, el presidente Mitterrand anunció que, en lugar de la prevista
ratificación parlamentaria, Francia consultaría directamente a sus ciudadanos. Era una
apuesta muy arriesgada, dados los antecedentes y la incidencia de la crisis económica y
monetaria en un país que contemplaba con creciente preocupación el ascenso de
Alemania en el seno de la Comunidad y la competencia agrícola de los nuevos socios
meridionales. Las encuestas fueron recogiendo los efectos de la enérgica campaña de
los partidarios del «no», con un descenso continuo del entusiasmo por la Unión. Pero
cuando se celebró la consulta, el 3 de septiembre, resultó favorable al Tratado por un
9
margen muy estrecho: el 51,3 por ciento de los votos.
A la vista de los problemas que estaba creando el referéndum danés, los gobiernos
europeos decidieron dar una oportunidad de rectificar a Copenhague. Durante semanas,
se negoció un acuerdo basado en una cláusula de exención (opting out, abreviado opt-
out) que permite a un Estado de la UE pactar la no aplicación de ciertos aspectos de las
políticas comunes en su ámbito estatal sin renunciar por ello a ser miembro de pleno
derecho de la Unión. En el Consejo Europeo de Edimburgo, reunido en diciembre de
1992, se ofreció a los daneses un acuerdo particular, que excluía «a cualquier otro
Estado miembro, existente o futuro», por el que no participarían en la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria, ni en los aspectos militares de la PESC y limitarían en
su territorio los derechos de la ciudadanía europea para los no daneses. Bajo estas
condiciones, Dinamarca celebró un nuevo referéndum el 18 de mayo de 1993, en el que
triunfó el «sí» con un 56,8 por ciento de los votos. Tras ello, y con la seguridad de que
podría contar con su propia cláusula opt-out acerca de la unión monetaria y la política
social, el Parlamento británico ratificó el Tratado el 2 de agosto, con la abstención de
los laboristas. Y la Ley Fundamental alemana fue modificada para permitir a las
regiones participar en la política federal respecto a la UE. Replicaron los euroescépticos
germanos presentando hasta una veintena de cuestiones de inconstitucionalidad, lo que
obligó a otras tantas sentencias denegatorias del Tribunal Constitucional. Finalmente, el
12 de octubre el Parlamento alemán ratificó el Tratado de Maastricht. Y así, con casi un
año de retraso sobre el calendario previsto, y en unas condiciones que le auguraban un
futuro complicado, arrancó la Unión Europea el 2 de noviembre de 1993.
3. DE LOS DOCE A LOS QUINCE
El Mercado Común Europeo se había constituido sobre un estricto modelo de
democracia política y sobre la idea del Estado de bienestar, que combinaba el
crecimiento económico vinculado al libre mercado con mecanismos públicos de
control y garantizaba un alto nivel de protección social para el conjunto de la
población. Un modelo parecido de organización socioeconómica preconizaba la otra
gran entidad mercantil de la Europa occidental, la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC, o EFTA), cuyos miembros eran reacios a aceptar principios de
integración propios de la CEE, como la unión aduanera, económica o monetaria, o la
10
supranacionalidad en los asuntos políticos y sociales. Desde sus inicios, la AELC,
promovida por el Gobierno británico como alternativa al Mercado Común, se mostró
como un organismo mucho menos eficiente que su rival. Y tres de sus socios, el
Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, no tardaron en solicitar su ingreso en la CEE, donde
fueron admitidos como miembros de pleno derecho en 1973, igual que Portugal en
1986. La AELC quedó, con ello muy debilitada. Además, el establecimiento del
mercado único en la Unión Europea, anunciado para 1993, incrementaría las
dificultades de los miembros de la Asociación para exportar a un mercado comunitario
altamente autosuficiente. Ello, junto con el inicio de la aplicación de los protocolos opt-
out que permitieron a británicos, daneses o irlandeses negociar cláusulas de
salvaguardia frente a determinados avances de la integración comunitaria, animaron a
otros cuatro socios de la AELC, Suecia, Finlandia, Noruega y Austria, a solicitar el
inicio de negociaciones para la adhesión a la UE.
Una parte importante de los responsables comunitarios no se mostraban favorables a
una nueva ampliación cuando España y Portugal estaban todavía en la fase transicional
de adaptación a las estructuras comunitarias. El presidente de la Comisión, Delors,
propuso en enero de 1989 que la Comunidad y la Asociación iniciaran un acercamiento
muy medido, a fin de hacer compatibles sus mercados y preparar con tiempo suficiente
las candidaturas al ingreso en la CEE. Entre la propuesta de Delors y la plasmación de
su idea en el Espacio Económico Europeo (EEE), transcurrieron cinco años con
acontecimientos tan trascendentales como la creación de la Unión Europea o la
disolución de la URSS y la caída de los sistemas comunistas en la Europa del Este,
que no podían considerarse sino favorables a los procesos de integración continental. El
2 de mayo de 1992, por lo tanto, los representantes de la CEE y los de la AELC
firmaron el Tratado de Oporto, que debía poner en marcha el EEE en enero de 1994.
El Espacio constituiría un Mercado Común extracomunitario, basado en las cuatro
libertades de circulación de la CEE: de personas, servicios, bienes y capitales. Los
países de la AELC adoptarían en este terreno la legislación comunitaria, pero
conservarían su libertad para mantener políticas comerciales propias. Quedaba
sobreentendido que se trataba de un acercamiento que culminaría con su ingreso en la
Unión.
Pero la ratificación del Tratado de Oporto demostró, una vez más, que en algunos países
11
la voluntad integracionista de los responsables económicos iba más allá que los deseos
de la ciudadanía. El 6 de diciembre de 1992, los electores suizos, convocados a un
referéndum, se negaron a ratificar el Tratado por un 50,3 % de los votos, y la
Confederación Helvética no ingresó, por lo tanto, en el Espacio Económico Europeo.
La creación de esta área comercial dio impulso a las candidaturas a la UE de Suecia,
Austria, Finlandia y Noruega. Concluidas las negociaciones a finales de marzo de
1994, los cuatro países firmaron la adhesión el 25 de junio. Quedaba la ratificación, que
se realizó mediante referendos populares. En Austria, el referéndum se celebró antes de
la adhesión, el 12 de junio, con un 66,6% de votos favorables. También fueron
favorables, aunque con porcentajes muy ajustados, las consultas en Finlandia (56,9%) y
en Austria (52,8). Pero el caso noruego era especial. La resistencia a compartir las
riquezas pesqueras, y las expectativas de crecimiento económico generadas por la
explotación de los ricos yacimientos de petróleo en sus aguas territoriales del Mar del
Norte, mermaban mucho los posibles entusiasmos europeístas de los electores. El 28 de
noviembre, sólo otorgaron el 48,7% de los votos a la ratificación. Por lo tanto, Oslo
quedó fuera del paquete de nuevos miembros de la UE, en la que los otros tres
candidatos ingresaron formalmente el 1 de enero de 1995. Era la Europa de los
Quince.
Con la Asociación Europea de Libre Comercio reducida a Islandia, Noruega y
Liechtenstein, el Espacio Económico Europeo reforzó su condición de antesala de la UE
y de puente tendido a la cooperación económica con los estados europeos situados fuera
del área comunitaria, por lo que surgieron inmediatamente nuevos candidatos a utilizar
esta vía. Así sucedió con los diez países que ingresaron en la Unión en 2004, tras
presentar su adhesión al EEE en enero del año anterior.
4. CULMINACIÓN DE LA UNIÓN MONETARIA
La convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (CIG) para preparar los
aspectos económicos del Tratado de Maastricht relanzó el debate sobre la Unión
Económica y Monetaria y sobre el cumplimento del Plan Delors, una vez que, en julio
de 1990, se abrió la primera fase de la UEM, con la entrada en vigor de la libre
circulación de capitales en el territorio de la Comunidad y comenzó el estudio de la
12
segunda, que a partir de 1994 contemplaría la transición a la moneda única. Ya en la
segunda mitad de 1990 se plantearon algunos planes alternativos que buscaban acelerar,
o retrasar, la entrada de la moneda única. Así, el canciller del Exchequer británico, John
Mayor, propuso la consolidación del «ecu duro» como una auténtica moneda, pero que
circulase en paridad con las monedas nacionales de los países comunitarios. El
presidente del Banco central alemán, el Bundesbank, Karl Otto Pöhl, defendía una
unión monetaria a dos velocidades, con Alemania, Francia y el Benelux implantando
la moneda única en una primera fase y los demás socios adaptando sus economías para
una convergencia monetaria a más largo plazo. Esto era algo que rechazaban potencias
medianas como Italia o España, cuyo ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, lanzó
una propuesta para que los Doce retrasaran la entrada en vigor de la segunda fase de la
UEM, a fin de que las economías menos eficientes pudiesen participar en la
concertación en igualdad con los grandes. De modo que, a lo largo de 1991, en la CIG
se dieron posturas enfrentadas, que hacía prever un complicado período transitorio hasta
la moneda europea.
4.1. La crisis monetaria de 1992-1993
Los costes del rápido proceso de reunificación de Alemania, las dificultades en la
ratificación del Tratado de Maastricht y la crisis económica mundial de 1992-93,
propiciada por el fuerte alza del precio del petróleo, pusieron en cuestión la solidez del
Sistema Monetario Europeo (SME), al que hasta entonces se auguraba una tranquila
evolución hacia la unión monetaria. De hecho, entre 1987 y 1992, el Mecanismo de
Tipos de Cambio (MTC), que era la base del Sistema, no había experimentado
variación en sus paridades, fuera de una ligera corrección de la lira italiana en 1990.
La absorción de la RDA por la RFA implicó el traspaso al sistema germano-occidental
de una economía más pobre y radicalmente distinta, casi exclusivamente vinculada a un
sector público que había que reconvertir y privatizar con una rapidez en muchos casos
traumática para unos alemanes del Este entre los que la reunificación había generado
desmesuradas expectativas de elevación del nivel de vida. En los primeros años
noventa, por lo tanto, el gasto público con relación a la antigua RDA —subvenciones a
la reconversión, cobertura del paro masivo generado por la privatización y el cierre de
empresas, adaptación de las infraestructuras— se disparó, al tiempo que el acceso al
13
mercado de millones de nuevos consumidores incrementaba extraordinariamente las
importaciones de la RFA, especialmente en los productos alimentarios. Los altísimos
costes de la reunificación alemana, mal previstos o políticamente inevitables, tuvieron
un efecto devastador sobre el SME, que descansaba en buena medida sobre la
estabilidad del tipo de cambio del marco, ante la debilidad de las restantes divisas.
También fue muy negativa para el Sistema la seria recesión de la economía mundial en
1992-93, que afectó gravemente a los mercados de Europa, donde el paro, y por lo tanto
el gasto social, se dispararon. Era evidente que Berlín adoptaría unilateralmente
políticas de restricción monetaria a fin de contener la inflación y el déficit en la
economía alemana. En 1992, los tipos de descuento aplicados por las autoridades
germanas triplicaban los de 1989. Y ello, sobre todo si se aceptaba la pretensión del
Bundesbank de revaluar el marco, tendría inmediatas repercusiones sobre las economías
de sus socios comunitarios.
En un modelo de libre circulación de capitales, con alta inflación en Alemania y baja en
el resto de la UE, los restantes países miembros se vieron impelidos a aplicar también
políticas monetarias restrictivas para mantener la paridad con el marco. Ello incidió
negativamente en sus expectativas de crecimiento y en los sistemas de protección
social, especialmente la cobertura del paro, más necesarios que nunca en plena crisis
económica mundial. Se unió a ello la publicación del dato del aumento de los costes
laborales en el Reino Unido, España, Italia y Portugal, cuyas economías perdían
competitividad de forma acelerada. En esta situación, con una creciente desconfianza de
los mercados financieros hacia el SME, el rechazo de los daneses a ratificar en
referéndum el Tratado de Maastricht, en junio de 1992, desató a finales del verano una
oleada de movimientos especulativos contra las monedas más débiles, que hicieron
tambalearse el MTC y, con él, el conjunto del Sistema.
El marco finlandés fue la primera víctima: a partir del 8 de septiembre cayó el 12,5 por
ciento y tuvo que abandonar el cesto de paridades del ecu. A continuación, los
especuladores atacaron la corona sueca, pero Estocolmo reaccionó elevando sus tipos
de interés y duplicando sus reservas mediante préstamos en el mercado internacional,
con lo que pudo mantenerse, de momento, en su banda de fluctuación. Cargaron
entonces contra la lira italiana, que hubo que devaluar, y luego contra la libra
esterlina. El 16 de septiembre el Gobierno británico, fracasado el intento de paliar los
14
ataques con un aumento del tipo de interés, anunció la devaluación y el abandono de la
disciplina cambiaria y del SME, lo que a continuación hizo también la lira mientras la
siguiente moneda en la lista, la peseta española, se devaluaba el 5 por ciento. En
noviembre, la corona sueca no pudo resistir más, se devaluó un 11 por ciento respecto al
marco y abandonó el Sistema, seguida por la dracma griega. Mientras, el Bundesbank,
con su divisa crecientemente revalorizada, mostraba escaso interés en implicarse en el
apoyo a aquellas monedas europeas incapaces de situarse en su estela.
Tras algunos meses de calma, en abril de 1993 se reanudaron los ataques especulativos
contra los integrantes más débiles del SME. La acción combinada de los bancos
centrales no logró evitar una nueva devaluación de la peseta, del 8%, y del escudo
portugués, del 6,5. Al llegar el verano, la situación del MTC era muy delicada. Francia,
Bélgica y Dinamarca habían bajado sus tipos de interés, aunque menos que Irlanda,
España y Portugal, enfrentadas a una nueva devaluación que les obligaría a abandonar la
banda de fluctuación. Cuando, en su reunión del 29 de julio, las autoridades del
Bundesbank se negaron a reducir el tipo de descuento que aplicaban, el SME entró en lo
que podía ser una fase de liquidación. Dos días después, los ministros de Finanzas se
reunían y tomaban una decisión drástica, el llamado compromiso de Bruselas: ampliar
la banda de fluctuación autorizada de las divisas del área del ecu, de ±2,25 por ciento a
±15. Era un balón de oxígeno que detuvo la crisis especulativa. Pero, como en su tiempo
lo fue la serpiente monetaria, se trataba de un parche que ponía de relieve la ficción en
que se había convertido el SME. Ahora era sumamente evidente la necesidad de ir hacia
una rápida implantación de la moneda única en el territorio de la Unión Europea.
4.2. La implantación del euro
Conforme a lo establecido por el Tratado de Maastricht, el 31 de diciembre de 1993
culminó la primera etapa de la Unión Económica y Monetaria con el establecimiento de
la libre circulación de capitales dentro de la UE. Al día siguiente, se abrió la segunda
etapa, que debía conducir a la creación de la moneda única, el euro, para la que se fijó
como fecha el primer día de noviembre de 1999. El aspecto más complicado de esta
segunda fase de la UEM era la fijación y aplicación de los criterios de convergencia
monetaria y fiscal, o criterios de Maastricht, que debían armonizar los sistemas
nacionales limitando sus diferencias antes de la creación del euro. Siguiendo al Plan
15
Delors, el Tratado de Maastricht fijaba cuatro criterios de convergencia para cada
estado miembro, destinados a reducir la inflación y las fluctuaciones de los tipos de
cambio y de interés, sin cumplir los cuales no podrían acceder a la tercera fase de la
UEM, es decir, a la moneda única:
a). Una tasa de inflación no mayor en un 1,5% a la media de los tres estados con menor
inflación de la UE durante el año anterior a su adopción de la moneda europea.
b). Un déficit público menor al 3% del PIB y Deuda pública no superior al 60% del
mismo, en el momento del ingreso en la Unión Monetaria.
c). Moneda nacional estable dentro del Sistema Monetario Europeo, sin devaluaciones
en los dos últimos años. Los países que no estuvieran en el SME no podrían
concurrir a la moneda única.
d). Tipo de interés nominal a plazo medio de diez años estable y no superior al 2% de la
media de los tres estados con menor tasa de inflación.
Los criterios de convergencia comenzaron a aplicarse cuando las monedas europeas
acababan de atravesar por fuertes tensiones especulativas, que ponían de relieve la
vulnerabilidad del SME, y con la economía alemana digiriendo con problemas la
incorporación de la RDA. El nivel de cumplimiento era muy diferente y pronto quedó
claro que salvar la brecha entre países ricos y pobres exigiría sacrificios a estos y un
esfuerzo de cooperación a aquellos.
La segunda fase de la UEM, abierta el 1 de enero de 1994 y que se prolongaría hasta
1999, se cubrió conforme a las previsiones de Maastricht. Para conducir el proceso se
congeló la proporcionalidad de las monedas nacionales en el ecu y se creó un
organismo regulador, el Instituto Monetario Europeo (IME), que absorbió las
funciones de los dos organismos básicos del Sistema Monetario Europeo: el Comité de
gobernadores de los Bancos Centrales, creado en 1964, y el Fondo Europeo de
Cooperación Monetaria, que desde 1973 venía gestionando las intervenciones
comunitarias en los mercados de cambios y promoviendo normativa sobre reservas para
los bancos centrales. El IME era una institución destinada, básicamente, a preparar la
transición desde el SME a la Unión Monetaria, pero sin capacidad para dirigir las
políticas monetarias de los estados miembros ni para intervenir el mercado cambiario.
Sería necesario llegar a la tercera fase de la UME para que el sucesor del IME, el Banco
16
Central Europeo, asumiera tales capacidades.
El Consejo Europeo tomó la decisión formal, en su reunión de Madrid de diciembre de
1995, de crear la moneda única, que comenzaría a funcionar con la tercera fase de la
UEM, el 1 de enero de 1999. Se la denominó «euro», palabra de fácil encaje en todos
los idiomas y alfabetos de la Unión. El Consejo de Madrid definió un calendario de
entrada del euro, que se inició con el establecimiento, a cargo del IME, de un nuevo
modelo de Mecanismo de Tipos de Cambio —llamado MCTII— con vistas a fijar
paridades y asignarlas a la reconversión monetaria. En el Consejo Europeo de Dublín,
en diciembre de 1996, los gobiernos suscribieron el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, destinado a garantizar la disciplina presupuestaria, hasta la carencia de
déficit, y la estabilidad monetaria de los candidatos a ingresar en el área del euro (la
eurozona).
A la vista de los informes de la Comisión Europea y del IME, el Consejo Europeo
reunido en Cardiff el 3 de mayo de 1998, estudió el grado de cumplimiento de los
criterios de convergencia alcanzado por los diversos países a lo largo de la segunda fase
de la UEM. Las tareas fijadas en Maastricht se habían hecho a medias, incluso con la
incorporación de tres países ricos con estados eficientes, como eran Austria, Finlandia y
Suecia. Si en la primavera de 1993 únicamente Luxemburgo cumplía los cuatro
criterios, en enero de 1998, sólo cinco de los quince países miembros cumplían el
criterio fundamental, el de contención del déficit público: Dinamarca, Irlanda,
Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia. En el caso de Alemania, los costes de la
reunificación seguían pasando factura, ya que su coeficiente de endeudamiento era el
más alto de la Unión. A la vista de este fracaso, que podía poner en cuestión la propia
continuidad de la UE, la Comisión Europea recomendó al Consejo que se bajara la
exigencia hasta permitir un déficit del 3% del PIB, lo que cumplían todos excepto
Grecia. También el país heleno era la única excepción en el control de la inflación ya
que, con un 5,8 anual, superaba el 2,7 fijado. En cuanto a la estabilidad monetaria, todos
cumplían, con excepción de la libra irlandesa y de la dracma griega, que se incorporaba
en ese momento al MTC II, tras años de turbulencias fuera del SME. Y la corona sueca
y la libra esterlina seguían fuera del Sistema, por lo que no ingresarían en la Unión
Monetaria. Finalmente, en los tipos de interés a largo plazo era, una vez más, los
griegos quienes estaban muy por encima del valor de referencia.
17
En once de los doce candidatos se podían dar por cumplidos los criterios de
convergencia, cuyo nivel de exigencia no era muy estricto e incluso se rebajó en la
cuestión del déficit público para evitar que quedaran fuera varios países, incluida
Alemania. Sólo Grecia incumplía manifiestamente algún criterio —los cuatro, en
realidad— y su moneda quedó fuera de la futura eurozona, a la que se incorporaría un
par de años más tarde. El Reino Unido, Suecia y Dinamarca cumplían todos los
criterios, pero no habían solicitado la adhesión al euro, por lo que conservaron sus
monedas acogiéndose a una cláusula opt-out. Mónaco, San Marino y el Vaticano, tres
miniestados que no formaban parte de la UE pero que estaban en el área del franco
francés y de la lira italiana, entraron en este primer paquete de la Unión Monetaria.
El 25 de mayo de 1998 se dio el tercer gran paso de esta fase de la UEM al constituirse
el Banco Central Europeo (BCE), que sustituiría al IME en la coordinación de las
políticas monetarias de la Unión. El BCE, dotado de un carácter plenamente
supranacional, se convertía en el organismo coordinador del Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC), en cuyo seno los reguladores bancarios de los países de la
eurozona actuarían con plena independencia de sus ejecutivos nacionales. La sede del
BCE se estableció en la ciudad alemana de Frankfurt del Meno y su primer presidente
fue el holandés Win Duisenberg, antiguo funcionario del Fondo Monetario
Internacional.
Conforme estaba previsto, el 1 de enero de 1999 se inició la tercera fase de la UEM
con la entrada en vigor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que pretendía
eliminar totalmente el déficit público estableciendo severos límites a las políticas
presupuestarias y al endeudamiento de los estados, y con la fijación irrevocable, por el
SEBC, de los tipos de cambio de las once monedas que se integrarían en el euro (€).
Este, se creó entonces, poniendo fin a la existencia del ecu (CE). Pero durante los tres
años siguientes, el euro funcionó sólo virtualmente, como la desaparecida unidad de
cuenta europea, a fin de dar un plazo para adaptar las cifras macroeconómicas y los
sistemas de pago corrientes de los países miembros a la cuantificación en la nueva
moneda común. A fin de familiarizar a los ciudadanos con el uso cotidiano del euro
durante estos años se solían facilitar los precios y los importes, incluso de las facturas
más pequeñas, en euros y en la moneda nacional, y se divulgaron ampliamente sencillas
18
reglas mnemotécnicas de conversión automática (por ejemplo, seis euros, mil pesetas)
Terminada la fase de transición, el 1 de enero de 2002 el euro se convirtió en una
divisa real, con un completo sistema de unidades en circulación, que iban desde las
monedas fraccionales de un céntimo a los billetes de 500 €. A mediados de ese año, las
monedas nacionales, que habían seguido circulando, fueron retiradas y la moneda única
se hizo realidad en la eurozona.
5. EL TRATADO DE ÁMSTERDAM
Los negociadores del Tratado de Maastricht eran conscientes de que el acuerdo que
ponía en marcha la Unión Europea era un marco claramente insuficiente para su
desarrollo. El lento y accidentado proceso de su ratificación en los países miembros
vino a confirmar, por otra parte, que el euroescepticismo, como corriente de opinión
pública, era un elemento cada vez más relevante en la política interior de los socios. Por
lo tanto, el artículo N del Tratado no sólo recogía el procedimiento de su revisión, a
propuesta de la Comisión Europea o de cualquier Gobierno, sino que establecía ya una
fecha, mediante la conocida como cláusula de rendez-vous, para iniciarla.
Los gobiernos del democristiano Helmut Khol y del neogaullista Édouard Balladur se
esforzaban por mantener activa la entente franco-germana, que se vio fortalecida a
partir de mayo de 1995, con la llegada a la presidencia de la República del también
neogaullista Jacques Chirac. Apoyados por los gobiernos del Benelux, Berlín y París
buscaban reforzar el papel político de las instituciones comunitarias, especialmente
del Parlamento, así como acelerar la reconversión de los sistemas económicos y
sociales de la Europa del Este, y ponían énfasis en desarrollar los aspectos militares
de la PESC reactivando la Unión Europea Occidental (UEO) con el proyecto de un
Euroejército. Pero, desde el inicio de la etapa post-Maastricht, se habían ido
sucediendo diferencias de planteamiento sobre la evolución del Tratado. La opinión
pública alemana se resistía a abandonar su sólida moneda a favor del euro y los políticos
germanos —y no sólo ellos— eran muy reticentes ante el proyecto de reforzar las
votaciones en el Consejo por mayoría cualificada cuando era previsible que un aluvión
de nuevos ingresos redujera la influencia de los cuatro «grandes» al disminuir su
porcentaje de voto ponderado. En Francia eran, sobre todo, la futura ampliación a los
ciudadanos del Este del área de libre circulación de personas establecida en Schengen y
19
la apertura del mercado comunitario a las agriculturas de esos países, lo que creaba
resistencias. Por su parte, el Gobierno conservador británico rechazaba la unión
monetaria, se negaba a aceptar los aspectos sociales de Maastricht y no quería nuevos
avances en ese sentido. Y un problema de gran envergadura lo planteaban los socios
comunitarios neutralistas —Finlandia, Suecia, Austria e Irlanda— que se resistían a
integrarse en la UEO, un organismo que hasta entonces había estado estrechamente
subordinado a la OTAN.
Conforme a las disposiciones del Tratado de Maastricht, los gobiernos comunitarios
pusieron en marcha el procedimiento de revisión a comienzos de 1995, abriendo un
período de consultas a los estados. Recibidas las respuestas, en la primavera se creó el
denominado «grupo de reflexión», presidido por el español Carlos Westendorp, que
en diciembre de ese año concluyó un documento con propuestas sobre las tres líneas
fundamentales de reforma del Tratado:
1) Reforzar la Europa de los Ciudadanos.
2) Preparar las instituciones comunitarias para la gran ampliación hacia el Este.
3) Fortalecer la capacidad de acción de la UE en el exterior impulsando la PESC.
Conforme a este plan, el Consejo Europeo de Turín, en marzo de 1996, convocó una
Conferencia Intergubernamental para estudiar modificaciones a los Tratados de Roma y
de Maastricht.
La CIG debatió el proyecto de Tratado complementario durante año y medio, con las
dificultades que eran de esperar y que enfrentaban, sobre todo, la visión neoliberal de
las restrictivas políticas de convergencia hacia la Unión Económica y Monetaria y
la socialdemócrata de la Europa de los Ciudadanos, que incidía en las políticas
sociales públicas. Se sumaba a ello las disensiones entre grandes y pequeños en la
cuestión del voto por mayoría cualificada en el Consejo, ya que la previsible entrada de
numerosos estados con escaso peso demográfico y económico podía hacer peligrar el
porcentaje asimétrico para la «minoría de bloqueo» que, hasta entonces, primaba a los
grandes estados. Grandes que pretendían reordenar el sistema de ponderación de votos
para no perder lo que los pequeños entendían que era un auténtico derecho de veto.
20
Pero en la primavera de 1997 hubo dos cambios de gobierno que contribuyeron a
facilitar el consenso. En mayo, luego de 18 años de gobierno conservador en el Reino
Unido, llegó al poder el laborista Tony Blair con un proyecto de «tercera vía» que
buscaba conjugar el liberalismo económico con las políticas socio-laborales de la
UE. Con ello cesó el veto del Parlamento de Londres a estas y el Gabinete suscribió,
con ocho años de retraso, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales
de los Trabajadores. Y un mes después, el socialista Lionel Jospin asumía en Gobierno
en Francia en coalición con comunistas y ecologistas y reforzaba así al grupo de
quienes, desde el centro-izquierda, buscaban un fortalecimiento de la Europa «social»
frenando la deriva neoliberal de la Unión.
Tras este reequilibrio de fuerzas, y como sucediera en 1992, los representantes
gubernamentales en la CIG buscaron sortear las dificultades pactando un acuerdo de
mínimos. El proyecto de tratado fue aprobado en el Consejo Europeo de Ámsterdam, el
17 de junio de 1997. El 2 de octubre lo firmaron los ministros de Asuntos Exteriores de
los países miembros y entró en vigor el 1 de mayo de 1999, tras su ratificación por los
diversos parlamentos nacionales.
El Tratado de Ámsterdam contenía modificaciones a los aún vigentes tratados
fundacionales de las Comunidades Europeas y trece protocolos que desarrollaban
modificaciones y ampliaciones a los tres pilares de la UE establecidos en
Maastricht. Era un conjunto de avances modestos, pero firmes, hacia la Unión
Europea, aunque estaban lejos de satisfacer las expectativas integracionistas y
federalistas con que se había planteado la reforma en su inicio y no suponían un avance
real en la superación del «déficit democrático» frente a la sociedad civil que muchos
señalaban en el funcionamiento de las instituciones y en los procedimientos de gestión y
consulta de la UE.
Quizá el aspecto más desarrollado en 1997, porque lo había sido escasamente en 1992,
era lo que se conocía genéricamente como la Europa de los Ciudadanos, que afectaba
al ámbito de los derechos de las personas y a su relación con las instituciones. En este
sentido se explicitaba el concepto de «ciudadanía de la Unión», apenas esbozado en
Maastricht, los derechos que conllevaba y su relación con las respectivas ciudadanías
nacionales, cuestiones que estaban presenten en la agenda comunitaria por lo menos
21
desde el Informe Tindemans de 1974. Al efecto, el artículo 17 establecía que se creaba
una ciudadanía de la Unión, siendo ciudadano de la Unión toda persona con
nacionalidad de una Estado miembro y que sería complementaria de la ciudadanía
nacional.
Ello traería importantes consecuencias para los ciudadanos de los países miembros,
como el voto y la elegibilidad en cualquier país de residencia del territorio comunitario,
tanto en las elecciones municipales como en las del Parlamento europeo, o el derecho
individual de petición y de mediación ante la Asamblea de Estrasburgo.
El Tratado, que activaba el Acuerdo Social contenido en el de Maastricht, contenía
protocolos sobre políticas activas de empleo, igualdad entre varones y mujeres, lucha
contra la marginación social y la discriminación, políticas de medio ambiente,
cooperación en asuntos de salud pública, protección al consumidor y utilización de las
lenguas oficiales de todos los estados miembros en los documentos de las instituciones
de la Unión.
En lo referente a estas, se reforzaban las competencias del Parlamento expandiendo su
ámbito de codecisión legislativa con el Consejo de Ministros y otorgándole la
posibilidad de rechazar el nombramiento del presidente de la Comisión; se fortalecía el
marco institucional de la Comisión Europea, que debía ampliar considerablemente el
número de comisariatos y su estructura burocrática según fueran ingresando los PECO;
aumentaban las competencias del Tribunal de Justicia en el ámbito de los derechos
humanos y de las políticas de seguridad interior de la UE, sobre temas como el asilo, la
inmigración, la libre circulación de personas o la cooperación entre organismos
judiciales; y se reforzaba el principio de subsidiariedad con un protocolo que marcaba
sus pautas jurídicas vinculantes. No se habían logrado, sin embargo, apenas avances en
la vital cuestión de la mayoría cualificada en el Consejo, cuya modificación se dejó a la
posterior negociación de otra CIG. En Ámsterdam, por otra parte, se introdujo el
principio de la cooperación reforzada, que permitiría a un país comunitario
concertase con otros para cumplir objetivos de la integración en forma y plazo distintos
a los de los restantes socios. Ello, con la gran ampliación a la Europa del Este en
puertas, fue interpretado por los críticos del Tratado como la implantación de una
Unión Europea de varias velocidades, que podía ampliar las distancias entre ricos y
22
pobres.
En el ámbito de pilar de Justicia y Asuntos Interiores, el Tratado incidía en la idea de
que la Unión se definía como «un espacio de libertad, seguridad y justicia». Se
reforzaban las políticas de igualdad entre los ciudadanos, se fortalecían las garantías
sobre protección de datos y libre circulación de las personas, dando cobertura en el
ámbito supranacional de la UE al Acuerdo de Schengen —hasta entonces un acuerdo
entre estados, que era incorporado ahora al acervo comunitario— y se avanzaba en la
cooperación policial y judicial. Sin embargo, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca,
introdujeron en el tratado de Ámsterdam protocolos particulares opt- out, restrictivos de
la aplicación en sus territorios de las medidas de la «Europa sin fronteras».
Finalmente, en relación con la Política Exterior y de Seguridad, la PESC, se favorecía la
adopción de acuerdos por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros; se creaba un
Alto Representante —pronto conocido como mister PESC— que asumiría la imagen
de la política exterior de la UE; se establecía un procedimiento de alerta rápida para el
análisis y la decisión colectiva en caso de crisis internacional urgente; y se oficializaban
las misiones Petersberg, que desde 1992 (crisis yugoslava) permitían la intervención
militar de la Unión en terceros países con fines humanitarios o de restablecimiento de la
paz.
23