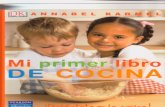Annabel una-historia-corta-de-delirium-por-lauren-oliver-traducido-al-espanol
-
Upload
esme-sainz -
Category
Documents
-
view
704 -
download
11
Transcript of Annabel una-historia-corta-de-delirium-por-lauren-oliver-traducido-al-espanol
Traducción: twitter.com/swiftribute
Itscasuallycruel.tumblr.com
I DO NOT OWN ANY OF THE FOLLOWING MATERIAL. IT ALL BELONGS TO LAUREN OLIVER AND THE
CORRESPONDING EDITORIAL. ALL I’VE DONE IS A TRANSLATION FOR FELLOW READERS THAT DO
NOT UNDERSTAND THE LANGUAGE.
Sinopsis
La madre de Lena, Annabel, siempre ha sido un misterio, un fantasma en el pasado de Lena. Hasta
ahora.
Descubre sus secretos en la brillante y original historia digital de Lauren Oliver situada en el mun-
do del New York Time Bestsellers, Delirium y Pandemonium.
La madre de Lena Halloway, Annabel, supuestamente se suicidó cuando Lena sólo tenía seis años.
Esa es la mentira que Lena creció creyendo, pero la verdad es muy diferente. Como una adoles-
cente rebelde, Annabel se escapó de casa y directo al hombre que ella sabía estaba destinada a
casarse. El mundo era muy distinto en ese entonces, las regulaciones no eran tan rigurosas, la cura
solo tenía una década. Un avance rápido al presente, y Annabel está consignada a una sucia celda
de prisión, donde nutre sus esperanzas de escapar y raya una palabra una y otra vez sobre las pa-
redes: Amor.
Pero Annabel, como Lena, es una luchadora. A través de capítulos que alternan su pasado y pre-
sente, Annabel revela la historia detrás de sus curaciones falladas, su matrimonio, el nacimiento
de sus hijas, su aprisionamiento, y, por último, su osado escape.
ahora
Cuando era una niña, nevó por todo un verano.
Cada día, el sol ascendía borroso detrás de un cielo de humo gris y se suspendía detrás de la
niebla; en las tardes, se hundía, naranjo y derrotado, como las brasas de un fuego moribundo.
Y los copos caían y caían, no helados al tacto, pero con su peculiar quemazón, mientras el
viento traía olores de la combustión.
Todas las noches, mi madre y mi padre nos sentaban a mirar las noticias. Todas las imágenes
eran lo mismo: ciudades cuidadosamente evacuadas, ciudades encerradas, ciudadanos agradeci-
dos saludando desde las ventanas de grandes, brillantes buses a la vez que eran transportados a
un nuevo futuro, una vida de perfecta felicidad. Una vida sin sufrimiento.
—¿Ves? —Diría mi madre, sonriéndonos a mí y a mi hermana, Carol, sucesivamente—. Vi-
vimos en el mejor país de la tierra. ¿Ven cuan suertudas somos?
Aún así las cenizas continuaban arremolinándose, y el olor a muerte traspasaba las venta-
nas, se deslizaba bajo la puerta, pendía en nuestras alfombras y cortinas, y gritaban por su menti-
ra.
¿Es posible decir la verdad en una sociedad de mentiras? ¿O debes siempre, por necesidad,
convertirte en un mentiroso?
Y si le mientes a un mentiroso, ¿es el pecado negado o invertido de algún modo.
Esa es la clase de preguntas que me hago ahora: en las oscuras, húmedas horas, cuando la
noche y el día son intercambiables. No. No es verdad. Durante el día los guardias vienen, a entre-
gar comida y llevarse el cubo; y por la noche los otros gimen y gritan. Ellos son los suertudos. Son
quienes aún creen que el sonido, la voz, hará algún bien. El resto de nosotros sabemos más, y he-
mos aprendido a vivir en silencio.
Me pregunto qué es lo que Lena está haciendo ahora. Siempre me pregunto qué está ha-
ciendo. También, Rachel: mis dos niñas, mis hermosas chicas de grandes ojos. Pero me preocupo
menos de Rachel. Rachel siempre ha sido más dura que Lena, de alguna manera. Más desafiante,
más obstinada, menos sensible. Incluso de niña, me asustaba —fuerte y con ojos feroces, con el
temperamento que mi padre tuvo una vez.
Pero Lena… Mi queridita Lena, con su maraña de pelo negro y sus sonrosadas, rechonchas
mejillas. Ella solía rescatar arañas del pavimento para evitar que las aplastaran; callada, pensativa
Lena, con el más dulce ceceo para romper tu corazón. Para romper mi corazón: mi salvaje, no cu-
rado, errático, incomprensible corazón. Me pregunto si su diente del frente sigue sobresaliendo; si
aún confunde la palabra galleta salada y lápiz1 ocasionalmente; si el pelo ralo creció liso y recto, o
empezó a enrularse.
Yo también soy una mentirosa ahora. Me he convertido en una, por necesidad. Miento
cuando sonrío y devuelvo una bandeja vacía. Miento cuando pido el Manual de FSS, pretendiendo
estar arrepentida.
Miento simplemente por estar aquí, en mi catre, en la oscuridad.
Pronto, todo acabará. Pronto, escaparé.
Y entonces las mentiras terminarán.
1. Juego intraducible de palabras entre pretzel (galleta salada) y pencil (lápiz).
entonces
La primera vez que vi al padre de Rachel y Lena lo supe: supe que me casaría con él, su-
pe que me enamoraría de él. Supe que él nunca me amaría de vuelta, y a mí no me importaría.
Imagínenme: diecisiete, delgada, asustada. Usando una chaqueta demasiado grande y
apaleada que compré en una tienda de ahorro y una bufanda tejida a mano, que ni de cerca me
calentaba lo suficiente para inmunizarme del viento frígido de diciembre, que venía aullando a
través del río Charles, soplando la nieve a los lados, despojando a la gente de las calles de to-
dos los colores así que caminaban, blancos como fantasmas, con las cabezas inclinadas en con-
tra del furor.
Esa fue la noche en que Misha me llevó a ver al primo del amigo de un amigo, Rawls, que
manejaba una Tienda de Cerebros en la novena.
Así les llamábamos a los sucios centros que surgieron después que la cura se volviera
ley: Tiendas de Cerebros. Algunas de ellas pretendían ser al menos medianamente legales, con
salas de espera como en una oficina regular de doctor y camas para tenderse. En otras, sim-
plemente era un tipo con un cuchillo, listo para tomar tu dinero y darte una cicatriz, con suer-
te una que se vea suficientemente realista.
La tienda de Rawl era del segundo tipo. Una habitación en el sótano bajo, pintada de
negro por Dios sabe qué razón; un flácido sofá de cuero, una pequeña tele, una silla de madera
con respaldo rígido, y un calentador, y eso era más o menos, excepto por el olor a sangre, unos
cuantos cubos, y una pequeña área acortinada, también, donde realmente hacía su trabajo.
Recuerdo que casi vomito cuando entré, estaba muy nerviosa. Un par de niños estaba
por delante de mí. No había espacio en el sillón, y tuve que quedarme parada. No dejaba de
pensar que las paredes se estaban contrayendo; me aterrorizaba que colapsaran enteramente,
enterrándonos ahí.
Me había escapado de casa casi un mes antes y en ese tiempo estuve raspando y guar-
dando dinero por una falsificación.
En ese tiempo era más fácil viajar; una década después que la cura fue perfeccionada,
las murallas todavía se estaban levantando, y las regulaciones no eran tan estrictas. Aún así,
jamás había estado más de veinte millas lejos de casa, y pasé prácticamente todo el viaje en
bus a Boston ya sea con la nariz presionada contra la ventana, observando la sombría mancha
de famélicos árboles invernales y paisajes temblorosos y torres de vigilancia, nuevas y en
construcción, o en el baño, enferma de los nervios, intentando contener la respiración por el
fuerte hedor a orina.
El último vuelo comercial: eso es lo que miré en la tele, en la tienda de Rawl, mientras
esperaba mi turno. El equipo de noticias empacando aglomerándose en la pista, el rugido del
avión por la pista, y luego la ascensión: una ascensión imposible, como la de un pájaro, tan
hermosa y fácil que te dan ganas de llorar. Nunca he estado en un avión, y ahora nunca lo haré.
Las pistas serán desmanteladas y los aeropuertos abandonados. Muy poco gas, demasiado
riesgo de contaminación.
Recuerdo que mi corazón estaba en mi garganta, y no podía apartar la mirada de la tele,
de la imagen del avión mientras se transformaba, se encogía, se volvía una pequeña ave negra
contra las nubes.
Ahí es cuando llegaron: soldados, jóvenes reclutas, recién salidos del campo de entre-
namiento. Uniformes frescos y limpios, botas brillando como aceite. La gente intentaba esca-
par por la salida del fondo, y todos gritaban. Las cortinas se rompieron; vi una endeble mesa
plegable cubierta por una sábana, y una chica tendida en él, sangrando por el cuello. Rawls
debió de estar a mitad de su procedimiento.
Quería ayudarla, pero no había tiempo.
La puerta trasera estaba abierta, y me hizo salir y en un callejón pulido con hielo, col-
mado de nieve sucia y basura. Me caí, corté mi mano con el hielo, y seguí andando. Sabía que si
me atrapaban, sería el fin; sería arrastrada devuelta a mis padres, arrojada a los laboratorios,
probablemente clasificada a cero.
Ese era el primer año en que un sistema nacional de clasificación era establecido. El em-
parejamiento estaba despegando. Concilios de reguladores estaban surgiendo en todas partes,
y los niños pequeños hablaban de convertirse en evaluadores cuando crecieran.
Y nadie elegiría a la chica con antecedentes.
Fue en la esquina de Linden y Adam en que lo vi. Corrí hacia él, en realidad; lo vi salir
delante de mí, con las manos alzadas, gritando “¡Espera!” Traté de esquivarlo, perdí pie, tro-
pecé directo en sus brazos. Estaba tan cerca, podía ver la nieve atrapada en sus pestañas, olí la
lana húmeda de su abrigo y la aspereza de después de afeitar, vi donde no alcanzó la barba en
su barbilla. Tan cerca que la cicatriz del procedimiento en su cuello lucía como un destello
blanco minúsculo.
Nunca había estado tan cerca de un muchacho antes.
Los soldados detrás de mí seguían gritando “¡Detente!” y “¡Sosténgala!” y “¡No deje que
se vaya!” Nunca olvidaré la forma en que me miró —curiosamente, casi divertido, como si yo
fuera una extraña especie de animal en un zoológico.
Entonces: me dejó ir.
ahora
La daga de plata es todo lo que me queda. Es, ambas, reconfortante y dolorosa, porque me
recuerda todo lo que he tenido, que tuvo lugar, y que me quitaron.
Es mi pluma, también. Con ella, escribo mi historia, una y otra vez, en las paredes. Así no me
olvido. Así se vuelve real.
Pienso en las manos de Conrad, el cabello oscuro de Rachel, la boca como un capullo de ro-
sa de Lena, como cuando ella era un infante, solía escurrirme en su habitación y sostenerla mien-
tras dormía. Rachel nunca me dejó; desde el nacimiento, gritaba, pateaba, habría despertado a la
familia y a toda la calle.
Pero Lena se quedaba quieta y calentita en mis brazos, sumergida en algún país de los sue-
ños secreto.
Y ella era mi secreto: esas horas nocturnas, ese espacio entre latidos gemelos, la oscuridad,
la dicha.
Todo esto, lo escribo.
Y la verdad me hará libre.
Mi habitación está llena de agujeros. Agujeros donde la piedra es porosa, carcomida por el
moho y la humedad. Agujeros donde los ratones hacen sus hogares. Agujeros de memoria, donde
las cosas y las personas se pierden.
Hay un agujero en el fondo de mi colchón.
Y en la pared detrás de mi cama, otro agujero, haciéndose más grande con los días.
El cuarto viernes de cada mes, Thomas me trae un cambio para la ropa de cama de mi catre.
El día de la lavandería es mi día favorito. Me ayuda a mantener la cuenta de los días. Y por las pri-
meras noches, antes que la nueva sábana se ensucie con sudor y el sedimento del polvo que se
espolvorea sobre mí constantemente, como nieve, me siento casi humana nuevamente. Puedo
cerrar mis ojos, imaginar que estoy de vuelta en el calor de la vieja casa, con la madera y el sol, el
olor a detergente, una canción ilegal gorjeando suavemente del antiguo tocadiscos.
Y, por supuesto, el día de lavandería es cuando recibo mis mensajes.
Hoy estoy despierta justo antes del sol. Mi celda no tiene ventanas, y por años no pude dife-
renciar el día de la noche, la mañana de la tarde: una existencia sin colores, un tiempo sin enveje-
cimiento ni fin. En el primer año de mi aprisionamiento, no hacía nada más que soñar con el aire
libre, el sol en el pelo de Lena, cálidos pasos en la madera, el olor de la playa en marea baja, nubes
hinchadas de lluvia.
Con el tiempo, incluso mis sueños se volvieron grises y sin textura.
Esos fueron los años en que quise morir.
Cuando por primera vez rompí la pared, después de tres años de cavar, retorcer, tallar la
suave piedra con un poco de metal no más grande que el dedo de un niño —cuando el último po-
co de roca se desmoronó y fue girando, cayendo en el río debajo— mi primer pensamiento no fue
de escapar sino de aire, sol, de respirar. Dormí dos noches en el piso sólo para poder sentir el vien-
to, para poder inhalar el aroma a nieve.
Hoy he despojado mi cama de su única sábana y la manta gruesa —lana en invierno, algo-
dón en verano— eso es una cuestión común en el Pabellón Seis. No hay almohadas. Una vez oí al
guardia decir que un prisionero intentó sofocarse aquí, y desde entonces, las almohadas han sido
prohibidas. Parece poco probable, pero nuevamente: dos años atrás un prisionero se las arregló
para agarrar una agujeta rota de un guardia y se ahogó hasta morir en el armazón de metal de su
catre.
Yo estoy al final de la fila, así que como siempre, tengo que escuchar el resto del ritual: las
puertas chirriando al abrirse, el ocasional gemido o llanto, el crujido de las zapatillas de Thomas y
el ruido sordo, el clic, de las puertas de las celdas cerrándose nuevamente. Esto es lo único que me
emociona, mi único placer: esperar por la ropa de cama limpia, sostener la inmunda sábana hecha
una bola en mi regazo, mi corazón aleteando como una polilla en mi garganta, pensando, Quizá,
quizá esta vez…
Increíble, como vive la esperanza. Sin aire, o agua, sin apenas nada para nutrirlo.
Los pernos se deslizan hacia atrás. Un segundo más tarde, la puerta rechina abierta y Tho-
mas aparece, cargando una sábana doblada. No he visto mi reflejo en once años, desde que llegué
y me senté en el ala médica mientras una guardia mujer me cortaba el cabello y rapaba mi cabeza
con una rasuradora, diciéndome que era por mi propio bien, para que los piojos permanecieran
lejos.
Mi ducha mensual tiene lugar en un cuarto sin ventanas ni espejos, una caja de piedra con
varias duchas oxidadas y sin agua caliente, y ahora cuando mi cabeza necesita afeitarse, la guardia
viene a mí, y soy inmovilizada y encadenada a un pesado aro de metal en la puerta mientras ella
trabaja. Es por observar a Thomas, por ver la forma en que los años han hecho su piel calada y
hundida, han cavado arrugas en los bordes de sus ojos, adelgazado su cabello, que puedo estimar
lo que ellos me han hecho.
Me pasa la nueva sábana y remueve la sucia. No dice nada. Nunca lo hace, no en voz alta. Es
muy arriesgado. Pero por un Segundo, sus ojos se encuentran con los míos, y un poco de comuni-
cación pasa entre nosotros.
Luego se acaba. Se da vuelta y se marcha. La puerta rechina y los pernos hacen clic en su lu-
gar.
Me paro y me muevo hacia el catre. Mis manos están temblando cuando desdoblo la sába-
na. Dentro hay una funda de almohada, cuidadosamente oculta, sin duda de contrabando desde
otro pabellón.
El tiempo es realmente solo una prueba de paciencia. Así es como funciona, como ha fun-
cionado por años: una funda de almohada por mes, ocasionalmente una sábana extra. Ropa de
cama que se pierde y nadie busca, ropa de cama que puede ser desgarrada, retorcida, trenzada.
Meto la mano en la funda de la almohada. En el fondo hay un pequeño pedazo de papel,
también cuidadosamente doblado, conteniendo una única instrucción de Thomas: No todavía.
Mi decepción es física: una oleada de sabor amargo, una sensación líquida en mi estómago.
Otro mes para esperar. Sé que debería estar aliviada, la cuerda que he estado haciendo sigue
siendo demasiado corta, y me dejará con una caída de diez pies sobre el río Presumpscot. Más
oportunidades de refalar, torcerme o quebrarme algo, gritar.
Y absolutamente no puedo gritar.
Para evitar pensar demasiado sobre la espera delante de mí, otros treinta días sin aire, en
un lugar oscuro —otros treinta días más cerca de la muerte— me agacho sobre las manos y rodi-
llas y maniobro bajo el catre, buscando el agujero en el colchón, tan grande como un puño. Duran-
te el curso de los años, he estado sacando manojos de espuma y relleno, todo esto dispuesto en el
orinal de metal donde hago pis y cago y, cuando la gripe se da una vuelta, me enfermo. Envuelvo
mis manos alrededor del rollo de algodón y tiro; centímetro por centímetro, todas las sábanas
robadas son reveladas, desgarradas y trenzadas, hechas fuertes para sostener mi peso. Por ahora,
la cuerda es casi cuarenta pies de largo.
Me paso el resto de la tarde haciendo cuidadosos rasgones, usando la punta de la daga de
plata, ahora desafilada y casi inútil, para hurgar y desgarrar hoyos en la tela. No tiene sentido ha-
cerlo rápido.
No hay dónde ir, nada más que hacer.
Cuando recibo mi ración diaria de cena, he terminado de trabajar. Meto la cuerda en su lu-
gar oculto, empujando, trabajando a través de la entrada: un nacimiento al revés. Cuando ter-
mino, consumo la comida sin saborearla, lo que es probablemente una bendición. Luego descanso
en el catre hasta que las luces se apagan abruptamente. Los lloriqueos comienzan, los ensordece-
dores y ocasionales gritos de alguien presa de una pesadilla o, quizás, despertando de un sueño
placentero. Extrañamente, he aprendido a encontrar los ruidos de la noche casi consoladores.
Eventualmente, mi mente me trae memorias de Lena, y visiones del mar; al fin, duermo.
entonces
No había resistencia en ese entonces; no había consciencia, aún, de que necesitábamos
resistir. Había promesas de paz y felicidad, un alivio de la inestabilidad y la confusión. Un
camino y un lugar para todos. Una forma de saber, siempre, que tu camino era el correcto. La
gente acudía a curarse de la forma en que alguna vez acudían a las iglesias. Las calles estaban
empapeladas con signos apuntando a un mejor futuro. Un banco central; trabajos y matrimo-
nios diseñados para encajar como guantes.
Y una vida diseñada para estrangularte lentamente.
Pero había una resistencia: Tiendas de Cerebros, alguien que sabía de alguien que podía
conseguirte una identificación falsa por el precio justo; otra persona que podría pescar un
billete de bus interurbano; otro más que arrendaba espacios en sótanos para cualquiera que
quisiera desaparecer.
En Boston me quedé en el sótano apartamento de una vieja pareja llamada Wallace. No
estaban curados; habían pasado la edad límite incluso cuando el procedimiento se volvió obli-
gatorio, y tenían permiso para morir en paz, enamorados. O habrían tenido permiso —varios
años más tarde escuché que fueron arrestado por esconder fugitivos, gente que estaba esqui-
vando la cura, y pasaron los últimos años de su vida en prisión.
Un camino y un lugar para todos, y para la gente que discrepaba, un hoyo.
Jamás debí haber robado su billetera. Pero ese es el problema con el amor, actúa en ti,
trabaja mediante ti, resiste tus intentos de controlarlo. Por eso se volvió tan aterrador para los
legisladores: el amor no obedece reglas más que las suyas.
Eso es lo que siempre lo ha hecho aterrador.
El sótano era accesible sólo a través de un estrecho callejón que corría entre la casa de
los Wallace y la de su vecino; la puerta estaba oculta detrás de una pila de basura que tenía
que ser cuidadosamente navegada cada vez que entrabamos o salíamos. Por un empinado
tramo de escaleras había una grande y no terminada habitación: colchones en el suelo, un
revoltijo salvaje de ropa, y un pequeño inodoro y lavabo, hecho semiprivado detrás de un
biombo. El techo estaba surcado por tuberías de metal y tubos plásticos y cables, parecía que
el intestino de alguien estuviera clavado sobre nosotros. Era feo, helado, y olía a pies sucios, y
me encantaba. En mi corto tiempo allí, hice dos buenos amigos: Misha, que me llevó con Rawls
y estaba intentando conseguirme papeles falsos, también; y Steff, que me enseñó como robar
de los bolsillos y me mostró los mejores lugares para hacerlo.
Así es como supe el nombre del hombre con el que me casaría algún día: le robé la bille-
tera. El leve toque, mis manos a través de su pecho, el momentáneo contacto, fue suficiente
para sentirlo en su chaqueta, deslizarlo en mi bolsillo, y correr.
Debería haberme desasido de la billetera y conservado el dinero, como Steff me había
enseñado. Pero incluso en ese momento el amor estaba trabajando dentro de mí, volviéndome
estúpida y curiosa y descuidada. En vez de eso tomé la cartera de vuelta a la guarida y esparcí
su contenido cuidadosamente, ávidamente, en mi colchón, como un joyero inclinándose sobre
sus diamantes. Una tarjeta de identificación del gobierno, original, impresa con el nombre de
Conrad Haloway. Una tarjeta de crédito, dorada, emitida por el Banco National. Una tarjeta de
fidelidad en el Boston Bean, estampada en tres ocasiones. Una copia de su certificación médi-
ca; había sido curado exactamente hace seis meses. Cuarenta y tres dólares, lo que era una
fortuna para mí.
Y, dentro de una de las solapas para tarjetas de crédito vacías, distorsionando el cuero
ligeramente: una daga de plata, del tamaño del dedo de un niño.
ahora
Tres días después de que Thomas me trajo la nota diciendo que esperara, viene de nuevo.
Esta vez no trae nada. Meramente abre la puerta deslizándola, entra en mi celda, me esposa, y me
arrastra hasta ponerme de pie.
—Vamos —dice.
—¿A dónde? —Pregunto.
—No hagas preguntas. —Habla fuerte, sin duda para que los otros prisioneros escuchen. Me
empuja toscamente hacia la puerta, afuera al estrecho corredor que pasa entre las celdas. Sobre
nosotros, las cámaras puestas en el techo de piedra parpadean como pequeños ojos rojos.
Thomas me agarra de las muñecas me impulsa adelante. Mi hombro arde. Tengo un mo-
mentáneo destello de miedo: soy tan débil. ¿Cómo sobreviviré por mi cuenta, en la Tierra Salvaje?
—¿Qué es lo que hice? —Le pregunto.
—Respirar —responde. Él hace un buen espectáculo—. ¿A caso no te dije que no hagas pre-
guntas?
Al final del corredor está la salida a los otros pabellones; opuestamente está el Tanque. El
Tanque es una única celda, desocupada, pero mucho más pequeña que las otras, y adecuada con
nada más que un oxidado anillo de metal colgando del techo. Si los residentes del Pabellón Seis
son muy ruidosos, si dan problemas, son atados al anillo y azotados o regados, o simplemente
lanzados aquí para sentarse por días en la oscuridad, ensuciándose cuando necesitan irse. Pero los
regados son lo peor: agua helada, emergiendo con tal fuerza que te quita el aliento, te deja deni-
grado y amoratado.
Thomas hace todo exactamente como debería. Me esposa al techo, y por un momento,
mientras él se extiende sobre mi cabeza, estamos tan cerca que puedo oler el café en su aliento.
Siento un profundo dolor en mi estómago, un dolor repentino y desgarrador; Thomas, con
todos los riesgos que está tomando, todavía pertenece al otro mundo, de paradas de autobús y
tiendas de conveniencia y amaneceres en el horizonte; de días de verano y de llevar lluvia y made-
ra para el fuego en invierno.
Por un momento, lo odio.
Una vez que traba la puerta, se dirige a mí.
—No tenemos mucho tiempo, así que escucha con cuidado —dice. Y tan sólo así mi odio se
evapora y es remplazado por una oleada de sentimientos. Delgado Thomas, el chico que solía ver a
veces pasando el rato alrededor de la casa, prudentemente pretendiendo estar leyendo. ¿Cómo se
convirtió en este regordete hombre con rostro duro, con el pelo gelificado sobre un cuero cabellu-
do rosa, con líneas grabadas profundamente en su cara?
Eso es lo que el tiempo hace: nos paramos obstinadamente como rocas mientras fluye a
nuestro alrededor, creyendo que somos inmutables, y todo el tiempo estamos siendo tallados, y
formados, y mermados.
—Sucederá pronto. Tan pronto como esta semana. ¿Estás lista?
Mi boca está seca. La cuerda aún es muy corta para siete pies. Pero asiento. Puedo lograr la
caída, y con un poco de suerte, golpearé un profundo punto en el agua.
—Irás al norte desde el río, luego te encabezarás al este cuando llegues a la vieja carretera.
Habrá exploradores buscándote. Ellos se ocuparan de ti. ¿Entendido?
—Al norte desde el río —digo—. Y luego al este.
Él asiente. Luce casi apenado, y puedo decir que piensa que no lo lograré.
—Buena suerte, Annabel.
—Gracias —digo—. Nunca podré pagarte…
El mueve la cabeza.
—No me agradezcas. —Por un segundo estamos parados ahí, mirándonos el uno al otro. In-
tento verlo como fue alguna vez: el chico que Rachel amaba. Pero apenas puedo recordar a Ra-
chel, ahora, como era la última vez que la vi. Extrañamente, puedo imaginarla más fácilmente co-
mo una niña, siempre un poco mandona, siempre demandando por qué no podía quedarse des-
pierta y cuál era el punto en comer los frijoles verdes y qué pasaba si no quería ser emparejada, de
todas formas. Y cuando Lena vino, ella la mandaba, también; Lena trotaba detrás de ella como un
cachorrito, ojos amplios, observando, su gordo pulgar atascado en su boca.
Mis niñas. Sé que nunca las volveré a ver. Por su propio bien, no puedo.
Pero hay una pequeña parte obstinada y de piedra que todavía tenía esperanza.
Thomas recoge la manguera en la esquina.
—Les dije que tenías que ser castigada, para que podamos hablar —dice. Luce casi enfermo
mientras apunta la boquilla hacia mí.
Mi estómago da una vuelta. La última vez que fui regada fue hace años. Me quebré una Cos-
tilla, y por semanas tuve fiebre de más de cien2, flotaba dentro y fuera de vívidos sueños de fuego,
y rostros gritándome a través de humo. Pero asiento.
—Lo haré rápido —dice. Sus ojos dicen “Lo siento.”
Entonces, enciende el agua.
2. Se refiere a cien grados Fahrenheit, que equivalen a 38 grados Celsius.
entonces
La chica detrás de la registradora me estaba dando el ojo de pez.
—¿No tienes identificación? —Dijo.
—Ya te dije, la dejé en casa. —Me estaba comenzando a poner ansiosa. Tenía hambre,
siempre tenía hambre en ese entonces, y no me gustaba la forma en que la chica me estaba
mirando, con sus grandes ojos saltones y el parche de gaza en su cuello, casi mostrando el
procedimiento, como si ella fuera un héroe de guerra y esta fuera su herida que lo demuestra.
—¿Haloway es tu pareja o algo? —Volteó su tarjeta de crédito en sus manos, como si
nunca hubiera visto una.
—Esposo —espeté. Ella trasladó sus ojos al lugar donde mi cicatriz de procedimiento
debería haber estado, pero yo había peinado mi cabello cuidadosamente hacia delante y atas-
cado un sombrero de lana sobre mis orejas, así el cuello completo estaba oculto. Cambié mi
peso, y me di cuenta que estaba demasiado inquieta.
Escena: Supermercado IGA en Dorchester, tres días después de la redada en lo de
Rawl. Apilado en la cinta transportadora entre nosotras, el origen de toda la tensión: una lata
de cacao instantáneo, dos paquetes de fideos secos, ChapStick, desodorante, una bolsa de pa-
pitas. El aire olía pasado y a levadura, y después del brutal viento de las calles, la tienda se
sentía caliente y seca como en el desierto.
¿Por qué use su tarjeta? Hasta este día, no lo sé. No sé si estaba siendo demasiado con-
fiada, o si, por un momento, quería pretender: pretender que no estaba escapando, pretender
que no estaba allanada con otras seis chicas en un sótano no terminado, pretender que tenía
un hogar y un lugar y una pareja, como ella, como todos debían.
Quizás ya estaba un poco cansada de la libertad.
—No debemos aceptar tarjetas sin identificación —dijo después de un largo minuto.
Nunca la olvidaré: ese flequillo negro, los ojos tan indiferentes, tan planos, como canicas—. Si
quieres, puedo llamar al gerente —lo dijo como si me fuera hacer un favor.
Campanas de alarma se dispararon en mi cabeza. Gerente significaba autoridad, que
significaba problemas
—¿Sabes qué? Olvídalo.
Pero ella ya se había dado la vuelta.
—¡Tony! ¡Eh, Tony! ¿Alguien sabe a dónde se fue Tony? —Luego se volteó hacia mí,
exasperada—. Dame un segundo, ¿vale?
Fue ahí: una decisión en una fracción de segundo, en el momento en que abandonó la
registradora y se fue a buscar a Tony —un respiro de treinta, quizá cuarenta segundos. Sin
pensarlo, metí el ChapStick en mi bolsillo, empujé las papitas y los fideos dentro de mi chaque-
ta, y me largué. Estaba a unos pasos de la puerta cuando la oí gritar. Tan cerca de la calle, de la
explosión de aire frío y de un manojo de gente indistinguible. Tres pasos, después dos…
Un guardia de seguridad se materializó enfrente de mí. Me agarró de los hombros. Olía
a cerveza.
—¿A dónde crees que vas, damita? —Dijo.
Dentro de dos días, estaba en un bus de vuelta a Portland. Esta vez mi hermana, Carol,
estaba conmigo y, para mayor seguridad, un miembro de la Comisión Reguladora Juvenil, un
flaco de diecinueve años con la cara llena de espinillas, el pelo como un manojo de hierbas
marinas, y un anillo de bodas.
Sabía que Carol no sería capaz de mantener la boca cerrada por mucho tiempo —
nunca había sido capaz de hacerlo— y tan pronto como nos alejamos del bus, me rodeó.
—Lo que hiciste fue egoísta —dijo. Carol sólo tenía dieciséis en ese tiempo (nacimos
separadas por casi a un año) pero incluso entonces podría haber pasado por cuarenta. Ella
llevaba un bolso, un bolso de verdad, y guantes de cuero rojo, botas negras con punta cuadra-
da, y jeans que ella realmente planchó. Su rostro era más largo que el mío, y su nariz era res-
pingada, como si desaprobara el resto de sus facciones e intentara distinguirse de ellas—.
¿Sabes lo preocupados que están mamá y papá? ¿Y cuán avergonzados?
Mi madre había sido de los primeros voluntarios para curarse. Obtuvo el procedimien-
to incluso antes de que fuera federalmente mandado. Después de tres décadas casada con mi
padre, que era encantador y recio cuando estaba sobrio, y cruel y maleducado cuando estaba
ebrio, un filántropo siempre que podía poner sus manos en una mujer que durmiera con él,
dio la bienvenida a la cura como un mendigo da la bienvenida a la comida, al agua, y la prome-
sa de calor. Metió a papá en eso también, y tengo que admitir, era mejor por esto. Más calma-
do. Menos furioso. Y casi no bebía más, tampoco. Casi no hacía nada, pues había sido controla-
dor del tráfico aéreo la mayor parte de su vida, excepto sentarse en frente de la tele o manipu-
lar en el piso de abajo en su banca de trabajo, jugando con las partes de máquinas antiguas y
equipo de radio.
—¿Cuál es? —Eché mi aliento sobre la ventana, dibujé una estrella en la condensación
con el dedo, luego la limpié.
Carol frunció el seño.
—¿Qué?
—¿Están preocupados? ¿O avergonzados? —Soplé de nuevo, y dibujé un corazón esta
vez.
—Ambas —Carol se acercó rápidamente y emborronó el corazón—. Deja eso. —Una
mirada de miedo destelló en su cara.
—Nadie está mirando —dije. Incliné mi cabeza en la ventana, sintiéndome repentina-
mente exhausta. Me iba a casa. No me toparía más contra pasajeros, buscando las secciones
fáciles, sintiendo la mezcla de vergüenza y júbilo cuando un blanco funcionaba. No más hacer
pis detrás de un biombo en mitad de la noche, tratando de no despertar al resto. Sería curada
en seguida, probablemente para el fin de la semana.
Una pequeña parte de mí estaba agradecida. Siempre hay alivio al rendirse.
—¿Por qué tienes que ser tan difícil? —Dijo Carol.
Me volteé a verla. Mi hermana pequeña. Nunca fuimos cercanas. Quise quererla, de
verdad. Pero siempre ha sido muy diferente, muy prudente, probable de chivarse, era imposi-
ble jugar con ella.
—No te preocupes —dije—. No te daré problemas otra vez.
Dormí la mayoría del viaje de vuelta a Portland, mis manos guardadas en mi chaqueta
y mi frente descansando contra la ventana, y la identificación de Conrad Haloway ahuecada en
mi palma derecha.
ahora
He estado en el Pabellón Seis por once años, con nada más que viejas historias, viejas pa-
labras, para consolarme. Arañando un camino a través de minutos que se sienten como años, y
años que han corrido en mi como arena, como residuos.
Pero ahora, esperando a que Thomas me de la señal, encuentro que no me queda pacien-
cia.
Recuerdo que así fue cuando estaba embarazada de Lena. Las últimas dos semanas pare-
cieron más largas que el resto de los meses combinados. Estaba tan gorda y mis tobillos tan infla-
mados, me costaba solo ponerme de pie. Pero no podía dormir, no podía esperar, y en las horas
oscuras, después de que Rachel y mi esposo estuvieran durmiendo, caminaba. Me paseaba por el
cuarto que pronto sería suyo adelante y atrás: doce pasos transversales, veinte en la diagonal.
Sobaba mis pies en la alfombra. Sostenía mi estómago, apretada como un bol, con ambas manos,
y sentía la agitación suave, su tenue pulso bajo la yema de mis dedos como un tambor distante.
Y le hablaba. Le contaba historia de quien había sido yo y quien quería ser y del mundo al
que estaba por entrar y el que había venido antes.
Le decía que lo lamentaba.
Recuerdo una vez me volteé y vi a Conrad parado en la entrada. Me observaba, y en ese
momento, una cosa sin palabras pasó entre nosotros, una cosa que no era exactamente amor
pero estaba tan cerca que podía creer en él a veces, quizás una clase de entendimiento.
—Ven a la cama, Bells —fue todo lo que dijo.
Ahora descubro que debo caminar también. No puedo recostarme de todas forma: la re-
gada me dejó magulladuras en las piernas y el espinazo, e incluso el tacto de la sábana es doloro-
so. Apenas logro comer, pero sé que debo. Quien sabe cuánto tiempo estaré en la Tierra Salvaje
antes de que los exploradores me encuentren, e incluso si lo harán. No tengo nada más que unas
pantuflas de algodón y un mono de algodón. Y la nieve se encuentra en surcos pesados; los árbo-
les estarán desnudos, los animales escondidos.
Si no puedo encontrar ayuda, moriré dentro de dos, tres días. Es mejor morir allá fuera, sin
embargo, en el mundo que siempre he amado —incluso ahora, después de todo lo que me ha
hecho.
Tres días pasan sin palabras. Luego un cuarto y un quinto. La decepción es constante, so-
focante. Cuando el sexto día pasa sin señales de Thomas, empiezo a perder esperanza. Quizás lo
descubrieron. Otro día pasa. Me enfado. Debe haberse olvidado de mí.
Mis moratones se han vuelto explosiones de estrellas, grandes explosiones de colores im-
probables, amarillos y verdes y púrpuras. Ya no estoy preocupada ni enojada. Toda mi esperanza,
la energía que ha estado sobreviviendo de pensamientos de escape, me abandonan a la vez. Pier-
do incluso el deseo de caminar.
Estoy llena de pensamientos negros: Thomas nunca tuvo la intención de ayudarme. El es-
cape planeado, el trenzado de la cuerda, los exploradores, todo ha sido un sueño, una fantasía que
me mantuvo en marcha todos estos años.
Me quedo en la cama, no me molesto en levantarme excepto cuando tengo que tranquili-
zarme, y cuando al fin la bandeja de la cena es empujada por un estrecho espacio en la puerta.
Y entonces me congelo: debajo del pequeño cuenco de plástico llenado con fideos cocidos
en un bulto hay un pequeño cuadrado de papel. Otra nota.
Thomas lo ha escrito en mayúsculas: ESTA NOCHE. ESTATE LISTA.
Mi estómago sube a mi garganta, y me preocupa poder estar enferma. De repente el pen-
samiento de dejar estas paredes, este cuarto, parece imposible. ¿Qué sé yo sobre el mundo exte-
rior? ¿Qué es lo que sé sobre la Tierra Salvaje, y la resistencia que sobrevive allí? Cuando me arres-
taron, sólo había empezado mi participación con el movimiento. Una reunión aquí, un documento
pasado de mano en mano allá…
He soñado con escapar por once años, y ahora, cuando el momento finalmente ha llegado,
sé que no estoy lista.
entonces
No sabía, al principio, que la cura no había funcionado.
Instalada en mi vieja habitación en la casa de mis padres, prohibida de ver a mis ami-
gos, de dejar la casa sin permiso y la escolta de Carol, estaba casi muerta. Arrastrándome de la
cama a la ducha, mirando las mismas noticias en televisión, escuchando la misma música gor-
jear de la radio. Así era estar curada: como estar en una pecera, circulando siempre dentro del
mismo vidrio.
Hacía lo que me decían, ayudaba a mis padres con las tareas rutinarias, re apliqué pa-
ra la universidad, puesto que mi admisión había sido rescindida cuando los hechos de mi es-
tadía en Boston se hicieron públicos. Escribí cartas de disculpa a incontables comités, a oficia-
les públicos, a mis vecinos, a burócratas sin cara con largo títulos sin sentido.
Lentamente me volvía a ganar ciertas libertades. Podía ir a la tienda por mi cuenta.
Podía ir a la playa también. Era capaz de ver a mis viejos amigos, aunque la mayoría tenían
prohibido verme a mí. Y todo ese tiempo, mi corazón era como un martillo aburrido en mi
pecho.
Habían pasado seis meses completos antes de que Comité de Evaluación de Portland,
como se llamaba en ese entonces, decidiera que estaba lista para ser emparejada. La Ley de
Estabilidad Matrimonial recién se había aceptado, y el sistema estaba aún en su infancia. Re-
cuerdo que mi madre y yo fuimos al CIRE, el Centro de Organización, Investigación y Educa-
ción, para recibir mis resultados, y por primera vez desde que retorné a Portland, estaba llena
de algo como emoción. Excepto que era del mal tipo, el tipo que tuerce tu estómago y hace que
tu saliva supiera un poco a vomito.
Terror.
No recuerdo haber recibido el Delgado sobre conteniendo los resultado, pero sé que
estábamos fuera, en el auto, antes de que pudiera inducirme a abrirlo. Carol estaba con noso-
tras, en el asiento de atrás. —¿A quién obtuviste? —Seguía diciendo. Pero yo no podía leer los
nombres, no podía que hacer que las palabras estuvieran quieta en la página. Las letras se-
guían flotando, fluyendo fuera de los márgenes, y cada imagen parecía una colección de for-
mas abstractas.
Por un minuto, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Hasta que llegué a la octava pa-
reja recomendada: Conrad Haloway. Entonces supe que estaba perdiendo la cabeza.
La imagen era la misma que usó para su identificación gubernamental, que yo aún
conservaba, escondida en el fondo del cajón de mi ropa interior, oculta dentro de un calcetín.
Al lado de la imagen estaba la información básica de su vida: donde había nacido, a que escue-
la asistió, sus distintos puntajes, su historial de trabajo, detalles sobre su familia, y su clasifica-
ción en estabilidad sicológica y social.
Sentí una repentina urgencia, como si mis interiores hubieran estado apagados, polvo-
rientos e inútiles, por los últimos seis meses. Ahora reaparecían todos a la vez: mi corazón
latiendo arriba en mi boca, el pecho apretado, los pulmones apretándose, apretándose.
—Este —dije intentando mantener la voz calmada. Apunté, colocando el dedo directo
en su frente entre sus ojos. La foto era en blanco y negro, pero los recordaba perfectamente:
un castaño claro, como la piel de las avellanas.
Mi madre se inclinó sobre mí para mirar.
—Es un poco mayor, ¿no?
—Recién se mudó a Portland —dije—. Ha estado al servicio del cuerpo de ingeniería.
Trabajando en las murallas. ¿Lo ves? Eso dice.
Mi madre sonrió apretadamente.
—Bueno, es tu decisión, por supuesto. —Se extendió y me palmeó incómodamente la
rodilla. Incluso antes de la cura, nunca fue muy afectiva; nadie nunca se tocaba en mi familia, a
menos que fuera mi padre tomando un giro a mi mamá cuando estaba ebrio—. Estoy orgullo-
sa de ti.
Carol se incline hacia el asiento de adelante.
—No luce como un ingeniero —fue todo lo que dijo.
Volteé mi rostro a la ventana. En el camino a casa, me repetí su nombre como una rima
privada: Conrad, Conrad, Conrad. Mi música secreta. Mi esposo. Sentí que algo se aflojaba den-
tro de mi pecho. Su nombre me entibiaba. Se extendía por mi mente, por todo mi cuerpo, hasta
que pude sentir las sílabas en la yema de los dedos, y por todo el camino hacia los dedos de
mis pies. Conrad.
Ahí es cuando supe sin duda que la cura no había funcionado para nada.
ahora
La luz se va, y los ruidos nocturnos empiezan en el pabellón: los murmullos y gemidos y
gritos.
Recuerdo otros ruidos, los sonidos del exterior: ranas cantando, roncas y lastimeras; grillos
zumbando un acompañamiento. Lena como una niña pequeña, sus palmas ahuecadas cuidadosa-
mente para contener una luciérnaga, chillando de risa.
¿Reconoceré el mundo exterior? ¿Reconocería a Lena, si la viera?
Thomas dijo que me daría una señal. Pero al menos una hora pasa sin nada, no hay seña,
no hay más palabras. Mi boca está seca y polvorienta.
No estoy lista. No todavía. No esta noche. Los latidos de mi corazón son salvajes y erráti-
cos. Estoy sudando y temblando también.
Apenas me mantengo en pie.
¿Cómo correré?
Una sacudida me atraviesa cuando el sistema de alarma golpea sin advertencia: un estri-
dente y continuo aullido desde el piso de abajo, apagado por las capas de piedra y cemento. Las
puertas se cierran de golpe; voces gritan. Thomas debe de haber hecho saltar una de las alarmas
de un pabellón inferior. Los guardias irán a prisa, sospechando un intento de escape o quizás un
homicidio.
Esa es mi señal.
Me pongo de pie y empujo el catre a un lado, para que el agujero en la pared se revele: un
poco apretado, pero lo suficientemente grande para que entra. Mi improvisada cuerda está enros-
cada en el suelo, preparada, e hilo uno de los extremos al anillo de metal en la puerta, anudándola
tan apretada como puedo.
Ya no estoy pensando. Tampoco tengo miedo.
Echo el extremo libre de la cuerda hacia fuera por el agujero, oyéndola chasquear una vez
un el viento. Por primera vez desde que fue aprisionada, le agradezco a Dios que las Criptas no
tengan ventanas, al menos de este lado.
Voy de cabeza por el hoyo, retorciéndome cuando mis hombros encuentran una resisten-
cia. Lluvias suaves de piedra húmeda me bajan por el cuello. Mi nariz está llena del aroma de cosas
estropeadas.
Adiós, adiós.
La alarma aún se lamenta, como si respondiera.
Luego mis hombros logran pasar y estoy de cabeza sobre la vertiginosa caída: cuarenta y
cinco pies al menos, hacia lo negro y congelado con hielo, sin movimiento, reflejando la luna. Y la
cuerda, como un hilo hilado de agua blanca, corriendo verticalmente hacia la libertad.
Hago una captura por la cuerda. Halo, mano sobre mano, deslizando mi cuerpo, mis pier-
nas, por el áspero hoyo en la roca.
Y entonces caigo.
Mis piernas dejan el borde de la roca, y me balanceo en un medio círculo salvaje, patean-
do el aire, gritando. Me detengo con un espasmo, con el lado derecho arriba, la cuerda arrollada
alrededor de mis muñecas. El estómago en mi garganta. La alarma todavía sigue: aguda, histérica.
Aire, aire, nada más que aire. Estoy congelada, incapaz de moverme arriba o abajo. Tengo
un repentino recuerdo de una primavera limpiando un año antes de ser arrestada, una telaraña
gigante descubierta detrás del espejo de pie en el dormitorio. Docenas de insectos estaban atra-
pados, inmóviles, en hilo blanco, y uno recién había sido atrapado, todavía estaba tratando fe-
brilmente de escapar.
La alarma se detiene, y el silencio que le sigue es tan fuerte como una bofetada. Tengo
que moverme. Puedo escuchar el rugido del río ahora, y el callar del viento entre las hojas. Lenta-
mente avanzo hacia abajo, envolviendo mis piernas alrededor de la cuerda, balanceándome, con
nauseas. Hay una presión en mi vejiga, y mis palmas están ardiendo. Tengo mucho miedo de estar
helada.
Por favor haz que la cuerda se sostenga.
A treinta pies del río pierdo mi agarra y caigo varios pies antes de cogerme de nuevo. La
fuerza de la parada me hace gritar, y me muerdo la lengua. La cuerda se azota con el viento.
Pero sigo a salvo. Y la cuerda se sostiene.
Centímetro por centímetro. Parece tomar una eternidad. Mano sobre mano. Ni si quiera
noto que mis palmas están sangrando hasta que veo manchas de color rojo sobre las sábanas.
Pero no siento dolor. Estoy más allá el dolor ahora, aturdida por el miedo y cansancio. Soy más
débil, incluso, de lo que temía.
Centímetro por centímetro.
Y entonces, de repente, estoy al final de la cuerda, y siete pies por debajo de mí está el
congelado Presumpscot, una superficie ennegrecida de troncos podridos y piedras negras y hielo.
No tengo más opción que tirarme y rezar por un buen aterrizaje, intentando evitar el agua y llegar
al río, blanca como una almohada, apilada en la orilla.
Me dejo ir.
entonces
Seguí con mi parte del trato. No le di problemas a mi familia. En los meses que llevaban
a la ceremonia de matrimonio, digo que sí cuando debo y hago lo que me dicen.
Pero todo el tiempo, el amor creció en mi interior como un secreto delicioso.
Fue de esa misma forma más tarde, cuando estaba embarazada de Rachel, y luego Le-
na. Incluso antes de que los doctores lo confirmaran, siempre sabía. Estaban los cambios nor-
males: la sudoración, el pecho sensible; un sentido del olfato más agudo; una pesadez en mis
articulaciones. Pero era más que eso. Siempre podía sentirlo, un extraterrestre creciendo, la
expansión de algo hermoso y distinto y también completamente mío. Una constelación priva-
da: una estrella creciendo en mi vientre.
Si Conrad recordaba a la delgada y asustada chica que sostuvo por un breve momento
en una frígida esquina de Boston, no mostró señales cuando nos conocimos. Desde el princi-
pio, fue educado, amable, respetuoso. Me escuchaba, y pregunta sobre lo que pensaba, lo que
me gustaba y lo que no. Me dijo una vez, al principio, que le gustaba la ingeniería porque dis-
frutaba la mecánica de hacer cosas funcionar —estructuras, máquinas, lo que sea. Sé que solía
desear que la gente fuera más fácil de decodificar.
Eso, por supuesto, era la función de la cura: para aplanar a las personas en papel, en
biomecánica y puntajes.
Un año antes de que Conrad murió, recibió el diagnóstico: un tumor del tamaño del
pulgar de un niño creciendo en su cerebro. Fue repentino y totalmente inesperado. La mala
suerte de un doctor.
Estaba sentada al lado de su cama en el hospital cuando de repente se sentó, confundi-
do por un sueño. Incluso cuando traté de empujarlo de vuelta hacia las almohadas, me miró
con ojos salvajes.
—¿Qué le sucedió a tu chaqueta de cuero? —Preguntó.
—Shh —le dije, intentando calmarlo—. No hay ninguna chaqueta de cuero.
—Estabas usando una la primera vez que te vi —dijo, frunciendo el ceño levemente.
Luego se hundió de pronto contra sus almohadas, como si el esfuerzo de hablar lo hubiera
cansado. Y me senté a su lado mientras dormía, apretando su mano, observando el sol revol-
verse en el cielo fuera de la ventana y los patrones de luz moverse sobre su sábana.´
Y sentí júbilo.
Conrad siempre sostenía mi cabeza —levemente, con ambas manos— cuando nos be-
sábamos. Usaba lentes para leer, y cuando estaba pensando mucho sobre algo, los pulía. Su
cabello era liso excepto por un pedacito que se enroscaba detrás de su oreja izquierda, justo
sobre su cicatriz del procedimiento. Algo de esto lo observé en seguida, otras cosas las aprendí
mucho después.
Pero desde el principio, sabía que en un mundo donde el destino era la muerte, estaba
destinada, por siempre, a amarlo. Incluso si él no lo hacía, no podía, amarme devuelta nunca.
Esa es la cosa sobre enamorarse: sólo hay una opción después de eso.
ahora
Cuento tres segundos en el aire. Luego una ráfaga de frío y una fuerza como un puñetazo,
conduciendo el aliento fuera de mí, golpeándome hacia adelante. Toco en fondo, y el dolor se
dispara desde mi tobillo, y entonces el frío está en todos lados, a la misma vez, borrando cualquier
otro pensamiento. Por un minuto, no puedo respirar, no puedo conseguir aire, no sé para donde
es arriba o abajo. Sólo frío, en todas partes y en todas las direcciones.
A continuación el río me empuja hacia arriba, me escupe hacia afuera, y salgo boqueando,
agitando, mientras el hielo se quiebra a mí alrededor con un ruido como el de una docena de rifles
disparando a la vez. Estrellas giran sobre mí. Me las arreglo para llegar a la orilla del río, y chapo-
teo en las aguas poco profundas, temblando tanto que mi cerebro se siente como si estuviera
saltando en mi cráneo, tosiendo agua. Me siento hacia adelante, ahueco la mano en el agua, y
bebo a través de dedos helados. El agua es dulce, ligeramente arenosa con tierra, deliciosa.
No he sentido el viento, sentirlo de veras, en once años.
Es más frío de lo que recuerdo.
Sé que debo moverme. Al norte desde el río. Este desde la vieja carretera.
Tomo una última mirada a la silueta que se vislumbra más allá de las Criptas, lo sé, es el
viejo y polvoroso camino que lleva a la parada de autobús, y detrás de eso, el lodo gris de la vía de
acceso, que se extiende todo el camino en la península y eventualmente se combina con la calle
Congreso. Y luego: Portland, mi Portland, apresada por tres lados por el agua, ubicada como una
joya en un asador de tierra.
En algún lugar, Lena está durmiendo. Rachel también. Mis propias joyas, las estrellas que
llevo conmigo. Sé que Rache fue curada, y está fuera de mi alcance ahora. Thomas me lo dijo.
Pero Lena…
Mi pequeña…
Te amo. Recuerda.
Y algún día, te encontraré de nuevo.
Un vistazo exclusivo
REQUIEM
La apasionante conclusión de la internacionalmente mejor vendida trilogía
Delirium.
Disponible en Marzo del 2013
Lena
He comenzado a soñar con Portland de nuevo.
Desde que Alex reapareció, resucitado pero también cambiado, torcido, como un mons-
truo de esas historias de fantasmas que solíamos contarnos de niños, el pasado ha estado en-
contrando su camino para entrar. Burbujea en las grietas cuando no estoy prestando atención,
y tira de mí con dedos ávidos.
De esto es lo que me advirtieron todos estos años: el peso denso en mi pecho, los frag-
mentos de pesadillas que me siguen incluso cuando estoy despierta.
Te advertí, dice la tía Carol en mi cabeza.
Te dijimos, dice Rachel.
Deberías haberte quedado. Esa es Hana, alcanzándome a través de una extensión de
tiempo, a través de capas de turbio grosor de memoria, estirando una mano sin peso hacia mi
mientras me hundo.
Cerca de una docena de nosotros llegamos del norte de la ciudad de Nueva York: Raven,
Tack, Julian, y yo, y también Dani, Gordo, Pike, además de alrededor de una quincena de otros
que en gran parten están contentos con mantenerse callados y seguir instrucciones.
Y Alex. Pero no mi Alex: un extraño que nunca sonríe, no se ríe, y casi ni habla.
Los otros, esos que estaban usando el depósito fuera de White Plains como hogar, se
dispersaron al sur o al este. Por ahora, el hogar sin dudas ha sido despojado y abandonado. No
es seguro, no después del rescate de Julian. Julian Fineman es un símbolo, uno importante. Los
zombis lo perseguirán. Querrán encadenar al símbolo, y hacer que signifique sangre, así los
otros aprenderán la lección.
Tenemos que ser extra cuidadosos.
Hunter, Bram, Lu, y algunos otros miembros del viejo hogar de Rochester están espe-
rando por nosotros al sur de Poughkeepsie. Nos toma casi tres días cubrir la distancia; esta-
mos obligados a circunnavegar media docena de ciudades Válidas.
Entonces, abruptamente, llegamos: los árboles simplemente se acaban en el borde de
una enorme extensión de hormigón, cruzada por fisuras espesas, y todavía muy débilmente
marcada con líneas blancas fantasmales de plazas de aparcamiento. Autos, oxidados, mondos
de diversas partes de caucho de los neumáticos, trozos de metal todavía posados en el apar-
camiento. Se ven pequeñas y ridículas débilmente, como si fueran juguetes antiguos dejados
fuera por un niño.
El aparcamiento fluye como agua gris en todas direcciones, corriendo finalmente contra
una vasta estructura de acero y cristal: un viejo centro comercial. Una señal en bucle de escri-
tura cursiva, rayado blanco con mierda de pájaro, lee centro comercial Empire State.
La reunión es jubilosa. Tack, Raven, y yo rompemos en una carrera. Bram y Hunter tam-
bién están corriendo, y nos interceptamos a mitad del estacionamiento. Salto sobre Hunter,
riendo, y él tira sus brazos alrededor de mí y me levanta de mis pies. Todos gritan y hablan a
la vez.
Hunter me baja, finalmente, pero mantengo un brazo cerrado a su alrededor, como si
fuera a desaparecer. Me estiro y rodeo con el otro brazo a Bram, que está dándole un apretón
de manos a Tack, y de alguna forma terminamos todos amontonados juntos, saltando y chi-
llando, nuestro cuerpos entrelazados, en la mitad de un brillante sol.
—Bien, bien, bien. —Nos separamos, volteamos, y vemos a Lu paseándose hacia noso-
tros. Sus cejas están alzadas. Ha dejado su pelo crecer, y lo peinó hacia delante, así que se jun-
ta sobre sus hombros—. Miren lo que arrastró el gato.
Es la primera vez que me he sentido verdaderamente feliz en días.
Los cortos meses que hemos pasado separados han cambiado a ambos, Hunter y Bram.
Bram está, en contra de todas las posibilidades, más pesado. Hunter tiene nuevas arrugas en
los bordes de sus ojos, aunque su sonrisa es tan juvenil como siempre.
—¿Cómo está Sarah? —Es todo lo que digo—. ¿Está aquí?
—Sarah se quedó en Maryland —dice Hunter—. El hogar es más fuerte, y no tendrá que
migrar. La resistencia está intentando avisarle a su hermana.
—¿Qué hay de Grandpa y los otros? —Estoy sin aliento, y hay una sensación apretada en
mi pecho, como si me siguieran apretando.
Bram y Hunter intercambian una pequeña mirada.
—Grandpa no lo logró —dice Hunter cortamente—. Lo enterramos a las afueras de Bal-
timore.
Raven mira hacia otro lado, escupe en el pavimento.
Bram añade rápidamente:
—Los otros están bien —se estira y posiciona sus dedos sobre mi cicatriz de procedi-
miento, la que él me ayudó a falsificar para iniciarme en la resistencia—. Luces bien —dice y
me guiña.
Decidimos acampar por la noche. Hay agua limpia a una corta distancia del centro co-
mercial viejo, y unos restos de casas y oficinas de negocios que han cedido algunos suminis-
tros útiles: unas cuantas latas de comida todavía enterradas bajo los escombros; herramientas
oxidadas; incluso un rifle, que Hunter encontró acunado en un par de pezuñas de venado da-
das vuelta, debajo de un montículo de yeso derrumbado. Y un miembro de nuestro grupo,
Henley, una baja y callada mujer con una larga, enroscada y gris cabellera, tiene fiebre. Esto le
dará tiempo de descansar.
Para el término del día, una discusión estalla sobre a dónde ir después.
—Podríamos separarnos —dice Raven. Está acuclillada en el agujero que ha limpiado
para el fuego, avivando las primeras astillas resplandecientes de fuego con la punta carboni-
zada de una rama.
—Entre más grande sea nuestro grupo, estaremos más a salvo —discutía Tack. Se había
quitado su chaqueta de lana y sólo estaba usando una camiseta, por lo que los fibrosos múscu-
los de sus brazos eran visibles. El día había estado entibiándose lentamente, y los árboles co-
brando vida. Podemos sentir la primavera venir, como una animal revolviéndose suavemente
en sus sueños, exhalando aire caliente.
Pero ahora está helado, cuando el sol está bajo y la Tierra Salvaje es tragada por grandes
sombras moradas, cuando ya no nos movemos.
—Lena —ladra Raven. He estado contemplando el inicio del fuego, viendo las flamas en-
roscarse alrededor de la masa de agujas de pino, ramitas, y hojas quebradizas—. Ve a che-
quear las tiendas, ¿vale? Oscurecerá pronto.
Raven ha armado la fogata en un barranco poco profundo que debe haber sido un arro-
yo alguna vez, donde estará de alguna forma protegida del viento. Ha evitado instalar el cam-
pamento muy cerca del centro comercial y sus espacios frecuentados, que se cierran encima
de la línea de los árboles, todo metal negro torcido y ojos vacíos, como una nave alienígena
que se ha varado.
Por el terraplén a unas doce yardas, Julian está ayudando a armar las carpas. Está dán-
dome la espalda. Él, también, está usando sólo una camiseta. Únicamente tres días en la Tierra
Salvaje ya lo han cambiado. Su cabello está enmarañado, y una hoja está atrapada justo detrás
de su oreja izquierda. Luce más delgado, aunque no ha tenido tiempo de perder peso. Esto es
solamente el efecto de estar aquí, con las rescatadas ropas demasiado grandes, rodeado de
salvaje desierto, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de nuestra supervivencia.
Está asegurando una cuerda a un árbol, tirando de ella para tensarla. Nuestras carpas
son viejas y se han roto y parchado repetidas veces. No se sostienen por su cuenta. Deben ser
apoyadas y amarradas entre los árboles y engatusadas a la vida, como velas al viento.
Gordo está revoloteando al lado de Julian, mirando aprobatoriamente.
—¿Necesitas ayuda? —Me detengo un par de pies más lejos.
Julian y Gordo se dan vuelta.
—¡Lena! —El rostro de Julian se ilumina, luego inmediatamente se cae de nuevo cuando
se da cuenta que no tengo intenciones de acercarme. Yo lo traje aquí, conmigo, a este lugar
nuevo y extraño, y ahora no tengo nada para ofrecerle.
—Estamos bien —dice Gordo. Su pelo es rojo brillante, e incluso cuando él no es mayor
que Tack, tiene una barba que crece hasta la mitad de su pecho—. Ya estamos finalizando.
Julian se endereza y se seca las palmas en la parte trasera del pantalón. Vacila, luego
cruza el terraplén hacia mí, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja.
—Está helado —dice cuando está a unos metros—. Deberías ir cerca de la fogata.
—Estoy bien —digo, pero pongo mis manos en los brazos de mi cazadora. El frío está en
mi interior. Sentarse al lado de la fogata no ayudará—. Las tiendas lucen bien.
—Gracias. Creo que le estoy pillando el truco. —Su sonrisa no llega a sus ojos comple-
tamente.
Tres días: tres días de tensas conversaciones y silencio. Sé que se pregunta qué ha cam-
biado, y si se puede cambiar de vuelta. Sé que lo estoy lastimando. Hay preguntas que se está
forzando ano preguntar, cosas que está luchando por no decir.
Me está dando tiempo. Es paciente, gentil.
—Te ves bonita con esta luz —dice.
—Debes estar volviéndote ciego. —Tenía la intención de que sonara como broma, pero
mi voz es suena demasiado severa en el aire.
Julian sacude la cabeza, frunciendo el ceño, y aparta la mirada. La hoja, de un amarillo
vívido, todavía está enredada en su pelo, detrás de so oreja. En ese momento, estoy desespe-
rada por estirarme, removerla, y pasar mis dedos por su pelo y reírme con él sobre ello. Esto
es la tierra salvaje, diría yo. ¿Te lo imaginabas? Y él encajaría sus dedos entre los míos y apre-
taría. Él diría, ¿Qué haría yo sin to?
Pero no me atrevo a moverme.
—Tienes una hoja en tu pelo.
—¿Una qué? —Julian luce sobresaltado, como si lo hubiera llamado desde un sueño.
—Una hoja. En tu pelo.
Julian se pasa la mano impacientemente a través del pelo.
—Lena, yo…
Pum.
El sonido de un disparo de rifle nos hace saltar a los dos. Los pájaros parten de los árbo-
les detrás de Julian, temporalmente oscureciendo el cielo todas a la vez, antes de desaparecer
en formas individuales. Alguien dice “maldición.”
Dani y Alex emergen desde los árboles detrás de las carpas. Ambos llevan rifles colgados
en sus hombros.
Gordo se endereza.
—¿Ciervo? —Pregunta. La luz está se ha ido casi por completo. El cabello de Alex luce
casi negro.
—Demasiado grande para ser un ciervo —dice Dani. Ella es una mujer grande, de hom-
bros anchos y una frente plana y amplia y ojos almendrados. Me recuerda a Miyako, que murió
antes que fuéramos al sur el invierno pasado. La quemamos en un día frío, justo antes de la
primera nevada.
—¿Oso? —Pregunta Gordo.
—Puede haber sido —responde Dani cortamente. Dani es más afilada de lo que era Mi-
yako: deja que la Tierra Salvaje la talle, la esculpa en acero.
—¿Le diste? —Pregunto, demasiado ansiosa, aunque ya sé la respuesta. Pero estoy su-
gestionando a Alex para que me mire, para que me hable.
—Puede que solo le haya cortado —dice Dani—. Es difícil de decir. Pero no fue suficien-
te para detenerlo, de todas formas.
Alex no dice nada, no registra mi presencia, siquiera. Sigue caminando, abriéndose paso
por las tiendas de campaña, delante de Julian y yo, lo suficientemente cerca que imagino que
puedo olerlo —el viejo aroma a pasto y madera secada al sol, un olor a Portland que hace que
me den ganas de gritar, y enterrar mi cara en su pecho, e inhalar.
A continuación se está encaminando por el terraplén mientras la voz de Raven flota ha-
cia nosotros:
—La cena esta lista. Coman o pierdan.
—Vamos. —Julian roza mi codo con la yema de los dedos. Gentil, paciente.
Mis pies me vuelven, y me mueven por el terraplén, hacia la fogata, que ahora arde ca-
liente y fuerte; hacia el chico que se convierte en sombras parado a su lado, borrado por el
humo. Eso es lo que Alex es ahora: una sombra de chico, una ilusión.
Por tres días no me ha hablado o mirado para nada.
Hana
¿Quieres saber mi oscuro y profundo secreto? En la escuela de Domingo, solía hacer
trampa en los exámenes.
Nunca me podía concentrar en el Manual de FSS, ni si quiera de niña. La única sección
del libro que me interesaba era la de “Legendas e Injusticias,” que está lleno de cuentos popu-
lares acerca del mundo antes de la cura. Mi favorita, la historia de Salomón, dice así:
Había una vez, durante los días de la enfermedad, dos mujeres y un infante fueron ante el
rey. Cada mujer proclamaba que el infante era suyo. Ambas se rehusaban a darle el niño a la
otra mujer y declaraban apasionadamente sus casos, cada una reclamando que moriría de dolor
si el bebe no era de vuelto únicamente a su posesión.
El rey, cuyo nombre era Salomón , escuchó a ambos discursos, y finalmente anunció que
tenía una solución justa.
—Cortaremos al bebé en dos —dijo él—, y de esa forma cada una de ustedes tendrá una
porción.
Las mujeres aceptaron que esto era justo, y entonces el verdugo fue traído adelante, y con
su hacha, rebanó al bebé limpiamente en dos.
Y el bebé nunca lloró, ni siquiera hizo un sonido, y las madres miraban, y después, durante
mil años, hubo una mancha de sangre en el suelo del palacio que nunca pudo ser limpiada ni
diluida por ninguna sustancia en la tierra…
Debo haber tenido sólo ocho o nueve cuando leí ese pasaje por primera vez, pero real-
mente me golpeó. Por días no pude quitarme la imagen de ese pobre bebé de la cabeza. Seguía
imaginándolo dividido en el piso de baldosas, como una mariposa clavada detrás de un vidrio.
Eso es lo grandioso de la historia. Es real. A lo que me refiero es, incluso si no pasó de
verdad —y hay debates sobre la sección de Legendas e Injusticias, y si es históricamente exac-
to— muestra el mundo verazmente. Recuerdo sentirme igual que ese bebé: partida por sen-
timientos, dividida en dos, atrapada entre lealtad y deseo.
Así es el mundo enfermo.
Así era para mí, antes de ser curada.
En exactamente veintiún días, estaré casada.
Mi madre luce como si fuera a llorar, y casi espero que lo haga. La he visto llorar dos ve-
ces en mi vida: una vez cuando se rompió el tobillo y otra el año pasado, cuando salió y encon-
tró que los protestantes habían escalado el cerco, y desgarrado césped, y arrancado su hermo-
so auto en pedazos.
Al final solo dijo:
—Te ves encantadora, Hana. —Y luego—: Eso un poquito grande en la cintura, sin em-
bargo.
La señora Killegan —“llámame Anne,” me sonrió bobamente, la primera vez que vini-
mos por una prueba— circula calladamente, fijando y ajustando. Es alta, con descolorido cabe-
llo rubio y un aspecto apretado, como si durante años hubiera ingerido varios alfileres y agu-
jas de coser.
—¿Segura que quieres ir con mangas casquillo?
—Estoy segura —dijo, justo cuando mi madre dice—: ¿Crees que lucen muy juveniles?
La señora Killegan, Anne, hace gestos expresivos con una larga y huesuda mano.
—Toda la ciudad estará mirando —dice.
—Todo el país —la corrige mi madre.
—Me gustan las mangas —digo, y casi agrego, es mi boda. Pero eso ya no es enteramen-
te cierto, no desde los Incidentes en Enero, y la muerte del alcalde Hargrove. Mi boda le perte-
nece a la gente ahora. Eso es lo que todo el mundo lleva diciéndome por semanas. Ayer reci-
bimos una llamada del Servicio Nacional de Noticias, preguntándonos si podían distribuir la
grabación, o enviar so propio equipo de televisión a filmar la boda.
Ahora, más que nunca, el país necesita su símbolo.
Estamos paradas en frente de un espejo de tres caras. El ceño de mi madre está refleja-
do desde tres ángulos distintos.
—La señora Killegan tiene razón —dice, tocándome el codo—. Veamos como luce a tres
cuartos, ¿de acuerdo?
Sé que es mejor no discutir. Tres reflejos asienten simultáneamente; tres chicas idénti-
cas con idénticos cabos de rubio trenzado en tres idénticos vestidos blanco desnatado que
llega al piso. Ya casi ni me reconozco. He sido transfigurada por el vestido, por las brillantes
luces en el probador. Toda mi vida he sido Hana Tate.
Pero la chica en el espejo no es Hana Tate. Es Hana Hargrove, a punto de ser esposa del
que pronto será alcalde, y un símbolo de todo lo que es correcto sobre el mundo curado.
Un camino y una ruta para todos.
—Déjame ver qué tengo en la parte de atrás —dice la señora Killegan—. Te declinare-
mos por un estilo diferente, sólo para que tengas una comparación. —Se desliza a través de la
usada alfombra gris y desaparece en el depósito. Por la puerta abierta, veo docenas de vesti-
dos enfundados en plástico, colgando lánguidamente en bastidores de prendas de vestir.
Mi madre suspira. Ya hemos estado aquí por dos horas, y estoy empezando a sentir co-
mo un espantapájaros: rellena y hurgada y cosida. Mi madre se sienta en un descolorido tabu-
rete al lado de los espejos, sosteniendo su cartera remilgadamente en su regazo para que no
toque la alfombra.
La tienda de bodas de la señora Killegan siempre ha sido la mejor de Portland, pero,
también, ha sentido claramente los persistentes efectos de los Incidentes, y las enérgicas me-
didas de seguridad implementadas por el gobierno en consecuencia. El dinero es apretado
para casi todos, y se nota. Una de las ampolletas está quemada, y la tienda tiene un olor rancio,
como si no hubiera sido limpiado recientemente. En una pared, un motivo de moho ha empe-
zado a burbujear en el papel pintado, y más temprano noté una gran mancha marrón en uno
de los estropeados sofás. La señora Killegan me atrapa mirando y casualmente echó un chal
para ocultarlo.
—Realmente luces encantadora, Hana —dice mi madre.
—Gracias —digo. Sé que luzco encantadora. Puede sonar egoísta, pero es la verdad.
Esto, también, ha cambiado desde la cura. Cuando no estaba curada, incluso si la gente
me decía siempre que era bonita, nunca me sentía así. Pero después de la cura, una pared apa-
reció dentro de mí. Ahora veo que sí, soy bastante simple e indiscutiblemente hermosa.
También ya no me importa.
—Aquí estamos. —La señora Killegan reemerge desde el fondo, sosteniendo varios ves-
tidos envueltos en plástico sobre su brazo—. No te preocupes, querida —dice—. Encontrare-
mos el vestido perfecto. De eso se trata todo, ¿no?
Arreglo mi rostro en una sonrisa, y la chica bonita en el espejo arregla su rostro conmi-
go.
—Por supuesto —digo.
Vestido perfecto. Pareja perfecta. Una perfecta vida de felicidad.
La perfección es una promesa, y la seguridad de que no estamos equivocados.
La tienda de la señora Killegan está en el Puerto Viejo, y mientras emergemos hacia la
calle inhalo el aroma familiar a algas secas y madera vieja. El día es brillante, pero el viento es
frío fuera de la bahía. Sólo un par de botes están balanceándose en el agua, mayoritariamente
buques pesqueros o plataformas comerciales. Desde la distancia, los amarres de madera salpi-
cados lucen como cañas creciendo en el agua.
Las calles están vacías excepto por dos reguladores y Tony, nuestro guarda espaldas.
Mis padres decidieron contratar servicio de seguridad justo después de los Incidentes, cuando
el padre de Fred Hargrove, el alcalde, fue asesinado, y se decidió que yo dejaría la universidad
y me casaría lo antes posible.
Ahora Tony viene a todos lados con nosotros. En sus días libres, envía a su hermano,
Rick, como sustituto. Ambos tienen cuellos gruesos y cortos y brillantes cabezas calvas. Nin-
guno de los dos habla mucho, y cuando lo hacen, nunca tienen nada interesante que decir.
Ese era uno de mis mayores miedos sobre la cura: que el procedimiento me cambiara de
alguna manera, e inhibiera mi habilidad para pensar. Pero es lo contrario. Pienso más claro
ahora. De ciertas maneras, incluso siento las cosas más claramente. Solía sentirme con una
clase de febrilidad; estaba llena de pánico y ansiedad y deseos compitiendo. Habían noches en
que apenas dormía, días en que sentía que mi interior intentaba arrastrarse fuera de mi gar-
ganta.
Estaba infectada. Ahora la infección se ha ido.
Tony está inclinado contra el auto. Me pregunto si ha estado en esta posición por las
tres horas que estuvimos donde la señora Killegan. Se endereza mientras nos acercamos, y
abre la puerta para mi madre.
—Gracias, Tony —dice—. ¿Hubo algún problema?
—No, señora.
—Bien. —Se mete en el asiento de atrás, y me deslizo después de ella. Hemos tenido es-
te auto por sólo dos meses, es un remplazo por el que fue destrozado, y un par de días des-
pués de que llegó, mi mamá salió de la tienda para encontrar que alguien había escrito la pa-
labra CERDO con una llave en la pintura. Secretamente, creo que la verdadera motivación de
mi madre para contratar a Tony fue para proteger el auto nuevo.
Después de que Tony cierra la puerta, el mundo exterior a las ventanas tintadas se tiñe
de azul oscuro. Enciende la radio y pone el SNN, el Servicio Nacional de Noticias. Las voces de
los comentaristas son familiares y tranquilizadoras.
Reclino mi cabeza y observe como el mundo empieza a moverse de nuevo. He vivido en
Portland toda mi vida y tengo memorias de casi todas las calles y esquinas. Pero estas, tam-
bién, parecen distantes ahora, sumergidas con seguridad en el pasado. Hace una vida solía
sentarme en una de esas bancas para picnic con Lena, atrayendo gaviotas con migas de pan.
Hablábamos sobre volar. Hablábamos sobre escapar. Era cosa de niños, como creer en unicor-
nios y magia.
Nunca pensé que realmente lo haría.
Mi estómago duele. Me doy cuenta que no he comido desde el desayuno. Debo tener
hambre.
—Semana ocupada —dice mi madre.
—Sí.
—Y no te olvides, The Post quiere entrevistarte esta tarde.
—No me he olvidado.
—Ahora sólo tenemos que encontrarte un vestido para la inauguración de Fred, y todo
estará listo. ¿O decidiste ir con el amarillo que vimos en Lava la semana pasada?
—Aún no estoy segura —digo.
—¿A qué te refieres con que no estás segura? La inauguración es en cinco días Hana.
Todos te estarán mirando.
—El amarillo, entonces.
—Por supuesto, no tengo idea de lo que usaré yo.
Pasamos el West End, nuestro viejo vecindario. Históricamente, el West End ha sido ho-
gar para muchos de los adinerados en la iglesia y el campo médico: sacerdotes de la Iglesia de
Nueva Orden, funcionarios del gobierno, doctores e investigadores en los laboratorios. Por eso
no hay duda por qué fue atacada tan fuertemente durante los motines seguidos de los Inciden-
tes.
Los motines fueron sofocados rápidamente; todavía hay mucho debate sobre si los mo-
tines representaron un movimiento real o si fueron un resultado de furia mal dirigida y las
pasiones que estamos intentando tanto erradicar. Aún así, muchas personas sintieron que el
West End estaba muy cerca del centro de la ciudad, muy cerca de los vecindarios más proble-
máticos, donde los simpatizantes y resistentes se ocultan. Muchas familias, como la nuestra,
nos alejamos ahora de la península.
—No te olvides, Hana, debemos habar con el catering en lunes.
—Ya sé, ya sé.
Tomamos Danforth hacia Vaughan, nuestra vieja calle. Me inclino hacia adelante leve-
mente, intentando echar un vistazo a nuestra vieja casa, pero el árbol de hoja perenne de los
Anderson la oculta casi completamente de mi vista, y lo único que consigo es un flash del te-
cho verde a dos aguas.
Nuestra casa, como la de los Anderson continua a esta y la de los Richard al frente, está
vacía y probablemente permanecerá así. Aún, no vemos ni un letrero de en venta. Nadie puede
permitirse comprar. Fred dice que el congelamiento económico se mantendrá por al menos un
par de años, hasta que las cosas comiencen a estabilizarse. Por ahora, el gobierno necesita
reafirmar su control. La gente necesita ser recordada de su lugar.
Me pregunto si los ratones ya están encontrando su camino a mi vieja habitación, de-
jando excrementos en el pulido piso de madera, y si las arañas han empezado sus redes en las
esquinas. Pronto la casa lucirá como Brooks 37, estéril, casi con apariencia masticada, colap-
sando lentamente de podredumbre de termitas.
Otro cambio: puedo pensar en Brooks 37 ahora, y en Lena, y en Alex, sin la sensación es-
trangulada.
—Y apuesto que nunca revisaste la lista de invitados que dejé en tu cuarto.
—No he tenido tiempo —digo ausentemente, manteniendo mis ojos sobre el paisaje pa-
tinando por nuestra ventana.
Maniobramos por Congreso, y el vecindario cambia rápidamente. Pronto pasamos una
de las dos gasolineras de Portland, alrededor de la cual un grupo de reguladores hace guardia,
las pistolas apuntando hacia el cielo; luego tiendas de dólares y una lavandería con un desco-
lorido toldo naranja; un delicatesen con pinta sucia.
De repente mi madre se inclina adelante, poniendo una mano en la parte trasera del
asiento de Tony.
—Enciende esto —dice afiladamente.
Él ajusta el dial del salpicadero. La voz de la radio se hace más fuerte.
—Tras la reciente epidemia en Waterbury, Connecticut…
—Dios —dice mi madre—. No otra más.
—… todos los ciudadanos, particularmente aquellos en los cuadrantes más al sur, han sido
fuertemente alentados a evacuar a casas temporales en el vecindario Bethlehem. Bill Audry, jefe
de las Fuerzas Especiales, ofreció tranquilidad a los ciudadanos preocupados. “La situación está
bajo control,” dijo durante su discurso de siete minutos. “El personal militar municipal y estatal
están trabajando juntos para contener la enfermedad y para asegurar que la zona será acordo-
nada, limpiada, y desinfectada lo más pronto posible. No hay absolutamente ninguna razón para
temer contaminaciones posteriores…
—Es suficiente —dice mi madre abruptamente, volviendo a sentarse—. No puedo escu-
char más.
Tony empieza a jugar con la radio. La mayoría de las estaciones son solo estática. El mes
pasado, la gran historia fue el descubrimiento del gobierno de longitudes de ondas que habían
sido cooptadas por los Inválidos para su uso. Fuimos capaces de interceptar y decodificar va-
rios mensajes críticos, lo que llevó a una redada triunfal en chicago, y al arresto de media do-
cena Inválidos clave. Uno de ellos era el responsable de la planificación de la explosión en Wa-
shington D.C. el otoño pasado, una explosión que mató a veintisiete personas, incluyendo a
una madre y su hijo.
Estaba agradecida cuando los Inválidos fueron ejecutados. Algunas personas se queja-
ron que la inyección letal era demasiado humana para terroristas convictos, pero yo pensé
que enviaba un mensaje poderoso: nosotros no somos los malos. Somos razonables y compa-
sivos. Representamos la justicia, estructura y organización.
Es el otro lado, los no curados, los que traen el caos.
—Es tan repugnante —dice mi madre—. Si empezáramos a bombardear con el primer
problema… ¡Tony, ten cuidado!
Tony frena en seco. Los neumáticos chirrían. Ruedo hacia adelante, evitando por poco
rajarme la frente en el apoyo para cabezas delante de mí antes de que mi cinturón de seguri-
dad me tire hacia atrás. Hay un fuerte golpe. El aire huele a goma quemada.
—Mierda —está diciendo mi madre—. Mierda. En el nombre de Dios, ¿qué…?
—Lo siento, señora, no la vi. Salió de entre los contenedores de basura...
Una chica joven está parada enfrente del auto, sus manos descansando planas sobre el
capó. Su pelo tiene forma de tienda de campaña alrededor de su delgada, estrecha cara, y sus
ojos están grandes y aterrorizados. Luce vagamente familiar
Tony baja su ventana. El olor a contenedores de basura, hay varios, alineados uno a cada
lado del otro, flota dentro del auto, dulce y podrido. Mi madre tose, y ahueca una palma sobre
su nariz.
—¿Estás bien? —Grita Tony, estirando su cabeza fuera del vidrio.
La chica no responde. Está jadeando, prácticamente hiperventilada. Sus ojos patinan por
Tony a mi madre en el asiento trasero, y luego a mí. Un sobresalto corre a través de mí.
Jenny. La prima de Lena. No la he visto desde el verano pasado, y está mucho más del-
gada. Luce mayor, también. Pero es ella sin lugar a dudas. Reconozco la llamarada de su nariz,
su orgullosa y mordaz barbilla, y sus ojos.
Ella me reconoce, también. Puedo notarlo. Antes de que pueda decir nada, quita sus ma-
nos de encima del capó del auto y se precipita por la calle. Está usando una vieja mochila man-
chada de tinta que reconozco como una heredada de Lena. A través de uno de sus bolsillos dos
nombres están coloreados en burbujeantes letras negras: el de Lena, y el mío. Lo escribimos
sobre su mochila en séptimo grado, cuando estábamos aburridas en clase. Ese fue el día en
que por primera vez se nos ocurrió nuestra pequeña palabra en código, nuestro grito de áni-
mo, que luego nos decíamos en voz alta en juntas nacionales de Cross. Halena. Una combina-
ción de ambos nombres.
—Por el amor de Dios. Uno pensaría que esa chica es lo suficientemente grande para
saber que no hay que lanzarse enfrente del tráfico. Casi me da un ataque cardíaco.
—La conozco —digo automáticamente. No puedo quitar la imagen de los grandes y os-
curo ojos de Jenny, su pálido rostro esquelético.
—¿A qué te refieres con que la conoces? —Mi madre se vuelve hacia mí.
Cierro mis ojos e intento pensar en cosas pacíficas. La bahía. Gaviotas revoloteando en
el cielo. Ríos de impeccable tela blanca. Pero en vez veo los ojos de Jenny, los filosos ángulos
de sus mejillas y su mentón.
—Su nombre es Jenny —digo—. Es la prima de Lena…
—Cuida tu boca —me corta mamá bruscamente. Me doy cuenta, demasiado tarde, que
no debería haber dicho nada. El nombre de Lena es peor que una maldición en nuestra familia.
Por años, mamá estaba orgullosa de mi amistad con Lena. Lo veía como un testamento
de su liberalismo. No juzgamos a la chica por su familia, le diría a los invitados que lo trajeran
a colación. La enfermedad no es genética; eso es una idea vieja.
Ella se lo tomó casi como un insulto personal cuando Lena contrajo la enfermedad y se
las arregló para escapar antes de poder ser tratada, como si Lena lo hiciera deliberadamente
para hacerla lucir estúpida.
Todos estos años que la dejamos entrar en nuestra casa, diría de la nada, en los días si-
guientes al escape de Lena.
—Se veía delgada —digo.
—A casa, Tony. —Mi mamá inclina su cabeza contra el reposa cabezas y cierra sus ojos,
y sé que la conversación ha terminado.