Corazon Oscuro - Leon Arsenal
-
Upload
guillermo-agitalanza -
Category
Documents
-
view
246 -
download
0
description
Transcript of Corazon Oscuro - Leon Arsenal
Índice Dedicatoria IntroducciónTornaf uyeEl r eal, la almofalla y el
alfanequeIngeniosBenimerinesZenetesLa guerr aEl fonsario y la tormentariaLinaje, apellido y escudoPendones de huesteMalandrines
AlmeteBastidaGatas, cavas y albarranasEspada jinetaLos voluntarios de la feAlmogávaresEl desastre de la VegaGuitarrasCalderosAdalid y almocadénPadrinos y compadresAlgebristasFalsabragas y galgasCoronas y reinos
NazaríTabardoAtajadores y montaracesAtambores y atabalesBrindisAlardes y galardonesPortilloTocar maderaVelasAdarga y moharraRopas de lutoEscocesesArquitectura defensivaHoras
A mi buena amiga Sandra Lazcano Masot.
Esta es una novela de personasque se ven ante reveses de la vida
y de cómo se esfuerzan para sobrellevarlos
y superarlos. Una historia de lasde siempre, de las de toda la vida.
Introducción
En el año 1330, un grupo decaballeros escoceses, acompañadosde escuderos y servidores, partieron de su tierra natal al mandode James Douglas. Douglas era uveterano de la guerra deindependencia escocesa y fue unode los hombres de máximaconfianza del rey Robert the Bruce,muerto el año anterior. Y en esamisión no solo era el caudillo, sinotambién el custodio de un relicario
de plata lacada que colgaba de scuello. Otro de los caballeroscargaba con la llave de eserelicario.
La hueste tenía como destinoTierra Santa, ya que su objetivo eraunirse a la cruzada contra lossarracenos. Sin embargo, al saber que en el sur de España se librabaotra guerra, bendecida comocruzada por el papa, decidierounirse a esta última.
Ahí, en el sur, Alfonso XI deCastilla estaba decidido a recortar
los territorios del reino nazarí deGranada. El rey granadino a su vezhabía recurrido a alianza con elsultán de los benimerines, que lehabía mandado gran cantidad detropas, al punto de que se puededecir que ostentaban el mandomilitar efectivo en el reino.
Los escoceses fueron muy bierecibidos por don Alfonso y, dehecho, al iniciar la campaña, dio aDouglas el mando de las tropasextranjeras que habían acudido a laconvocatoria de cruzada.
En el verano de 1330, un graejército —suma de las huestes delrey, de las de algunos ricohombres,de las tropas de las órdenesmilitares, de las milicias de varias poblaciones, de contingentescruzados extranjeros y de bandas deaventureros que se habían unido ala campaña al olor de la guerra y el botín— cruzó la frontera coGranada y se dirigió a la conquistade Teba.
A cerrarles el paso salió elque las crónicas castellanas
conocen como Ozmín, viejo generalal mando de tropas bereberes y alservicio nominal de Granada.Acudió con toda la caballería que pudo reunir, tanto granadina como benimerín. Sin embargo, no seatrevió a arriesgar a sus fuerzas euna confrontación directa, que deacabar en derrota habríadesguarnecido al reino de Granada.
En vez de eso, optó por quedarse al sur del río Guadaltebay confiar en que Teba resistiese.Porque Teba —para los
musulmanes Hisn Atiba—, más quecastillo, era toda una ciudadela dedoble recinto que ocupaba dos milquinientos metros cuadrados yestaba defendida por una muralladoble y un total de dieciocho torres.
En efecto, el ejército cristianoquedó atascado ante la fortaleza.Atascado y a más de media leguadel río Guadalteba, de forma quetenía que enviar a sus rebaños y asus aguadores a larga distancia.Algo que le hacía vulnerable a las partidas de jinetes de Ozmín.
Se produjo así una situacióde equilibrio inestable, con Tebaasediada, el ejército cruzado bloqueado ante sus murallas y coOzmín al otro lado del río,hostigando pero sin plantar batalla.Y fue entonces, durante una de esaslargas jornadas de agosto, cuandolos cruzados escoceses de Douglasse enfrentaron a una cuadrilla de bereberes que habían cruzado elGuadalteba para atacar a los pastores y aguadores de loscruzados.
Tornafuye
El tornafuye era una tácticamilitar usada desde muyantiguo en la Península
Ibérica. Consistía en fingir una huida a la desbandada
para atraer al enemigo a la persecución, de forma quedeshiciese su formación decombate o abandonase sus
posiciones. Una vezconseguido esto, los
presuntos fugitivos se
revolvían contra los enemigosdesordenados para
aniquilarlos o, rebasándoles,ocupar sus posiciones
abandonadas.
Tan pagados de su honor comotemerosos de la ira del rey, losnavarros de la hueste de GuillermoXiménez fueron los primeros eacudir en auxilio de los cruzadosescoceses. No pudieron llegar hastaellos. Les cerró el paso unacuadrilla de benimerines quellegaban al galope a reforzar a sus
correligionarios. Fue así como eaquel día de polvo, hierro y sedfueron a chocar los navarros y los bereberes, a rienda suelta y colanzas tendidas.
Para el joven Juan deBeaumont, aquel fue el primer combate digno de tal nombre quelibró en su vida. Tuvo la suerte deque en aquella jornada MartíAbarca estuviese cerca y atento a élen la medida de lo posible. PuesAbarca no solo era su primo, sinoque también le sacaba unos años y
estaba ya curtido en guerra ycabalgadas.
Y fue doble suerte, porque loque en principio parecía unaescaramuza más, otra de tantas entreel real castellano y el ríoGuadalteba, degeneró con rapidezen batalla campal. Se convirtió eun gran combate al sumarsecuadrillas montadas de ambos bandos. Luchaban a la jineta, algalope. Unos arrojaban dardos al paso. Otros se tiraban lanzadas,estocadas y escudazos al cruzarse.
Muchos murieron en aquel día delanzas cerca del río.
La percepción del mundohabía cambiado de forma drástica para Juan de Beaumont. Momentosantes se abría a sus ojos anchuroso.Cerros, arboledas, jinetes quetrotaban a lo lejos. Ahora, al cargar contra los bereberes, ese mismomundo se había constreñido a polvaredas, agitar de hierros,griterío, relinchos, atronar decascos, clangor de armas.
—¡A ellos! ¡Vuelta! ¡A ellos!
Así bramaba GuillermoXiménez, lanza en mano. Beaumon pudo ver a través de los velos de polvo cómo su primo Abarcavolvía grupas, martillo de armas e puño. Otro tanto hizo él, con slanza todavía sin quebrar. Ytambién los demás, hasta treinta,todos juntos para buscar elenfrentamiento de nuevo.
Un enjambre de bereberesacudía en contracarga. En desordey aullando, con los mantoscoloridos al viento. Esos guerreros
africanos eran una muralla móvilentre ellos y los escoceses. Lesimpedían prestarles la ayuda quecon tanta urgencia necesitaban.
Al revolverse sobre la silla,Beaumont observó que llegabarefuerzos desde el campocastellano. Pero también lo hacíamás benimerines. La lucha iba eaumento, el estrépito de las armas yde las cabalgadas crecía. Y los del bando cruzado no lograban avanzar un palmo. ¿De dónde habían salidotantos infieles? Se le ocurrió que
hoy debía de haber más partidasincursoras al norte del río que deordinario.
Pero no era tiempo dereflexiones. Los navarros cargabaentre gritos de guerra. Beaumont lohizo inclinado sobre el cuello de smontura; tanto que las crines alviento le acariciaban el rostro.Llevaba la lanza tendida, en buscade algún enemigo. Los benimerinesse acercaban con una rapidez que parecía sobrenatural, apuntandolanzas y blandiendo espadas
centelleantes. Al mirar más allá deellos, a través del polvo, Beaumontuvo la impresión de que muchosescoceses habían sido derribados.
Aquellos extranjeros estabarodeados por fuerzas muysuperiores. Caballeros del lejanonorte, ellos y sus corceles ibaarmados a la pesada. Bueno paracargas masivas en abierto. Peroeran lentos y, si se detenían, estaba perdidos. Justo lo que habíasucedido. Estaban bloqueados y los benimerines cabalgaban a s
alrededor como avispas furiosas.Chocaron de nuevo navarros y
moros, pero no de frente como lacaballería pesada. Un benimerí pasó a gran velocidad a laizquierda de Beaumont. Vociferabaen su lengua y el manto azafranadole aleteaba. Le lanzó un tajo al pasar y el navarro a su vez lesacudió con el filo del escudo.
Ambos se hurtaron al golpedel contrario. Y cada cual siguió sugalopada en busca de nuevosenemigos.
Así se combatía a la jineta yen esas tácticas le había entrenadoAbarca. A cabalgar sin pausa, acambiar una y otra vez dedirección, a no arriesgar más de lacuenta, a tratar de herir sin ser herido.
Y sí. Había muchos escocesesya a los pies de los caballos. Smismo caudillo, el duque JaimeDugel, estaba en aprietos. Él podríahaberse librado de la añagaza delos moros, porque se percató atiempo. Pero no quiso dejar en la
trampa a sus hombres. No quiso yahora él mismo estaba atrapado.
En el instante crucial, solo urato antes, el duque sí que mantuvolos ojos abiertos y la cabeza fría.Los navarros vieron de lejos cómoél y los más próximos refrenabasus monturas al ver que los bereberes en desbandada serevolvían.
También pudieron más tardedar fe de que parte de losescoceses, cegados por el polvo ola persecución, prosiguieron si
darse cuenta de que los benimerinesgiraban por ambos flancos paraenvolverlos. De que aquel noble deEscocia se lanzó en su ayuda. Y deque los que con él estaban lesecundaron.
Y así fue cómo, unos por otros, acabaron todos en laencerrona.
Ya muchos escoceses,auxiliadores y auxiliados, yacía por tierra. Y su caudillo enarbolabasu martillo de armas contra la nubede enemigos que le acosaban a
estocadas.Juan de Beaumont perdió de
vista esa escena en su galopadaerrática. Acudió en ayuda de uncompañero en apuros. Ssobreveste blancuzca ondeaba. Elsudor le corría bajo el casco y lacota de malla. Las idas y venidas acaballo le daban una visióvertiginosa del mundo, a fragmentosy en ráfagas. Ahora una imagenfugaz de la fortaleza de Teba, alláen lo alto. Luego retazos delcombate al galope entre bereberes y
cruzados.La carrera lo alejó del meollo
de la lucha. Pegó una lanzada a u bereber que volvía. El otrointerpuso la adarga. La vara saltóen pedazos, con tanta violencia quelas astillas a punto estuvieron delacerarle el rostro al navarro.
Mientras arrojaba el trozo quele había quedado en la mano paraempuñar su martillo de armas,observó cómo allá a lo lejos veníamás jinetes amigos. Ingleses.Inconfundibles sobre caballos
enormes, con cruces rojas eescudos y sobrevestes. Caballería pesada que debía de estar de retén yque acudía, paradojas de la vida, esocorro de ese escocés que tantodaño les hizo en las guerras entreInglaterra y Escocia.
Pero llegaban tarde. Juan deBeaumont hizo girar una vez más asu caballo. A su alrededor losdemás navarros hacían lo mismo,entre gritos de guerra y voces deaviso. Delante tenían a casi u pequeño ejército de jinetes
bereberes, fieros, desordenados,como surgidos por arte de magia delas piedras. ¿Cómo era posible?¿Tantos había aquel díamerodeando al norte delGuadalteba?
Otra carga. A la zaga deMartín Abarca. A lo más reñido dela lucha. Entre la confusión deinetes a rienda suelta, de armas
agitadas y de nubes de polvo, logróentrever una vez más al duqueescocés. Solo ya, luchando contramuchos. Su suerte estaba echada.
Los castellanos no habían logradoromper el cerco y los inglesesllegaban tarde.
Beaumont, azuzando a scaballo, repartiendo golpes demartillo y reveses de escudo,esforzándose en vano por llegar alos contados escoceses que seguíasobre sus sillas, presenció a pocadistancia el final. El polvo queflotaba, así como ese cabalgar enloquecido, tratando de matar y noser muerto, dieron a esas imágenesuna pátina propia de los sueños, de
casi irreales.Pudo ver cómo el duque Dugel
a pocos cuerpos de caballo peroinalcanzable— soltaba su martillode armas. Con este oscilando de lamuñeca por una correa, se arrancóde un tirón el relicario que llevabaal cuello. Ese famoso de platalacada, del que no se desprendía ni para dormir.
Lo vio girarse en la silla paraarrojarlo por encima de las cabezasde los enemigos que le separabade los refuerzos castellanos. E
aquel instante de armas blandidas,gritos y confusión, el navarrosupuso que el duque, sabiéndose perdido, hacía un esfuerzo parasalvar al menos ese relicario quehabía traído en custodia desde stierra natal.
Pero era mucha la distancia yel escocés estaba herido. Lefallaron el cálculo o las fuerzas. Elcofrecillo voló en arco para caer entre los jinetes benimerines. Pero,antes de que tocase el suelo, elduque enarbolaba ya otra vez s
martillo. Cargó en solitario. Tancerca estaba Juan de Beaumont que, por encima del tronar de cascos,hierros, gritos y relinchos, oyócómo gritaba algo con gravozarrón. Pero lo hizo en su idiomay el navarro no pudo entender quédijo.
No llegó al relicario. La nubede jinetes moros se cerró sobre élcon algarabía y revuelo de espadas.Juan de Beaumont tuvo que desviar su cabalgada una vez más, a la par que lanzaba un martillazo contra u
bereber que trataba de herirle cosu espada. Y ya no vio más.
Porque en esa ocasión losnavarros no tomaron distancia paraun nuevo ataque. Se apartaron eángulo, conscientes de que losingleses estaban ya cerca e ibaganando velocidad para una cargamasiva.
Ahí asomaban ya por entre las polvaredas, haciendo retemblar latierra. Desplegados, lanzas eristre, con pendones de cruces rojasondeando. Los bereberes de
armaduras ligeras nada podíahacer contra esa caballería pesada,aparte de rehuir un choque que sería para ellos catastrófico.
Los moros se replegaban,cedían. Pero se llevaban con elloslos cadáveres, los propios y los delos vencidos. Tenían lo quequerían. Habían ganado el día. Ylos del bando cristiano, aunquedueños del campo de batalla,habían perdido a los cruzadosescoceses. Y con ellos aquelrelicario que estos con tanta
El real, la almofalla y el
alfaneque
Real es uno de los nombresque recibían los campamentosmilitares en la Edad Media.
Sobre todo se aplicaba aaquel en el que estaba
plantado el pabellón del rey, si este participaba en lacampaña, o de no ser así
donde estaba la tienda del general al mando. Almofalla
se llamaba a la agrupación de
las tiendas de una hueste en guerra. Alfaneque era un
nombre para tienda grande y,en particular, la del rey o
general.
La ira del rey de Castilla, doAlfonso el Onceno, era a vecescomo hierro fundido. Roja,abrasadora, humeante. Otras, ecambio, parecía hielo que de purofrío quema. En todo caso, erasiempre muy de temer. Y la iraestaba ahora ahí, agazapada alfondo de sus ojos claros. Como u
león al acecho, presta a saltar a lamenor provocación.
Se mostraba el rey parco degestos y comedido en las frases.
ada de eso engañaba a Lopeúñez de Montenegro, que estaba
acostumbrado al trato con los poderosos. Esa contención lealertaba sobre el verdadero estadode ánimo del soberano, tanto comosus idas y venidas por el pabellón.También la forma en que movía lasmanos. Y su voz en exceso calma.
Sí. La ira estaba ahí. Una
tormenta que podía desatarse por culpa de una sola palabraimprudente. Montenegro había vistoa hombres perder oficios y honores,y hasta la vida, en circunstanciassimilares.
También Henrique Gamboa — Gamboa el Viejo— presenció en sudía sucesos así. Y por eso ahoraque era actor y no testigo, ahora queera su destino el que estaba en elfiel de la balanza, medía con sumocuidado lo que decía.
—Alteza, los escoceses
estaban advertidos. Les habíamosexplicado las tácticas y añagazasmás comunes en nuestras guerras.Se las habíamos explicado a todos.Y no una, sino varias veces.
El rey se detuvo en sdeambular por la carpa regia.Observó al maestro de ingenios cosorna sombría.
—¿No será entonces que losinstructores no hicieron su trabajocomo debían?
Gamboa —flaco pero recio,de grandes barbas entre rubias y
canas, y rostro renegrido por lossoles del asedio— guardó silenciounos instantes. Los oficiales realesy los ballesteros de mazaobservaban sin osar casi ni pestañear. Se podía oír el vuelo delas moscas.
—Os juro por mi fe que no fueel caso. Yo en persona me ocupé deello. Les instruí sobre las armas, lasseñas y las tácticas de nazaritas y benimerines. Les mostré cómo selucha a la jineta. Les expliqué eltornafuye.
»Para estar seguro de que loentendían sin equívocos, busquéintérpretes. Dos escoceses quesirvieron en las guerras de tu padre,don Fernando, que en paz descanse.Dos que luego se asentaron eSevilla…
Asentía el joven rey comodistraído. Con eso daba a entender que escuchaba, no que estuvieseconvencido. Enlazó las manos a laespalda para retomar su paseo por la tienda. Los presentes seguíacada paso con los ojos. Caminaba
despacio, como el que reflexiona.Vestía aljuba blanca y bonete
colorado. Así, a la morisca, solíaataviarse en la intimidad, tanto por gusto estético como porque las prendas holgadas le eran cómodas.Se acercó a una mesa de campaña para servirse vino con sus propiasmanos. Se llevó la copa de metal alos labios.
—Entonces, ¿cómo es que haocurrido este desastre?
Gamboa el Viejo volvió ademorar la respuesta hasta el límite
de lo prudente. Se frotó las manos yde sus mangas se alzaron motas de polvo. Venía del asedio. Por eso sehabía presentado ante el rey cocota de malla y cofia de cuero. Por eso estaba cubierto con el polvo delas cavas.
—Es difícil de precisar,alteza. Pero, por lo que cuentan lostestigos, jinetes que trataron deauxiliarles, creo que el duque Dugelfue víctima del exceso de ímpetu dealgunos de sus caballeros.
Don Alfonso detuvo el viaje
de la copa a los labios. Con ella ealto, casi como en un brindis, segiró para clavar la mirada en sinterlocutor.
—¿Qué dices? Mira, maestroGamboa, que no es momento paraacertijos.
—Desde luego que no, alteza.Discúlpame.
Cambió el peso del cuerpo asu pierna sana.
—Una patrulla avistó a una partida benimerín a este lado delGuadalteba. Quería atacar por
sorpresa a uno de nuestros rebaños.El duque Dugel y los suyos estabacerca y fueron a cerrarles el paso.Se produjo una escaramuza. Los benimerines cedieron y huyeron.Los escoceses les persiguieron y…
—Y esos malditos infieles leshicieron el tornafuye. Ya, ya.
Apuró de un trago, antes de posar la copa sobre la mesa cogolpe seco.
—No me cuentes lo que ya sé,maestro de ingenios. Quiero que medigas por qué cayeron en esa
trampa tan obvia si les habíasexplicado el tornafuye.
Montenegro se percató de queBalboa volvía a dilatar larespuesta. Supuso que el buehombre tendría la boca seca. A él leocurriría lo mismo de estar en s pellejo.
—Alteza, el duque era ucaudillo experimentado. Entendió ala primera mis explicaciones.
—De poco le ha servido. —El duque se percató de la
trampa. Varios de nuestros jinetes
le vieron detenerse a tiempo. Por desgracia, su cuadrilla se habíadesorganizado. La persecuciódebió de encender la sangre ynublar el juicio a esos hombres.
»Dicen que cada cual iba por su cuenta, según la rapidez de scaballo. Se cegarían con las ganasde abatir enemigos. No debieron deestar atentos a nada más allá de la punta de sus lanzas. Ni siquiera alas señales del duque.
»Los más fogosos y los decaballos más rápidos se viero
flanqueados. El duque, al verlos eapuros, volvió grupas para acudir en su ayuda. Y los que estaban conél le siguieron, claro.
Una pausa, otro cambio de pierna.
—Así ocurrió todo. —Se frotóde nuevo las manos callosas, comosi tuviera frío—. Podría decirseque murió por culpa de algunos desus caballeros. No por la suya. Perotampoco por la nuestra.
Don Alfonso se escanció otracopa de vino para acercarse acto
seguido a las puertas de s pabellón. Los ballesteros de mazaallí apostados alzaron los visillos.Entró a raudales luz de sol y una bocanada de aire cálido queestremeció los ropajes de los presentes e hizo temblar los pergaminos sobre las mesas.
El rey se detuvo en puertas, alresol. Con la copa en la diestra, sequitó el bonete, como para disfrutar de la brisa en la frente. Solía pararse justo en ese lugar porquedesde ahí tenía buena vista no solo
del real, sino también de lafortaleza de Teba.
Los de dentro, en cambio, noveían más que un rectángulo decielo azul sin nubes. Y contra él lafigura del rey, con su aljuba blancaondeando en la brisa y los cabellosrubios al sol.
—¿Estás dispuesto a jurar queel duque no murió porque nosotrosdescuidásemos el avisarle de lasargucias del enemigo?
—Por la santa cruz. Por mi fey sobre una ballesta. Estaba
avisado. —¿Y jurarías que los nuestros
no le desampararon en el peligro? —Juraré. Nuestras cuadrillas
acudieron sin demora. Hemostenido bajas y podrían haber muertotodos ahí, porque había muchos más benimerines de lo que cabíaesperar. Por suerte, llegaron más delos nuestros. Pero los moros eratantos y luchaban tan fieros que no pudimos rescatar a los escoceses nivivos ni muertos.
El rey bebió con parsimonia,
siempre de espaldas. —Ha sido mala suerte que
hubiese tantos infieles hoy a estelado del río.
—Una desgracia, alteza. —¿Pero por qué habría tantos? —Tal vez preparaban un
ataque desde varios puntos. Unodiferente del acostumbrado.
uestras cuadrillas de a caballoestán distribuidas para frenar incursiones de cierto tamaño. Uataque masivo nos habría causadogran daño.
—Puede que tengas razón.Tendremos que corregir eso.
—Alteza, de ser así, esecombate inesperado desbarató los planes enemigos.
—Puede. En ese caso, losescoceses no habrían caído evano.
Inmóvil, copa en mano,observaba la enorme fortalezaasediada.
—En fin. Está hecho y no tieneremedio. Que conste en las crónicasque no hemos sido responsables de
esta pérdida aciaga.Montenegro suspiró para sus
adentros aliviado. Conocía bien alrey. O al menos lo conocía todo loque se puede conocer a un monarcaoven, batallador, colérico y nada
dado a la contención. Por sus palabras, cabía pensar que nohabría represalias contra Gamboani contra los de a caballo queestaban en el campo durante eldesastre.
No obstante, sus frasessiguientes indicaban que el peligro
seguía ahí. Las pronunció a plenosol, con los ojos clavados en Tebay de espaldas a los suyos.
—No tenemos culpa, pero sídeberes. El duque vino en misiósagrada. Por cumplirla se unió anuestra cruzada contra el infiel.Luchando en ella ha muerto. Lamuerte siempre corteja al caballeroque lo es de armas y no de patios ysalones. Pero para nosotros seríauna gran deshonra si no pudiéramosmandar a Escocia su cadáver.
Una pausa.
—Su cadáver y, por supuesto,también lo que custodiaba.
No se había dirigido a nadieen particular. Nadie por tantorespondió. En el pabellón solo seoía el susurro de telas en la brisacálida y el vuelo de las moscas. Eese silencio, sus palabras finalescayeron como tajos sobre el postede entrenamiento.
—Maestro de ingeniosGamboa, a ti te encargué instruir alos escoceses. Admito aquí, antetodos, que cumpliste con diligencia.
Ahora te encomiendo el rescate delos cadáveres de los cruzadosescoceses. En especial el delduque. Y también del relicario.Respondes ante mí de ello.
Ingenios
Ingenios o engeños era el nombre que en la Baja Edad
Media se daba a las máquinasde guerra. En especial,recibían ese nombre las
destinadas a lanzar proyectiles, fuesen de piedrao incendiarios. Las había que
disparaban gracias a latensión de cables; era el caso
de las catapultas o lasespingardas. Otras lo hacían
mediante juegos decontrapesos, como por
ejemplo los trabucos, lostrabuquetes o las cabrillas.
Las de esta última clase eranlas que lanzaban mayores
pesos y a mayor distancia. Algunas cabrillas podían
arrojar proyectiles enormes;hasta de quinientos kilos y aunos trescientos metros de
distancia. Su fabricación seconfiaba a artesanosespecializados y la
supervisión de susoperaciones en el campo debatalla correspondía a los
llamados maestros deingenios.
Se había acordado tregua, estabaquietas las armas. Un sosiegoimpropio reinaba en las líneas deasedio y en las almenas. Casi nadase movía. Los ingenios parados.Las labores de cava detenidas.Ballesteros, peones, ingenieros;todos descansaban al resguardo degatas y tapias albarradas. Hasta el
aire estaba ese día quieto.El escocés Blaylock, al que la
fiebre dotaba de una sensibilidadanómala, era, al cabalgar,consciente de esas quietudes ysilencios. El chacoloteo de loscascos de las caballerías y losgritos de las aves resonaban en susoídos como estampidos. Olores atierra removida, a estiércoles, amadera quemada, llenaban sus fosasnasales. Y los pendones al ondear eran estallidos de colores ardientesa sus ojos afiebrados.
Con las monturas al paso,atravesaban las líneas de asediocamino de la fortaleza de Teba. Unatrama de cavas, muretes, máquinasde guerra, palenques no del tododesconocida. Los cruzadosescoceses no habían participado easalto alguno. Pero como a fir James, a quien el Señor tuviera esu gloria, nada tocante a la guerra leera indiferente, días antes quisoacercarse. Quiso ver con sus ojoslos trabajos de cerco y tocar cosus manos los enormes ingenios. Y
Blaylock, escudero y deudo suyo,fue uno de los que le acompañó eaquella jornada.
Siendo fir James como era, no pudo por menos que visitar elasedio en mitad de uno de loscombates. En horas en las que todoera clamor, gritos de órdenes,humo, restallar de cables,chasquear de maderos, zumbido devirotes, vuelo de proyectiles deingenios. Pasaban sobre suscabezas bolas incendiarias coestelas de humo negro y los bolaños
se estrellaban con estruendoslejanos contra las torres y lasgrandes murallas.
Aquel día, el aire apestaba a pez y a chamusquina. El polvo esuspensión secaba las gargantas.Los sitiados respondían con sus pocos ingenios todavía operativos,así como con sus ballestas. Llovíasobre las zanjas rocas y oleadas deflechas. Los ballesteros castellanosrespondían a descargas, loscavadores abrían la tierra con susazadas, los ingenieros giraban los
tornos de las máquinas, a resguardode paveses adornados con cruces.
Sí. Para Blaylock, nadaacostumbrado a esa forma deguerra, fue una jornada extraña. Y,¿por qué no decirlo?, tambiéaterradora.
Pero el alcaide de la fortalezase había avenido a una tregua de udía. Por eso ahora estaba todo ecalma. Por eso también era posibleque tres jinetes de la cruzada seacercasen a Teba por el camino principal. A la cabeza Henrique
Gamboa, caballero bueno de Estepay maestro de ingenios en el ejércitodel rey. A su lado Gome Caldera, paisano y compadre suyo, viejocompañero de armas y hombre deconfianza. Y algo detrás JohnGlendoning, al que apodabaBlaylock, que había sobrevivido, asu pesar, al combate que le habíacostado la vida a James, conde deDouglas.
Había momentos en los quetemía no poder mantenerse sobre lasilla. Aguantaba a fuerza de
voluntad y gracias a un brebajesuministrado por un físico hebreodel campamento. Mucho había porfiado por subir con la embajada, pese a estar tan débil y todavía cofiebres. «Fiebres del real», así lasllamó el físico. Fiebres malditas lasconsideraba él, pues le había postrado e impedido cabalgar tras
ir James aquella jornada fatídica. —¡Ánimo, joven! —le intimó
Gamboa sin volver la cabeza.¿Por qué le había espetado
eso? Tal vez porque notaba su
debilidad. Sin duda iba atento, pesea no haberse girado ni una vez. Perofue Gamboa quien más intercedió para que le permitieraacompañarle, tal vez por simpatía,ya que también él veía su honor eentredicho por culpa de unacircunstancia ajena.
Cruzaron la cava másavanzada por un puente de tablones.Los cascos herrados retumbabasobre la madera. Blaylock alzó losojos. Ni una nube en el cielo. Eraaún primera hora, pero no tardaría
en apretar el calor. Sí. Iba a ser otraornada de agosto sofocante en el
cerco de Teba. No pocos hombres de armas
les seguían de lejos con lasmiradas, unos apoyados en laslanzas y otros descansando ballestas en el suelo. Bastantesinterpretaron mal aquel acto.Muchos creyeron que pedía protección al cielo al entrar etierra de nadie. Y no pocos sedijeron que tal vez la iba anecesitar.
Ninguno de los tres portabacasco, escudo o lanza. Así se habíaacordado. Pero sí cotas de malla,sobrevestes —blancuzcas cocruces negras los castellanos,azulada con tres estrellas blancas elescocés— y cofias de cuero.Llevaban los caballos al paso eiban sorteando hoyos, escombros, bolaños perdidos.
Más de un espectador, al ver cómo se aproximaban a esafortaleza de muchas torres, no pudo por menos que santiguarse y
desearles la protección de lossantos. No así Aznar Téllez, quetambién se había acercado esamañana al asedio norte junto colos tres de su hueste. Él, brazos earras, puños en las caderas, no se
ahorró una pulla al tiempo queseñalaba con el mentón.
—Dos viejales, uno de ellostullido, y un enfermo que casi no se puede valer. ¡Buena embajadamandamos a los moros!
Los suyos le rieron la gracia,hasta que les secó el buen humor
una voz a las espaldas. —Yo que tú sujetaría esa
lengua, adalid.Alguno se sobresaltó. No así
Téllez, que se limitó a despegar los puños del cuerpo para girarse yencarar al que había hablado.Mantuvo la diestra lejos del pomode la espada. Había reconocido por la voz a Lope Núñez deMontenegro, mayordomo delricohombre Pedro Fernández deCasto, «el de la guerra», a quien elrey había encargado el asedio.
—¿Sujetar la lengua? ¿Por qué, señor?
El caballero gallegocontempló colorado de enojo a ese pendenciero de arreos gastados.
—Porque, adalid, las lenguasson como los canes. Quienes lassueltan, corren el riesgo de perderlas.
Sonrió Téllez con amabilidad,como si lo considerase una salidaingeniosa y no una amenaza nadasolapada. El mayordomo de Castrofrunció el ceño al ver cómo ese
castellano de barbas castañas yojos verdosos le aguantaba cosonrisa socarrona. La mano casi sele fue a la espada, pero se contuvoy no por temor a cruzar hierros.Tenía con él a sus guardas y sinduda muchos de los presentesacudirían en su ayuda, pues era elsegundo al mando en el asedio.
Pero no era momento paraaltercados ni lugar para dejar quecuestionasen su autoridad.
—Bien, adalid. Márchate. Yque se vayan contigo tus hombres.
—¿Por qué, señor? —¿Si te dijese que porque
aquí mando yo, en nombre de miseñor don Pedro, que a su vez lohace en el del rey, no te bastaría?Pero evitemos enojos. Vamos aaprovechar la tregua para hacer obra de consolidación en las cavasde la zona.
«Vuestra presencia sobra,tanto como la de cualquier ajeno alasedio. Los ociosos estorban. Asíque marchaos, que tendréisobligaciones que atender.
—Nuestras obligaciones estáatendidas, pierde cuidado. Pero yanos vamos, sí. Que si noacabaremos cubiertos de polvo y podrían confundirnos con peones.
Ajenos al incidente, el tríoseguía su avance. Entre las posiciones avanzadas de lossitiadores y la muralla exterior dela ciudadela mediaban menos detrescientos pasos. Corta distancia.La justa para que los ingeniosalcanzasen con sus proyectiles a losmuros y las torres. Proyectiles que,
visto de cerca, no habían hecho eldaño que debieran. Al menos no enaquellas murallas enormes de piedra.
Los árboles de sombra queflanqueaban el camino estaban rotosy quemados. Pero en cuanto a losmuros… Había melladuras, sí.Escombros y bolaños a pie demuralla. Y, a simple vista, pocomás. Si el machaqueo de proyectiles había causado dañosestructurales en los lienzos, el ojono lo apreciaba. No era solo que
las murallas de Teba fuesen desillares sólidos. Era que paramentos, torres, almenas,estaban bien construidos, coángulos capaces de absorber elimpacto de los bolaños.
Pero Blaylock, antes que arotos en mampuestos o merlones,tenía ojos para lo alto de las torres.En algunas ondeaban losestandartes rojos de Granada y losverdes y dorados del sultá benimerín. Pero en otras oscilabacadáveres al extremo de cadenas y
sogas. Cuerpos desnudos, mutilados por aves carroñeras que en esosmismos momentos estaban posadassobre las carnes, picoteando.
Casi como si hubiese sentidosu aprensión, habló ahora Caldera por encima del hombro:
—Sosiego, escudero, que esosde arriba no son tus compañeros dearmas. El alcaide de Teba es un bueno. No deshonraría de esa formaa enemigos caídos en buena lid.
El veterano —recio, alto, derostro expresivo y barbas rojas
sembradas de canas— hablabadespacio, consciente de lo que lecostaba al escocés entender elcastellano de frontera. A estealguna palabra se le escapó, perollegó a captar el sentido general.Eso le habían estado diciendo losojos, pero había tenido miedo deengañarse. Mas no. Ahí, entre losque colgaban, no había cruzadosescoceses.
—¿Quiénes son? —¿Quién sabe? Están comidos
por los cuervos y mi vista no es lo
que era. Supongo que algunos seráespías e infiltrados nuestros. Otrosserán moros. Reos de cobardía ydesertores capturados en la fuga.
Blaylock levantó de nuevo lamirada a los cadáveres y a los pajarracos que revoloteaban etorno a la carroña graznando. Habíavisto espectáculos peores en stierra natal. Mucho peores. Pero no por eso dejó de estremecerse. Se preguntó si esos cuerpossuspendidos entre el cielo y latierra, a merced de las aves, no
serían un presagio de lo que lesesperaba a ellos mismos ahíadentro.
Luego agitó la cabeza paraespantar esas ideas tétricas. Sentíanáuseas y le daba vueltas la cabeza.Apretó los dientes. Azuzó a sumontura para no rezagarse.
Benimerines
Los Banu Mari, llamados por los castellanos benimerines y
también conocidos comomariníes, fueron la dinastíabereber que aprovechó ladecadencia del imperio
almohade para sustituirla.Con la ayuda nada
desdeñable de mercenarioscristianos, establecieron unreino que se convirtió en la potencia hegemónica en el
norte de frica. Hecho esto,extendieron sus acciones al
norte del Estrecho, ocupando plazas en el sur de España y
tramando alianzas con el reino de Granada. Su
intervención militar en España fue constante. En el momento de los hechos aquí
narrados, el sultán benimerínera Abu el Hassan, cuyos pendones eran verdes y
ornados con medias lunas yversículos del Corán dorados.
Pero si aquel presagio lo era de s propia prisión, tormento y muerte,no pudo ser más errado. El alcaideno solo les recibió en persona y cograndes cortesías, sino que lesdispensó toda clase de facilidades.
Les ofreció sombra, vino,descanso. Hasta les permitióquedarse un rato a solas con loscadáveres abajo, en lossubterráneos donde los teníadepositados. Y en cuanto losguardas se fueron, Gamboa y scompadre Caldera se retiraron a
una esquina en sombras, lejos de laluz de la única tea, para permitir u poco de intimidad al escocés cosus muertos.
Hacía frío abajo. Quizá por eso los tenían ahí. Así retrasaban lacorrupción de la carne. Al oscilar de las llamas contemplaba Blayloclos cuerpos grises. Yacían todosencima de tableros sobrecaballetes. Casi desnudos, con las partes pudendas tapadas con paños blancos.
A saber si los habían cubierto
por pudor o por respeto. Pero eraobvio que los moros no conocíanada de los rangos entre escoceses.
o sabían quiénes eran altos yquiénes llanos. Estaban todosmezclados, sin otro orden que elque debieron de darles aldesnudarlos y dejarlos encima delas mesas, a salvo de las ratas.
Crepitaba la tea. Bailabaluces y sombras sobre los rasgosyertos. Observaba Blaylock esossemblantes cenicientos, surcadosmuchos de sangre seca. Ahí los
hermanos Logan, juntos por casualidad o gracias a su parecidofísico. Allí fir William St. Clair entre escuderos y algo más allá el propio fir James.
Desde las sombras,contemplaban los dos castellanos aese joven alto, grande, de narizaguileña y barba muy rubia, que sefrotaba las manos y meneaba lacabeza ante los restos mortales desus compañeros de aventura.
Olía a moho, a humedad, amuerte. Danzaban las llamas. Se
oían las garras de las ratas alcorretear por las sombras y tambiélos ecos de los pasos de algúguardia por túneles lejanos. Paradoen la penumbra, miraba Blaylock alduque sin atreverse a acercarse a scadáver. Le subía la congoja anteesa imagen postrera del que fuesesu pariente y señor, tumbado ahícasi desnudo, con las heridasabiertas, los cabellos negrosmanchados de sangre seca, losrasgos lívidos y ya algodeformados.
Más ecos de pasos. SalióBlaylock de sus cavilaciones.Gamboa y Caldera abandonaron lassombras, el primero renqueando.Fue él quien indicó con un ademáal escocés que aguardase quieto.
Sin prisas, desarmado pero ecompañía de hombres de armas,llegó un hombre de calzas oscuras yaqueta listada, con bonete colorado
de franja dorada. Rasgos aquilinos,ojos claros, barba cobriza. Ubaid alTujibi, alcaide de Teba.
—Confío en que no tengáis
queja del trato dispensado a losmuertos.
Al igual que cuando lesrecibió a las puertas del recintoexterior, había hablado engranadino, un dialecto romancelocal, y no en castellano defrontera. Por culpa de eso y de sacento, no llegó Blaylock aentender palabra. Se apercibió deello el alcaide, a juzgar por cómoenarcó una ceja.
—Este joven es escocés — aclaró Gamboa—. Los escoceses
son un pueblo… —Sé de sobra quiénes son los
escoceses, buen caballero. —Por supuesto, alcaide. Te
pido disculpas. El caso es que noentiende el granadino.
Asintió el alcaide, pero no por eso cambió al castellano. Observóal extranjero al resplandor de latea.
—Es bien alto y buen mozo.Pero no tiene buen aspecto. ¿Acasofue herido en el combate? Los benimerines se jactan de haber
matado hasta al último hombre coestrellas blancas.
Tardó el maestro de ingeniosun instante en darse cuenta de quecon eso se refería a los escoceses, por las tres estrellas blancas sobreazul que lucían en escudos ysobrevestes.
—No mienten. De los queestaban en el campo, no quedó niuno. Y no. Este joven no estáherido. Ha estado postrado comalas fiebres. Por eso no cabalgabael otro día con los suyos.
—Malas son las fiebres, peores que dardos. Aunque a vecesDios nos manda daños que so bendiciones. Que le dé gracias.Esas fiebres oportunas le salvarola vida.
—No creo que a él le parezcaeso una bendición.
El alcaide volvió a enarcar una ceja. Gamboa le mostró lasmanos.
—Era pariente del caudilloescocés. También su vasallo. Suhonor puede verse en entredicho
por no haber estado a su lado en laúltima cabalgada.
—Comprendo.El alcaide contempló de nuevo
al escocés. —Me desdigo. Ha tenido mala
suerte. —Mostró igualmente las palmas entre un revuelo de mangas,como para dar a entender que losmortales nada pueden hacer contralo que está escrito—. Respecto alos cadáveres…
—Sí, alcaide. Todo está enorden.
El granadino dio varios pasos por la estancia, a grandes trancos ycon los ojos puestos en loscadáveres amoratados. Las luces dela tea corrían por las cotas, cascosy armas de los de su escolta.
—Sois testigos de que loscuerpos no han sido maltratados.Sus heridas son las que recibieroen batalla. No fueron despuésgolpeados, lacerados ni mutilados.Me disculpo porque no los hayalavado. Pero tenéis que entender que en estas circunstancias no
andamos sobrados de agua.Gamboa asentía. Apartó sus
ojos acuosos del ir y venir delalcaide para llevarlos también a losmuertos.
—¿Por qué los benimerineslos trajeron al castillo?
—Para despojarlos. Vuestracaballería pesada se les echabaencima y no hubieran podidohacerlo en el campo.
—Sus arreos no eran ricos.¿Para qué cabalgar con eseengorro? Más con nuestra
caballería a las ancas, como biehas dicho.
—A las ancas, sí. Por eso serefugiaron aquí. La aparición de losingleses les cortó la retirada. Más bocas que alimentar, maldita sea.Mal favor me habéis hecho unos yotros.
Se encogió de hombros. Segiró para encararle.
—Yo también les hice esa pregunta, buen caballero. Con todosmis respetos para este joven, susajuares eran pobres, dejando de
lado los del caudillo y algún otrocaballero. Pero parece que lesllamó la atención lo extraño de susseñas. Ya sabes cómo son los bereberes. Curiosos como gatos.
Carraspeó. Una tos forzadaque se alargó en ecos por lossubterráneos.
—Te confieso que Aslam alGhabra quiso colgarlos de lasalmenas. Al Ghabra es el adalid delos jinetes benimerines que dieromuerte a estos. No le consentí eseexceso. No somos salvajes. No
podemos dar el mismo trato aenemigos buenos que a espías,cobardes y traidores.
—Sé que eres un bueno. Hevenido a apelar a ti. Te pido que medigas si hay modo de que podamosrescatar estos cuerpos.
El granadino reanudó su paseo por la cámara con el ceño ahorafruncido.
—Pocas cosas hay imposibles.Pero es verdad que los benimerinesquieren conservarlos…
—¿Para qué? ¿Con qué
provecho? El rey don Alfonso pagaría un rescate generoso. Estoseran aliados extranjeros y considerasu muerte como un baldón para lasarmas castellanas. Eso por nohablar de su honor propio.
—Don Alfonso es joven eimpetuoso.
—Y tanto. ¿No podríasinterceder ante los benimerines?
—¿Interceder? Yo no tengoque interceder ante nadie, buecaballero. Soy el alcaide delcastillo. El rey Mohamed me
encomendó sus llaves. Aquí mandoyo, no ningún adalid del sultáverde.
Paseaba ahora con las manos ala espalda.
—Hay aquí muchos benimerines. Demasiados. Ya eranuna parte considerable de laguarnición y ahora son todavía más,gracias a la llegada de al Ghabra ylos suyos. Pero aquí mando yo.
Se señaló con un pulgar al pecho.
—Yo. No ningún aliado
africano. Lo que al Ghabra quieraes problema suyo, no mío. Os vais allevar a vuestros muertos. Mía es laautoridad en este asunto y pobre delque se atreva a cuestionarla.
Blaylock, aunque solo lograba pescar alguna que otra palabra, notóel alivio en Gamboa. Fue taevidente como el que muestra uhombre que se libra de unaarmadura pesada tras una batallamuy larga.
—Te quedo reconocido. Y encuanto al rescate…
—No sé yo si está bien pedir algo por unos muertos. Sí por losvivos. Pero lo honorable esentregar a los caídos a su gente paraque les den buena sepultura. ¿Quiésabe si algún día no estaránuestros propios restos en situació parecida?
Otra vez detuvo su deambular para encararse con el emisariocastellano.
—Pero, ya que don Alfonsoofrece rescate, sí que pediré algo.Me servirá de justificación ante al
Ghabra y sus zenetes. Es mejor nodar pie a disputas.
Carraspeó de nuevo. Más ecosa lo largo de los subterráneos esombras.
—Que el rescate sean pellejosde agua. Pellejos grandes. Uno por muerto. Andamos escasos de agua.¿Para qué ocultaros eso si lo sabéisde sobra? Esos pellejos nosvendrán bien y los benimerines no podrán oponerse al intercambio.Abastecernos es lo primero.
—Bien pensado. El rey do
Mahomet eligió bien al confiarteesta fortaleza. Mi señor doAlfonso se avendrá a pagar lo que pides.
—Te ruego que le hagas saber las circunstancias de todo esteasunto. Tal vez así sea generosocon esta guarnición si la suerte delasedio nos es adversa, Dios no loquiera.
—Me ocuparé de ello. No te pediré que nos des las armas deestos muertos. Son botín legítimo deguerra. Pero su caudillo llevaba al
cuello un relicario. Uno de platalacada que…
—¿Quién no ha oído hablar del relicario? Pero ahí, buecaballero, no puedo hacer nada.
Blaylock entendió la palabra«relicario». Supo pues de quéestaban hablando. Y por laexpresión pesarosa del alcaide, por cómo mostraba las manos y por cómo las comisuras de la boca deGamboa se cargaban de amargurasupo que la parte más importante desu misión había fracasado.
El maestro de ingenios quiso porfiar.
—Alcaide. Ese relicario essagrado para los escoceses…
—Te lo repito. Sé de sobraqué contiene el relicario. Conozcotambién su historia. Se ha hechotambién famoso en nuestro bando.
»Esa fama es ahora la causa deestas desdichas. Al Ghabra se haapoderado de él y no está dispuestoa entregarlo.
—¿Qué quiere? ¿Oro? DoAlfonso le pagará lo que pida.
—No sé qué es lo que quiere.De verdad que no lo sé.
Se acarició la barba cobriza. —Entre los benimerines hay
hombres extraños, buen caballero.Guerreros de tribus aisladas yremotas. Resultan demasiadofanáticos para granadinos como yo.Y algunos tienen costumbres que nome parece que sean de buenosmusulmanes. Este al Ghabra es unode esos. Me mira de través,reprueba mis costumbres comorelajadas. Pero luego se guarda ese
relicario como si hubieseencontrado una piedra filosofal.
Gamboa casi resopló. —¿Estamos hablando de
magia? —No sé de qué estamos
hablando. Tampoco quiero saberlo,si te digo la verdad. Son nuestrosaliados, los necesitamos. Pero,como a muchos de Granada, no megustan nada. Y no te estoydesvelando ningún secreto.
—No. Es bien sabido.Otra vez a deambular.
—Que sepas que esta situacióme disgusta. Para empezar, esto noestá bien. Y encima mi prestigio seha visto dañado. Ese fanáticosoberbio se negó en público aentregarme el relicario.
Se paró para concluir con losojos puestos en un cadáver.
—Como ves, ya intentéhacerme con él. No hay forma deconseguirlo sin lucha. Lo siento.Créeme que lo siento. Pero el reydon Alfonso tendrá que contentarsecon los cadáveres. No es poco.
Zenetes
Zenetes o zánatas es el nombre que recibe toda una
rama de los bereberes. Numerosos y belicosos,
participaron en gran númeroen las guerras del sur de
España, bien como soldadosal servicio del sultánbenimerín, bien como
mercenarios de los granadinos. Su forma decombatir a caballo creó
escuela. También sus armas. De hecho, su recuerdo ha
quedado en el idiomaespañol, que acuñó palabras
derivadas a partir de sunombre. Jinete viene de
zenete. La espada jineta esesa que ellos trajeron a
España. Y combatir a la jineta se convirtió en una táctica
guerrera para los españolesque perduró siglos y sobre laque se escribieron tratados.
Pero recuperar los cadáveres de
los escoceses no contentó al reydon Alfonso de Castilla. Tampococontaba con ello Gamboa el Viejo.Pero sí con que al menos eso leaplacase. Eso mismo creíaMontenegro, que había estadoesperando su regreso a pie de cava.Y también Alfonso FernándezCoronel, alguacil mayor de Sevilla,aunque por razones distintas.
Se equivocaban todos.El rey no se conformó con ese
logro parcial. Antes al contrario. Suira estalló como un tonel de
pólvora. Como una de esas pelotasde paja, trapos y pez que susingenios lanzaban de noche contraTeba.
Perdió la compostura al saber que no tendría el relicario. Rugió.Maldijo. Iba de acá para allá por salfaneque, blasfemando, insultando, pegando patadas a sillas y cofres.Incluso se arrancó el bonetecolorado y lo arrojó sañudo alsuelo de esteras y alfombras.
Tan fuera de sí estaba, tancongestionado, y dedicó palabras
tan gruesas al pobre Gamboa, quelos presentes llegaron a temer quelo mandase ajusticiar en el acto.Tan desatada estaba su cólera quenadie osó interceder por el maestrode ingenios.
Unos no lo hicieron por temor a convertirse a su vez en blanco dela inquina real. Coronel calló porque la experiencia le dictabaque mediar ante el rey en momentosasí solía ser contraproducente. DoAlfonso, si se sentía discutido ycontrariado, podía hacer matar a
aquel por quien se trataba deinterceder.
Pero el rey se contuvo en esaocasión. Tras cubrir al veterano deinjurias y reproches, lo despojó desu oficio y lo echó de su pabellón.Manos amigas sacaron a Gamboa,que estaba como tocado por urayo. Y como el rey se fue al fondode la tienda, muchos salieron aescape también, porque era malnegocio estar cerca cuando andabade un humor así.
Entre esos estaban Montenegro
y Coronel. También se fueBlaylock, atónito ante elespectáculo de la ira realdesencadenada. Los tres echaron aandar en pos de Gamboa. Cada uno por su cuenta y por distintasrazones. Montenegro paraconsolarle. El escocés paraaclararle que a su entender nadahabía que reprocharle. Coronel para decirle que perdiera cuidado,que oficiales había en el real queintercederían para que ledevolvieran su oficio.
Pero este último, que era elmás rezagado, no llegó a cambiar palabra con él. Iba detrás y a pasovivo, con tres de sus guardas, noqueriendo darle voces para nollamar la atención. Estaban en mitadde ese dédalo de pabellones,toldos, sombrajos y corrales queformaban el real. Les separaban yaunos pocos pasos cuando Coronelvio cómo el maestro de ingeniostrastabillaba. Cómo el escocés yMontenegro le cogían por los brazos. No lograron mantenerle e
pie, pero sí que por lo menos no sefuese de boca al suelo.
Coronel apartó simiramientos a los curiosos quecomenzaban a arremolinarse. Al primer vistazo reparó en el rostrocárdeno, en la espuma en la boca.Blasfemó.
El escarnio público, losdesdenes del soberano, el temor a perder la vida, habían sidoexcesivos para el veterano.Mantuvo el tipo en el alfanequereal, pero luego el disgusto se había
cobrado su precio.Se encaró con sus guardas. —A su tienda, rápido. —Se
volvió a Montenegro—. Que llamea los físicos, amigo. Que acudan sidemora. Este bueno ha sufrido uataque de congestión.
La última palabra siempre es deDios. Pero creo que es muy posibleque el maestro Henrique salga deesta.
Así se expresó don SimuelAbenhuacar al apartarse de layacija del veterano. Aunque se
dirigía a Coronel, no dejó deadvertir la mueca incrédula deMontenegro ante tal afirmación. Fuesolo un pequeño alzar de cejas, pero también el alguacil mayor deSevilla reparó en ella. Y en el gestode esperanza, igual de esbozado, deGome Caldera.
Abenhuacar —reposado demaneras, con manto de ricas telas y bonete oscuro— se encaró con elgallego.
—¿Dudas de mi opinión,caballero?
Montenegro, de cuero, hierro ycofia de armas, se encogió dehombros.
—¿Cómo dudar de losconocimientos y la experiencia delfísico personal del rey?
La luz de sus ojos era siembargo ambigua. HenriqueGamboa yacía en su camastro biearropado. Al trasluz del sol en laslonas de la tienda no mostraba bueaspecto precisamente. Srespiración era de resuellos yestertores. Gome Caldera, sentado a
su lado, espantaba a las moscas.Había no pocas. Llegadas al sudor de la dolencia o al olor de lasangre, ya que el físico había practicado una sangría hacía urato.
—Conocimientos yexperiencia… Sí. Pero en este casome apoyo más en la segunda que elos primeros. He constatado que, ecaso de congestión, cuanto másañoso es el que la sufre, más fáciles que se recupere.
Observó que Montenegro
volvía a alzar las cejas. —Sí. No me preguntes la
causa, porque no la sé. Pero losviejos tienen más posibilidades desuperar estos ataques que losóvenes. Y el maestro Gamboa no
es ningún niño. Lo que no puedo predecir es en qué estado quedará.A menudo quedan secuelas, como bien sabéis. Media cara paralizada,miembros inertes… Aunquetambién en los hombres de edad esmás fácil que todo eso se corrija omitigue con el paso del tiempo.
Intervino Coronel, que seestaba impacientando con tantadisertación:
—¿Qué mandas que se haga,don Simuel?
—Necesita cuidados. Mejoresatenciones de las que puededispensarles los hombres dearmas… —Observó una mueca deCaldera—. ¿Sí, buen amigo?
—Eso está resuelto, doSimuel. He mandado aviso a Estepa para que su hija venga lo antes posible.
—¿Su hija? ¿Una dama en elreal y al pie de un asedio?
—Es el único hijo que lequeda vivo a Henrique. Y ella leadora. María le dispensará losmejores cuidados. Y si no es deseodel Señor que él viva, por lo menos podrá verle antes de que su alma seaparte del cuerpo.
—Zanjado entonces. — Coronel se encaró con el físico—:El rey se alegrará de saber que esmuy posible que Gamboa viva.
Por tercera vez, Montenegro
alzó cejas. Había creído que doSimuel se había acercado por compasión, ya que fue de los presentes durante el altercado en elalfaneque del rey.
—Entonces, ¿te envía nuestroseñor don Alfonso?
El otro captó el sentido de la pregunta. El trato cotidiano con lahumanidad, puesta en crudo por lasenfermedades y el dolor, le habíanhecho perspicaz en tal sentido.Asintió tan solemne como solía.
—Sí, amigo. Nunca niego
auxilio a nadie si está en mi mano.Pero es el rey quien me manda.Estamos en campaña. Hay aquímiles de hombres de armas. Secombate en el asedio, así comoentre aquí y el río. Y estaaglomeración ha desatado lasfiebres. Pobre de mí si tuviese queatender en persona a todos losenfermos y heridos de nuestro bando.
Se volvió hacia Coronel. —Y sí. El rey se alegrará de
saber que es posible que viva.
—Mejor para todos. —Eloficial de Sevilla se giró a su vez
. Amigo Montenegro, ¿podemostener unas palabras en privado?
Fue para ambos un alivio dejar esa tienda de atmósfera enrarecida,llena de moscas y hedionda adoliente. No era que fuera oliesemejor. Caía la tarde. Apestaba a basuras, a cuerpos, a excrementosde acémilas. También a las cenasque ya se cocinaban. Entre el ruidode rodar de carros, de hombres ymulas yendo y viniendo en todas
direcciones, Coronel tomó aMontenegro de codo para hablar econfidencia.
—El ambiente entre las tropasde asedio es malo. La moral está por los suelos.
—¿A mí me lo vas a decir? —Es preciso sosegar ánimos.Montenegro levantó las cejas.
«¿Sosegar ánimos?». Así que el reyy sus oficiales mayores temían queel maltrato dispensado al maestrode ingenios Gamboa enconase a los ballesteros, peones, ingenieros,
cavadores, artesanos, que seafanaban como hormigas en torno alas murallas poderosas de Teba.Claro. Recelaban de que la posiblemuerte de Gamboa, tras la ofensadel rey, hundiese una moral yadañada por lo dilatado del cerco, loinfructuoso de los tiros, la defensatenaz de los de dentro y el acoso delos jinetes moros fuera. Y por reveses como la muerte de losescoceses.
Se permitió una sonrisa ácidaa los últimos resplandores de la
tarde. —¡Ay de mí! ¿Pues no pensé
que el rey había mandado a smédico por simple remordimiento?
La sonrisa de Coronel fue erespuesta agria.
—Menos bromas, Montenegro,que eres hombre bragado. Esperar eso de un rey es como esperar queel agua de los ríos corra caucearriba.
—Gamboa no tuvo culpa en lamuerte del duque Dugel. No ha sidotratado con justicia.
—A tus años ya debierassaber que por donde pisan reyes novalen leyes. Y que las culpas nuncaquedan huérfanas. Alguien acaba por cargar siempre con ellas. Y lode menos es que sean suyas o no.
»Siento que Gamboa haya sidotan mal tratado. Pero ese no es mi problema. Mi problema es cómoafecta eso a las tropas de asedio. Elmaestro es muy respetado. Todo unsímbolo para muchos. Que ledespojasen de su oficio de tan malamanera ha sentado como una
puñalada. Y peor ha caído quesufriera una congestión deldisgusto.
»Por eso te pido ayuda.Apacigua. Hay que levantar lamoral. Los ánimos ya estaban ayer bajos. Estas alteraciones no los vaa levantar precisamente.
Montenegro cabeceó en la yacasi oscuridad.
—Pues no. Para nada.
La guerra
A finales de la Edad Media, laevolución militar y técnicallevó a dos tipos de guerra
casi antagónicos en suconcepción. La primera era la guerra guerreada. Esa era la
vieja usanza. Una suma decabalgadas, razias, aceifas,
emboscadas y asaltosdestinados a desangrar al
enemigo. Era una mezcla detáctica casi de guerrillas y de
oficio de pillaje que se practicó por parte de todos ydurante siglos en las guerras
de frontera. La segunda era la guerra deasedio. Esta estaba hecha a
partir de la construcción de fortificaciones y del arte deconquistarlas. Se desarrollótoda una arquitectura militar
muy evolucionada, por unlado, y por el otro, artillería
neurobalística y luego pirobalística, torres de
asalto, cavas, minas, etcétera. Este tipo de guerra requería
tecnología, medios, paciencia. Era una suerte de
guerra de posiciones,enfrentada a la vieja guerra
guerreada, que era unaespecie de baile de avispas.
¿Tú qué esperas de la vida, primo?
—¿Yo? Nada. —¿Nada? ¿Cómo que nada? —Bueno. Poder estar, poder
seguir respirando. Con eso me
basta. Estoy dispuesto a abrirme paso en la vida, caiga lo que caiga.
Abarca rio entre dientes, en lacasi oscuridad de inicios de laalborada.
—Ya. Valerte de tus armas.Servir a reyes y señores. Ganar oficios, conseguir honores. Obtener tierras o botines que te permitan udía regresar como hombreacaudalado a Navarra. ¿No es eso?
—Más o menos. ¿No lo haconseguido otros antes? ¿Por qué noiba a lograrlo yo?
—Porque los tiemposcambian, primo. Cambian, y a todavelocidad. Te han llenado la cabezacon cuentos de viejas que podíaser ciertos en otras épocas, pero yano. Los hombres con seso han desaber interpretar lo que ven susojos y obrar en consecuencia. Ya noes tiempo de eso que tú anhelas.
Así de sentencioso semostraba Martín Abarca y no solocon las palabras. Su tono eraenfático, los ademanes enérgicos.Tanto que casi hicieron sonreír a
Juan de Beaumont. Lo disimuló porque no quería que seincomodase y dejase de hablar.Escondió la sonrisa al acariciarseesa barba rala suya, propia de losquince años. Se la había dejadocrecer allí por vez primera, tanto por falta de agua para afeitarsecomo por el deseo de esconder s poca edad.
Una ráfaga de viento le hizotiritar. Se arrebujó en la capa decuero engrasado. Al alba solíahacer frío en aquellas tierras.
Mucho, a veces. Martín Abarca, encambio, no parecía sentir el relente.A decir verdad, estaba expansivo yno destemplado, como debiera ser luego de toda una noche de patrullar a caballo.
Rayaba el alba. Los cerroscomenzaban a perfilarse en el gris.Dispersas por las laderas, titilabalas fogatas de los vigías cristianos.También en algunas torres de Teba parpadeaban luces. Fogariles ylámparas de los centinelas en lasalmenas.
Tras la noche larga en vela, sehabían llegado a un sitio alto, en la parte noroeste del asedio. En laclaridad incipiente, entreveían lamole de la ciudadela. Beaumoncreía incluso ver pendones rojos yverdes en lo alto de las torres. Y sigiraba la cabeza, podía intuir losreales cruzados, con las tiendas plantadas a ambos lados del caminoque llevaba a Teba. Y entre ese mar de lona y cobertizos, una red decavas, palenques, puestos deguardia y escucha, tormentario
apuntando contra los muros…Abarca se quitó el bacinete de
hierro con nasal. Se echó atrás lacapellina de mallas para quedarsetocado solo con la cofia. Con elcasco en la mano, señaló en ladirección del río.
—En la ribera sur está alacecho Ozmín. Ozmín, primo,Ozmín. Dicen que ha venido ahostigarnos con todos sus bereberes, los más grandescontingentes de caballeríagranadina. Dicen que suman más de
quince mil de a caballo.»Ozmín es un viejo terrible,
Juan. Ya estás viendo lo mal quenos las está haciendo pasar. Suszenetes nos acosan sin descanso. Esun diablo sabio en guerras eintrigas. Creo que su único puntoflaco es lo viejo que es. No porquele fallen las fuerzas, desde luego.Dicen de él que se las sabe todas.Pero “todas” las de antes, añado yo.Y las cosas ya no son como antes.Me parece a mí que Ozmín es unode tantos que no da a los cambios la
importancia que tienen.Apuntó ahora con el bacinete a
Teba, cuyas torres más altas sedoraban ya con las primeras lucesdel sol.
—Eso. Eso es el futuro de lasguerras.
Señaló a las líneas de asedio,todavía en sombras.
—Y todo eso también. Lasuerte de los reinos se decidirácada vez más con las guerras deasedio y no en guerras guerreadas.
—Las batallas son la jugada
final. Pueden cambiar el curso deuna guerra, es cierto. Pero son losasedios los que marcan ese curso.
Observó en la penumbra delalba a su primo.
—No entiendes lo que te estoydiciendo, ¿verdad?
—No del todo. —Escucha. Estamos ante
Teba. Y Teba está cada vez másacuciada pero resiste. Resiste, y esehecho obliga a los dos bandos. Alnuestro a atacar y a Ozmín aarriesgar cada vez más con s
caballería. Apuesta por la guerraguerreada y no le está yendo mal.Pero no es mérito suyo y sí delterreno. Para poder cercar a Tebahemos tenido que acampar lejos delGuadalteba. Y eso nos obliga aenviar a por agua y a tener de acá para allá al ganado.
»Distancia. Ese es nuestro punto más flaco. Ozmín se ha dadocuenta y le está sacando buenatajada. Nos está causando no pocas bajas. Pero se equivoca en lofundamental. Debiera haber
guarnecido y abastecido mejor aTeba. Si no conseguimosexpugnarla en un plazo razonable,tendremos que retirarnos. Será laderrota. La cruzada habrá fracasadosin librar batalla en campo abierto.Pero Ozmín es un jinete a la viejausanza, como muchos de losnuestros. Tú dale a ese hombrecabalgadas…
Cesó de golpe en su perorata.Juan de Beaumont, al girar lacabeza, vio que había puesto losojos en una de las sendas que unía
las alquerías de la comarca con lafortaleza. Por ese caminillo llegabauna comitiva.
El sol asomaba rojo por oriente. Sus primeros rayos tocabaese sendero que discurría entretomillos, romeros y jaras. Beaumonfue testigo de lo reducido de la partida. Dos hombres de armas acaballo, una dama sobre una mula yotras dos mujeres a pie, criadas siduda. Tres ballesteros con susarmas al hombro y seis acémilas decarga guiadas por dos arrieros. Eso
era todo.Observó a la dama de la mula,
que cabalgaba sentada de lado.Saya parda, toca, velos queimpedían conjeturar siquiera sobresu edad. Espalda muy recta, eso sí,y las manos sobre el regazo.
—Martín, ¿quién será esadama?
—María Henríquez, la hija delmaestro Gamboa. ¿Quién si no? Lemandaron aviso de que su padre semoría y de que acudiese a toda prisa, no fuera que el Señor se lo
llevase.Se cubrió con la capellina de
malla. Caló luego el bacinete dehierro.
—Tiene que ser ella. Muy rarosería que dos damas viniesen almismo tiempo a un lugar taimpropio para ellas como uejército en campaña.
Se atusó las barbas castañascon dedos enguantados.
—¿Y quién sino ella seatrevería a venir aquí, a dos pasosde la batalla? Dicen que es una
mujer de armas tomar. Ya veo quees cierto y me parece que se haquedado cortos al definirla, primo.¿Cuántas damas harían lo que acabade hacer ella? Viajar por tierrasinseguras y con una escolta tamagra.
—Lo habrán hecho por caminos secundarios. Si vienen deEstepa, la distancia no es tanta. Yhan hecho el camino de noche.
—Buenas apreciaciones todas.Pero aun así, si se hubieran topadocon una cuadrilla de moros, a estas
horas sería muerta o cautiva. Asíque a esa mujer o le falta el seso ole sobra el coraje.La dama viajera había reparado eaquellos dos hombres en laelevación a mano derecha. Lehabría sido difícil no hacerlo, yaque el sol naciente daba ya ahí de pleno, lo que convertía esaondulación en una isla iluminadaentre terrenos más bajos todavía esombras.
Pero su atención estaba puestaen las palabras de Fernando Ruiz,
vecino de Estepa, viejo amigo de s padre y uno de sus padrinos, razóesta última por la que había ido esu busca y regresado con ella.
—El rey ha dado orden de noescatimar gastos. Ha mandado quesus capellanes organicen muchasmisas por los escoceses. Que hayatorneos funerarios y banquetes póstumos en su honor. La consignaes que no falte de nada.
—¿Y qué pasa con el entierro?¿O todavía no hay nada decidido?
—Los difuntos estarán de
cuerpo presente mientras dure elasedio. Los han colocado en andascubiertas de paños negros y estaráen lugar señalado. Cuando Tebahaya sido conquistada, los herviráen vinagre para desprender la carnede los huesos. Las carnes lassepultarán aquí mismo, en elcementerio de los que han muertodurante el cerco. Es camposanto, bendecido por el obispo de Sevilla.
»Los huesos se enviarán aEscocia. Así lo acordó el rey conlos caballeros escoceses.
—¿Caballeros escoceses? ¿Nohabían muerto todos?
Desde lo alto de su caballo pinto, Ruiz —rechoncho, rubicundo,con una expresión bien humoradaque ni la capellina de malla lograbaafierar— se permitió una sonrisafatigada. Llevaban toda la nocheviajando y él sentía ardor deestómago de tanto esperar un malencuentro por el camino.
—No. Cayeron el duque ytodos sus vasallos. Bueno, todosmenos uno que…
Dejó la frase en el airemientras observaba con párpadosentornados camino adelante.
—Ya es casualidad, María.Por ahí vienen tres de losescoceses. Y, si la vista no metraiciona, uno es precisamente elúnico hombre de armas del duqueque sigue con vida.
María giró la cabeza, puescabalgaba sentada de lado sobre smula. Lo que sus ojos vieron fue atres hombres de armas sobrecaballos grandes. Traían las
monturas al paso, viniendo al crucecon ellos. Las sobrevestes de losinetes y las gualdrapas de las
caballerías eran azuladas, con tresestrellas blancas. Portaban escudoscon las mismas enseñas, martillosde armas y, en dos de los casos,también espadas que colgaban delas sillas de montar. Dado que ibansin cascos ni lanzas, debían de estar dando un paseo a caballo antes deque apretase el calor.
A unos cientos de pasos,Simon Locard, que en esa aventura
se había ganado el sobrenombre deLockheart, señaló con el mentó barbado. Un gesto perceptible parasus acompañantes, que no para losviajeros.
—¿Quién se apuesta una jarraconmigo a que esa que viene por ahí es la hija del maestro Gamboa?
Le respondió el veteranoKenneth de la More, gruñendo entredientes.
—No pierdas el tiempo conosotros. Si lo que quieres es beber gratis, te sugiero que seas más
simpático. Así tal vez consigas quealguien te invite.
Sonrió el caballero ante lasalida del otro. Casi sin darsecuenta, rozó con los dedosenguantados la llave que le colgabadel cuello. Un gesto ya casiautomático. Era como si necesitaseconstatar cada cierto tiempo que lallave seguía ahí. Llave del perdidorelicario que había estado al cuellodel difunto James Douglas.
Carraspeó, antes de volver adirigirse a Blaylock:
—¿Qué te estaba diciendo?Ah, sí. Que vamos a trasladar nuestro campamento y quiero quesepas la razón. Vamos a instalarnostras las líneas de asedio. DoAlfonso no quiere que estemosdemasiado expuestos. Hemosaceptado porque tenemos que llevar a casa los huesos de nuestroscompañeros, y también el relicariocuando lo recuperemos. Para esotenemos que ser los más posibles yya hemos perdido a demasiados.
»Pero nuestro honor no
quedaría bien parado si dejásemosque nos tratasen como a inválidos oinútiles. Por eso vamos a plantar nuestras tiendas tras las líneas deasedio. No participaremos ecabalgadas, pero sí ayudaremos a lacustodia de las cavas y losingenios.
—Entiendo, fir . —Te lo explico porque es
mejor que sepas los motivos.Anoche celebramos un consejo decaballeros y acordamosencomendarte una misión.
»Queremos que te mezcles colas tropas castellanas. Quefrecuentes sus fuegos, que bebascon ellos, que tomes parte en susincursiones.
—Como vosotros dispongáis,ir . ¿Puedo preguntarte por qué?
—Claro que puedes. Pero, sino fueses tan impaciente, ya te lohabría dicho sin necesidad de que preguntaras.
—Bah. No le regañes — interrumpió Kenneth de la More—.Es joven. Tiene ganas de ser útil.
—Lo que tú digas. Explícaselotú.
—Con gusto.El viejo caballero, bragado e
batallas y retiradas, antiguocompañero de correrías del lloradorey Robert the Bruce, se giró sobresu silla.
—Joven John, no nosatrevemos a confiar del todo en loscastellanos. Corren rumores, siduda malintencionados, acerca deque fir James cayó en una trampaacordada entre don Alfonso y los
moros. —¿Cómo? Pero… —Espera. —El veterano había
alzado la diestra—. Seguro que sochismes, unos de tantos. Pero esverdad que la abuela de Edward,1Leonor, era castellana, hermana del bisabuelo de este don Alfonso. Ytambién es verdad que hay relacióentre Castilla e Inglaterra.
—Con todos los respetos, fir ,me parece una razón endeble. Y doAlfonso es un hombre de honor.
—Claro que es endeble. Pero
no podemos correr riesgos. Por esoqueremos que hagas lo que te acabode decir. Y que tengas los ojos ylos oídos bien abiertos.
—Así lo haré. —Sé que andas escocido por
no haber podido estar junto a fir James en aquel combate.
Levantó otra vez la mano. —Sí, hombre, es humano. No
importa que tu cabeza te diga quetenías tanta fiebre que no te teníasen pie. Las tripas dicen otra cosa.Considera que esta misión es u
servicio póstumo a tu señor. Porquehemos de recobrar el relicario al precio que sea.
Cabalgaron unos pasos esilencio, entre el resonar de cascosy el piar de pájaros.
—Pero, aunque ingleses,castellanos y moros se hubieraconjurado contra fir James… ¿quésacaría don Alfonso hurtándonos elrelicario?
—Alfonso no, pero Edward sí.En estos momentos lucha por asentar su poder. Seguramente,
arrebatarnos el relicario y lo quecontiene le daría popularidad entresus súbditos.
Escupió a un lado del camino. —Todo eso son conjeturas.
Pero no vamos a arriesgarnos yhemos de considerar todas las posibilidades.
—Don Alfonso es un hombrede honor.
El veterano se permitió unasonrisa agria.
—Joven, yo estuve duranteaños junto a un rey y conocí a
varios que aspiraban a serlo. Noconfíes jamás en la palabra de urey. Faltarán a ella siempre que les beneficie y no les faltarácortesanos que se lo alaben niclérigos que se lo excusen.
Lockheart rompió a reír. —Viejo agrio. Tienes la
lengua dura. Pero de reyes paraabajo el honor sí existe. Y si nomira a esos que vienen de frente.Rápida ha sido la dama en acudir unto a su padre.
De la More sonrió a s
manera, entre ácida y ruda. —El honor es un bie
precioso, frágil y peligroso. Scustodia suele poner en apuros. Y sino, mira a esos.
—¿De qué estás hablando? —De la prisa que se han dado.
¿Te parece cabal que una damaviaje con esa escolta, habiendocuadrillas enemigas en el campo?
—Sin duda es una mujer decidida.
—Una imprudente. — Fir —se atrevió a mediar
Blaylock—. Ese rechoncho de acaballo es Fernando Ruiz. Es amigodel maestro Gamboa.
—¿Y qué? —Es frontero veterano.
Conoce el terreno, dispone deinformación. De Estepa aquí hayunas leguas. Han viajado de noche yseguro que lo han hecho por caminos apartados. Por parajesdonde tenían pocas posibilidadesde toparse con cuadrillas enemigas.
—Pocas no son ninguna. No hubo respuesta a eso. Se
estaban cruzando ya con lacomitiva. Cambiaron con los de acaballo salutaciones en latín. Y conla dama amagos de reverenciadesde las sillas a las que ellarespondió inclinando la cabeza.
Se fijó Blaylock en los ojos deella. Oscuros, brillantes por encimadel borde del velo de viaje.Ocurrió al paso, un instante. Luegola marcha de las caballerías losdistanció.
De la More no volvió a hablar hasta que estuvieron distantes. Si
duda por costumbre arraigada, porque era difícil que ninguno deesos viajeros conociese su idioma.
—Quédate con la enseñanza,oven. Malas son las prisas.
Muerto, nunca podrás recuperar elrelicario.
El fonsario y la
tormentaria
Fonsario era la denominaciónque recibía todo el entramadode fosos y cavas que defendíaa un castillo o a una ciudad.También podía llamarse así la trama de cavas y minas
abiertas por unos sitiadores para expugnar y a la vez
defenderse de salidas.Tormentaria es un antiguotérmino, heredado de los
romanos y muy explícito, quedesigna al conjunto de la
maquinaria de guerraempleada para atacar unas
murallas.
Se ponía ya el sol. Menguaba corapidez la luz en el interior de latienda. María Henríquez encendióuna lámpara de barro, antes deregresar junto al camastro de s padre. Se sentó para tomarle unamano entre las suyas.
—Estuvieron todos losgrandes, padre. Todos. Fue una
misa magnífica. ¡Qué pena que nohayas podido asistir!
Los ojos acuosos del dolientegiraron para encontrarse en lososcuros de su hija. Chisporroteabala mecha de aceite. Danzaban lassombras por las esquinas de latienda. Ella le limpió la baba que lecaía por las comisuras de la boca.
o sabía hasta qué punto entendíalo que le hablaba y le tenía sicuidado. Había abierto ya los ojos.Había regresado de la oscuridad. Yeso era más de lo que esperaba
cuando llegó el día antes al real,muy de mañana.
Yacía el maestro de ingenios bocarriba. Respiraba con fatiga,movía los ojos, tragaba ya purés ysopas. En esos extremos había sidotajante don Simuel Abenhuacar.Mientras un enfermo respirase y pudiera ingerir alimento, cabíaesperanzas.
No había nadie más en lacarpa. Había mandado ella salir asus dos criadas, para poder estar urato a solas con él. Hacía solo u
rato que regresara de la gran misade difuntos por los escoceses ytenía mucho que contarle.
—La misa la ha oficiado elobispo de Sevilla y le auxiliabaotros siete obispos. Siete, padre.Pocas veces se ha visto algo así.
Le soltó muy despacio lamano. Se la colocó en el lecho juntoal costado para poder tener ellalibres sus propias manos y quitarsela toca.
—Ni que ese duque escocéshubiera sido un rey. De caballero
bueno para arriba, no faltaba nadie.Libre del tocado, comenzó a
cepillarse el pelo negro sin dejar dehablar.
—¿Sabes? Yo era una de las pocas mujeres presentes.
Eso era verdad solo en parte.Era cierto en lo que tocaba a lasmujeres llamadas «de calidad». Aaquellas con derecho a trato derespeto y asiento en ceremoniassemejantes. Mujeres así rara vez pisaban los campamentos de guerra.Pero al fondo y a los lados, de pie,
mezcladas con la soldadesca, sí queestuvieron busconas, cantineras,acróbatas. Porque nadie quiso perderse una ceremonia de tanta pompa.
Misa al aire libre. Un cielo siuna sola nube. Calor sofocante.Obispos, capellanes, acólitos coropas talares de brocados; las delas grandes ocasiones. El rey ceñíacorona y los maestros vestían loshábitos de sus órdenes. Losricoshombres, los nobles, losoficiales mayores, los caballeros;
todos lucían sus mejores galas.Sí. Fue una eucaristía con el
boato de las raras ocasiones. Unamisa mayor oficiada según el ritomozárabe por expreso deseo delrey. Y, para poner el contrapunto alos cánticos, los rezos, a losmomentos de silencio recogido, urumor lejano y constante demaquinaria de guerra, de golpazode proyectiles de piedra contra lasmurallas de Teba.
No quiso el rey dar tregua nisiquiera durante la misa. Y como
esta se había celebrado en uno delos cerros próximos a la fortaleza,María pudo desde su sitio divisar las cavas abiertas en la tierra, losingenios enormes junto a los que loshombres se afanaban comohormigas. El vuelo de los bolaños.El ondear de pendones rojos yverdes en lo alto de las torres.
Don Alfonso de Castillacumplió lo pactado entre Gamboael Viejo y el alcaide al Tujibi.Mandaron a Teba una recua demulos con pellejos de agua. Dos
por cadáver en vez de uno. Unaaltanería muy propia de ese rey.Pero no bien las acémilas hubieroregresado con los cuerposenvueltos en sábanas, toda latormentaria castellana reinició susdisparos con furia.
El rey, sañudo, quiso ordenar un gran ataque contra el parecer desus oficiales. Estos, al menos,consiguieron que no lanzase a sushuestes al asalto directo. Peromanos de ballesteros avanzaron aresguardo de paveses de cruces
negras sobre fondo blanco para batir las almenas con descargas devirotes. Al tiempo, cabrillas,trabucos, trabuquetes, espingardas ytodo tipo de ingenios arrojaba bolaños, rocas, bolas incendiarias.
Bajo la tormenta de piedras,saetas y llamas, los ingenierosabrían cavas al resguardo de lasgatas. Y, tras las primeras líneas,los carpinteros se afanaban econstruir una bastida. Una muy alta.Una torre móvil para el asalto. Aúnera solo una armazón sin terminar
que en su momento recubrirían decueros. Con ese ingenio enorme pensaba el rey dar una embestidadefinitiva por la cara noroeste deTeba, la más accesible.
Mientras sacerdotes y acólitoscantaban misa, a María se le ibalos ojos a ese artefacto inconcluso.A los artesanos que hacíanequilibrios sobre el entramado devigas. Tanto esfuerzo por uncofrecito de plata lacada que llegódesde la lejana Escocia al cuello deun duque ya muerto. Un relicario
que pesaba en el alma soberbia delrey más que toda una cruzada bendecida por el papa. Pesaba másque todas las armas, armaduras eingenios de su ejército.
Pesaba al punto de haberlehecho variar la estrategia delasedio. Don Alfonso habíamandado desplazar tropas, levantar palenques, instalar campamentos y puestos de guardia todo en laredonda del castillo. Pretendía asícerrar el cerco e impedir que pudieran sacar el relicario de Teba.
Eso al precio de alargar sus líneas,dada la gran superficie de laciudadela y su posición entrecerros. Algo que debilitaba alejército cruzado.
Su padre resolló. Fue uestertor, como de ahogomomentáneo. Se le escapó a ella ureniego.
—¡Cochino relicario! —¡Niña! No digas eso.Esa reconvención la
sobresaltó tanto que dio un bote eel asiento. Casi se le cayó el
cepillo de la mano. Tanensimismada estaba que ni oyóentrar en la tienda a Gome Caldera.Se giró en la silla. El veterano,asomado por entre las lonas deentrada, la observaba con mueca dedisgusto.
—Me has dado un susto demuerte. ¿Cómo entras en la tiendade una dama sin anunciarte?
—Di una voz, pero ni meoíste. —Entró del todo—. ¿Hascenado?
—No tengo hambre.
—Entonces acuéstate. Duermealgo.
—Es pronto. —Ni el sueño ni el hambre
saben de horas. Desde ayer no has parado un instante. Acuéstate.
—No. No quiero despertarmeen noche cerrada. No hay nada mástriste que quedarse en camadesvelada, dándole vueltas a lacabeza mientras todo el mundoduerme.
Echó una mirada a su padre,que había cerrado los ojos. Se
incorporó. —Él sí duerme. Vamos a dar
un paseo.El otro compuso una mueca de
disgusto. —¿Qué paseo ni que…? Está
anocheciendo. Es mala hora, si esque alguna es buena para que unamujer de tu condición se pasee por un campamento de guerra.
Ella, sin hacerle caso, habíadesechado el cepillo para ponersede nuevo la toca. Se echó a reír cofiereza mientras se la aseguraba.
—He estado los tres últimosaños recluida en un convento. Yaque me ha sacado de mi retiro elmal de mi padre, deja por lo menosque me dé un poco el aire.
Echó una ojeada a Gamboa.Seguía con los ojos cerrados yrespiraba de forma bastante másregular. Sí, se había dormido.Acabó de anudar las cintas de latoca.
—Me he pasado la vidaoyendo hablar de la guerra. Primeroa mi padre y a sus compadres.
Luego también a mis pobreshermanos. Después a mi difuntoesposo. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra!Pues ya que estoy aquí, quiero ver cómo es de verdad. Verlo con estosojos míos y no a través de las palabras de otros.
Caldera se atusó las barbasrojicanas con mueca de desagrado.Palmeó el puño de su espadalobera.
—Como gustes, tozuda.Mientras acabas de arreglarte, voya reunir a unos cuantos…
—No. No molestes a nadie por mí.
—No pienso dejar que salgassola. Ni tu condición ni el ser hijade quien eres es aquí escudo. Lasoldadesca no respeta nada.
—No tengo intención de pasear sola. Tú te sobras y bastas para guardarme. ¿Qué mejor guardaque la de uno de mis padrinos?
Pillado por sorpresa, elveterano no pudo esconder unasonrisa halagada. Volvió a palmear la empuñadura de la espada, ahora
con talante bien distinto. —Habrías sido buen adalid,
niña. Sabes rendir a los hombres.Bueno, no se hable más.
Así fue cómo hombres dearmas y artesanos, seguidoras delejército y traperos, congregadosalrededor de calderos y sartenonas,fueron testigos del paso de esa pareja insólita por entre las tiendas.Iban despacio, la una devorandodetalles para ella nuevos y el otrocircunspecto, atento a cualquier malencuentro. Ella de saya y tocado
pardos, con el velo alzado. lañoso, de cabellos y barbas rojizassembradas de canas, con jaqueta de paño leonado, cofia de cuero yespada al cinto.
Crepitaban las fogatas, burbujeaban los guisos. El cielo eravioleta y las pocas nubes estabateñidas de arrebol. Ella preguntaba.Él respondía y de soslayo vigilabaa los soldados, que a su vezobservaban a hurtadillas a la dama.
No le gustaba a Caldera quellevase el velo alzado, mostrando el
rostro a esa gente baja. Perotampoco se animaba a decirle nada.¿Para qué? No en vano la tuvo e brazos de recién nacida, ni pasóella de niña casi tanto tiempo en el patio de la casa de él como en el dela suya propia. De sobra conocíalos filos de su carácter. Llamarle laatención en ciertas cuestiones era lamejor forma de lograr que seencastillase en ellas.
Bien sabía María que no erarecatado el caminar a caradescubierta en un lugar como ese y
entre gentes así. Justo por eso lohacía, a manera de desafío. YCaldera era consciente de ello.
Así fue cómo los hombres dearmas del rey, los de los grandesseñores, las milicias concejiles ylas cuadrillas de fortuna tuvieron laúnica ocasión de contemplar,aunque fuese a la luz pobre delcrepúsculo, los ojos brillantes y loslabios jugosos de la hija deGamboa el Viejo.
Labios ahora algo fruncidos.Ojos que no se paraban en nada
pero que tomaban nota de todo. Delas cuadrillas que pasaban con loscaballos al paso. De los centinelasque deambulaban con lanzas,lámparas y esquilas. De lasagrupaciones de tiendas, cobertizosy sombrajos. Olía a guisos, ahumanidad, a estiércol. Ladrabalos perros, los vigías voceaban susavisos y junto a las lumbressonaban guitarras y cantares.
Con el último resplandor deldía pululaba por el real toda lafauna humana de aquella cruzada.
Fronteros y allegadizos, caballerosy vagabundos. Castellanos,aragoneses, portugueses, navarros,hasta moriscos aliados. Cruzadosllegados de Francia, de Inglaterra,de Alemania… Unos se apurabanen busca de cena y descanso, otrosde jarras de vino, partidas dedados, mujeres de alquiler.
Pasó un carromato cargado deheridos. Daba botes en los baches ylas ruedas traqueteaban. Se leocurrió a ella que esa carga humanadebían de ser caídos en el ataque
contra las murallas. De esa idea pasó a pensar en su padre, quedormía en su yacija un sueño primohermano del de la muerte. Hizochirriar los dientes.
—Todo esto por un cofrecitomás pequeño que una perdiz.
—A veces la importancia delas cosas no se corresponde con loque abultan.
—¿Qué tiene ese malditorelicario? ¿Qué lo hace taimportante?
En la ya casi noche el veterano
Caldera se detuvo. Se giró haciaella.
—María. ¿Me estás diciendoque no sabes lo que contiene?
—¡Y yo qué sé! Las reliquiasde algún santo escocés, supongo. Sitanto desconsuelo sienten por s pérdida, les podemos regalar alguna de las nuestras. Desde luego,huesos de santo no es lo que nosfalta.
Caldera frunció el ceño. —Niña, no hables así. No te lo
consiento. Eso es casi blasfemia.
Recuerda que eres una dama deEstepa, no un ballestero a sueldo.Parece mentira que salgas de uconvento.
—Eso es porque no sabescómo son los conventos por dentro.
—No, ni quiero saberlo. Y teequivocas sobre el relicario. Nocontiene restos de ningún santo.Guarda el corazón de don Robertoel Brus, difunto rey de losescoceses.
Ella le miró atónita en laoscuridad.
—¿Pero qué estás diciendo?¿El corazón de un rey?
—No me digas que no losabías.
—Es la primera noticia quetengo.
—No es posible. Pero si lahistoria está en boca de todos.
—Estará. Pero como tú mismoacabas de recordarme, acabo desalir de un convento. Ese mismoconvento del que Ruiz fue asacarme hace tres días. Pocasnoticias del mundo llega
intramuros.Caldera meneó la cabeza co
disgusto. —¡Dios! ¡Qué enredo ta
absurdo! —resopló—. ¿Pero quié podía imaginar que…?
Ni se le había pasado por lacabeza que la hija de su compadreno supiese cuál era el contenido delrelicario. No obstante, una vez quecaía en ello, resultaba casi obvio.Recluida en el convento, aislada, nohabía sabido de algo que fueraestaba en boca de todos. Y en esos
tres días no se había preocupado denada que no fuese la salud de s padre.
Reanudaron su paseo a la penumbra ya de las fogatas.
—Vamos a ver, María. Tecuento. Hubo una guerra entre losingleses y los escoceses, que noaceptaban como rey a EduardoPrimero de Inglaterra. Don Robertoel Brus…
—Eso sí lo sé. No he estadoen el convento toda la vida. Lo queno sabía era que el rey Roberto
hubiera muerto. —Dios se lo llevó de lepra el
año pasado. —¿Y cómo ha acabado aquí su
corazón? —Eso trato de explicarte, pero
tú no haces más que interrumpirme.El rey Roberto no tenía el alma muylimpia y él era consciente de ello.Cargaba con muchos pecados, entreellos el de haber hecho matar a urival dentro de una iglesia. Habíaurado acudir a la cruzada para
expiar así sus culpas. Parece que
era su intención sincera, pero, por desgracia, la lepra le impidiócumplir su promesa.
»El año pasado, ya moribundo,temeroso de que sus pecados y lafalta a su juramento le privasen dela salvación eterna, pidió que lesacasen el corazón después demuerto. Que lo llevasen a lacruzada para poder cumplir lourado.
»Así lo hicieron sus leales.Sacaron el corazón y lo guardaroen un relicario de plata lacada. Ese
relicario que ahora está en poder delos moros. Se lo confiaron al duqueJaime Dugel. La llave se la dieron adon Simón Locarque, otro nobleescocés que aún sigue con vida ycon el que me ha dicho Ruiz que oscruzasteis cuando llegabais ayer alreal. Uno el relicario y otro lallave. Pero era el duque el queestaba al mando de la hueste. ¿Oístealguna vez hablar del duque?
—No creo. —Era un grande en su tierra,
tanto por el poder que tenía como
por sus hazañas. Fue uno de losadalides de la lucha contra losingleses. Un hombre bravo. Uhéroe para los suyos.
—De esos los hay a puñados por aquí.
Caldera sonrió en la media luzde las fogatas. Esa altanería demujer frontera…
—No, María, no. Si la mitadde lo que cuentan es cierto, era deesos hombres que no abundan eninguna parte. Sobre todo porque lodicen también los ingleses, de los
que era enemigo encarnizado. Erauno de esos caudillos a los que loshombres siguen a ciegas. Ucaballero valeroso, sin temor a lamuerte ni miedo a las fatigas.
—Ni que hablaras de un santo. —De santo tenía poco. Dice
que los grandes hombres suelen ser despiadados. El duque Jaime lo era,desde luego. Cuando oía hablar desus actos, no podía evitar pensar enuestro señor el rey don Alfonso.Valiente, batallador, pagado de suhonor, esforzado… y también de
ánimo cruel y acciones terribles.En su paseo habían trazado una
suerte de elipse, de forma queregresaban ya sin pasar por losmismos lugares. A mano izquierda,tras una línea de tiendas, se alzabaresplandor de fuegos. De ahí detrássurgía un mar de fondo hecho devoces, gritos, risas, cantos. Calderaechó una mirada breve en esadirección, antes de proseguir.
—El duque era uno de losoficiales de toda confianza del reyRoberto. Por eso portaba e
persona el relicario. Y por eso peleó en su defensa hasta el últimoaliento.
—No entiendo por qué losgranadinos han devuelto loscuerpos pero no el relicario.
—Muy sencillo: porque no lotienen. Los benimerines que se loarrebataron al duque se refugiaroen Teba. Y ahí la mitad de laguarnición es bereber. El alcaide…
Dejó la frase en el aire al percibir que ella se había distraídocon el resplandor y el ruido que
surgían tras aquella línea detiendas. Vio sin sorpresa cómo sedesviaba. Era inevitable. Acaricióel pomo de su espada, al tiempoque se ahorraba un bufido decontrariedad.
—Ya sabes lo que pasa conlas tropas benimerines. Se suponeque son aliados y que están a lasórdenes de los oficiales del rey deGranada. Pero en la práctica soloobedecen a sus jefes. Se negaron adesprenderse del relicario y elalcaide de Teba no pudo
persuadirles. —¿Qué buscan con eso esos
infieles? ¿Un rescate? —Ojalá, porque entonces el
remedio sería fácil. Don Alfonso pagaría sin rechistar. Pero me temoque lo quieren conservar comotrofeo de guerra. El corazón de urey cristiano que fue a la cruzada por deseo de su dueño, y quecapturaron en batalla.
Habían rebasado las tiendas.Al otro lado tenía lugar un banquetenocturno en abierto. Mesas largas
de manteles toscos, hogueras,antorchas y gran número dehombres agolpados alrededor decántaras de vino y fuentes deviandas, entre vocerío, brindis ycantos.
—¿Qué celebran esos? —Celebrar, nada. Es un
banquete funerario en honor de losescoceses muertos.
—¿Ah, sí? Vamos a echar unvistazo.
Linaje, apellido y escudo
El linaje es un grupo humano formado por individuos conrelaciones de ascendencia o
descendencia entre ellos. Linaje no es sinónimo de
apellido. Varios linajes podían y pueden tener el
mismo apellido. Los escudosheráldicos eran propios de unlinaje, no de un apellido. Por eso ahora un mismo apellido
tiene asociados varios
escudos heráldicos, ya quecada uno es propio de un
linaje. La atribución general de un escudo a un apellido es
moderna y espuria. En cuanto a los apellidos, enla Edad Media no se seguíanlas mismas reglas que ahora.Un hijo podía o no adoptar el apellido de su padre, y eranhabituales las personas que
no tenían apellido enabsoluto o que eran
conocidas por un mote. A
nuestros ojos, el sistema pude parecer un caso, pero a ellosles funcionaba de maravilla.
Los navarros de la hueste deGuillermo Ximénez, que estaban eaquel convite, pudieron despuéscontar cómo ocurrió todo.
Reinaba un jolgorio algosombrío, como en todo banquetefúnebre. Celebraban a la memoriade los escoceses muertos, a costade las arcas del rey y de las dealgunos ricoshombres, que eraquienes pagaban todo aquello. No
habían escatimado ni en luces, ni eviandas, ni en vino. Los esclavos nohacían más que sacar fuentes dehortalizas y carnes, y nunca estabavacías las jarras.
En esas mesas se apretujabasujetos curtidos de cicatrices viejasy barbas pobladas, vestidos decuero y tela áspera, con cuchillosfilosos en los cintos. Hombres dearmas y fronteros, porque losconvidados esa noche eran aquellosque tomaron parte en el intento deauxiliar al conde escocés. Hablaba
a voces, cantaban con la boca llena,reían a carcajadas, bebían decualquier jarra al alcance de lamano.
El navarro Martín Abarca erade los que se había regalado a gustocon el vino. Sostenía que, en casosasí, mostrarse parco era ofender ala munificencia de los grandes. Yahora, con el ánimo caliente por loscaldos del sur, explicaba prolijo aBeaumont los principios de laguerra de asedio. A veces mojabael índice en vino para trazar líneas
húmedas sobre el mantel áspero. —Albarranas —dogmatizaba
con voz pastosa—. Tapiasalbarranas. Ese es uno de los puntosdébiles en los asedios castellanos.
—¿Por qué? —Porque son unos asnos. Se
empeñan en no levantar tantas comodebieran. Y mira que los expertosaragoneses les insisten en ello. Peroson reacios. ¡Bah! Luego seextrañan de que las salidas por sorpresa de los de dentro les causetantas bajas.
—¿Pero qué ganan nohaciendo…?
—¡Que son unos asnos, tedigo! Se empeñan en que el excesode muros dificulta las maniobras desus propias tropas. ¡Tonterías! Perono hay forma de…
Le sacaron de su discurso unasvoces destempladas. No eran gritos, pero el tono y las frases estabaacallando poco a poco lasconversaciones próximas. Se estabacreando un círculo de silencio quecrecía como las ondas de una
piedra caída al agua. Mutismo queahora había llegado hasta losnavarros.
—… Bla, bla, bla. Palabreríasin sustancia. Mucho trabuco,mucha cabrilla, mucho maestro deingenio y mucho artesano genovés.¿Para qué? ¡Para nada! Aquíestamos, y es la prueba. Atascados por culpa de todos esos charlatanes.
—Ya te dije el otro día quecuidases tu lengua, adalid. Esas so palabras gruesas.
Esa réplica la dio alguie
fuera de la vista de Juan deBeaumont. Su primo y algunos otrosnavarros se estaban incorporando.Hizo lo propio. Advirtió la presencia de algunos hombres coarmas de asta y tabardos blasonados con seis roeles azulessobre plata. Guardas de los Castro.Cayó entonces en la cuenta de quela segunda voz era la deMontenegro.
Y ahora, ya de pie, pudo ver que su interlocutor, ese al que habíallamado «adalid» era un sujeto de
barbas castañas, bonete colorado y postura desafiante.
—¿Quién es ese brabucón? —Aznar Téllez. Uno al que le
sobran los humos. —¿Es de los del rey? —Tiene hueste propia. Una de
pendón partido. Un manojo devagos y allegadizos.
Algo acababa de replicar Téllez, y los que con él iban leestaban riendo a carcajadas lagracia. Montenegro de nuevo le paró los pies.
—No te consiento que hablesasí de Gamboa. Es maestro deingenios del rey.
—Ya no. El rey le ha privadocon deshonor de su oficio. ¿No lorecuerdas?
—Eso es transitorio. Siguesiendo un maestro reputado, comuchos años de servicio.
—¡Bah! ¡Un inútil! Más inútiltodavía que la media de losmaestros de ingenios. Un viejolisiado y palabrero que…
No remató la frase. Se giró y
lo mismo hicieron otros. Losnavarros se enderezaron para ver mejor qué pasaba. Entre los presentes acababa de irrumpir como un torbellino una mujer deropas y toca pardas. Una joven deojos oscuros que ardían comocarbones al resplandor de lasfogatas.
Tan volcados estaban todos enla discusión que nadie se había percatado de la llegada de MaríaHenríquez, que se acercó a esecorro atraída por las voces. Y
ahora había entrado de golpe através de los hombres de armas quela miraban boquiabiertos, pues eracomo si una furia de ojos oscurosse hubiera materializado entre ellosa partir de la sustancia de la noche.
—¡Tú! ¡Tú! —Se atragantabacon las palabras de pura ira—.¿Estás hablando de HenriqueGamboa? ¿El Viejo? ¿El de Estepa?
Aznar Téllez se habíarecobrado ya del asombro. Sonreíacon cordialidad falsa, jarra de vinoen mano.
—Aciertas.Pedro Avellaneda, su
lugarteniente, más sobrio o más prudente, lo tomó por el codo. Él sezafó de un tirón, salpicando devino. Hizo una parodia dereverencia, fuese porque estaba borracho o porque esa era sintención.
—Supongo que tú eres MaríaHenríquez, su hija. ¿Has venido aacompañarnos?
—Antes comería con loscerdos.
Se oía el crepitar de lasllamas, el canto de los grillos, elvuelo de moscas. Todosobservaban, unos cautelosos y otrosalertas. Advirtió Juan de Beaumontque en los márgenes de la luzestaban tomando posicioneshombres con armas de asta. Por uinstante, el corazón le dio uvuelco, pero luego creyóvislumbrar que al menos uno portaba tabardo con castillos yleones bordados. Alguaciles reales.Alguien debía de haberles avisado
de que había problemas.Mientras, Téllez había
encajado el desaire ensanchando ssonrisa. Replicó al cabo de unosinstantes de silencio:
—No me has entendido. Noeres tú quien nos haría honor ecaso de sentarte a mi mesa. Sería alrevés.
Otra vez quiso Avellanedatomarle por el brazo. Y de nuevo sedesasió con rabia. ObservóBeaumont que el veterano de barbasrojizas canas que acompañaba a la
dama posaba la diestra sobre el pomo de la espada. Con calma, no amodo de desafío. Un sosiego queestaba lejos de compartir ella.
—¡¿Hacer honor?! ¿Quién?¿Un allegadizo de boca sucia a lahija de Henrique Gamboa?
El otro no perdió la sonrisa,aunque su sorna se tiñó deferocidad.
—Ningún allegadizo. Aznar Téllez, hijo de Tello Rojas, al queel Señor tenga en su seno, es desangre antigua y bien probada.
El veterano se inclinó sobre ladama. Algo quiso susurrarle aloído, pero ella no le dejó ni acabar la primera frase. Le cortó con ugesto brusco, sin apartar esos ojoscomo carbones de su interlocutor.Este agitó la jarra de vino.
—Tello Rojas, que no serárecordado por tristes fracasos,como ocurrirá con otros. Tampocosu hijo —se golpeó de manerateatral en el pecho con la jarra— será recordado como los hijos deotros, por haber muerto de mala
manera, sin ser capaces de proteger la vida de infantes de Castillaque…
Ella perdió la compostura yestalló como el agua que rompe ahervir. Como una hoguera golpeada por el viento. Con un chillido, segiró para agarrar lo que hubieramás cerca. Arrancó la partesana demanos de un alguacil real que sehabía ido acercando y que,desprevenido, estaba ahora a sderecha. Y con un movimientofluido, gritando como una furia
desatada, se tiró a fondo contra elofensor.
Téllez, aunque borracho,acertó a esquivar. No del todo, porque la punta del hierro le hirióen el carrillo. Se tropezó con sus propios pies y cayó al suelo bramando de dolor y de rabia. Ellale tiró una segunda lanzada a lasingles, pero él logró rodar por debajo de la mesa.
La inmovilidad estupefacta del primer instante reventó entre gritos,denuestos, estrépito de vajilla rota,
volcar de banquetas y carreras.Alguno de los de Téllez arrojó sarra contra María Henríquez. Pero
ella la desvió con la moharra de la partesana, con tanta habilidad comoun lancero avezado.
Entre el tumulto de hombres,unos que querían quitarse de emedio y otros que echaban mano alos cuchillos, el propio Téllezsurgió del otro lado de la mesa, puñal en mano. La puntada le habíaabierto el rostro de mentón a sien yno le había dejado tuerto de
milagro. Cariensangrentado, saltórugiendo por encima de la mesa.
María, lejos de amilanarse, lehizo frente con el arma a dosmanos, la punta por delante. Sveterano acompañante ya habíaempuñado la espada. Los hombresde Téllez habían recurrido acuchillos y banquetas, y algunos deotras huestes les habían secundado.Pese a su mayor longitud, poco ibaa poder una espada y una partesanacontra una treintena de hojas.
Pero, al mismo tiempo, otros,
fronteros en su mayoría, empuñabaarmas por María. TambiénMontenegro y sus tres guardastomaron partido por ella. Y otrotanto hizo Juan de Beaumont, si pensar siquiera. Enardecido por elvino o por el jaleo, se viocorriendo en auxilio de la dama coun espetón en la mano. Y su acciónarrastró a todos los navarros.
Mas, pese a la ira desatada, alos baladros e insultos, a loshierros desnudos, los dos grupos nollegaron a chocar. Porque por entre
medias, sin miedo, pese a llegar amanos desnudas, se interpuso unafigura enojada que hacíaaspavientos con voces broncas.
—¡Atrás todos! ¡Atrás enombre del rey!
Esos gritos rompieron como utorrente por entre los palmos queseparaban a los dos bandos dearmas enfrentadas. Y tras ese únicohombre desarmado entraron etromba alguaciles reales coescudos triangulares, partesanas ymazas.
La presencia de los oficialesdel rey, con sus señas y sus armas,enfrió los ardores. También ayudóel hecho de que el que iba al frentede ellos era nada menos queAlfonso Fernández Coronel,alguacil mayor de Sevilla.
—¡Abajo las armas! ¡A lasvainas!
Unos dóciles y otros remisos,fueron todos volviendo los hierrosa los cintos o a las fundas. Todosmenos Téllez, que se resistía. Perolos mismos suyos le sujetaron los
brazos. Avellaneda le quitó elcuchillo para que nadie pudierahablar luego de desobediencia.
Coronel observó ceñudo a esesujeto de rostro y jubóensangrentado, pero no dijo nada.Se encaró con María Henríquez.
—La partesana, señora.Ella se la entregó sin rechistar.
Él sopesó el arma sin dejar devigilar a Téllez con el rabillo delojo. Ese se había puesto contra elrostro un paño que alguien le habíaalcanzado. Rechazaba a empellones
a aquellos que intentaban sacarle deahí. Coronel golpeó el suelo con lacontera de la partesana.
—Por orden del rey, no ha dehaber pendencias ni se permitiráduelos hasta que concluya el asediode Teba. Haya, pues, paz. Quevuelva cada cual a lo suyo.
Se dirigió a María. —Retírate, señora. Regresa al
lado de tu padre.Ella le miró con ojos
ardientes. Luego a Téllez. Peroasintió sin rechistar.
—Eso haré, señor.Se encaró, sin embargo, luego
con los presentes. —Obedezco porque lo manda
el rey. Pero esto no quedará así.Delante de todos vosotros juro quela ofensa que me ha hecho ese malhombre no quedará sin castigo.Hasta que eso ocurra llevaré luto.
Se bajó de un tirón el velosobre el rostro.
—Nadie volverá a verle e público la cara a María Henríquez,hasta que mi nombre haya sido
vengado.Coronel se dirigió a Téllez
con los labios fruncidos. De reojo,advirtió que Gome Caldera sellevaba a su ahijada de allí. Y queMontenegro con sus guardas lesacompañaban. Mejor así, no fuera ahaber alguna mala sorpresa entreesas mesas y la almofalla deGamboa.
—Retírate tú también, adalid.Busca un físico y que te curen esaherida.
—¿Eso es todo?
—¿Quieres más? Me pareceque por esta noche ya llevas desobra.
—Esa, esa… —Por una vezcontuvo su mala lengua—. Meatacó. Me pegó una lanzada.
—Doy fe. Lo vi todo y creíque te mataba.
—¿No piensas hacer nada?¿Cómo cuadra eso con la orden delrey de no armar pendencia?
—Tal vez no entendemos igualqué significa «armar pendencia».Ya te he dicho que lo presencié
todo. Oí vuestra discusión.Ofendiste al honor de su linaje. Lainsultaste a ella a través de los desu sangre. A mi entender, es igualque si hubieses sacado un cuchilloo la hubieses abofeteado. Elladefendió su honor y por Dios que lohizo bien
Téllez, oprimiendo contra lamejilla el trapo ya rojo, no seanimó a replicar. Así que Coronelzanjó, partesana en mano.
—Si estás en desacuerdo,acude a nuestro señor el rey. Él
hará justicia. Pero ten cuidado, nosea que esa justicia no te seafavorable. Mi consejo es que dejesestar el asunto. No remuevas lasaguas.
Se desentendió de él paravolver junto con los alguacilesreales. Entregó la partesana a sdueño.
—Custodia con más celo tusarmas.
El herido, por su parte, yacuando se marchaba puso un ojo elos navarros. El izquierdo, porque
el derecho estaba cerrado de lahinchazón.
—Recordaré vuestras caras.Eso se lo dijo a Beaumont.
Pero fue Abarca el que le respondiócon cachaza.
—Es curioso. Eso mismo teiba yo a aconsejar. Que no teolvidases de nuestras caras.
Pendones de hueste
Los pendones eran unelemento de gran
importancia, tanto paraidentificar a las huestes como para trasmitir señales en la
batalla. Su uso estabaregulado, y, de hecho, Alfonso X el Sabio, en sus Partidas,dejó cuenta de cómo eran y
quién podía usar los distintostipos de pendones.
En lo que respecta a las
huestes de a caballo, su forma y tamaño dependía de la
cantidad de jinetes alistados. Así, si eran hasta cinco, la
hueste tenía derecho autilizar un pendón acabado
en dos puntas o partido.Cuando se acudía con entrediez y cincuenta de a caballo se podía enarbolar bandera,que era más larga que ancha.
De cincuenta a cien,ondeaban los pendones
posadores, que eran agudos
hacia el extremo. Aquellosque aportasen más de cien,
así como las órdenesmilitares y las milicias
concejiles, enarbolaban la señal cabdal, que era unestandarte cuadrado y con farpas (ondulaciones al
extremo). El pendón cuadrado y sin farpas era exclusivo del
rey.
¿Quién? ¿Quién es ese sarnosoque se ha burlado ante todos de ladesgracia de mi padre?
María Henríquez habíaguardado la compostura todo elcamino hasta sus tiendas. El rostrovelado, la espalda muy recta,caminando con pasos medidos entrelos guardas con la librea de Castro.
o había esperado menos de ellaGome Caldera. No sería propio dela hija de Henrique Gamboa ponerse en evidencia en público.
Tampoco le sorprendió quereventase de rabia no bien cruzó laentrada de su tienda. Estalló comoun tonel de pólvora, con fogonazo y
estruendo. Los ojos oscuros leechaban chispas mientrasmanoteaba ante el rostro delveterano.
—¡Ha infamado a mishermanos muertos! ¿Quién es ese?¿Por qué? ¿Cómo se atreve?
Caldera cambió de sitio laúnica lámpara que lucía en la carpa,no fuese que los aspavientosiracundos de María la derribasen ytuvieran un incendio. Sus propiosgestos eran calmos de maneradeliberada. Conocía a esa mujer
desde que la alumbró su madre.Sabía que el único antídoto posiblecontra sus arrebatos era el sosiego.Solo estaban presentes ellos dos yuna de las criadas, Juana, que semantenía prudente en una esquina.La otra, Paloma, velaba en esosmomentos en la tienda de Gamboael Viejo.
—Se llama Aznar Téllez. —¡Ya sé cómo se llama! ¡Él
mismo me escupió su nombre a lacara! ¿Pero quién es? ¿Qué tienecon los de mi linaje?
Caldera no respondió deinmediato. Dejó pasar un poco detiempo con la excusa de servirse u poco de vino en jarrillo.
—Hazme un favor. Cálmate un poco.
—¡Que me calme! ¿Por quétengo que calmarme?
—Para que pueda contarte loque deseas saber.
Ella le hizo caso a su manera.Se despojó bufando de la cofia.Caldera dio un sorbo al vino.Observó al titilar de la lámpara ese
rostro hermoso, teñido ahora decólera.
—Ese es hijo de Tello Rojas,que era caballero bueno de Écija.En cuanto al porqué de su odio…Tello Rojas era un banderizo dedon Juan el Tuerto y tuvo un malencuentro con tu padre.
—Ah. —Arrojó ella la tocasobre un arcón para girarse a prestar más atención.
—No voy a entrar en detalles.Yo estaba aquel día allí. Bastedecir que apresamos a Rojas
cuando llevaba un mensaje a los banderizos de don Juan. Tu padre lomandó matar en el acto. Losahorcamos a él y a dos de los suyosa la vera del camino, como aforajidos.
»Ese mensaje que llevaba fuela perdición no solo de él, sino detodos los suyos. Su linaje fueextinto y la familia lo perdió todo.Dos de los hijos se fueron aPortugal con la madre y no sé quéhabrá sido de ellos. Este Aznar pasó a África y sirvió durante largo
tiempo al rey de Tremecén.2»Regresó hará un par de años
a Castilla. Aquellas alteraciones,las revueltas de don Juan el Tuerto,son cosa del pasado. Al rey leviene bien contar con hombres dearmas bragados. Y este Téllezexperiencia tiene, eso no se le puede negar.
»Se unió a la cruzada con unahueste de pendón partido. Un hatajode canallas, pero hay que reconocer que saben de la guerra. Yo losahorcaba a todos, pero no les voy a
negar el coraje. Han prestado buenos servicios como atajadores.Han pasado a explorar muchasveces al sur del río, arriesgándose auna muerte terrible en caso decaptura.
Dio otro trago, más que nada para tener tiempo de observar aMaría en la penumbra. Le estabasucediendo algo que ya había vistootras veces antes. El rostro de ladama era ahora una máscara. Unacareta hermosa de rasgosarmoniosos y labios llenos. Ahí
seguían los destellos de ira en susojos oscuros. Pero ahora su cóleraera como vapor que se enfría. Seenfría pero no desaparece. Se hacevaho que churretea la piedra.
—Así que un pendó partido…
—Tres de a caballo más él.Malandrines. Gente de hierro fácily malas intenciones. Todoscompinches suyos desde lostiempos de Tremecén.
María se acercó al arcón sobreel que estaba el cántaro de vino.
Con un gesto indicó a Juana que nose molestase. Se sirvió ella mismaen una jarrilla.
—He jurado ante todos queese perro va a pagar por sus babasy ladridos.
—Descuida. No bien acabe lacampaña…
—¡No! No sería buena hija demi padre si me quedase de brazoscruzados mientras ese malandrín se pavonea por ahí, sin castigo por lasofensas a mi linaje.
—María…
—No, no y no.Caldera se guardó de hacer
más réplicas. No había nada quehacer. El vapor de la ira se habíaconvertido en hielo. Ella bebió usorbo, se mordisqueó el pulgar.
—¿Sabes, padrino? Estoy pensando…
Malandrines
La palabra es de origen francés y designaba a loshombres de armas errantes
que iban ofreciendo sus servicios a los señores y a losbandos en armas. Puesto queeran gente de mala vida, nadade fiar y dada a cometer todotipo de fechorías por donde pasaban, la palabra acabótomando el sentido negativo
que
en la actualidad tiene.
El relente del alba y no el canto delos gallos o las esquilas de loscentinelas despertó a los navarros.El primero fue el adalid, GuillermoXiménez, que abrió los ojostiritando. Y ya él se ocupó dedespabilar a los suyos coempellones, reniegos y algún queotro puntapié.
Los hombres se frotaban lasmanos, se echaban el aliento en las palmas. Puede que los alrededoresde Teba fuesen durante un día un
infierno de calor, pero había nochesmuy frías. Y esa era de las que más,o eso sentían ellos en las puntasateridas de los dedos y en los pieshelados.
Clareaba. Los navarrosdejaron aquel paraje de mesassucias y fogatas apagadas paravolver a su almofalla. Iban comoalmas en pena, destemplados, comal sabor de boca y más de unodando traspiés.
Juan de Beaumont era de losde paso inseguro. Había dormido
sobre la mesa, entre charcos devino, y el helor nocturno le habíadejado entumecido. Era como si los pies no quisieran responderle,como si llevase clavos al rojo en lacabeza. Vomitó a un lado congrandes arcadas.
—No te salpiques las botas.Martín Abarca se había parado
a mirarle. Reía entre dientes, colos ojos rojos y las barbasalborotadas.
—Templa ese estómago, primo. Y ni se te ocurra rezagarte.
Beaumont se secó los labioscon el dorso de la mano.
—¿Por qué? —Porque ese Aznar Téllez
tiene fama de malo. La dama lecortó anoche la cara y a nosotrosnos la juró. ¿O ya no te acuerdas denada, borracho? Es adalid de u puñado de malandrines, todos tamalos como él.
»No me extrañaría que tratasede darnos una mala sorpresa. Es lo propio en gente de su calaña. Asíque procura no salir solo durante
unos días.Retomaron el paso entre dos
luces. Beaumont se metió las manosen las axilas. Le castañeteaban losdientes.
—Lo siento, Martín. —¿Qué sientes? —Que por mi culpa tengamos
que andar a partir de ahoravigilando las espaldas. Sientohaberme inmiscuido en una riña si pensar y haberos comprometido atodos.
El hombrón, ahora displicente,
descolgó la bota de vino quellevaba al hombro. Echó un tragolargo e hizo gárgaras sin dejar deandar.
—¿Crees que obraste mal?Tendió la bota a Beaumont,
que rehusó con la cabeza al tiempoque sentía cómo el estómago se ledaba vuelta.
—No. Estaba borracho, actuésin pensar. Pero ese buscapeleas…
—Pues ya está. Si crees haber hecho lo correcto, no sé por quéandas pidiendo disculpas por ello.
Siguieron unos pasos esilencio. Iban a la zaga de losdemás, que se arrastraban como uejército vencido, aunque no por armas enemigas sino por el vino, elsueño y el frío.
—Martín, ¿qué es lo que habíadetrás de esa disputa de anoche?
—A saber. Ese Téllez tienealguna cuenta pendiente con elmaestro Gamboa. Eso está claro. Yme da que es cuenta de familia, no personal. Procuraré enterarme, yaque la pendencia nos incumbe ahora
a nosotros también. Y hay máscosas detrás.
»¿No te diste cuenta de lacantidad de puñales que salieron arelucir anoche? Ahí estuvierontambién de por medio las antipatíasentre fronteros y allegadizos. Estásiempre a la greña. Y aquí es comoen Navarra, primo. Los bandos socapaces de acuchillarse incluso e plena batalla o con un enemigo a las puertas.
Se echó a reír a carcajadas, pasándose los dedos por la barba
para desenmarañarla. —Y ya que hablamos de
cuchilladas… ¡Menuda le tiró ladama a ese fanfarrón! Si no se llegaa apartar, lo deja en el sitio.
—Ya lo vi. Ni que supiera delanzas.
—¡Y sabe! ¡Por Dios quesabe! ¿No viste cómo le alanceó?Directo al cuello. Esa conoce dehierros y del matar.
—¿Cómo es posible? ¿Unadama?
—Dama de frontera. La
frontera es dura, primo, y duros solos fronteros. Aquí todos tienenmuertos y daños a los que vengar.Estas tierras están llenas de varonasque saben cómo defender sus casassi se produce un ataque de morosestando los hombres fuera.
Dio otro trago al vino. —Una mujer de armas tomar.
Y guapa, ¿eh? —Ya lo creo. —Esa es de cuidado. Cuenta
que teniendo catorce años le pegótres puñaladas a uno que la quiso
acorralar. Uno que por ser parientede guzmanes creyó que podía coger lo que le viniese en gana. Lo dejócasi muerto. Imagina, a uno de losde Guzmán…
—Mucho sabes de ella. —No tanto, pero he procurado
informarme. ¿Cuántas veces tendréque decirte que el conocimiento puede ser un arma tan…?
Se paró en seco al tiempo queechaba mano al cuchillo. Beaumont,al girarse sobresaltado, distinguióentre dos luces a una silueta co
lanza o partesana en la mano. Buscósu cuchillo, pero ya para entoncessu primo había extendido el brazode la bota, para frenarle en el pecho. Y un instante después el
oven advirtió que el que habíasalido a su encuentro no era otroque aquel veterano que guardaba lanoche pasada a la belicosa dama.
—Buenos días. Perdón si oshe sobresaltado.
—Disculpa tú. No tereconocimos con esta luz.
—Es que es hora muy
temprana. Pero quise daros lasgracias por socorrernos anoche.
—Fue un placer. Ese Télleztiene la boca sucia. Se ganó cocreces el tajo que le pegó tu ama ela cara.
—No es mi ama, sino miahijada. Y a ella le gustaría platicar con vosotros de cierto negocio.
—¿Con nosotros? —Elhombretón señaló con la bota a losdemás navarros, que se había parado y vuelto para observar,curiosos—. ¿Con todos?
El veterano celebró laocurrencia con una sonrisa amplia.
—Con vosotros dos solo. E privado.
—No seré yo quien desaire auna dama. Pero mejor hablamosluego, si no tienes inconveniente.Venimos del banquete. No estamos presentables ni en condiciones deconversar. Necesitamos dormir.
—Claro. Buscadme a lo largodel día por el real. Buscadme. Nolo dejéis, que lo que mi ahijadatiene que deciros os va a interesar.
—No lo dudo. Descuida. Hoymismo iremos a vuestra almofalla.Hacer esperar a alguien como tahijada sería descortés.
Se echó a reír. —Descortés y, en vista de
cómo las gasta, tal vez poco prudente.
Almete
Yelmo desarrollado a lo largode los siglos xiv y xv. Supusoun gran avance porque no
solo cubría por completo lacabeza, sino que además, al proteger cuello y hombros,hacía descansar el peso del hierro sobre estos últimos yno de forma directa sobre el cráneo. Un tipo muy popular y antiguo era el de visera en pico de gorrión por su forma
de morro puntiagudo queocultaba y protegía del todo
la cara.
adie podía negar los gastoshechos ni los esfuerzos realizados.Habían desbrozado ydesempedrado unos terrenos próximos al real, cerca del camino.Habían levantado allí tablados,cadahalsos y toldos. Habíamarcado pistas con gallardetes decolores vivos al extremo de coloresvivos. Y ahora, mientras losingenios seguían castigando las
murallas de Teba, caballerosacorazados cruzaban lanzas algalope, con resonar de cascos y dehierros.
El escocés Blaylock, al solunto a los toldos, asistía al torneo.
Una vez más, no podía por menosque asombrarse de hasta qué puntolos españoles —fueran del reinoque fuesen— eran amigos de gastar su hacienda en atavíos yapariencias.
Galopaban caballeros desobrevestes negras sobre corceles
de gualdrapas también negras, talcomo era preceptivo en los torneosfunerarios. Negros eran los pendones que ondeaban en la brisacálida. Los yelmos habían sidodesprovistos de adornos y losescudos se portaban invertidos,todo según las estrictas normas.
Contendían los de a caballoentre nubes de polvo y estruendo. Y bajo los toldos se sentaban el reyde Castilla, los ricoshombres, losnobles españoles y extranjeros, losrangos altos de las órdenes
militares. También los jefes de losescoceses. O más bien sobre todoellos, pues las justas eran a mayor gloria de sus compatriotas muertos.Muertos de cuerpo presente, ahí aun lado, en andas de cobertoresnegros.
A John Glendoning, Blaylock,le cupo el honor de guardar esasandas. Por eso ahí estaba el joven,aguantando la solana, sin casco nicota de malla pero con escudo ymartillo de armas. Caía el sol a plomo. El sudor le resbalaba e
regueros bajo el jubón. El polvoáspero se le agarraba a la gargantay él iba de un lado a otro paraaliviarse del bochorno.
Esos paseos le permitían ver en ángulo a los notables sentados ala sombra. Todos vestidos para laocasión. Los maestres con sushábitos, los nobles con tabardos,unos blasonados y otros con lascruces negras de la cruzada. DoAlfonso se ataviaba no a lamorisca, como solía hacer e privado, sino con tabardo
acuartelado, con dos castillos y dosleones bordados. Y otra vez ceñíacorona, cosa que solo hacía eocasiones señaladas.
Nuevos caballeros cargabaentre revuelos de telas negras.Chocaban lanzas contra escudosinvertidos. Saltaban en pedazos lasastas entre las aclamaciones de losque se agolpaban contra las vallas.Ondeaban los estandartes negros.Retumbaban apagados lostambores, con redoble lento.
Por la zaga del pabelló
salieron Kenneth de la More y AlanCathcart. El primero alzó un dedo para indicar a Blaylock que nada deformalismos.
—Salimos a estirar un rato las piernas. Tanto tiempo ahí sentados,manteniendo la compostura, ledejan a uno entumecido.
Echó una mirada de soslayo alas andas.
—Espero que el amigo Jamesesté disfrutando del torneo. Al fin yal cabo, es en su honor.
Blaylock, acostumbrado al
humor extraño del noble, se limitó aladear la cabeza.
—Creo que le habría gustadomás poder participar.
—Seguro.De la More se volvió para
observar cómo otros dos caballeroscargaban desde los extremos, lanzasen ristre.
—Me pregunto qué pretendedon Alfonso con tanto despliegue ytanto fasto.
Los contendientes chocarocon estrépito. Uno salió despedido
de la silla y aterrizó de espaldas,con sonido tremendo de golpazo.Acudieron algunos sirvientes arecogerlo. Alan Cathcart torció elgesto.
—¡Vaya caída! Pobre hombre.De la More le echó una mirada
ausente mientras lo sacaban entremuchos, porque con la armaduradebía de pesar lo suyo.
—Creo que de momento no hamuerto nadie. Aunque hay bastantesheridos y algunos de consideración.
—Buenas lanzas que se podía
haber aprovechado mejor en la batalla. —Cathcart se giró haciaBlaylock—: ¿Tú qué dices? ¿Por qué organiza todo esto el rey deCastilla?
—No soy quién para opinar.Pero supongo que don Alfonsoquiere honrar la memoria de fir James. Y también de paso, supongo, bruñir su honor.
De la More le palmeó en elhombro.
—Buena apreciación. —Procuro tener los oídos
abiertos, fir , tal como me mandaste.Y eso es lo que he escuchado juntoa los fuegos.
—Es muy posible. Pero creoque debemos tener en cuenta a máselementos. No dudo de que doAlfonso esté escocido en su honor.Es joven y acostumbrado a que sehaga su voluntad. Pero tambiétiene consejeros astutos. Perrosviejos. Me da que esto es cosa deellos. Con ello tratan de ganar tiempo.
—¿Tiempo, fir ?
—Tiempo, joven. Tiempo paraconseguir que caiga esta malditafortaleza de Teba y poder recuperar el relicario. O yo no conozco a loshombres o este rey sacrificaría atodo su ejército con tal de poner asalvo su reputación. Todo esto esuna forma de alargar nuestraestancia e impedir que nosmarchemos con los cuerpos y sin elrelicario.
Se rascó la mejilla. —Eso suponiendo que de
verdad no haga doble juego. Que
pretenda recuperar el relicario, pero no para nosotros, sino para s pariente lejano Edward…
Se quedó mirando más allá dela pista del torneo con los párpadosentornados y la boca fruncida.
—Joven, ¿sabrías decirmequién es ese de a caballo?
Blaylock volvió la cabeza. Alotro lado de la pista, por detrás delos espectadores, pasaban dosinetes. El de delante era uno de
sobreveste negra, a lomos de ualazán de gualdrapas negras.
Portaba lanza y se cubría con ualmete de pico de gorrión,adornado con penacho de plumasnegras.
Al primer vistazo, por esecolor, supuso que sería uno queacudía al torneo. Pero no. Justo las plumas lo desdecían, porque en lostorneos funerarios era preceptivodespojar a los yelmos de penachoso cimeras. Y del borrén de su sillacolgaba un escudo triangular defondo leonado, cruzado por barra3negra. Un escudo enlutado.
Observó con ojos achicados para protegerlos del sol. Ese jineteenlutado y el que con él ibacabalgaban despacio, indiferentes alo que pudiera estar ocurriendo eel torneo. Al revés que losespectadores, que ni se habían dadocuenta del paso a sus espaldas deesos dos, absortos como estaban elos choques.
Y el que cabalgaba junto alenlutado era nada menos que GomeCaldera, el hombre de confianza delmaestro Gamboa. Caldera, del que
decían que había abandonado elreal al día siguiente del altercadoentre su ahijada María y Aznar Téllez. Algo que había desatadouna tormenta de rumores ysuposiciones. Y hete aquí queregresaba dando escolta a uextraño jinete de rostro cubierto yescudo enlutado.
—No sé quién puede ser, fir .Pero me parece que no viene altorneo.
El añoso De la More se ajustóel cinto de armas con sonrisa
aviesa. —Te preguntaba por su
identidad. Qué le trae aquí te lo puedo yo decir aun sin conocerle denada. Fíjate en cómo cabalga. Nomira ni a izquierda ni a derecha.Observa las armas que porta. Eseno viene al torneo, no. Perotampoco a la cruzada. Ese es uvengador, joven. Sangre es lo queviene buscando.
Bastida
Máquina de guerra con formade torre. Las había de
distintos tipos. Unas erancastillos fijos, de madera y
cueros, que servían como una suerte de
contrafortificaciones durantelos asedios. Otras eran
móviles, con ruedas, y seusaban tanto para situar en loalto a ballesteros y batir las
almenas como para
arrimarlas a las murallas yasaltar los paramentos.
Soplaba esa noche un vientohuracanado que hacía estallar a lashogueras en lluvias de pavesas. Lasráfagas avivaban los incendios. Loshombres corrían a través deremolinos de chispas. Se gritaba por encima del rugir del aire.Chocaban armas entre clangor ycentellas.
Blaylock era uno de tantos quehabía acudido al combate a mediovestir, casi a ciegas y sin una idea
clara de qué estaba ocurriendo. Sedesplazaba al resplandor de lasllamaradas con su escudo deestrellas blancas sobre azul y elmartillo de armas, muy conscientede ir a cuerpo descubierto. Graciasque había tenido tiempo de calar el bacinete antes de salir en pos de suscompañeros. Porque los cruzadosescoceses eran de los que ahora peleaban a la luz del incendio,cruzando golpes con enemigos decascos apuntados y turbantes.
Ardían tiendas y cobertizos,
ardían los carromatos, ardían las pilas de materiales. La gran torre deasalto estaba en llamas. El griteríoy el chocar de armas ensordecían,aturdían.
La guarnición de Teba habíahecho una salida con éxito notable.Divididos en grupos pequeños,habían logrado escabullirse por entre las patrullas y los escuchas. Yeso que don Pedro Fernández deCastro, «el de la guerra», habíamandado toda clase de precauciones e incluso había
encomendado a su mayordomo,Montenegro, la guarda de la bastida.
Un enemigo sin casco ygreñudo surgió de la oscuridad paraarremeter aullando contra Blaylock.Este esquivó a duras penas el golpede cimitarra, hurtando el cuerpo yechando atrás la cabeza. Ni siquieratuvo ocasión de responder con smartillo porque el otro siguió scarrera ululando, entre revuelo derizos. Se le ocurrió al escocés queesos moros luchaban igual a pie que
a caballo, tajando y acuchillando al paso.
Buscaba con miradas rápidas asus paisanos. Su almofalla estabano lejos de la bastida y todos elloshabían acudido al reclamo delincendio, los gritos y el entrechocar de armas. Medio desnudos, coescudos y aceros. Distinguía aveces a alguno de manera fugazentre el tumulto y la agitación desombras y luces. Luego los perdíade vista.
El castillo de madera ardía e
toda su altura. Los incursoresnocturnos habían logrado sobjetivo. En alas de ese viento, elfuego subía rugiente por la armazóde madera. Era ya una atalaya dellamas que alumbraba en redor corojo agitado.
Y un grito repetido se estabaimponiendo sobre la algarabía.
«¡Han matado a Montenegro!¡Han matado a Montenegro!».
Eso era lo que voceaban. De boca en boca hasta convertirse eclamor.
«¡Han matado a Montenegro!».El olor a quemado le llenaba
los pulmones. La bilis le subió por la garganta. Viento huracanado,fuego, hierros. Noche de desastre.La bastida en llamas, muchosmuertos. Y entre ellos también Lope
úñez de Montenegro, mayordomode Pedro Fernández de Castro.
Otra ráfaga avivó todavía másel fuego de la torre. Saltarollamaradas enormes. Volaban nubesde chispas y envolvían a los quecombatían cerca. Sin duda que
Montenegro había muerto ahímismo, al pie de la máquina deguerra, tratando de protegerla cosu propia vida.
Nuevos golpes de aire, másllamas, continuos estallidos dechispas. Al resplandor avivadodescubrió a fir Alan Cathcarttrabado en lucha furiosa contra dosmoros. Corrió en su ayuda. Comode la nada surgió un enemigo decasco apuntado, envuelto eturbante, y una espada recta. U benimerín. En esta ocasión, el
escocés no intentó esquivar, sinoque siguió su carrera para entrar alcuerpo a cuerpo.
Bloqueó la estocada enemigacon el escudo. Le abrió la guardiacon el borde de este al tiempo quereplicaba con martillazo de arribaabajo. El escocés era más alto y el benimerín, pillado por sorpresa, noalcanzó a bloquear con su adarga.El pico del martillo atravesó elcasco del africano con resonar deyunque.
Espada jineta y adarga cayero
de manos yertas. La hoja de acerotintineó contra las piedras sueltas.Blaylock dejó que el cuerpo sefuera al suelo sin soltar su martillo,que se había trabado en el yelmo yel cráneo del enemigo.
Estaba tratando de liberarlocuando un nuevo oponente brotó dela negrura, como un demonio en loshornos del infierno. Blaylock llegóa ver de soslayo un manto queondeaba y un casco dedamasquinados envuelto en turbanteverde. Un adalid. Inclinado como
estaba, con el arma bloqueada, notuvo ocasión de defenderse.
Aunque no del todo. Noconsiguió detener al filo enemigocon el escudo pero sí desviarlo.Recibió el golpe de plano y el bacinete le salvó la cabeza. Peroaun así el tajo le mandó aturdido alsuelo.
El bereber se arrojó contra élululando, con la espada punta abajo para rematarlo en el suelo. A pesar de que todo le daba vueltas, elescocés consiguió girar panza
arriba, pararlo con los dos piesuntos y rechazarlo hacia atrás.
Una nube de chispas losenvolvió. El bereber volteó la hoja.Blaylock se arrastró hacia atrás,intuyendo que iba a despernarle atajos. Pero el otro no llegó adescargar golpe alguno.
Sombra entre las sombras, unafigura de negro emergió en la penumbra para alancear por detrásal zenete. Un demonio de la noche,con almete con pico de gorrión y plumas negras, que clavó s
partesana en las corvas delafricano. Malherido, el adalid bereber quiso girarse para hacer frente al nuevo enemigo. Le falló la pierna, dobló la rodilla y el denegro le clavó su partesana en lagarganta.
El benimerín se derrumbó de bruces. Pero antes de que su bocatocase el polvo ya el de negro habíadesaparecido entre la agitación dellamas y sombras. Ni se paró aconstatar si lo había matado.
Blaylock se sentó. Veía doble
y borroso. Tanteó con torpeza en busca de su martillo de armas.Alguien le alzó del brazo.
—¡Arriba, hombre!A pesar de los ojos
desenfocados, reconoció a esegigante, más alto todavía que él.Abarca, el navarro. Suerte que noera otro enemigo. ¿Estaría con el denegro? Tal vez, porque no bien leincorporó salió a la carrera en posde él. Y a sus talones Juan deBeaumont, que era primo suyo.
A falta de martillo, se inclinó
a recoger la espada del bereber queél mismo había matado. Casi cayóde rodillas, de lo mareado queestaba.
«¡Han matado a Montenegro!¡Han matado a Montenegro!».
El grito resonaba como uredoble de tambor en su cabeza. Noestaba en condiciones de combatir.Tampoco parecía necesario. Todoestaba en llamas: toldos, depósitosde madera, cuerda, brea. Llamas,oscuridad, humareda. La torre demadera era una mano de fuego
contra los cielos nocturnos. A suresplandor, el campo se mostraballeno de muertos. Y los moros seretiraban ya entre gritos, cánticosferoces y blandir de armas.
Tosió por culpa del humo.¿Para qué seguir ahí? Habíaincendiado la bastida, habíamatado a Montenegro, habíaacabado con no pocos artesanos.¿Qué iban a ganar quedándose queno fuera morir con ellos a su vez?
Con la espada jineta en ladiestra, se arrancó con la zurda el
bacinete hendido. Al pasar la palma por el rostro lo notó empapado esudor propio y sangre ajena. Echóuna mirada ida a su alrededor. Sehabía quedado solo a la luz de losfuegos, entre muertos y armascaídas. En medio de su confusiómental, se dijo que tenía que dar lasgracias al de negro por haberlesalvado la vida.
Pero eso mejor mañana.Mañana. Ahora lo mejor era irse.Ponerse a salvo y descansar. Quealguien le viese ese golpe en la
Gatas, cavas y albarranas
Las gatas eran las coberturasmóviles, de cueros sobrebastidor, bajo las que se
protegían los hombres cuandoabrían cavas en los asedios.
Las cavas eran fosos o zanjas: trincheras que se
abrían para aislar o minar alas murallas enemigas.
Albarrana era el nombre delas tapias que se levantaban
para proteger a los sitiadores
en sus labores de asedio.
Fue un buen golpe. Me rajó detal manera el bacinete que me lodejó inservible. Se lo he vendido por nada a un herrero. Suerte que eltajo fue en ángulo y, aunque lo partió, resbaló sobre el almófar.
—Has tenido suerte. Buscaotro casco lo antes posible.
—Ya lo he hecho. Heconseguido un capacete de alascaídas a buen precio.
—¿Un…? —Kenneth de laMore frunció la nariz disgustado—.
¿Qué pretendes, joven? ¿Que tetomen por inglés?
Blaylock sonrió. —Estamos lejos de casa, fir .
Y ese tipo de casco es una bendición en estas tierras. El ala protege del sol.
—Ahí tengo que darte larazón. —Echó una ojeada edirección a las torres de Teba—.¿Seguro que ese de anoche era elcaudillo de los jinetes que mataroa fir James y capturaron elrelicario?
—Está confirmado. Son varioslos que le vieron aquel día en elcombate y esta mañana hareconocido el cadáver.
—¿Qué han hecho con él? —Que yo sepa, nada. Parece
que por aquí respetan bastante a loscadáveres de los enemigos muertos.Al fin y al cabo, mañana pueden ser ellos los muertos y todo el mundoquiere que le den sepultura decente.
El noble echó una mirada desoslayo al joven, que parecíadisfrutar del día, quizás porque
había estado a punto de perecer lanoche pasada. Muy alto, barbafrondosa y clara. Ceñía espada quedebía de ser botín de laescaramuza. Y se tocaba con un bonete azul de pluma blanca, siduda adquirido a la par que elcapacete.
—Resumiendo. Que esemisterioso enlutado vengó anochela muerte de fir James.
—Y de paso me salvó la vida. —Que tampoco es poco, sobre
todo para ti. ¿Qué se sabe de él?
—Nada, fuera de que se alojaen la almofalla de Gamboa. Serumorea que está formando hueste, porque ha reclutado a dos de acaballo que estaban con losnavarros de Guillermo Ximénez.
De la More asintió muydespacio. Se volvió para, con los brazos en jarras, contemplar denuevo la ciudadela de Teba, allá enel cerro de enfrente.
—Ya te dije que era unvengador, que ha venido buscandosangre. Y no ha podido entrar
mejor. Al matar a ese caudillo benimerín, ha suavizado un poco eldesastre de anoche.
Asintió Blaylock. Sí. Esamuerte era un poco de bálsamo euna llaga que supuraba. La noche no podía haber sido más funesta. La bastida incendiada. Muchas bajas,entre ellas la de Montenegro. El buen nombre de su señor, PedroFernández de Castro, en entredicho, pues a este había encomendado elrey de Castilla el asedio y por tantola protección de esa torre de asalto
en la que tantas esperanzas había puesto.
Justo hacia esos restoshumeantes estaba vuelto el propiodon Alfonso. Se encontraban en unaloma, con buenas vistas de lafortaleza y de las labores de sitio.Le rodeaban ballesteros de maza,alguaciles, monteros, oficialesmayores, adalides de las huestes.Siendo como era, no había podido por menos que acudir escoltado por muchos de sus pendones. Sobre lascabezas de su séquito ondeaba
grandes enseñas, unas de castillos yleones, otras blancas de crucesnegras. Una enorme con una Virgen bordada y otra con tres calderos,ambas privativas del soberano. Eraimposible que los de dentro, a lavista de todas aquellas señas queflameaban, no supieran que desdeallí les observaba el propio rey deCastilla.
Pero don Alfonso no tenía ojosmás que para las obras. Los peonesabrían cavas a cubierto de gatasmientras los ballesteros, tras
paveses hincados en el suelo,disparaban sus armas. Y losingenios lanzaban proyectiles sitregua. Habían dispuesto trescabrillas en batería y los bolañosimpactaban contra los muros coestruendo sordo. Pero esas murallaseran poderosas. De roca dura,torres sólidas y ángulos biecalculados. El martilleo de semanastodavía no había conseguido abrir brecha.
A veces la mirada del rey seiba a la estructura alta de vigas
carbonizadas. Cuando eso ocurría,su ira casi se podía palpar. Lerodeaba de la misma forma que elaura dorada rodea a un santo.
Llegó un paje y, con el boneteen la mano, se dirigió al rey. Este,no bien oyó dos frases, se volvió para darle una respuesta seca. El paje se marchó. Los dos escocesescambiaron entre ellos una mirada.¿Qué había distraído al rey al puntode hacerle girarse?
Regresó el paje, abriendocamino a una figura inconfundible.
Una de ropajes negros y almete devisera en pico de gorrión, con una partesana en la mano. La misma cola que la noche antes había matadoa un adalid benimerín.
El rey se volvió de nuevo y loreclamó con un gesto de la mano.Con otro ademán indicó a susguardas que le dejasen acercarsecon la partesana. Y mientras el denegro salvaba esos pasos, los allí presentes, hasta entonces dispersos,comenzaron a aproximarse comolimaduras de hierro atraídas por u
imán. Los dos escoceses no fueroexcepción.
El de negro había apoyado lacontera del arma en el suelo paradoblar una rodilla ante el rey. A unaorden de este se puso luego en pie.
—…Vienes a mí de esta guisa,a rostro cubierto. Más vale quetengas una buena razón para ello.
Eso fue lo primero que oyóBlaylock. El rey no parecía molestoy sí intrigado. No le extrañó alescocés, que sabía de los gustoscaballerescos del soberano. El
visitante no se arredró. Asintiódespacio, apoyado en su arma. Las plumas negras del casco ondearon.
o era demasiado alto. Tal vezlucía esas plumas airosas paradisimular ese hecho. Era demovimientos flexibles y algo en éldelataba juventud. Cosa que no podía saberse por su voz,distorsionada por la visera delalmete.
Esa visera era peculiar.Calada y no de rejilla. Un diseñonada común. Pero ya estaba
respondiendo. —Tengo esas buenas razones,
alteza. —Vamos a oírlas. —Mi nombre es Jufre Vega.
Soy pariente de Henrique Gamboael Viejo, hasta hace poco maestrode ingenios en tu ejército. Llevamosla misma sangre.
»Hace unos días, un adalid de pendón partido infamó a Gamboa y por extensión a los de su linaje.Puso su valía y fidelidad eentredicho, sin respetar siquiera la
memoria de los muertos. —Estoy al tanto del incidente. —Entonces sabrás tambié
que la hija de Henrique hizo frentea ese baladrón. Que ante testigos secubrió con velo y se declaró deluto. Juró no descubrir la cara niquitarse el luto hasta que la ofensaesté vengada.
Don Alfonso puso un pie sobreuna roca.
—Sigue. —Por desgracia, Gamboa el
Viejo no tiene hijos varones que
puedan lavar su honor. Tenía dos, pero ambos murieron en guerra.Uno de ellos cayó al lado devuestros tíos, los infantes don Juay don Pedro, en el desastre de laVega. El propio Gamboa no puededefenderse porque está postrado,aparte de que no se vale bien del brazo derecho. Le quedó medioinválido de una herida que sufrió eel asedio de Alcaudete, dondeestuvo sirviendo a tu padre.
—Todo eso ya lo sé.La voz de don Alfonso ahora
había sido áspera, como si recelasede que el otro le estuvierareprochando algo. Pero el enlutadoni se inmutó.
—He venido a lavar el honor de los míos. Ya que mi parienteMaría se puso luto y velo, yo hehecho lo mismo. He jurado sobre lacruz guardar luto en ropa y escudo,y ocultar el rostro hasta haber vengado las injurias proferidas por Aznar Téllez. Por eso me presentoante ti tapado.
—No seré yo quien pretenda
que se rompa una promesa hechasobre sagrado. Y menos si es por una causa como la que cuentas.
Apeó el pie de la roca. —Pero eres de buen cuerpo,
amigo. Y de lo ocurrido anoche sedesprende que eres bueno con lasarmas. ¿Cómo es que no estabascon nosotros en la cruzada?
—Causas ajenas a mi voluntadme mantienen apartado del serviciode las armas. De no ser así, juroque aquí hubiera estado desde el primer día, en primera línea.
—Ya. ¿Y a qué vienes? ¿Aretar a Téllez?
—Sí, alteza. —¿No sabes que tengo
prohibidos los duelos hasta queconquistemos Teba?
—Sí. Por eso acudo a ti. Te pido tu venia porque la ofensa fuegrande. Más estando Gamboayacente y sin familiares que le pudieran valer.
—Tu causa es loable. Pero noharé excepciones.
Le dio la espalda para
contemplar de nuevo el campo deasedio. Aquel esqueleto de torrehumeante. Las fosas y las cavas.Las manos de ballesteros. Losdefensores que hormigueaban por los paramentos, el ondear deestandartes rojos y verdes en lastorres de Teba. Hasta ellos llegabael clamor confuso del combate. Urumor que iba y venía como eloleaje.
—No. No haré excepciones.Pero, ya que se trata de una cuestióde honor y puesto que anoche me
prestaste un buen servicio, te voy adar mis razones.
Observó cómo una bolaincendiaria pasaba echando fuego yhumo negro para estrellarse contrauna de las torres cuadradas.
—Esto es una cruzada. En mireal hay hombres de muchasnaciones cristianas. Han venidohombres de armas de todas lascoronas de España. Milicias detodos mis reinos. Ricoshombres yseñores. Órdenes militares.Cruzados de Francia, Alemania,
Inglaterra, Flandes, Borgoña,Escocia… Una simple disputa entredos hombres podría ser ta peligrosa como una chispa en u pajar.
»Cualquier altercado podríaextenderse como un incendio yacabar provocando enemistadesentre muchos. Hacer que huestesenteras abandonasen la cruzada. Yaocurrió en el pasado y no piensoconsentirlo. Por eso, aunqueaplaudo tus razones, no permitiréese duelo.
Un silencio largo. Vega permanecía inmóvil, partesana emano, con las plumas negras delyelmo ondeando. El rey, deespaldas, observaba el asedio.
—Alteza, con tu venia.Aguardaré. Pero ya que el honor deGamboa el Viejo está en entredicho por la muerte de los escoceses y la pérdida del relicario, te pido unamerced. Dame permiso paralevantar una hueste a mis expensasy unirme al asedio.
El rey le respondió por encima
Espada jineta
Espada de una sola mano, dehoja recta, con dos filos y
caras acanaladas parahacerla más ligera. Sus
arriaces o guardas eran en forma de U y el pomo solía ser esférico u ovoide. Fue
introducida en España por los zenetes, adoptada de ellos por los nazaríes de Granada y de
ahí pasó a los cristianos.
Te pido disculpas, señora, por
presentarme en tu tienda de estaguisa.
Esa fue la expresión que usóun Blaylock con cada vez mayor soltura en el castellano de frontera.Y la excusa la formuló a santo dehaber acudido a la carpa de MaríaHenríquez casi como si volviese deun combate, con jubón de cuero yalgo polvoriento de las cabalgadas.
—¿Disculpas? No, señor. Notienes que pedir perdón por tatuendo. Eres hombre de armas yesto es un asedio. Me parecería mal
lo contario. Me disgusta ver ahombres junto a las cavas vestidoscomo si fueran a dar un paseo por los patios del alcázar de Sevilla. Sisalen los moros como la otra noche,¿qué contragolpe van a dar asívestidos?
—Tienes razón, señora. —Cúbrete, por favor.En respuesta a esa invitación,
el visitante se tocó con el boneteazul de pluma blanca. Al menoshabía podido sustituir la cofia dearmas por ese gorro. Porque lo
cierto era que no tenía otra ropa que ponerse y no podía dejar de sentirseazarado al reparar en la riqueza delatuendo de la anfitriona. Vestidonegro con brocados y el pelo negrorecogido con agujas. Sin velo peseal juramento, que después de todohabía sido hecho respecto amostrarse en público y no habíadicho nada de en privado.
En todo caso, había un gracontraste entre sus ropajes y elhierro y cuero del escocés. Aunqueno se había sorprendido este de
eso. Ya conocía de sobra hasta qué punto los castellanos gustaban del boato. Una inclinación que lesllevaba a gastar todo lo que teníaen ropas, armas, ornatos.
Escatimaban, a cambio, emobiliario y comodidades. Eracomo si viviesen de cara alexterior, pura fachada. Y MaríaHenríquez no era la excepción. Stienda estaba amueblada sin lujos.Arcones que hacían también lasveces de mesas, asientos de viaje,lámparas de barro, vajilla de
madera. Ni camas se veían, así queella y sus criadas debían de dormir en yacijas desmontables.
El único detalle lujoso ahí eraun instrumento de cuerda. Uno muyhermoso, de caja panzuda, quecolgaba de uno de los postes.
—Juana, no te quedes ahí parada. Vino, mujer.
La vieja se incorporó de sasiento para servirles tinto en dostazones de madera. La anfitrionaalzó el suyo.
—A tu salud, señor. Que el
Señor te dé honores y te mantengasalvo.
—A la tuya, señora. Por larecuperación de tu padre y lareparación de las ofensas.
Un relámpago pasó por losojos oscuros de María. Chocarocon formalidad los tazones antes de beber. Blaylock contuvo el impulsode chasquear la lengua, porque elvino era fuerte y de regusto áspero.
Ella le mostró un asiento, antesde recogerse el vuelo de la falda para ocupar otro vacío.
—Y bien, ¿qué se te ofrece,señor?
El visitante se tomó unoslatidos antes de responder. Bebióun sorbo, sintiendo sobre losmuslos el peso del envoltorio detela de saco que había acarreadohasta esta tienda. Ella se mostrabacortés, pero trasmitía una sensaciócasi de hielo. Algo en su tono, en laforma en que le miraba y movía lasmanos, le causaba la impresión deestar sentado frente a un casienemigo.
—Antes de nada, quisierasaber cómo está tu padre. Nosconocimos el día que fuimos aTeba, a negociar con su alcaide.
—Te agradezco el interés.Mejora poco a poco, a Diosgracias. Ya sabes que despertó, pero está paralizado y apenas se leentiende lo que habla. Sin embargo,nos asegura don Simuel Abenhuacar que mejorará con el tiempo.
—Me alegro. Tu padre esapreciado en el real.
—No por todos.
Esa respuesta afilada provocóun silencio. Blaylock dio otro sorboa su tazón al tiempo que paseaba lamirada por la tienda. Olía a hierbasaromáticas ahí dentro. Volvió areparar en el instrumento colgadodel poste.
La anfitriona observaba a eseextranjero tan alto, de barbas tarubias y manos grandes. No andabaél del todo descaminado al intuir hostilidad, porque no podía evitar ella un ramalazo de antipatía contrael visitante. Sentir que estaba ante
uno de los responsables indirectosde la caída en desgracia de s padre. Si esos escoceses hubieraviajado a Tierra Santa con elcorazón de su rey, como era suintención primera…
—Venía también a ver si podía hablar con Jufre Vega. Penséque le encontraría aquí.
—Estuvo, pero se marchó haceun rato. Es un hombre de hábitossolitarios.
El escocés asintió. Puso losojos en las motas de polvo que
danzaban en un rayo de luz. Uno quese colaba por un resquicio entre doscosturas de las lonas de la tienda.
—Quería agradecerle que mesalvase la vida anoche.
—Eres muy considerado.Descuida, se lo diré de tu parte.
—Hay algo más.Blaylock dejó el tazón sobre
un arcón próximo para tomar colas dos manos el envoltorio dearpillera que tenía sobre losmuslos. Se incorporó cuan alto era.Y María vio asombrada que, de
bajo las vueltas de esa tela basta,surgía una espada jineta. Una defactura magnífica, en vaina de cuerofino y pedrería.
—¿Pero qué nos traes, señor? —Anoche, Vega mató al
adalid de los jinetes benimerinesrefugiados en Teba. No solo mesalvó la vida, sino que me hizo ufavor. Lo último que quisiera eshaber caído bajo las armas delmismo moro que causó la muerte deir James.
»Esta era su espada. Yo
mismo se la quité al cadáver. En buena ley, le pertenece a Jufre Vegacomo botín de guerra.
Ella se incorporó de forma ta brusca que casi sobresaltó alvisitante. Dejó su tazón en el primer lugar que encontró, antes de tomar el arma que le tendían. Con ella elas dos manos, miró directo a losojos claros del otro.
Se asombró él de la fuerza desu mirada. Se asombró también deque luego bajase esos ojos oscurosal arma. De que desenvainase co
lentitud. De que blandiese en altoesa espada de filos rectos yarriaces en forma de U. De quetendiera la hoja para cortar aquelrayo de luz que se colaba, para asíobservar los destellos de sol sobreel metal pulido.
—Excelente espada, señor.Digna de un gran adalid.
La envainó igual de despacio.Volvió a mirar a los ojos delvisitante. Se permitió una sonrisaaltiva.
—¿Te sorprende que sepa de
espadas, señor? Soy una mujer defrontera. Pero tú no sabes, claro,qué significa criarse en la frontera.
Él recogió su cuenco de vino.Sonrió con amabilidad por encimadel borde.
—Yo también nací en lafrontera, señora. En mi frontera. Lade Escocia con Inglaterra. —Bebió
. Tienes razón, no sé quésignifica criarse en tu frontera. Perosí sé lo que significa hacerlo en lamía. Cosa que a tu vez tú no sabes.
Ella se echó un poco para
atrás. —Por supuesto, señor. No era
mi intención ofenderte. —No lo has hecho. —Juana. Más vino, mujer. —
Le mostró la espada—. Este es u presente grande. Eres muygeneroso. No sé cómo vamos acorresponderte.
—No tenéis que hacerlo, ni túni Vega ni nadie. Es de Vega por laley de la guerra. Me salvó la vida,acabó con el responsable directo dela muerte de mis compañeros. ¿Qué
menos que traerle lo que es suyo? —Eres un hombre honorable. —Procuro hacer lo que debo.
Eso es todo.Ahora fue Blaylock quie
brindó, esta vez con un simple alzar de tazón.
—Pero, si crees que debescorresponderme, te pediría queintercedieras cerca de Vega. Porqueme trae un tercer motivo. Estamañana oí cómo obtenía permisodel rey para levantar una hueste dea caballo. Quisiera unirme a ella.
Ella, espada en zurda y cuencoen diestra, lo miró una vez más,directo a los ojos.
—¿Por qué? Tú ya estás colos cruzados escoceses.
—Sí. Pero ellos tienen ahoraque reservarse. Su primer deber esel de custodiar los restos de fir James, y los del relicario cuando lorecuperemos, en el regreso aEscocia. No participarán en máscombates, a no ser que se veaabocados a ello, como pasó anoche.
—¿Acaso tú no compartes esa
obligación? —Yo era pariente y deudo de
ir James. Uno de sus escuderos,diríais aquí. Debí haber muerto a slado, pero las fiebres me tenían ecama. Mi honor está también euego y fir Kenneth de la More ha
intercedido por mí. Es… vosotrosdiríais que es el decano de nuestracuadrilla. Ha conseguido que elconsejo de caballeros me délicencia para buscar de formaactiva el relicario. Por eso quierounirme a Vega.
Ella se llevó el tazón a loslabios. Pero en lugar de beber semordisqueó el pulgar, como pensando.
—Uno más de a caballo nosvendría bien. Sí. Muy bien. Lahueste de Vega ha de ser de banderay no de pendón partido como la deese malhechor de Téllez.
Blaylock sonrió. —Me alegro de que pienses
que puedo ser útil, señora, aunquesea para hacer bulto.
Ella se sonrojó ante la sonrisa
del otro. —Disculpa. No quería decir
eso. Tu valor y tu pericia con lasarmas quedaron acreditados desobra anoche. Y el gesto que acabasde tener muestra que eres uhombre honorable. Si tu deseo esunirte a la hueste, dalo por hecho.
—Es mejor que antes hablescon Vega.
—Soy yo la que paga lamanutención de la hueste. Algotendré que decir, ¿no? En todo caso,te aseguro que Vega no pondrá
ninguna objeción.Fue a descolgar aquel
instrumento de cuerda panzudo quecolgaba de un clavo en un poste para poner en su lugar la espada.
—Vi cómo la mirabas antes.¿Sabes qué es?
—Una guitarra morisca. Ya hevisto que se toca mucho por aquí.
—Es popular entre loshombres de armas, sí. Un hidalgofrontero no lo es de verdad si nosabe de música y poesía tanto comode hierros y caballos. ¿Sabes tú
tocar, señor?Sonreía de nuevo con frialdad.
En respuesta, Blaylock le mostróotra sonrisa amable. Ya se ibaacomodando al carácter al parecer algo espinoso de la anfitriona.
—¿Tocar? Nací con un laúd elas manos, señora.
—Una afirmación altanera. Yuna guitarra morisca no es un laúd.
—No creo que me costasemucho dominar sus cuerdas. Allá enmi frontera también sabemos tantode música como de guerra.
Ella, la guitarra en una mano yla espada en la otra, volvió asonreír.
—En esta frontera,afirmaciones como esas hay quedemostrarlas.
—También en aquella. Cuandogustes. Quedo a tu disposición paracuando lo estimes más conveniente.
Los voluntarios de la fe
El reino nazarí de Granada,enfrentado a reinos que yaeran mucho más extensos y poblados (y eso incluía no
solo a los cristianos de España, sino a veces también
a estados musulmanes de África, pues las alianzas eraninestables) se veía obligado amovilizar ejércitos enormes para las dimensiones de su
territorio. Una fuerza de
choque, muy numerosa, hechade zenetes, eran los llamados
voluntarios de la fe. Estoshombres, réplica de los
cruzados cristianos, a caballoentre el mercenario y el
fanático religioso, fueron uncontingente muy importante
del ejército granadino,aunque su lealtad podía estar
más de parte del sultánbenimerín que del rey granadino. De hecho,
participaron en ocasiones en
luchas de poder internas. Estaban comandados por el caudillo de los voluntarios dela fe o, en su idioma, saydy al
guza.
Lo que Aznar Téllez vio en el lugar convenido fue a un anciano sentadoen mitad de la noche. La cita era alsur del Guadalteba, cerca del río pero a resguardo de posiblesmiradas gracias a una chopera y alos relieves del terreno. Un viejo,sí. Cruzado de piernas sobre unamanta y al amor de una lumbre, co
un ajedrez delante y un tazón amano. Abu Said Utman ben Abi il-Ula, general benimerín al que loscristianos llamaban Ozmín.
Téllez entró en la luz a pie,con el caballo de las riendas. Ya elsonido de cascos debía de haber avisado al anciano. Sobre todo porque esa noche el viento estabaen calma. Pero el viejo no levantóla cabeza ni dio muestras de haber oído nada. Envuelto en manto blanco, tocado con turbante verde, bebía con parsimonia qahwa,4 esa
infusión negra a la que tanto sehabía aficionado en los últimostiempos. Tenía los ojos puestos enuna partida de ajedrez ya empezada.
Se llevó el tazón a los labios.Movió un peón.
—Ven. Ven al fuego, que lanoche está fría. Te puedo ofrecer qahwa caliente.
Había hablado en dialectozenete. Su visitante ató su montura aun matorral, antes de arrimarse a lafogata. Se retiró la capellina demalla y echó una ojeada a s
alrededor. Todo estaba quieto y niuna hoja se movía. Pero seguro que por ahí próximos, a solo unos pasos, estaban los guardas deOzmín, bien atentos al menor de susgestos.
—Se agradece el calor delfuego en una noche así. En cuanto alqahwa, prefiero abstenerme,gracias.
—Nunca me lo aceptas. Notendrás miedo de que eche en él u bebedizo y ate así tu voluntad a lamía, ¿verdad?
—No, saydy. Mi voluntad estáatada a ti por lo que me has pagadoy por lo que sabes sobre mí. Essolo que no me gusta el sabor delqahwa.
—Sabor, sabor… no escuestión de paladar, hombre. A míme gusta tanto como el manjar másfino. Pero hay algo más que eso. Elqahwa me da vida. Me ayuda aestar tan activo como cuando teníamuchos menos años.
—Entonces, cuando llegue a tedad me lo plantearé. Entretanto
prefiero rehusar, si no te parecedescortesía.
—Toma asiento.Téllez se desciñó despacio el
cinto de armas. Había una mantadispuesta en ángulo recto con la delanciano, a su mano izquierda. Sesentó con las piernas cruzadas yaguardó. Crepitaba la hoguera ycantaban los grillos en la oscuridad.El viejo contemplaba la partida.
Había algo irreal en toda esasituación. El veterano general asolas en plena noche, muy cerca de
la margen sur del Guadalteba. ¿Aqué esa extravagancia? Ozmín eraya muy anciano. Tal vez esta fuesetan solo una de esas manías propiasde su edad. O tal vez no. Esehombre llevaba la guerra y laintriga en la sangre. Se habíadedicado en cuerpo y alma a ellasdesde hacía décadas, y era umaestro a la hora de manejar todoslos recursos. Y eso incluía a lassituaciones. Ya tenía en cuenta esoel cristiano, que no estaba dispuestoa dejarse impresionar por toda esa
escena nocturna.A su vez, el bereber conocía
de sobra a ese castellano de ojosverdes y rencores acumulados.Había prestado buenos servicioscuando era mercenario del rey deTremecén, espiando para los benimerines. Una jugada que ahorase repetía en el cerco de Teba, conresultados igual de sustanciosos.
—¿Qué te ha pasado en lacara? —preguntó sin alzar lacabeza.
Téllez contuvo el gesto de
llevar la mano a la herida que lesurcaba el rostro, medio oculta por la barba.
—Una disputa. —¿No había prohibido do
Alfonso toda pendencia entrecruzados?
—Esto fue un altercado de borrachos que acabó con un pocode juego de hierros.
—Ay, el vino… —Abarcó conla mano el tablero—. Mueve.
Téllez observó adusto ladisposición de las piezas.
—¿Esta es tu idea de una partida justa? Está ya empezada yhas tenido tiempo de estudiar todoslos posibles movimientos.
—He hecho más que eso. Heestado jugando contra mí mismo, poniéndome en el lugar de ambos
ugadores. Cuando guerreas, es útilmeterse en la piel del enemigo y preguntarte qué harías de estar en slugar. Eso ayuda a prever no solosus acciones, sino también las posibles consecuencias de las tuyas propias.
—Razón de más. No será una partida justa.
—Tampoco he dicho que lofuese. En eso consiste la guerra. Elograr que la guerra sea como una partida desigual… desigual a t propio favor, claro. Mueve.
Aznar Téllez desplazó unatorre negra sin rechistar. Ozmínmovió otro peón blanco, antes dedespegar los labios.
—Ya que hablamos deguerra… ¿qué noticias me traes?
—Los de Teba hicieron una
salida nocturna contra la bastidaque estábamos armando en la caranorte. Fue todo un éxito.
—Eso ya lo sé, hombre. Lasllamas se veían a leguas dedistancia. Cuéntame algo que yo nosepa.
—La torre ha quedadoinservible. Es un montón demaderos carbonizados. Tendríanque empezar de nuevo y los dedentro mataron a no pocosartesanos. Así que a la premura entiempo se le uniría la escasez de
carpinteros. Supongo quedescartarán el levantar otra nueva.
—Esas sí que son buenasnoticias.
—También te agradará saber que en la escaramuza murió Lope
úñez de Montenegro. —¿Ese no era la mano derecha
de Castro, el conde gallego? —El mismo. Su mayordomo.
Era él quien dirigía las labores deasedio en la práctica. Su señor lehabía encomendado la proteccióde la bastida en construcción.
—Defendiéndola murió. QueDios le premie.
Bebió otro sorbo de brebajenegro.
—¿Y cuáles son las malasnoticias?
Ahora fue Téllez el que movióuna de sus piezas, antes de preguntar con cautela.
—¿Por qué supones que lashay?
—Si te lo explicase, sabríastanto como yo. Pero el caso es quehay también malas noticias, ¿no es
cierto? Pues dámelas. —En la salida nocturna cayó
uno de tus adalides. El que dirigió alos jinetes que mataron al condeescocés.
—¿Aslam al Ghabra?¿Muerto?
—Encabezó la salida.Consiguió con creces sus objetivos, pero él lo pagó con la vida.
—Que Dios le premietambién. Era un hombre valienteaunque temerario. Y los temerariosno suelen llegar a viejos. En todo
caso, su muerte no fue en vano.Téllez movió un peón negro. —No, saydy. Y tengo otras
nuevas que te agradarán más. Losánimos están muy bajos en el campocruzado. La resistencia de Teba, elacoso de tus jinetes, la muerte delconde escocés, la pérdida delrelicario… todo eso ha hechomella. Y ahora se le ha sumado laquema de la torre de asalto, lo quesupone la frustración de los planesque tenía don Alfonso.
—Todo eso está muy bien.
¿Pero tantas pequeñas victoriassumadas han tenido algunaconsecuencia real?
—Juzga tú mismo. DoAlfonso tuvo hoy una entrevista coel maestre de la Orden de Cristo.Una plática a cara de perro. Los deCristo desean retirarse y el rey hallegado a ofrecerles oro para queno lo hagan.
—¿Qué ocurre? ¿Han surgidodisensiones entre castellanos y portugueses?
—No es eso. Pero la Orden de
Cristo había apalabrado s presencia en la cruzada por un mes.Ese periodo es el que les pagó desus propias arcas don Dionis dePortugal. El mes ha pasado y los deCristo no están por la labor deseguir en el asedio.
»Creo que no ven claro quetoda esta campaña llegue a buetérmino. No se trata de los gastos, porque ya te digo que el rey doAlfonso les ha ofrecido oro y elmaestre ha rehusado. No están agusto en esta campaña.
»Son quinientas lanzas, saydy.Quinientas, y no lanzas cualquieras.Caballeros y pardos. Veteranos bien armados y aguerridos. Muchosde ellos antiguos templarios.
—Esa sí que es una buenanueva. —Se pasó la mano por las barbas—. ¿Cuál es la mala quelleva aparejada?
Téllez rompió a reír en estaocasión.
—¡Cómo eres, saydy! Bueno,los ánimos de los cruzados estará por los suelos, pero eso no va co
don Alfonso. Cuantos más revesessufre, más se encona. Está hecho ucaldero de ira. Ya que no haytiempo para construir más ingenios,ha ordenado a los que tenemos queaumenten la cadencia de tiro, y alos de a pie que estrechen elcerco…
—Ya, ya. No me extraña. Eshombre tiene alma de pedernal. Silo acaricias, te raspas los dedos. Ysi lo golpeas, solo consigues sacar chispas.
Desplazó un alfil.
—¿Qué hay del relicario? —Sigue dentro. Ya te he dicho
que han estrechado el cerco. Si losde dentro tratan de sacarlo, searriesgan a que los cruzados loscapturen y lo recuperen.
—Ese relicario tiene que salir de Teba, no importa el riesgo.
Se abstrajo en el tablero.Jugaron varios movimientos en elsilencio de la noche. Habló por último Téllez, usando ahora el títuloen árabe del anciano general:
— Saydy al guza, ¿por qué es
tan importante para ti ese relicario? —El relicario en sí mismo no
me importa nada. —¿Entonces? —En la guerra ocurre lo
mismo que en el ajedrez. Cuandomueves una pieza provocas unacadena de acontecimientos cuyasconsecuencias solo se haceevidentes varias jugadas más tarde.
»Matar al conde escocés yquitarle el relicario fueron buenasugadas. No solo fue un golpe a la
moral de los cruzados, sino que nos
sirvió también de cebo para doAlfonso.
»Sí, amigo. Don Alfonso es un batallador, un conquistador dispuesto a vencer al precio quesea. Y eso se puede usar contra él.Su orgullo le escuece porque ha perdido el relicario. En su ira ya seha vuelto contra servidores leales.Hay que conseguir que ese orgullosuyo le lleve a cometer másimprudencias. Por ejemplo, atacar en masa con sus tropas contra Teba.
Se acarició nuevamente la
barba. —El problema está en que mi
plan solo se cumplió a medias. Lacaballería cruzada reaccionó comayor rapidez de lo que yo habíasupuesto. Aslam tuvo que refugiarseen Teba. Y eso nos ha dejado atodos en una situación muy difícil.
»El relicario está en Teba. Latormentaria de don Alfonsomachaca día y noche los muros. Miugada puede volverse contra mí,
porque la presencia del relicario esun acicate para atacar con denuedo.
¿No lo ves? Es preciso que losaquemos de ahí dentro. Así sealiviará la presión.
— Saydy, ¿es ese el únicomotivo por el que deseas elcorazón?
—¿Cuál si no? —Corren rumores por el real
castellano. Se dice… —Habla claro. —Se dice que tienes a magos
del desierto a tu servicio. Queharán magia con el corazón, porquefue el de un rey victorioso. Magia
que te conseguirá la victoria. —Magia, magia… Yo creo en
Dios y confío en mi espada. Esecorazón de un rey muerto meservirá para encadenar al de otrovivo gracias al orgullo del segundo,no mediante ninguna hechicería.
Desplazó una torre. Sin darsecuenta, Aznar Téllez se paseó layema de los dedos por la herida dela mejilla. Estudió unos instantes eltablero y resopló.
—Tú ganas, como casisiempre. Tengo que regresar a la
orilla norte.Asintió el bereber sin levantar
la cabeza. —Sí. Márchate. Tengo que
pensar, replantear mi estrategia a partir de lo que me has contado.
—¿Mandas algo antes de queme vaya?
—Ya te haré llegar misinstrucciones. Pero entretantoquiero que hagas correr chismes por el real castellano. Hay quesembrar la duda, los recelos, laconfusión.
—Eso dalo por hecho. Sécómo hacerlo.
—Sé prudente. Muy prudente.Los rumores son armas poderosas.Un solo infundio en campamentoenemigo puede ser más destructivoque un incendio.
—Pero los rumores soasimismo armas difíciles demanejar sin cortarse los dedos. Yno quiero recibir la noticia de quetus pedazos descuartizados cuelgaa la entrada del real. Te quierovivo. Eres una pieza clave en mis
Almogávares
Tropa de infantería muyligera, originaria de
Cataluña. Los almogávaresapenas usaban proteccionescorporales, se tocaban concasquetes semiesféricos o
simples redes metálicas. Susarmas eran la azcona, que erauna lanza corta, y un cuchilloancho y filoso llamado cotell —en castellano cortel—. Suefectividad fue tal y sus éxitos
tantos que Alfonso X el Sabiocreó en Castilla un cuerpo dealmogávares, a imitación del
original.
Sin miramientos, el morisco al quetodos llamaban Mahomed Dobla deOro hacía rodar a puntapiés elcadáver enemigo. Bajaba estedando tumbos por entre rocas,matojos y troncos de fresno. Y ya por el camino, con su caballo ruanoal trote, regresaba aquel hidalgoaragonés al que todos llamaban «elde Sangarrén». Con capellina y
dardo en mano, trayendo a rastras aotro muerto al extremo de unacuerda.
Las monturas resoplaban y piafaban mientras ellos cabalgaba por entre los fresnos, con los ojosatentos y las armas prestas.Blaylock, desde lo alto de su bayo,dividía su atención entre esos dos yJufre Vega, que les observaba, muytieso sobre su alazán de gualdrapasnegras. A la izquierda del adalid semantenía en todo momento GomeCaldera, que era quien portaba la
bandera negra de la hueste.Esa bandera tan deseada por
María Henríquez, posible gracias aque siete de a caballo seguían ya aVega en sus correrías.5 Hueste queacababa de librar su primer combate. En realidad, escaramuza.Una tan corta como sucia, sihechos de armas de los que nadie pudiera vanagloriarse.
Más que escaramuza,emboscada tendida a unos moros dea caballo que habían tratado desorprenderlos. La hueste había
estado explorando hacia el noroestetoda la mañana. Había avistadoalgunas partidas de jinetesenemigos, pero, como de comúacuerdo, todos habían evitado uchoque armado. En esos terrenos, lalucha no se buscaba de frente, sinotratando de sacar ventaja, como yaestaba descubriendo el escocés.
Ventaja quiso sacar unacuadrilla de nazaríes que debierode avistarles o encontrar las huellasde sus caballos, y pretendieroatraparlos por la espalda. Pero el
de Sangarrén, que galopaba a lazaga del grupo, les vio de lejosmientras les seguían el rastro. Unaveintena de a caballo con seis osiete ballesteros que corríaagarrados a los borrenes de lassillas.
Los cazadores resultarocazados en uno de los fresnedalesque tanto abundaban al oeste deTeba. Los de la hueste negra solotuvieron que describir un círculo alamparo de la arboleda para cargar de flanco contra los nazaritas, que
cabalgaban fiados de tenerlosdelante.
No se produjo ni choque.Cuando ellos se lanzaron al galope por entre los fresnos, el enemigo sedesbandó. Dobla de Oro mató a u ballestero de un flechazo mientraslos demás huían a la desbandada. Yel aragonés abatió a uno de los de acaballo con un dardo. A eso seredujo el amago de combate.
El ballestero muerto rodódesmadejado al pie de los caballos.Dobla de Oro sacó un virote del
goldre6 del muerto. El morisco eraun hombre recio, un fronterohirsuto, renegrido y de largasgreñas negras. Olisqueó la punta deforma ostentosa, antes de tendérseloa Gome Caldera, que se lo llevó alas narices. Hizo una de susmuecas.
—Envenenado.El de Sangarrén soltó la
cuerda. El muerto que veníaarrastrando quedó en el polvo de lasenda y él azuzó a su ruano para ponerlo a la par que el bayo de
Blaylock. —Virotes envenenados. Los
ballesteros de las Alpujarrasenvenenan sus flechas. Son gentedura, muy sufrida. Me recuerdan alos de mi tierra.
Aquel hidalgo de cara ancha ymanos grandes aludía cofrecuencia a «su tierra». Por eso lellamaban el de Sangarrén, que erade donde venía. Según él mismoafirmaba, se había sumado a lacruzada del rey castellano por «deseo de hazañas» y no de
ganancias. Y quizás porque eraforastero se percataba más queotros de que el escocés Blaylocignoraba datos que para los demáseran de manejo cotidiano.
—Las Alpujarras, amigo, sonunas sierras en el corazón del reinode Granada. Si han bajado ballesteros de tan lejos y luego detanto tiempo de asedio es que el reyMahomet está dispuesto a conservar Teba al precio que sea.
El segundo ballestero, el otrode a pie, se colgó la ballesta a la
espalda para tirar de cuchillo. Ucortel ancho y filoso, de aspectoatroz, que tal vez le había ganadoese sobrenombre suyo de Fierros.Ese era otro frontero, cristiano estee igual de duro y renegrido que elmorisco. Un antiguo ballesteroalmogávar que se había alistado e busca de ganancias.
Le sacó el yelmo al granadinode a caballo muerto. Lo agarró por los pelos largos y aceitados, y de utajo le abrió la garganta, de formaque la sangre sin cuajar salió e
fuente.Blaylock advirtió que ese acto
sobresaltaba a Vega. Oyó que sedirigía a Caldera, con esa vozcampaneante producida por loscalados de la visera.
—¿Qué hace ese? —¿A ti qué te parece?
Cortarle la cabeza. —¿Es necesario? —Claro que lo es. El rey ha
ofrecido galardón por cada incursor muerto. Y la forma de demostrar que se les ha matado es llevar sus
cabezas y sus armas. —¿Armas? —Por las cabezas solas no
pagan, que hay mucho sinvergüenzasuelto. Los oficiales del rey han deasegurarse de que lo que se lesentrega son de verdad cabezas deincursores enemigos. Los haycapaces de asesinar a labriegos para decapitarlos y cobrar luego losgalardones.
Fierros, con el cortelchorreante en la mano, iba ya a por el segundo enemigo. Vega y
Caldera espolearon a sus caballos para seguir rondando por entre losárboles, de forma que el escocés yano oyó más. El de Sangarrén, quetambién había prestado oídos, y quese había dado cuenta de la atenciódel escocés, se pasó una manoenguantada por el rostro, comohombre que estuviese fatigado.
—Nuestro adalid es un diablocon las armas en la mano. Pero está bastante verde en los usos de laguerra. ¿Será verdad eso que dicede que era ermitaño?
—No sé. Los que le rodean leguardan bien el misterio.
—Bien. No importa. Yaaprenderá y rápido. Es bueno quetenga a su lado a ese perro viejo deGome Caldera.
Escupió a un lado. —Tú también tienes que
aprender, amigo. —¿Yo? —Ya sé que has guerreado en
tu tierra, pero esto es la frontera deGranada.
Señaló con su dardo a la
cabeza del escocés. —Capacete de ala caída.
Buena elección. Es aireado y protege del sol. Pero llevasdemasiada armadura. —Apuntabaahora a la cota de malla bajo lasobreveste azulada con las tresestrellas blancas—. ¿O no tienescalor?
El escocés rio de formaabierta.
—Me estoy cociendo.El de Sangarrén se echó a reír
también de forma tan estruendosa
que las carcajadas reverberaban alo largo de la arboleda.
—Busca algo más ligero o sete harán llagas por el sudor. Eso siun día en una cabalgada a pleno solno te da algo. Además, es mucho peso. Tu montura se fatigará y eso puede serte fatal.
Fierros se echó las doscabezas por los cabellos al cinto,sin importarle que la sangre legotease en las calzas. Se quitó uinstante el casco hemisférico,forrado de blanco y con cruces
negras, propio de los almogávares, para secarse el sudor. Miró consorna al ballestero moro.
—Hoy tampoco tendrás tcaballo.
El otro se encogió de hombros,antes de echarse sobre el derechosu ballesta.
—Otro día será. No meimporta caminar unos días más.
Aquel morisco del campo deOsuna se había unido a la huestealegando que lo que él pretendíaera hacerse con una montura de
guerra. Aunque por algúncomentario que se le escapaba devez en cuando, más de unosospechaba que alguna cuenta pendiente tenía que ajustar con suscorreligionarios de Teba. Su apodole venía de que tenía fama decodicioso.
Salieron del fresnedal con lasmonturas al paso. Martín Abarca,que había estado vigilando en laslindes de la arboleda, puso scaballo a la par que el de Blaylock.
—Escocés, sería bueno que
estuvieses atento. Me da que hahabido algo raro en estaescaramuza.
—¿Raro? ¿El qué? —Es como si supieran que
íbamos a pasar por aquí.Blaylock se removió en la
silla. El sudor le corría por elcuerpo, tenía el camisoteempapado. Llevaba razón el deSangarrén. Tenía que equiparse demanera más acorde a ese climacálido y a las cabalgadas ligeras.
—¿Por qué dices eso? Nos
avistarían y nos siguieron. ¿Quétiene eso de raro?
El navarro, tocado con el bacinete con placa nasal queaspecto tan fiero le daba, meneó lacabeza.
—Todo es posible. Peromucho me parece que han cuadradolos tiempos entre nuestra llegada aestos parajes y su aparición. Yllevaban con ellos ballesteros. Tú piensa lo que quieras. A mí no megusta nada.
—¿Sugieres que alguien les
avisó de que salíamos y de queveníamos hacia esta zona?
—¿Quién sabe? Están pasandocosas raras. Varias de nuestrascuadrillas y algunos atajadoresavezados han sido sorprendidos deuna forma que… me resulta extraña.Y no dejo de pensar en el incendiode la bastida y en cómo los morossortearon a nuestros escuchas.
Blaylock no respondió nada.Estaba pensando en cómo habíacaído fir James con todos los suyos.En lo que se decía del gran número
de jinetes moros que hubo aquel díaen el campo. Se le achicaron losojos.
Abarca le palmeó en elhombro, haciendo tintinear la cotade malla bajo la sobreveste.
—No es cuestión de volverseloco ni de perder el sueño. Pero síde andarse con tiento. Mucho ojo,escocés, que puede que tengamos alenemigo en casa.
Chascó la lengua al tiempo queazuzaba a su montura paraadelantarse. Rezagado se quedó el
El desastre de la Vega
Gran derrota sufrida por lasarmas castellanas durante laminoría de edad de Alfonso
XI. Tuvo lugar en 1319 y enella murieron los infantes don Juan y don Pedro, tío abuelo y tío respectivamente del rey.
Eso supuso una calamidad terrible para el reino, másallá del descalabro militar.
Los dos infantes eranregentes junto con María de
Molina, abuela del rey. Muertos ambos, quedó el rey,
con solo ocho años de edad, sin valedores con poder
militar. Se desató guerra debanderías, con el infante don Felipe, don Juan Manuel y
don Juan el Tuertoapropiándose del reino y
dejando las fronterasdesguarnecidas, lo que llevóa que fueran muy castigadas
por los moros.
A la entrada quedó el joven Jua
de Beaumont de guardia. Dentro,Gome Caldera se ocupó de anudar los cordones de los toldos de la puerta, de forma que nadie pudieseirrumpir de manera intempestiva.Se giró luego con mueca dedisgusto. Jufre Vega había dejadoque las criadas de María Enríquezle desciñesen el cinto de armas,antes de sentarse.
Ahora aquellas dos le estabalibrando ya del almete de hierronegro. Caldera se echó atrás a svez la capellina de malla, con u
resoplido. Con la boca todavíafruncida, observó el rostro quesalía a la luz al retirar el yelmoemplumado.
Muchos en el campamentohabrían pagado —algunos de ellosfortunas— por poder echar uvistazo a la cara que se ocultabatras esa visera de pico de gorrión.Seguro que ninguno soñaba siquieracon que bajo el casco se escondíala propia dueña de esa tienda,María Henríquez.
Pero ahí estaba ella, al
resplandor del sol que traslucía por los toldos. Sentada en ese asientode cuero sin respaldo. Vestidacomo un hombre de armas y con lacabeza cubierta por cofia de armas.
Se quitó esta última prenda para dejar suelto el pelo negro. Scriada Paloma le deshebilló la parte superior de la cuera de armar.Lo justo para descubrirle loshombros y, a través de la ropilla,masajeárselos. María suspiróhondo.
—¡Por Dios! Gracias, Paloma.
Ese almete será todo lo útil quequieras, padrino, pero le destroza auna los hombros.
—Más los destroza umartillazo bien dado.
Caldera desciñó igualmente scinto de armas. Lo arrojó sobre unode los arcones, antes de librarse deguantelete y capellina.
—Acolcha más las hombrerasy no te quejes tanto. Si llevases bacinete o capacete ya verías, ya.Cuando pasas demasiado tiempocubierto, sientes como si la cabeza
se te fuera a hundir como un huevo.Aceptó el jarrillo de vino que
le ofrecía Juana. Dio un sorbo.Resopló luego, señalando a Maríacon el recipiente.
—Ya que hablamos de eso. Siquieres jugar a los hombres dearmas, aguanta el tipo y lleva eluego hasta el final.
—¿Qué dices, padrino? — murmuró ella, más atenta a sushombros martirizados.
—Fue patente tu sobresaltocuando Fierros le cortó la cabeza a
aquellos moros.Ella alzó ahora los ojos. —Me pilló de sorpresa. —Ya lo noté, ya. Y lo malo es
que algún otro se dio tambiécuenta.
—¿Y qué? —¿Cómo que «y qué»? ¿Pero
no te das cuenta de que Jufre Vegaes la comidilla del real? Está e boca de todos. ¡Anda que no daríamás de uno lo que fuese por saber quién es y de dónde ha salidoexactamente!
Ella, ya libre de la cuera dearmar y del jubón, vestida solo coropilla y calzas, recibió de manosde Juana un jarro de vino. Se echó areír en esa forma afilada que ta bien conocían Caldera y las doscriadas.
—Ya lo sé, padrino. Pero tedigo que es una suerte eso. Ya hecomprobado que la gente de armases tan chismosa como las monjas.Tienen la lengua igual de larga.Igual de venenosa también. Y esonos ayuda.
Caldera, recostado contra u poste, no respondió nada, pero elcurvar de su boca lo decía todo.Ella volvió a reírse.
—Dicen por ahí que Vega esun hijo bastardo de mi padre. Quelleva distinto apellido, que otro pasa por ser su padre. Que noquiere que todo eso se sepa y queesa es la razón de que haya acudidoaquí a rostro cubierto y con nombresupuesto.
Rio por tercera vez, con lucesdanzando en sus ojos oscuros.
—Aunque también los hay quedicen por ahí que Vega es miamante.
Volvió a suspirar cuando lasmanos fuertes de Paloma lamasajearon otra vez. Por encimadel borde de su jarro, Calderaobservó adusto a su ahijada.Mientras pensaba en una posibleréplica, las fosas nasales se lellenaron del aroma a hierbas colas que aquellas tres mujeressaturaban su tienda. Un olor biedistinto a la pestilencia a enfermo
de la carpa de su compadreGamboa.
—Me parece que te tomastodo esto a broma. No debieras. Ytienes que medir tus actos yreacciones en público.
—¿Broma? Yo no me tomo ala ligera nada que tenga que ver comi honor, padrino. Parece mentiraque tú me digas eso. Que me ría noquiere decir que no te escuche coatención. Siempre lo hago. Pero yasabes que a veces puedo ser muyrisueña.
Bebió. —Razón no te falta. Tal vez
sería útil que Juan de Beaumont sevolviera a vestir de Vega. Que nosvean juntos.
El otro asintió. Ya lo habíanhecho así en más de una ocasión, para que la gente los viese a los dosa la vez, al pie de la almofalla.
—Esa es una buena idea. Quémejor forma de evitar que a alguiese le pueda ocurrir que…
Le cortó Juana, que habíatomado una pierna de su ama para
descalzarla. —Pues no se hable más. —Le
sacó una bota—. Vamos adesnudarla. Sal de aquí, Caldera.
El aludido apuró, antes dedejar el jarro en el primer lugar queencontró a mano.
—Me preocupa el escocés,Bailoque. Ese está siempre ojoavizor a todo. Será porque esforastero y muchos detalles lechocan. Pero ese se dio cuenta deque te sorprendías y se sorprendió asu vez. Lo vi en la expresión de s
cara. —Ya le buscaremos una
solución, padrino. Pero apiádateahora de mí, que estoy molida yacalambrada.
Rezongando, el otro recogiócapellina, cinto de armas yguanteletes, y se marchóentreabriendo los toldos lo justo para pasar. Paloma se ocupó deanudarlos de nuevo, mientras Juanadespojaba a María de calzas yropilla. Le pasó los dedos por laespalda y las costillas.
—Niña. Tienes rozaduras ymataduras.
A María se le escapó unamueca cuando los dedos de lacriada tocaron una zona enrojecida.
—¿Te extraña? Estoy rota decabalgar con la armadura y elalmete. Roza todo.
—Hay que hacer lo que diceCaldera. Tenemos que acolchar enestas zonas o se te van a abrir heridas.
Paloma intervino sin levantar la mirada del emplasto que estaba
preparando. —Ese gruñón suele llevar
razón en casi todo lo que dice.Estás jugando un juego peligroso,María.
—No lo juego por propiavoluntad.
Las otras dos rompieron acarcajadas, sin necesidad siquierade cruzar los ojos. Juana apretó cofuerza los hombros desnudos de sama, para soltar tensiones.
—¿Qué pretendes, niña? ¿Tehas creído que puedes engañarnos a
nosotras? ¿A nosotras, queayudamos a traerte al mundo?Siempre te gustó jugar con hierros ycon caballos.
Paloma se allegó para pasarleel paño mojado por los roces y losmoretones. María dio un respingo alescozor. Suspiró luego, ahí sentada,desnuda, en la media luz de stienda.
—Ay, qué maravilla. ¡Cómoalivia! Dadme un poco más de vino.
Juana volvió a apretarle loshombros.
—Ya está mal que tedisfraces. Pero no eres hombre dearmas para andar emborrachándoteal cabo del día, de regreso de lacabalgada.
Le sirvió, sin embargo, algomás de la jarra. María dio un sorbo.Se apartó los cabellos negros que lecaían sobre el rostro.
—En cuanto a lo de caballos yhierros… ¿Por qué voy a negarlo?De pequeña envidiaba a mishermanos. Oía a mi padre y a suscompadres cuando se sentaban a
hablar y hubiera dado lo que fuese por ser como ellos. Ser hombre e ir a la guerra.
—¡Bonito deseo! ¡La guerra!La guerra lisió a tu padre. La guerrase llevó a tu esposo, a tushermanos, a mi hombre y al dePaloma, a mi padre y a tres de mishermanos… Y ahora a ti no se teocurre otra burla que disfrazarte dehombre. Tomar armas y cabalgar contra el moro para poder retar aduelo algún día a ese sarnoso deAznar Téllez.
—Me disfrazo de hombre por el honor…
—Que no mientas, que es pecado.
María resopló, haciendovibrar los labios.
—No te voy a negar quedisfruto con las cabalgadas. Escomo siempre había soñado. Y laotra noche, cuando luchamos al piede la bastida en llamas, sentí…
No acabó porque no fue capazde encontrar las palabras. Bebió u poco más. Paloma le pasó un nuevo
emplasto, esta vez por las rozadurasde los muslos. Habló Juana denuevo:
—Presta atención al aviso deese jamelgo de Caldera. Extremalas precauciones. Si se descubrieraque Jufre Vega es en realidad unavarona, no podrías llevar a cabo tvenganza.
—Que sí. Tendré cuidado,descuida.
Plegó las piernas, ahora quehabía acabado Paloma defrotárselas. Apoyó los antebrazos
sobre los muslos, evitando laszonas doloridas. Se quedó ahí, coel jarro entre las manos y loscabellos cayendo hacia delante.
—¡Dios! Estoy molida y muycansada. Y mañana otra vez acampear…
Se puso de repente en pie, deun tirón. Apartó el jarro para tomar su espada. Esa espada jineta que lehabía entregado el escocésBailoque. La desenvainó, estudió lahoja a la luz de última tarde que secolaba por las lonas. Después se
sentó a aceitarla.Pasar el paño por ese acero
recto de filo doble y hoja acanaladale hizo pensar en el escocés. Losojos se le fueron a la guitarramorisca que colgaba del poste.
—Sacad ropa, que voy a ver ami padre.
—Después. Tienes quedescansar.
—Ahora. Sacad ropa yocupaos de las piezas de armadura.Si viene alguien preguntando por Vega, ya sabéis lo que tenéis que
decir. Que se ha ido por detrás y notenéis ni idea de dónde pudieraestar.
Sentada desnuda en la penumbra, con los cabellos sueltosy la espada entre las manos, pusode nuevo los ojos en la guitarramorisca. Sonrió como para ellamisma.
—Mi padrino sabe lo que sedice. Nada de extremos sueltos.Antes de que caiga la noche,mandad a alguien con un recado a laalmofalla de los escoceses. Que le
dé a Bailoque un mensaje de mi parte.
—¿Qué mensaje? —Que tiene una cuestión de
guitarras pendiente conmigo. Y queya va tardando en saldarla.
—¿Eso es todo? —No te preocupes. Él
entenderá, y será más quesuficiente.
Guitarras
Había en esa época dos tiposde guitarras. Una era la
guitarra latina, antecesoradirecta de lo que ahora
llamamos guitarra española. La otra era la guitarra
morisca, a caballo entre laanterior y el laúd, con caja en forma de pera y clavijero en
forma de hoz. Fue muy popular en ese siglo en España. Después su uso
declinó y acabó por desaparecer, desplazada del todo por la guitarra actual.
Con la espalda muy recta y lasmanos sobre el regazo. Con lacabeza ladeada, pero solo lo justo para demostrar un interés cortés.Así la habían educado y así sesentaba María Henríquez. Tanquieta como una estatua,escuchando cómo el escocésBlaylock cantaba a los sones de laguitarra morisca.
De nuevo esa noche soplaba
aire. Brisa suave que avivaba brasas, que hacía ondear el velo ylas mangas bobas del vestido negrode la dama. Al amparo de ese velode encajes, además de oídos prestaba ella ojos a ese extranjeroque guitarreaba al resplandor delfuego.
Nunca habría creído que fuesetan buen intérprete, al punto de quehabía conseguido prendarle con scantar. Y aún más que su voz o sushabilidades como guitarrista lehabían fascinado las propias manos.
Manos grandes de hombre de armaso de campesino. Tan grandes que parecía imposible que fuesecapaces de arrancar aquella músicaa la guitarra morisca. Máximecuando el instrumento le eraextraño.
Pero ahí estaba, tocando colas uñas y no con una púa.Rasguñaba las cuerdas, sacabamelodías perfectas. Y también era buen cantor. Uno de esos a los quela voz le cambia de registro alcantar. Le salía honda, resonante,
con una cualidad bronca que lahacía agradable y distinta.
Pero ya menguaba en su canto.Iba apagando poco a poco los sonesde la guitarra. Remató su canción.Cayó un silencio largo sobre esecírculo de luz del fuego. Blaylocse quedó con la cabeza ladeada, lasmanos sobre el instrumento. Elresplandor le alumbraba mediacara. El aire nocturno estremecía la pluma blanca de su bonete azul.
Habló por fin María en tononeutro:
—Tengo que reconocer, señor,que no tocas nada mal.
Blaylock, con la cabezatodavía inclinada, se permitió unasonrisa calma.
—No soy de los quefanfarronean. Y ya te lo dije. Soy bueno con el laúd. Me pareció queesta guitarra morisca no iba aresultar tan diferente y así ha sido.
o es tanta la complicación. —Probablemente para ti no.
Pero la tiene y mucha. Los hay quenunca llegan a dominar la guitarra
morisca. —Me parece que no es mi
caso. —No, no lo es.Volvió a sonreír con
amabilidad el escocés. Acarició elmástil pulido del instrumento. Susafirmaciones no eran del todoexactas, pero se iba a cuidar muymucho de revelárselo a la dama.
Porque, a raíz de aquelintercambio algo espinoso de frasesen la tienda de ella, había procurado frecuentar las hogueras
de primera hora de la noche. Esasen las que hidalgos, soldados yfrailes ambulantes tocaban ycantaba al oscurecer. Así, ademásde prestar oídos a cualquier rumor interesante, había podido observar cómo se tocaba la guitarra morisca.Más que eso, porque hasta habíalogrado que en alguna ocasión ledejasen una y le enseñasen algunosde sus trucos.
Ella seguía en la misma postura, con las manos siempresobre el regazo, el velo negro
ondeando a cada soplo de aire. —Esa canción… ¿es de t
tierra? —De donde nací. Sí. —¿Y eso en lo que cantabas
que era? ¿Escocés? — Inglis. —¡Ah! ¿Inglés?Blaylock alzó por fin la
mirada para ponerlo en los ojososcuros bajo el borde de la piezade encajes negros.
—No. Inglés no. Eso es lo quehablan los ingleses. Inglis. Es lo
que hablamos en mi tierra. —¿Un inglés que no es inglés?
¡Qué curioso…! —No le veo la curiosidad.
¿Acaso no habláis aquí ucastellano de frontera que es muydiferente al que hablan loscastellanos de Castilla?
—Es verdad. —Pareció comosi sofocase una risa—. Y, ya quesale el tema, ¿te entiendes bien colos de la hueste?
—Con unos mejor, con otros peor.
Pasó él los ojos al fuego y ellacambió muy despacio de postura.Comenzaba a llevar laconversación a donde quería.
—¿Qué opinión te merece a tiJufre Vega? Como adalid, merefiero.
Blaylock tocó un par deacordes antes de responder, comosi reflexionase al compás de lossones de la guitarra.
—A mí me enseñaron a nodiscutir ni sobre mis mayores nisobre mis superiores.
Tocó otra nota. —Pero, ya que eres tú y esta
es una conversación privada, te diréque es bueno con las armas y que parece también bueno dirigiendo alos hombres. Pero se le ve un pocoverde, como dicen por aquí.
Ella sonrió. Una sonrisaintuida tras el velo.
—¿Verde? ¿Lo dices porquese sobresaltó con los descabezos demoros? Sí. Me lo contó Caldera.
—Sí. Por eso y por algún otrodetalle.
—A Jufre le pasa un poco loque a mí. Por razones ajenas a svoluntad ha estado alejado delmundo un tiempo.
—¿Quieres decir que ha salidode un convento?
—No puedo darte detalles. Esun tema sobre el que he juradoguardar silencio.
Asintió el escocés e inclinó lacabeza para tocar otro par de notas.
—¿Y sobre ti, señora?¿Tampoco puedes dar detalles?
—Todos los que quieras
conocer, si es que no te aburres. Yosí he estado en un convento, comoentiendo que ya has oído. Me he pasado ahí los últimos años.
—No pareces mujer declausura. Y no quiero con esto parecer irrespetuoso.
Ella volvió a sonreír. —Más que irrespetuoso eres
de buen ojo. No. No soy mujer parala clausura.
—¿Entonces…? —Otroacorde de la guitarra.
—Mi esposo cayó prisionero
hace algo más de tres años en unaescaramuza. Yo me encerré en unconvento a esperar su regreso. Por desgracia, murió cautivo antes deque pudieran rescatarle.
—Siento oír eso. —Así es la vida en la frontera,
señor.Esa había sido otra de esas
respuestas altaneras tan propias deella. Solo que en esa ocasión elhielo fue momentáneo.
—Hace ya de eso un año, perodecidí permanecer en el convento.
o es un lugar en el que fuese feliz, pero había sufrido tantas pérdidasque…
Se detuvo por un instante.Pareció como si hubiese pensadoque estaba siendo demasiadoconfidente y cambió de nuevo deregistro.
—El caso es que me sacó delclaustro la dolencia de mi padre.Por eso te he dicho que en más deun sentido me parezco a Jufre.
El escocés rasguñó la guitarramorisca. Pasó una ráfaga de aire
que aventó una bocanada dechispas.
—En tal caso, los trescompartimos algo. Yo tambiénestuve en un convento.
—¿Un buen mozo como tú?¡Pero qué desperdicio para lasarmas de tu tierra!
—Me enviaron de pequeño ycon pocos años era un chico más bien enteco.
—¿Enteco tú? —Ahorarompió a reír de forma abierta—.¡Imposible!
Sonrió él en respuesta,inclinado sobre la guitarra.
—Pues lo era. Flacucho,escaso de cuerpo. Ya ves qué bromas gasta la vida. No sé si sedebió a que con los frailes se comíamucho mejor, pero lo cierto es queestando con ellos di el estirón. Eel convento tuve no solo puchero.También aprendí a leer, a escribir ya hacer cuentas. Eso en mi tierra esun gran privilegio. Es un lugar duroy áspero, castigado por las guerrasfronterizas y civiles.
—Esta tierra también es dura,señor. Aquí vivimos guerreandotodos contra todos.
—Cree en mi palabra cuandote digo que Escocia es más pobreque Andalucía. Pocos hombres dearmas han tenido ocasión deaprender a leer, a escribir, a todoeso que aquí se considera prendaindispensable de hidalgo.
»Allá pocos se puede permitir los paños, los bordados ylas alhajas que aquí son bastantemás cotidianos.
Sonrió, la cabeza siempreinclinada sobre el instrumento.
—La prueba está en que aquílos hay que, sin ser ellos nadie, se burlan a nuestras espaldas de lasforma de vestir de mis compañerosy yo. Se ríen, dicen que somos unosdesarrapados…
—Es la primera noticia quetengo. Pero si alguien se atreve aeso en mi presencia, haré que le dede palos.
—Gracias, pero no seránecesario, señora. Si eso ocurre,
tan solo pídele que me lo diga a lacara. Yo sabré darle la réplicaadecuada sin necesidad deintermediarios.
Ella le observó a la luz delfuego, ahí, pasando los dedos por elmástil, la caja, las cuerdas.
—Bien respondido, señor. ¿Y por qué saliste del convento?
—Porque yo también perdíhermanos mayores y tuve queocupar su lugar. —Otra de esassonrisas suyas sosegadas—. Yaves, señora, que la vida es muy
parecida en toda frontera. Estáhecha de azares, pérdidas,mudanzas…
Tocó una vez más. Unos sonessuaves que quedaron vibrando en lanoche. Se incorporó.
—Con tu permiso, deboretirarme. Es muy grata tcompañía, pero mañana me esperacabalgada.
Ella asintió al tiempo que selevantaba también. Recobró laguitarra morisca de manos del otro,que afirmó.
—Buen instrumento, señora.Hermosa factura, excelente sonido.Te agradezco que me hayas dejadotocarlo. Me ha hecho feliz volver atocar y confío en que me permitasrepetirlo.
—Con gusto, señor. En estaalmofalla eres dos veces bienvenido, porque un bueinstrumento solo lo es de verdadcuando está en buenas manos.
Manejo de la espada larga.
Calderos
El caldero era símbolo denobleza y riqueza. Significabaque aquel que lo ostentaba en sus pendones era un hombre
lo bastante poderoso como para dar sustento a la hueste
que le seguía. De ahí que el caldero fuese uno de losemblemas que el rey deCastilla concedía a un
notable cuando le hacíaricohombre, el rango más alto
en la nobleza. Es por esotambién que solo el rey lucíaun pendón con no uno sino
tres calderos.
Jufre Vega observaba recostado ensu partesana. Observaba tambiédon Pedro Fernández de Castro, «elde la guerra», aunque él con los puños en las caderas y los labios prietos.
Otro tanto hacían los de lahueste negra que estaban con ellos,así como los oficiales y guardas delricohombre. El único que hacía
gestos y hablaba era Martín Abarca.Señalaba con una vara, ahora a lafortaleza, luego al campo de sitio ydespués al suelo, donde habíadibujado un mapa a base de líneas,chinas y palitroques.
Estaban en lugar alto, desde elque tenían buena vista del punto quesufrió la salida nocturna de losdefensores. Soplaba aire de agostoque les cortaba a veces el alientode puro ardiente. Agitaba las plumas negras del almete de Vega,estremecía las barbazas de los
hombres de armas, hacía ondear sobre sus cabezas los estandartesde Castro: el cruzado, el de los seisdiscos azules, el del caldero.
Los ojos de todos seguían a lavara. Apuntaba a la bastidacarbonizada, a las murallas, luegode vuelta al mapa en el suelo. Hastaellos llegaba el fragor de losingenios y de los movimientos detropas. Desde su posición, podíaver cómo una tropa de moriscosaliados, con jaquetas rayadas y pañuelos en la cabeza, corría
como gamos entre matojos y peñas, buscando apostaderos favorablesdesde los que hostigar con sus ballestas a las almenas.
Abarca cesó en su perorata.Palo en mano, se volvió hacia elricohombre de sobreveste blancacon cruz negra. Este le observó coel ceño fruncido, como si nosupiese bien qué pensar. Pasóvarias veces los ojos del campo deasedio al mapa en el polvo. Torcióel gesto, puso la mirada en lastorres de Teba.
—¿Traición? —A la vista salta, señor.Abarca se quitó la cofia para
pasarse la mano por los cabellossudorosos. Sí que hacía calor ahíarriba, a la solana. Pedro Fernándezde Castro se volvió hacia el campode asedio con los brazos en jarras.
—Eres convincente, navarro.o esperaba una explicación ta
atinada por parte de un simplehombre de armas. Y no te tomes amal mis palabras.
El hombrón se atusó la barba
con los dedos entreabiertos. —Me interesa la guerra de
asedio, señor, y no la guerreada.Ando en cabalgadas hasta que pueda servir en algún castillo.
—Ya. Cuando esto acabe, vetea hablar con alguno de misoficiales. Ya veremos qué puedearreglarse.
—Te lo agradezco mucho,señor.
Unos pasos más allá, el deSangarrén le pegó un codazo aBlaylock, hablándole al oído.
—¿Qué, amigo Bailoque? ¿Tehas quedado en Babia?
—No sé lo que es Babia. —Que me da la impresión de
que no te has enterado ni de lamitad.
El otro compuso una mueca deresignación, con el rostro a lasombra del capacete. No andabadescaminado el aragonés. Se había perdido en aquel diálogo ecastellano de frontera sostenido avarios pasos de distancia y con dosacentos muy fuertes. Y del discurso
de Abarca no había llegado aentender gran cosa.
—Atiende, hombre. Esas rayasson Teba, nuestras cavas yalbarranas. Los palos los retenes y palenques. Las piedritas las patrullas…
—Eso ya lo he visto. Lo queno…
—Aguarda, impaciente. Loque el amigo Abarca ha tratado dedemostrar al señor de Castro es quesu mayordomo Montenegro noanduvo falto de diligencia. La
bastida estaba defendida de sobra.Había escuchas y patrullas por todos lados.
—¿Y a qué nos lleva toda esaexplicación?
—A que es imposible que ungrupo tan nutrido llegase tan lejossin ser detectado. No puede ser quetantos hombres de armas se presentasen al pie de lascarpinterías sin que nadie diera laalarma.
—Imposible no es. Ocurrió. —Sí. Pero no gracias a la
habilidad de los de la salida nitampoco por azar. Alguien debió deguiarles por entre los escuchas,lejos de los recorridos de las patrullas nocturnas.
—¿Y si mandaron a unos pocos por delante…?
—¿Pero no ves queMontenegro había dispuesto unaverdadera red de vigilancia? Unared, sí, lista para atrapar acualquier pez que quisiese pasar por ella. Para encontrar un paso,degollando escuchas y evitando
retenes, los moros habrían tenidoque emplear toda la noche.Montenegro era perro viejo emateria de asedios. Cambiaba posiciones y patrullas cada dosdías.
Como si hubiera oído loscuchicheos a sus espaldas, Castrose giró para estudiar el mapa en latierra. Se golpeó de repente la palma de la mano con el puñocerrado, con sonido restallante por los guanteletes.
—¡Traición!
El exabrupto fue tan bruscoque sobresaltó a todos los presentes, en mayor o menor medida según el temperamento decada cual. Jufre Vega, que habíaestado contemplando una de lastorres cuadradas de Teba, se giró, partesana en mano. Habló con esavoz metálica suya:
—Traición. Sí. Alguno de losnuestros informa a los de dentro.Tal vez también al ejército deOzmín que acecha al otro lado delrío.
Uno de los oficiales de Castroquiso mediar.
—Los espías son parte de laguerra. También nosotros tenemosunos cuantos en campo enemigo…
—Ya. Pero los suyos parecenmejor informados. Me parece quehay que «agradecerles» a ellos nosolo la pérdida de la bastida, sinotambién la de más de una denuestras cuadrillas montadas. Quiésabe si no serán responsablestambién de la muerte del condeescocés y de la pérdida del
relicario.Castro se giró una vez más a
contemplar el campo. —No especulemos. En eso no
eres imparcial, Jufre Vega, porqueesa pérdida causó la desgracia de t pariente Henrique Gamboa.
—Como gustes, señor. En todocaso, tenemos que preguntarnos qué buscaban los traidores propiciandoesa salida nocturna.
—¿No es evidente? Destruir latorre de asalto antes de queestuviese acabada.
—Sí, señor. ¿Pero solo eso? —¿Qué si no?Vega golpeó con la contera de
su partesana en el suelo. —¿Me permites que te hable
con sinceridad? —Adelante. —Tal vez, además de
privarnos de la bastida, buscasecrear disensiones entre el rey y tú.Me has dado permiso para hablar con sinceridad. Por eso me atrevo adecirte que corren habladuríassobre la negligencia de
Montenegro. Negligencia queAbarca te ha demostrado que no estal.
Señaló al mapa con la partesana.
—Pero se habla de ello. Sehabla hasta demasiado. Es como sialguien estuviese esparciendochismes y rumores.
—¿Y qué ganan enemistandoal rey contra mí?
—Crear una excusa paralevantar el asedio sin mácula paradon Alfonso. Los ánimos están
bajos, Teba resiste y tú tienesenemigos poderosos. Enemigos queaprovecharán una coyunturadesfavorable para ti.
»Si consiguen influir en doAlfonso en tu contra… si nosretiramos, siempre se te podráachacar a ti el fracaso. Aducir quedirigiste mal las labores de asedioy que no fuiste capaz de proteger la bastida. El honor de don Alfonsoquedaría así a salvo de lo que seríade hecho una gran derrota, puestoque esto es una cruzada.
El ricohombre, siempre deespaldas, ladeó la cabeza paramurmurar.
—Atinada reflexión la tuya.Varios de sus oficiales
comenzaron a hablar a la vez.Aprovechó el de Sangarrén paracomentar por lo bajo:
—Lo mismo le ocurrió almaestro Gamboa. No importa losservicios prestados a este rey y a s padre, el que quedase medioimpedido, el haber perdido a susdos hijos varones… El rey
descargó en él cualquier culpa por la muerte de tu señor el conde paralavarse él las manos.
—No es el mismo caso. Unoble no es igual que un hombre dearmas.
El aragonés se echó a reír esordina.
—Claro que no. Y menos este,que es el señor más poderoso deGalicia y uno de los más grandes detoda Castilla. Pero ya lo acaba dedecir Vega. Como a todo hombreencumbrado, no le faltan los
enemigos igual de altos. La cosa seestá poniendo fea y alguien tendráque cargar con las culpas si todo seestropea. Y camino de ellollevamos. Los caballeros de Cristose marchan.
Blaylock inclinó un poco másla cabeza tocada con capacete.
—¿Los portugueses? ¿Estáconfirmado?
—Como que hoy hace un calor del infierno. Don Alfonso no haconseguido retenerlos y hoy mismodejarán la cruzada. Otro golpe más
para la moral.El escocés no replicó nada.
Quinientos de a caballo al mandodel maestre de la orden. Muchos deellos antiguos templarios, pues elrey de Portugal había creado esaorden para acogerlos en ella cuandoel Temple fue disuelto por el papa.Y, como decía el de Sangarrén, noera solo la pérdida de una fuerza de primera. Era una brecha en elsentimiento de cruzada que, mal que bien, aglutinaba a ese ejército dehuestes dispares.
Pero Castro y Vega estabanhablando de nuevo. Volvió elescocés a lo inmediato y, mientrasreajustaba su mente al castellano, se perdió las primeras frases delsegundo.
—… es evitar otro golpe parecido o peor. Y para ellotenemos que preguntarnos en quéforma y por dónde podría venirnosese golpe.
—Ya que planteas el acertijo,dame tú la solución.
Vega se giró para apuntar a
Teba con su partesana, las plumasnegras del yelmo estremecidas por el aire cálido.
—Ahí dentro está el relicario,señor. Si consiguen sacarlo, si llegaa manos de Ozmín…
Dejó la frase en el aire y justo por eso todos entendieron mejor que si la hubiese rematado. Esosería otro clavo en el prestigio deCastro y un nuevo mazazo para lamoral de la cruzada.
El ricohombre asintió, todavíade espaldas y con los ojos puestos
en el campo de asedio. —Eres un hombre misterioso y
supongo que por eso hablas siemprede forma algo oscura. Pero, sitienes algún plan, es hora de que loestudiemos.
Adalid y almocadén
Adalid y almocadén sontérminos, en general,
sinónimos y designaban a jefes de huestes. Sin embargo,
en ocasiones parece que el segundo término se reservaba
más bien a aquellos quecapitaneaban compañías de
peones. El primero se usabamás con los que dirigíanunidades de a caballo.
En la oscuridad, recrujían los
cordajes, los cabrestantes, elmaderaje de los ingenios.Entrechocaban con estruendo los brazos contra los travesaños, segritaban los ingenieros. Olía afuego, a quemado, y los proyectilesen llamas volaban incendiando lanoche. Se estrellaban con fogonazoscontra las murallas de Teba.Muchos las rebasaban para caer como maldiciones en el recintoexterior, ahí donde se refugiabanlos habitantes de las alquerías cosus enseres y ganados.
La noche retumbaba degolpazos, resonar de metales, vocesde guerra. Al resplandor de unamedia luna amarilla, grupos de ballesteros batían con sus descargaslas almenas. Desde arriba losdefensores replicaban, cubriendocon sus tiros de ballesta a los queapagaban los focos de incendio.
Para Juan de Beaumont, quenunca antes había estado en uasalto nocturno, la experienciaresultó espantosa. Era como estar en el infierno. Un infierno hecho de
sombras, llamas, silbido de virotes,olor a chamusquina, bolas de fuegoque volaban como cometas decondenación.
Intimidaba pese a que esanoche la hueste negra no participaba en el ataque contra lasmurallas. Un asalto que no buscabatanto abrir brecha como agotar a losde dentro. Aunque el rey donAlfonso no debía de descartar una posible entrada, pues era sabidoque grupos de almogávares ymoriscos aliados rondaban las
murallas mientras los contingentesmayores atacaban al amparo de susescudos.
Justo sobre eso le murmurabaal oído Martín Abarca a su primo,tanto para instruirle como paradistraerse en esa espera en laoscuridad.
—… con clavijas de madera.Por eso atacan en redondo y por tantos puntos. Si encuentran uhueco desguarnecido, se acercarán,meterán las clavijas en los huecosentre los mampuestos y subirán. Y
si logran llegar arriba…Puso Beaumont los ojos en la
ciudadela alumbrada por la luz dela luna y los tiros incendiarios.
—Hay que tener valor.Aludía a lo fácil que debía de
ser fallar en la oscuridad. Meter mal una clavija y, al colgarse deella o pisar, precipitarse al vacío.Pero Abarca lo entendió en otrosentido.
—No es cuestión de valor y síde valer. Porque hay que valer paraese empeño. No pueden esperar
piedad si les sorprenden. Si no losflechean o degüellan, acabarácolgados de las torres.
—¿Y aun así…? —El rey ha ofrecido
galardones sustanciosos a quieneslogren hacer pie en los adarves. Ylos hombres han venido a ganar oroy honores.
Sonrió pensativo en lassombras.
—Galardones. Eso es lo queesta noche pueden ganar. Y, en sudefecto, quizás la muerte, que libera
a todo hombre de preocupaciones yfatigas.
Se sorprendió Beaumont anteesa reflexión. No era algo que a élse le hubiese pasado ni de lejos por la cabeza. Y no se trataba de que su primo tuviese muchos más años queél. No los tenía. Pero siempre habíatenido aspecto de mayor, gracias asu gran tamaño y barba cerrada. Y asu gusto por darle vueltas a lascosas. Por algo, siendo adolescente,los otros muchachos le llamaba«el abuelo»…
Pero al parecer se libraba ucombate a su mano derecha. Oíacon claridad el griterío y el clangor de armas. También lo habíanadvertido ya otros de la hueste, queestaban entre las sombras, a pie ycon los caballos de las riendas.
Blaylock, tras atar su bayo aun matorral, se acercó hasta el deSangarrén. Señaló con el pulgar edirección al estruendo del combate, pues los relieves del terreno sololes permitían oír y no ver.
—¿Una salida nocturna?
—Seguro. —Tienen valor. En pleno
ataque de nuestras tropas se atrevea salir.
—Valor o astucia. O las doscosas a la vez.
—¿Astucia por qué? —Mira, escocés. El peso del
ataque recae esta noche sobregentes allegadizas, no sobre lashuestes del rey, las milicias urbanaso las tropas de las órdenesmilitares. La mayor parte de ellosson compañías de desarrapados,
mal armados y peor dirigidos por almocadenes de baja estofa.
Se echó atrás la capellina demalla, se rascó la barba dura.
—Los de dentro lo saben.Seguro. De alguna forma se haenterado y por eso han salido. Estanoche van a beber los cuchillos,amigo.
No se animó a replicar elescocés. Era cierto que en lacruzada había muchos desposeídosen busca de botín o un pedazo detierra. Hombres de a pie, llegados
algunos solo con una lanza. Gentesa los que los fronteros tildaban codesdén de «allegadizos».
Crecía el estruendo delcombate. Pasó un proyectilincendiario, iluminando los cerros asu paso. Pensó Blaylock en esaafirmación de que los de dentro dealguna forma habían sabido del bajo nivel de las tropas queatacaban esa noche.
Por suerte, ellos no tomaba parte en todo eso. Estabaapostados en una de las sendas al
sur de la fortaleza. Todo ese terrenoescabroso estaba entrecruzado decaminillos. Al fin y al cabo, aquellaciudadela que con tanta tenacidadresistía era el centro de una población dispersa en alquerías.Poblados ahora desiertos, porquesus habitantes habían tenido tiempode huir o refugiarse ahí dentro.
Si la hueste negra acecha entrelas sombras, junto a la senda, era por acuerdo con don PedroFernández de Castro. Losargumentos de Abarca habían sido
bálsamo para el orgullo magulladodel ricohombre. Tras convencerlede la actividad de espías enemigosen el asedio, le había demostradoque había un número limitado de puntos por el que unos jinetes podrían escapar del asedio. Deevadirse aprovechando justomomentos como ese, hechos denoche, confusión, combate.
A partir de ahí, había sidofácil conseguir que situase escuchasy retenes en esos puntos. Todoshombres fieles, capaces además de
tener la boca cerrada, porque noconvenía que los espíassospechasen que su existencia habíasido descubierta. Era por eso queellos mismos cerraban esa nocheuno de los pocos caminos posibles.
Dos figuras salieron de entrelas sombras. Greñuda una, cocasquete hemisférico la otra. Doblade Oro y Fierros.
—¡Malditos! —respingóGome Caldera—. Me habéis dadoun susto de muerte.
Y no era el único que se había
sobresaltado, porque aquellos doseran sigilosos de verdad. Siinmutarse, habló el ballesteroalmogávar:
—Vienen por el camino.Los hombres se congregaro
de inmediato alrededor de esa pareja. Jufre Vega se adelantó, las plumas negras del almete ondeandoal resplandor de la luna.
—¿Quién viene? Sé más preciso.
—Al oído, una veintena. De acaballo pero se acerca
desmontados. Vienen de Teba ytraen algunos peones por delante.
De golpe sintió Blaylock calor en el cuerpo. Jinetes tratando deabandonar a hurtadillas Teba,aprovechando el fragor del combatenocturno. ¿Acertaba entoncesAbarca? ¿Serían benimerinestratando de sacar el relicario?
Caldera estaba dando órdenes,con la anuencia de Vega.
—Vosotros dos a las cuestas yaprestad las ballestas. Tú a eselado. Tú al otro. —Se giró a los de
a caballo—. Montad. Vamos a esazona en sombras. Aprestad lasarmas y procurad tener tranquilos avuestros caballos.
Se situaron en una zona donde,gracias a las laderas y a la posicióde la luna en el cielo, estabaocultos en un estanque de negrura,al punto de que casi no se veíaunos a otros. En esas tinieblasresonó la voz metálica de Vega:
—Aguardad a mi voz deataque. Sobre todo y al precio quesea, que no pase ni uno.
Y tras eso, ya no hubo más palabras de nadie. Se quedaron allí,sobre los caballos, en la oscuridad.A ratos sonaba un casco contra elsuelo, el resoplido de alguno de loscorceles. Alguna vez pasaba un proyectil en llamas, lejos. Loshombres esperaban en sombras,acariciando a sus monturas para queno se pusieran nerviosas. Por suerte, el escándalo de la lucha — ese mismo con el que contaban los benimerines para salir inadvertidos
enmascaraba los relinchos
ocasionales y el tintineo de losmetales.
Apareció una figura en lasenda. Luego otra y después todavíaotra más. Iban de un lado a otro,desconfiados. Ojeadores localesque tal vez regresasen a Teba, unavez hubiesen logrado sacar de ahí alos jinetes.
Por azar o algún error de losingenieros, una bola de fuego pasóvolando muy cerca, iluminándolotodo a su paso. Al resplandor,Blaylock acertó a vislumbrar a los
atajadores moros. Flacos, secos,con pañuelos anudados a la frente y ballestas en las manos. Fue uinstante. Luego la luz se alejó yesos hombres volvieron aconvertirse en sombras.
Pero se habían parado en seco.Tal vez alguno había visto algo alresplandor del fuego viajero. O talvez fue solo que quedarodeslumbrados. Fuera como fuese,alguno de los dos ballesteros quelos acechaban decidió que eramejor no arriesgarse.
Blaylock llegó a oír el silbidode la flecha. Una de las siluetas sedesplomó sin un lamento. Uchascar de dedos más tarde cayóotro. Ese lo hizo aullando como u perro escaldado. Su compañero, elugar de devolver el tiro, echó acorrer dando berridos de alarma. Yde más atrás le respondieron gritos,acompañados de un resonar demetales inconfundible. Losenemigos estaban montando en suscaballos.
—¡A ellos! —rugió Vega.
A la par que daba esa voz, selanzaba ya a la carga por la senda,seguido por Caldera con la banderanegra. Y con ellos todos los demás,entre gritos de guerra y estruendode cascos.
En lo que a Blaylock le pareció un suspiro, chocaron colos moros, que llegaban cargando para tratar de forzar el paso.
La colisión entre las sombrasfue tremenda. Gritos, relinchos,campaneo de las armas al chocar contra escudos y cascos. Jufre
Vega, que por haberse lanzado a lacarga el primero iba un par decuerpos adelantado, cruzó lanzascon un enemigo. La suya encontró elcuerpo del benimerín y lo pasó delado a lado. La de este topó con elescudo enlutado del de negro. Saltóla vara en pedazos, pero consiguióarrancar a Vega de su silla.
Blaylock azuzó a su bayo.Creyó ver cómo Caldera interponíasu montura para proteger al adalidcaído. Pero el escocés no pudollegar a ellos porque se tropezó co
una sombra al galope y de frente.Consiguió desviar a su caballo.Evitar a toda costa choques defrente, eso le habían enseñado eesos días. Su lanza alcanzó a laadarga del africano, en tanto que ladel otro pasaba por encima de shombro. El golpe le quebró la vara, pero hizo caer no solo al jinete,sino también al caballo enemigo,con una gran voltereta que quizásaplastó al primero.
Arrojó el trozo de asta paraempuñar a toda prisa su espada
ineta. Esa misma que días antes lehabía clavado a un enemigo comolos que ahora tenía delante. Pero yalos africanos reculaban y volvíagrupas en confusión. Ignoraban queeran más que los cruzados y,además, habían chocado en totaldesventaja. Porque los de la huestenegra venían cargando y coarrancada, en tanto que ellosacababan de montar y estaban casi parados sobre sus caballos. Esohabía hecho que al primer envitemás de uno se fuese al suelo.
Galopaban ya de huida através de las sombras. Llevaban delas riendas las monturas de varioscompañeros heridos, y a algunosincluso les sostenían por el brazo ola espalda, para evitar que cayesen.
Caldera bramaba: —¡No les persigáis! ¡No les
persigáis!El propio Blaylock, que había
hecho amago de ir en pos de losfugitivos, tiró de las riendas. Miró asu alrededor, entre las sombras deluna, aturdido tanto por lo feroz
como por lo fugaz delenfrentamiento. Luego arreó a scaballo para acercarse ahí donde yaCaldera y su vecino Ruiz,descabalgados, ayudaban aincorporarse a Vega. Debía de estar aturdido por el porrazo de la caída, porque no hacía otra cosa quedecir:
—Mi caballo. ¿Dónde está micaballo?
—Aquí, adalid.Juan de Beaumont salió de las
sombras con el alazán de las
riendas. Entre Caldera y Ruiz leayudaron a montar. ObservóBlaylock mientras sacudía el brazoderecho. Lo sentía entumecido por el impacto de su lanza contra laadarga. Y no era el único que teníaalguna herida o lesión menor.
Claro que peor parte se habíallevado los benimerines. Pues esoeran, en efecto, a juzgar por susropajes. Hasta tres yacían muertos,despatarrados en el polvo delcamino. Y a alguno más podíanhaber matado, porque muy mal iba
alguno de los que se llevaron con elcaballo de las riendas.
Volvió a la carrerilla Doblade Oro, con las greñas negrasondeando. Venía mohíno, porquehabía salido en pos de los caballosdescabalgados, pero al parecer nohabía logrado coger a ninguno. OyóBlaylock decir a Fierros con sorna:
—Vaya, amigo. A lo que veo,tampoco esta noche conseguiremoscaballo.
Muy cerca, el de Sangarrén seechó a reír ante la ocurrencia. Puso
su caballo a la par que el delaragonés.
—¿No debiéramos haberles perseguido?
—No. Qué locura. Con estaoscuridad y en este terreno, loúnico que conseguiríamos seríalastimar a nuestros caballos orompernos nosotros la crisma.Galopar en estas condiciones queda para los que tienen que hacerlo parasalvar la vida, como esos amigoscon los que acabamos de medirnos.
—Ya.
Caldera dio una voz,emprendieron ya ellos también laretirada, no fuese que los de dentromandasen ballesteros por loscerros. Blaylock se aproximó aJufre Vega, que cabalgaba casidoblado.
—¿Cómo te encuentras,adalid?
—Quebrado —fue la respuestaescueta a través de la visera calada.
—Vamos —medió Caldera—.Apuremos. Tienen que verte esacaída.
—¿Llevaba alguno elrelicario? —se interesó, a pesar desus dolores, el enlutado.
—Es posible. Cruzaste lanzascon su adalid, creo. Iba al frente,como tú. Le dejaste arreglado, peroentre varios cuidaron de que nocayese al suelo. Así que tal vez lollevaba él. Pero, de ser así, nohemos logrado recuperarlo.
—Pero hemos impedido que losacasen.
—Eso sí. —El veterano meneóla cabeza en la oscuridad—.
Apuremos. Vamos a avisar a los dedon Pedro de Castro para quesitúen a ballesteros en la senda.
osotros por esta noche ya hemoscumplido.
Padrinos y compadres
Padrinos eran aquellos queacompañaban al padre al bautizo de un hijo. Eso, enuna sociedad poco letrada,
tenía una importanciaenorme. A falta de
documentos escritos, eranellos los que daban fe de quetal persona era hija de quiendecía ser hija. De ahí que seescogieran con cuidado los
padrinos, que fueran muchos
y que se estableciese unvínculo especial entre
padrinos y ahijados. Vínculoque también existía entre
padre y padrinos, que eranentre ellos compadres.
Llegando al real castellano, lahueste negra comenzó a dispersarse.Más de uno se fue a que físicos ocuranderos les viesen puntadas delanzas o contusiones. Uno de ellosfue Blaylock, que sentía el brazoentumecido y temía habersedescoyuntado el hombro. En cuanto
a Jufre Vega, que cabalgaba conobvia dificultad, se lo llevaron a laalmofalla de los suyos.
Una vez allí, por orden suya,lo metieron en la tienda de MaríaHenríquez. Y antes de entrar mandóque no llamasen a físico alguno. Yale curaría Paloma, que sabía de pócimas, de coser cuchilladas y dereducir fracturas, y de la que decíaque valía tanto como el mejor delos médicos.
A las puertas de la carpa seapostaron Abarca y Beaumont, que
no solo habían salido ilesos delenfrentamiento, sino que tambiéestaban en el secreto de quién seocultaba tras el almete pico degorrión. Vega entró apoyándose enCaldera. Y por el coro de chillidos, preguntas e insultos que estalló deinmediato ahí dentro, se dijoAbarca que por nada del mundohubiera querido estar en la piel delveterano.
Razón no le faltaba. De hecho,oyó cómo rugía el veterano.
—¡Basta! ¡Basta! ¡Se van a
enterar en todo el real!Las dos criadas, sin hacerle el
menor caso, sin dejar de lamentarsey recriminarle, tomaron a su ama por los brazos y se la llevaron a layacija abierta.
Mientras ellas liberaban alenlutado del almete, Caldera sequitó los guanteletes y, trasarrojarlos sobre la tapa de uarcón, se echó atrás la capellina decota de malla.
Juana tiró a un lado el almete,sin miramientos, de forma que rodó
por el suelo de estera, resonandocomo un caldero viejo. Libraron aMaría de la cofia de cuero, lesoltaron los cabellos.
—¡Qué locura! ¡Malditoidiota! ¡Esto tenía que ocurrir!
Caldera se llevó las manos alas sienes, como hombreenloquecido por la algarabía.
—¡Pero basta! ¡Parecéisgallinas! ¡Me vais a volver loco!
Ellas, sin dejar de denostar,comenzaron a desnudarla. MaríaHenríquez, pálida y con los labios
apretados, dejó que le quitaseguanteletes, botas, coderas. Juanase encaró con Caldera.
—¡Ya sabía yo que esto iba aacabar mal!
—Calla y atiéndela. —¡Calla tú, viejo idiota! —
Agitó una bota bajo sus narices.Paloma, también barbotando
enojos, se aplicaba ahora aexaminar a su ama. Le palpaba elcuerpo por encima de la cuera dearmar. Entendió Caldera que si nohabía soltado esa prenda era por
temor a que tuviese alguna heridade arma. Se pasó la mano por la barba rojiza y cana.
—No tiene cuchilladas. Perose cayó del caballo.
—¿Algún hueso quebrado? — rezongó la otra, sin mirarlesiquiera.
—No, no —respondió por primera vez María entre dientes,como el que contiene el dolor.
Paloma entonces comenzó asoltar la cuera de armar.
—Fuera de aquí, Caldera
maldito.El veterano salió de buena
gana, con los guanteletes en lamano. Porque si las palabras y losgestos matasen, él ya habría muertoahí dentro como pasado por ucentenar de flechas. Refunfuñaba alcruzar la entrada. ¡Como si encimatuviese él la culpa del empeño desu ahijada!
Rayaba a oriente. Se acercabaya el día. Soplaba un viento gélido,muy propio de la última noche.Agitaba en la oscuridad los
pendones y hacía resonar las lonasy los cueros de las tiendas.
Martín Abarca se encaró conél al tiempo que se frotaba lasmanos.
—Una noche larga, ¿eh? —Y tú que lo digas, amigo. —¿Sanará? —se interesó Jua
de Beaumont. —Claro que sanará, joven. No
tiene nada roto y se repondrárápido. Ha sido sobre todo el susto.
Se echó el aliento en lasmanos ahuecadas.
—Pues sí que hace frío,¡rediós! Juan, procura estar a mano.Tal vez tengas que volver a vestirtede Jufre Vega.
—Como tú mandes. —Será mejor que te quedes e
la almofalla. Mira, vete a mi tienday duerme un rato. —Se giró aAbarca—: Vete a acostar tútambién.
—¿No quieres que me quedede guardia?
—No creo que sea necesario.Echó una mirada de fastidio a
su espalda. —Después de todo, ahí dentro
están esas dos locas. Pobre del quese atreva a entrar sin permiso.
Algebristas
En árabe significa algo así como «reductores». También
llamados ensalmadores yhernistas (aunque no siempre significaron exactamente lo
mismo), eran los profesionales que seocupaban de reducir
fracturas, tratar luxaciones y,en general, atender todos los problemas relacionados conel sistema osteoarticular. La
figura perduró durantecientos de años, y a partir del
siglo xv , fue una de las profesiones que el Tribunal
del Protomedicato estaba facultado para certificar y
vigilar.
¿No te encuentras bien, señora?María Henríquez había
sonreído en la penumbra de stienda. Una sonrisa a caballo entreel desmayo y la dureza.
—Pues no, señor. No meencuentro bien. Si estando bien de
salud tuviese el aspecto queimagino que tengo, sería entonceshora de que me preocupase.
Se alegró Blaylock de la pocaluz que había dentro. Esa respuestaácida, muy acorde con el carácter de la dama, le había hecho casiruborizar. Se le ocurrió que debíade tener el pabellón medio aoscuras adrede. Que le habíarecibido sentada en las sombras para ocultar en la medida de lo posible su estado. Porque solohabía en el interior la luz que se
filtraba al trasluz de las lonas. Yaun así, el escocés se había percatado de lo macilento de srostro, así como de que estaba másrecostada que sentada.
—¿Puedo interesarme sobre loque te aqueja, si no es indiscreción?
—No lo es. Dice Paloma quehe cogido fiebres del real.
—Siento oír eso. Yo las paséhace poco y me dejaron mal parado.Si molesto, tal vez sea mejor queme marche.
—Si molestases, no te habría
recibido, señor. ¿No crees?Esta vez Blaylock ni se
inmutó. No le iban a pillar desprevenido dos veces taseguidas y en idénticas condiciones.Ella giró la cabeza.
—Paloma, mujer, trae vino.Siéntate, señor.
Él se desciñó la espada, antesde ocupar uno de aquellos asientosde madera y cuero.
—¿A qué obedece tu visita,señor?
Con la espada morisca en s
vaina, atravesada sobre los muslos,Blaylock se quitó el bonete azul para pasarse la mano por el cabellocorto y rubio.
—Venía a ver qué tal seencuentra Jufre Vega, señora. Nosalió anoche muy bien parado de laescaramuza.
—Más bien quedó bastantemaltrecho. Sí. Pero fue cosa delmomento. No tiene más quemataduras sin mayor importancia.
—Me alegro, porque corretoda clase de rumores sobre ello
por el real. —Que chismorreen lo que les
venga en gana.El visitante aceptó una taza de
vino de manos de Paloma, al tiempoque asentía. Después la criadasirvió a su ama. Alzaron las tazas amodo de brindis, sin moverse delos asientos.
—Por una pronta recuperacióde Jufre Vega —dijo él.
—Así sea. Aunque ya está en pie. Como puedes comprobar, hasalido a sus asuntos. —Bebió u
sorbo—. ¿Y tú cómo te encuentras,señor? Me dijeron que tambiéfuiste herido anoche.
—¿Yo? ¿Herido? Te haninformado mal.
—¿No te lesionaste el brazo allancear a un enemigo?
—Ah. Estaba pensando ecuchilladas.
Sonrió al tiempo que, casi por instinto, se llevaba, la manoizquierda al hombro derecho.
—Sí. Me quedó algo doloridoel brazo del choque. Pero no tiene
importancia. —Todo lo que tiene que ver
con el brazo derecho tieneimportancia, señor. No por nada elderecho es el brazo de la espada.
—Dicen en mi tierra que el brazo de la espada no vale nada siel brazo del escudo… —Volvió asonreír, con la espada sobre losmuslos y la taza en la mano—. Eserio. No es nada.
—Espero que sea verdad. Hahabido hombres que en tesiturassemejantes, por hacerse los duros y
no acudir a los físicos, quedaromedio inválidos. Debieraexaminarte algún algebrista. Loshay muy buenos en el real.
Él se llevó la taza a los labios,todavía sonriendo. Al beber, sellenó la nariz con esos olores ahierbas aromáticas que perfumabael interior de esa tienda.
—Te agradezco el interés, pero entre los míos también haymás de uno que sabe de luxacionesy fracturas. Descuida. No deseocolgar las armas por no haber dado
importancia a un mal golpe. —Eso está bien. Me
disgustaría que la hueste perdiese aun hombre de armas de tu valía.
—Y a mí me disgustaría que lahueste perdiese a su adalid. ¿Cómoes posible que Jufre Vega no estédescansando de las fatigas y losgolpes de anoche?
—No es hombre de estar ocioso.
—Aun así… —Jufre es como es, Bailoque.
Aborrece estar mano sobre mano, y
la verdad es que no le gustademasiado la compañía humana. Yaque podía tenerse en pie, semarchó.
—Ya.Miró a su taza y descubrió
algo azarado que estaba vacía.Paloma entendió que era unamanera de reclamarla y acudió couna cántara sin que su ama se loindicase. Él aceptó que lerellenaran la taza. Se intimó a beber con más calma, no fuese que el vinole nublase el entendimiento.
María alargó su taza para dar aentender que también quería más.
—Así que tienes el brazoderecho en perfecto estado. — Sonrió—. Muy bien. Vamos acomprobarlo.
De ahí mismo, a su lado, sacóun instrumento de cuerda. Aquellaguitarra morisca que solía colgar deuno de los postes del pabellón.Paloma la tomó de manos de su ama para entregársela al visitante que, asu vez, dejó sobre un arcón la taza para recogerla.
Acarició el mástil, rozó lascuerdas. Tuvo que contenerse parano llevarse el instrumento a lasnarices y oler la madera encerada.Deslizó las yemas de los dedos por la caja panzuda con forma de pera.
Ella le señaló con el mentón. —El derecho no es solo el
brazo de la espada. También es elde tocar.
—Cierto. —Ya que estoy aquí, yacente
por la dolencia, y que tú tienes el brazo en buen estado, haz la
merced… Toca.El levantó del instrumento sus
ojos claros para ponerlos en lososcuros de ella. Sonrió de esamanera tranquila suya.
—Con gusto, señora.Volvió a agachar la cabeza,
tocada con bonete azul de pluma blanca. Apoyó los dedos izquierdossobre los trastes. Acarició con losde la diestra la curvatura de la caja.Los paseó luego por las cuerdas para arrancarles unos primerostañidos de tanteo mientras ella le
Falsabragas y galgas
La falsabraga es muro bajo,aislado y delantero que servía
para proteger los lienzos principales de los proyectiles,
así como para romper lascargas masivas contra lasmurallas. Por galgas seconoce a las piedras queruedan cuesta abajo. El
nombre les viene de que bajandando saltos. En la guerra
llamaban así a las rocas que
se hacían rodar por lostaludes para aplastar a los
enemigos que atacaban.
En esa ocasión el aire no estaba ecalma. No. De hecho, era como sila misma noche rebosara de furia y bramase. Soplaba un viento frío yrugiente. Sacudía las copas de losárboles, de forma que en laoscuridad se oía entrechocar a lasramas. Hacía danzar a las llamas,aventaba bocanadas de chispasrojas, agitaba el manto del moro yla sobreveste de su visitante
cristiano.De nuevo había convocado el
viejo general a su espía a unareunión en la ribera sur delGuadalteba. Otra vez los dos solosal calor de una fogata. Obediente,Aznar Téllez había salido demadrugada con la excusa de atajar cerca del río. Y, tras cruzar lasaguas, se había encontrado con queotra vez le aguardaba Ozmísentado sobre una manta, con café amano y un tablero de ajedrezdelante.
El caudillo de los voluntariosde la fe se había llevado el tazóhumeante a los labios. Co parsimonia, con los ojos puestos ela partida de ajedrez. Al baileenloquecido de las llamas, susrasgos parecían más afilados quenunca. Tanto que no pudo dejar de pensar Téllez en lo que se decía.
Corría más de un rumor acercade que el general estaba muyenfermo. Bien pudiera ser. Eracomo si se estuviese secando, comosi se consumiera poco a poco,
camino de quedarse en poco másque piel y huesos. Y luego estabantodas esas rarezas suyas de losúltimos tiempos. Esas reunionesnocturnas a solas, esas partidas deajedrez que jugaba contra símismo…
El viento aullaba. Una ráfagaen especial violenta levantó unaexplosión de chispas. Alzó los ojosOzmín a tiempo de ver cómo esasluciérnagas rojas se remontabaefímeras hacia la oscuridad.
—Esta noche andan sueltos los
demonios, amigo. —Sí, saydy. —Es una señal. Pero u
hombre de fe no debe temer ni a losdemonios ni al propio miedo.
Bebió. —Y tú y yo somos hombres de
fe. ¿Verdad, amigo?»Hay algo que siempre me ha
intrigado y que aprovecho ahora para preguntarte. ¿Por qué en su díadeclinaste abrazar la verdadera fecuando te lo ofrecimos?
—¿Te sorprende?
—Sí, porque, aunque sea deforma oculta, has renegado de t pueblo. A cambio de oro, nossuministras informaciones que lescausan bajas, pérdidas y que pueden llevarles a la derrota.
—Tú acabas de decirlo, es unacuestión de oro contante y sonante.
—Pero, tras los servicios quenos prestaste espiando eTremecén, si hubieras abrazado laverdadera fe, el sultán te habríadado cargos, honores…
Téllez mostró los dientes a la
luz de las llamas, en amago desonrisa.
—Creo que te estásequivocando respecto a mí, saydy.Y los errores, como tú siempredices, pueden ser perniciosos.
»Soy leal a mi fe y a misangre. Y yo no he renegado denadie. No he traicionado al rey deCastilla puesto que me considerodesnaturalizado. Ya no soy suvasallo ni él es mi señor. Susesbirros mataron a mi padre,despojaron a mi familia y el propio
rey mandó extinguir mi linaje.»No le debo nada, excepto
agravios. Soy libre de servir al reyde Aragón, al de Portugal, al deTremecén o a tu sultán. Soy unhombre sin solar, sin linaje, sinraíces. Nada debo a nadie.
—Tienes razón. Te habíauzgado mal.
El viejo se sirvió un poco másde café caliente, antes de mirar por primera vez a los ojos de svisitante.
—Así que no es el deseo de
oro el que alientas, amigo, sino elde venganza.
—Los dos, saydy. Los dos. Noson incompatibles. ¿Qué mayor placer que hacer daño al que te lohizo y además sacar beneficio deello?
—Puede ser un placer refinado, muy cierto. —Bebió deforma reposada—. Pero me da queesta noche no me traes muy buenasnoticias.
—Tienes razón, como casisiempre. A veces me pregunto para
qué me necesitas, si pareces saber de antemano lo que tengo quecontarte.
—Mis hombres recogemuchos rumores, pero no siemprelos rumores son ciertos. Aun así, aveces los hechos hablan por ellosmismos. Mis manos están vacías.
o ha llegado a ellas el corazón deese rey leproso. Así que eso meindica que no han podido sacarlo deTeba.
Otro sorbo de café. —Pero, por otra parte, no
tengo noticia de que don Alfonso lohaya recuperado. Si algo asíhubiese ocurrido, lo estaríafestejando en el real enemigo por todo lo alto. Así que ese relicariosigue dentro y a salvo.
»Si te refieres a eso, tienesrazón. No necesito que nadie vengaa contármelo. Para eso ya tengo elentendimiento que Dios me ha dado.Yo lo que quiero es saber los porqués y los detalles.
El otro asintió. Llevaba puestala capellina de malla, lo que le
daba un aire más circunspecto quede ordinario.
—Llevas razón, saydy.Intentaron sacar el relicario hace u par de noches. Conseguí hacerlesllegar información acerca de lasituación de escuchas y de uataque nocturno programado. Séque planificaron la salida con sumocuidado y que…
—Al grano. Cuando uno esviejo, aprende el valor del tiempo.
—Sí, saydy. Hicieron unasalida nocturna contra el
tormentario y otra a modo decontraataque contra tropas que sehabían acercado a las murallas. Y,al socaire de toda esa confusión, ugrupo de tus jinetes bereberes tratóde romper el cerco por un lugar eel que parecía posible.
—Parecía, pero no lo fue,entiendo.
—No. Fuese por azar o previsión, lo cierto es que habíauna hueste apostada en el caminoelegido. Se produjo una escaramuzay tus jinetes tuvieron que regresar a
toda prisa a Teba. Dicen que en eseenfrentamiento murió el jefe de tusinetes refugiados en el interior. El
que sustituyó a Aslam al Ghabra… —¿De quién se trata? S
nombre. —No lo sé, saydy. No es más
que un rumor. —Ya. ¿Y el relicario? —Tus jinetes lograron
salvarlo. Retroceder con él en s poder.
—Entonces, la posible muertede ese nuevo adalid es irrelevante.
Ya me enteraré de su nombre y desi ese rumor es verdad. Dios le premie si ha muerto. Pero, desde u punto de vista estratégico, él ytodos los que están en Teba no sonmás que esto. —Le mostró un peó
. Piezas menores del juego. Aveces, con este tipo de piezas, elmayor valor reside en que sosacrificables.
Devolvió con cuidado el peó blanco a su casilla.
—Mi gran problema es queahora me he visto atrapado en mi
propio juego. He arrinconado a doAlfonso, pero yo a mi vez me veotambién muy obligado. El relicarioestá en Teba y justo por ese motivodon Alfonso ataca sus murallas díay noche con furia renovada.
»Solo veo tres salidas a estasituación. La primera es que elrelicario siga dentro y los cruzadosacaben entrando en Teba, cosa quesería catastrófica para Granada, porque toda esta comarca quedaríade forma irremediable en su poder.La segunda es que tratemos de sacar
de ahí el relicario, como se hizo laotra noche. Y eso abre dosopciones.
»Una es que caiga en susmanos, como, por lo visto, estuvo a punto de ocurrir. Eso sería malo, porque elevaría la moral de loscristianos y les daría ánimos para proseguir con su asedio. Otra esque logremos sacar el relicario yque este llegue a mis manos.
—¿Y de verdad cambiaría esoel curso de la guerra?
—Eso solo Dios lo sabe. Pero
algo así hundiría todavía más lamoral de los sitiadores. Estáatorados ante los muros de Teba,comidos de enfermedades,sufriendo el acoso de mis jinetes,escasos de agua y sufriendoreveses.
—¿Crees que algo así seríadeterminante para hacer quelevantasen el asedio?
—¿Quién sabe? Ya se hanmarchado los portugueses de laOrden de Cristo. Y no hay queolvidar que don Alfonso es joven y
soberbio. Si empujado por una malanoticia como esa tuviera la pésimaocurrencia de lanzar a sus tropas emasa o cruzase de formaimprudente el río…
Frunció la boca, meneódespacio la cabeza como paraahuyentar espejismos.
—A lo que importa… Hay quealiviar la presión sobre Teba, seasacando de ahí el relicario omediante alguna maniobra.
Aznar Téllez se despojó de losguanteletes para tender las manos al
calor de las llamas. —Hay una circunstancia que
debes conocer. La hueste queimpidió la otra noche la salida delrelicario está al mando del mismoadalid que abatió a Aslam cuandoincendiaron la bastida.
Ozmín, con un caballo entrelos dedos, alzó la cabeza, con unanueva luz en sus ojos cansados.
—¡Ah! ¿Jufre Vega? ¿El delescudo enlutado?
—Ese mismo. Veo que ya hasoído hablar de él.
—¿Cómo no, amigo mío?ecio sería si te tuviese a ti por
única fuente de información. Y nolo digo como algo personal, sinocomo norma.
Recogió su tazón para beber un poco más de café.
—Vaya, vaya. Vega elenlutado. Y dime, ¿acaso lesestaban esperando?
—Eso parece. No es normalque una hueste de a caballo estéapostada en mitad de la noche euna senda al sur de Teba mientras
se produce un ataque. —No. Nada habitual. ¿Será
que tienen informadores dentro? —¿Por qué no? El alcaide ya
ha colgado a más de uno en lo altode las torres. Y siempre haydesertores que escapan coinformaciones a modo desalvoconducto.
El viejo torció el gesto. —Volvemos a especular. En
todo caso, imagino que ese hechohabrá subido la moral. A lossoldados les gustan los héroes.
Téllez volvió a tender lasmanos al fuego, con gesto hoscoesta vez.
—Tú lo has dicho. Jufre Vegaes el personaje del momento en elreal.
—Algo habrá que hacer alrespecto.
—Yo puedo ocuparme, saydy. —No. —El bereber meneó la
cabeza tocada con turbante—. Nosería prudente. Un asesinato teseñalaría de inmediato a ti. Apartede que, como te consume el odio
contra ese hombre y todos los de ssangre, es muy posible que túmismo te delatases con algún acto precipitado.
Sonrió ante la expresiócautelosa del otro.
—Sí, amigo. Sé de las cuentas pendientes que tienes con JufreVega y sus parientes. ¿Creías queiba a ignorarlo? Olvida elasesinato. Sería una temeridad por tu parte, y por la mía una acciónada honorable. Pronto tendré quedar cuentas a Dios y no deseo
cargar con una muerte infame. JufreVega es un enemigo de guerra. Hade caer en buena lid, en lucha caraa cara.
—Entonces, ¿qué tienes planeado?
—De momento, nada.Ozmín volvió a agachar la
cabeza para volcar su atención aluego. Alargó la mano hacia el
tablero y el viento rugiente le agitóla manga del manto.
—Nunca hay que precipitarse.Tengo que reflexionar. Estudiar los
movimientos posibles y lasconsecuencias que podría tener cada uno de ellos.
»Y pensar. Pensar. Hayugadas dentro de jugadas, y esas
son las más complejas y valiosas.Es posible mover una pieza de talforma que, con independencia deldestino que corra y de si alcanza sobjetivo o no, su acción sirva deapertura a otra jugada de muchomayor calado.
Desplazó un alfil negro. —Sí. Se me está ocurriendo…
Coronas y reinos
Por corona se conocía atodos los territorios bajo el
mando de un rey. Habíacuatro coronas en esa épocaen España: la de Castilla, lade Aragón, la de Navarra y lade Portugal, a la que había
que añadir el reino deGranada, que a veces estaba
dividido en dos, y el reinocristiano de Mallorca, que notardaría en ser absorbido por
la corona aragonesa. Reino era todo territorio que
obedecía a unas leyescomunes, distintas de las de
los demás. Las coronasestaban formadas por reinos.
Algunos respondían a razoneshistóricas, como, dentro de lacorona de Castilla, el reino
de León y el reino de Castilla.Otros a razones políticas,
como el de Toledo, en el quelas pugnas entre los
emigrantes castellanos, que
obedecían a sus fueros, y losleoneses y gallegos, que seregían por el Fuero Juzgo,
llevaron a convertirlo en unaunidad política bien
diferenciada. Aparte de eso había reinos
independientes, como el señalado de Mallorca, así como señoríos —como el de
Vizcaya— y otros casosespeciales, como Cataluña,
que no tenía cortes ni ningúnórgano representativo propio
hasta la Guerra de los dos Pedros, que les obligó a
instituir uno para oponerse alas recaudaciones de Pedro el Ceremonioso de Aragón con
destino al conflicto con Pedroel Cruel de Castilla.
Tras varias noches de vendaval, elviento estaba en calma. Ardíatranquila la hoguera y en el silenciose oía cantar a los grillos.Crepitaban las ramas, olía a leñaquemada y en esa atmósfera quietaesos olores tenían casi sabor a
casa.Guitarreaban los hombres a la
luz de las llamas. Vihuela de mano,dos guitarras latinas y una morisca.Cantaba el de la vihuela ecastellano de Castilla, esa lenguatan sonora y cerrada que a Blaylocle resultaba tan difícil, hecho ya aese otro castellano de frontera en elque se entendía ahí todo el mundo.Pero los tres con los que estabaeran dos hidalgos castellanos y eltercero —que tocaba una guitarralatina— era un fraile ambulante, u
begardo nativo también de algúlugar de Castilla.
El propio Blaylock tocaba lamorisca, que le habían prestado para la ocasión y de buena gana, pues se iba haciendo en el real famade buen músico. Llevaban ahí largotiempo, desde que cayera el sol,unas veces tocando todos juntos yotras en duelos de acordes.
El canto del de la vihuela, queera un hombre de armas fibroso yde nariz aguileña, comenzó adeclinar. Acompañando, los
guitarristas fueron apagando sussones. Murió el canto y alguien quese había detenido a escuchar, justoal borde de la luz del fuego, seretiró. Se fundió con la oscuridadde la noche.
El fraile de hábito parduscoobservó el lugar donde hasta uinstante antes estuvo esa siluetainmóvil. Habló sin volver lacabeza:
—Escocés, dicen por ahí quetu adalid está malherido y otroscuentan todo lo contrario. Que mató
a diez y salió sin un rasguño. ¿Quées lo que hay de cierto?
Torció Blaylock el gesto, peromás que nada porque estabatratando de interpretar lo que lehabía dicho. Aquel maldito begardose olvidaba cada dos por tres decon quién estaba hablando ycambiaba de continuo al castellanode Castilla.
En cuanto a la pregunta en sí,no cabía sorprenderse de ella.Incluso pudo imaginar más o menos por qué ese fraile ambulante,
mientras veía retirarse al oyenteespontáneo, le había hecho la pregunta. Era muy posible queaquel desconocido al borde de laluz le hubiese hecho pensar en JufreVega. Una de las pequeñas leyendasdel real era que el enlutado tenía lacostumbre de despojarse del casco para deambular. Que, aprovechandoque nadie conocía su rostro, seacercaba a los fuegos decampamento para escuchar yconocer.
Esa era la explicación que
algunos daban a sus continuasdesapariciones. Otros decían, ecambio, que se retiraba a rezar edespoblado, pues era un eremitaque había abandonado su soledad para vengar la ofensa a su sangre.Hasta se rumoreaba que era uantiguo templario que se habíarefugiado en algún desierto a ladisolución de su orden.
Se dijo el escocés que eranormal tanta habladuría. Aquelloera un asedio, se vivía entre elfragor de los asaltos y el descanso
sobre las armas, en espera de que lacaballería enemiga se animase acruzar el río, antes de que cayeseTeba. Cualquier incidente circulabaalrededor de los calderos másrápido que la moneda falsa,deformándose hasta hacerseirreconocible.
—No, no está malherido. Perotampoco mató a diez anoche.
—¿Seguro? —Yo estaba allí. Lo vi con
estos ojos. Cayó del caballo yquedó aturdido por el golpe. Pero a
la tarde del día siguiente ya estaba bien.
El de la vihuela dejó sinstrumento con tanto cuidado comosi fuese de cristal. Se acercó a lafogata y, mientras tendía las manos, preguntó:
—¿Y qué es eso de que entrelos que mató estaba el nuevo adalidde los jinetes benimerinesrefugiados en Teba?
—Pegó una buena lanzada auno, eso es verdad. No sé si lo matóo no, aunque es muy posible que así
sea. Lo que no sé es si era o noadalid.
—¿Entonces por qué diceeso?
—Tendrás que preguntárselo alos que lo cuentan y no a mí. Yosolo puedo decirte que es verdadque iba el primero. Pero no sé sieso le convierte a uno en adalid.
El de las manos tendidas alfuego le miró desconcertado. El begardo cambió miradas con losotros dos hidalgos. El de más edad,guitarra en mano, se rio entre
dientes. —¿Entonces también es falso
que ese supuesto adalid cargabacon el relicario y que estuvisteis eun tris de recuperarlo?
—No sé de dónde se saca lagente todas estas historias ydetalles. No sé si llevaba encima elrelicario. Vestía manto,combatíamos al galope, era denoche… Yo no vi nada y estabaallí. Y créeme que nadie tiene másinterés que yo en recuperar elrelicario. Igual interés puede, pero
más no.Ese hidalgo de más edad se
sentó con la guitarra en el regazo. —¿Y si todos esos chismes
fuesen informaciones salidas dedentro, de Teba?
—Eso ya sería otra cosa,desde luego.
Habló de nuevo el de lavihuela, de espaldas, con las manosotra vez tendidas al fuego:
—Pues, amigo Bailoque, mealegro de saber que Jufre Vega estáen plenitud de forma. Porque lo va
a necesitar. —¿Por qué? ¿Vamos a dar un
asalto general contra las murallas?¿Sabéis algo de eso?
—¿Asalto? No, que yo sepa.¿Por qué dices eso?
—¿Cómo que por qué? Por loque acabas de decir acerca de queVega necesitará estar en forma plena.
El de la vihuela se giró paramirarle. Cambió miradas dedesconcierto con los otros.
—¡Hombre! —exclamó el de
más edad—. No me digas que no losabes.
—¿Saber el qué? —Que esta tarde llegaro
varios caballeros granadinos.Venían del campo de Ozmín. Unosnazaríes de vestimentas lujosas, coabanderado y todo.
—Ni idea. ¿Pero qué tiene quever eso con Jufre Vega?
—Que venían como heraldosde otro caballero de Granada.Traían un desafío de su parte paraJufre Vega. Le reta a duelo singular.
Nazarí
Dinastía mora que gobernó el reino de Granada desde 1238hasta su caída en 1492. Por extensión se puede usar el
nombre para designar a los súbditos de su reino. Ya en el siglo xiv , su existencia estabamarcada por las turbulencias
internas, levantamientos y golpes palaciegos, así como por la presión constante de
Castilla, que iba
arrancándole territorios unasveces y obligándole a
comprar paz a cambio detributos otras.
Por la mañana, antes de queapretase demasiado el calor,huestes de ambos bandos fueron aencontrarse a algo más de medialegua al oeste de Teba. Losmontaraces y atajadores cristianosque corrían por los altos, en buscade posibles emboscados, podíaver cómo los de a caballo seaproximaban entre ondear de
pendones, con la tierra trepidando bajo los cascos de sus monturas.
Por esa zona el terreno eramenos accidentado que al sur de lafortaleza. De hecho, el lugar acordado para el duelo era urellano entre cerros al sur del ríoAlmargen. Y hasta una de esaselevaciones habían cabalgadoBlaylock y el de Sangarrén, a otear para asegurarse de que no habíaceladas.
Desde allí arriba, sobre scaballo, si se giraba a oriente, el
escocés podía ver a los cruzadosdesplegándose con el sol a laespalda. Un mar de lanzas y de pendones. Enseñas blancas cocruces negras o rojas, con castillosy leones, con las cruces florlisadasnegras de Calatrava, las verdes deAlcántara, las apuntadas rojas deSantiago…
Tan absorto estaba en eseondear de lienzos sobre las puntasque casi le sobresaltó el vozarródel de Sangarrén:
—Quinientos nuestros de a
caballo. Así fue pactado.Señaló con su dardo hacia el
oeste. —Y ahí otros quinientos de
los moros. Ni uno más, ni unomenos.
En efecto, allá por el oriente ycon el sol de cara se acercaba otrocontingente grueso, erizado delanzas y pendones que en su casoeran unos rojos y otros verdes.Blaylock se giró para contemplar dudoso ese despliegue de fuerzas.Se acarició la gran barba rubia.
—¿Seguro que no habrá planeado nada?
—Y tan seguro. Amigo, losgranadinos antes se dejarían cortar la mano derecha que faltar a uacuerdo de esta clase.
—¿Y Ozmín? —Ese es muy zorro pero
noble, y si tratase de armar algo,los de Granada se lo impedirían…
—¿Y qué hacemos patrullando por estos altos entonces?
—Hacemos lo que debehacerse. Ni más ni menos.
—Ya.Asentía el escocés sin estar
convencido. Avizoraba por losalrededores con ojos achicados.Inclinaba a veces la cabeza, paraque el ala del capacete le protegiera del deslumbre del sol.Pero, por más que miraba, no veíanada que se pudiera considerar sospechoso.
Bajó los ojos al llano. Allíhabían clavado gallardetes rojos alextremo de varas finas para formar un gran cuadrado. Y hacia ese lugar
se destacaban ya de las respectivashuestes dos parejas de a caballo,cada uno con un pendón. El quesalía del contingente cruzado portaba una bandera negra. La bandera negra de Jufre Vega. Pese ala distancia, los dos observadores pudieron reconocer en el portaestandarte a Gome Caldera, yen el que le acompañaba aFernando Ruiz, su compadre yvecino.
—¡Pardiez! —barbotó el deSangarrén—. ¿Pero ya van a ultimar
detalles? Escocés, apura. Bajemoso no llegamos.
Arreó a su montura con uchascar sonoro de lengua. Blayloctiró de las riendas para seguirle eel descenso. No andaba desatinadoel aragonés. Como tuvieron que bajar por la ladera meridional,cuando llegaron hasta los quinientoscruzados, los negociadores yaestaban de vuelta con los últimosflecos atados. Y Jufre Vega con losotros que habían de acompañarle sehabía situado en primera línea co
sus caballos.Según apuraban a sus monturas
para acercarse, Blaylock observó aladalid. Calaba su almete de pico degorrión y plumas negras, por supuesto. Portaba también el escudoenlutado, de banda negra sobrefondo leonado. Pero su montura noera el alazán de siempre, sino utordo de estampa muy fina, cedido por un caballero de Santiago paraese duelo.
Las armas ofensivas del denegro eran su espada jineta, u
martillo de armas y dos jabalinas euna aljaba que colgaba de la silla.Así había sido acordado. Nada delorigas, placas o cotas de mallas.Para la ocasión vestía jaqueta negraque le permitía blandir hierros odisparar proyectiles sin estorbarlelos movimientos.
Si estaba nervioso no lodemostraba. O tal vez eseenvaramiento, ese cabalgar tan tiesoera la forma en la que daba salida asus nervios. ¿Quién podía saberlo?Lo único cierto es que, cuando
llegaron a su altura, se permitió unarisa metálica a través de losagujeros de la visera.
—¿Qué? ¿Nos aguarda algúemboscado, Bailoque?
Bailoque. Así le llamaban loscastellanos, que parecían tener lacostumbre de renombrar a todo y atodos según se acomodaba mejor asu propia lengua. Sonrió coserenidad.
—Ningún emboscado, adalid.Pero eso solo significa que no loshemos visto, no que no los haya.
Medió Caldera, bandera negraen puño y con tanta seriedad comoacostumbraba al hablar de ciertostemas.
—Vuestro celo es loable,amigos. Pero descuidad, nadiemancillaría su honor con motivo deun duelo singular.
—¿Y para qué tanta lanza en elcampo entonces?
La respuesta de Caldera lerecordó a la del aragonés de un ratoantes.
—Las cosas se tienen que
hacer bien. Hay que respetar lascostumbres. Y también acordarlotodo hasta el mínimo detalle. Esa esla mejor forma de que no hayamalentendidos peligrosos.
El escocés estuvo a punto desobarse las barbas. «Malentendidos peligrosos». Se le ocurrió que más peligroso sería que Jufre Vegaresultase vencido o, peor, muerto.Pero ya había discutido sobre eseextremo la noche antes con el propio Caldera, al amor de unafogata.
Había argumentado con ardor sobre lo desacertado que había sidoel aceptar el desafío del caballerogranadino. El veterano le habíadado la razón a todo con meneos decabeza, antes de responder en tonoresignado.
—Ya no tiene remedio. Y nose le pueden pedir monedas a laluna, amigo. Es verdad que rehusar no sería motivo de deshonra. Perotampoco daría prestigio precisamente. Y eso es algo que una persona como Jufre Vega no podría
sufrir. —¿Pero cómo no ve que es
una encerrona? Los moros saben dela popularidad que ha ganado Vegaentre los cruzados. Son conscientesde que sus hazañas han conseguidoanimar a los hombres. Y confían enque todo eso se desvanecerá comohumo si su campeón consiguevencerle en duelo.
Caldera bufó, con las manostendidas al fuego.
—¿Crees que no se lo hedicho? Todo eso y mucho más. Pero
es tan… —regruñó por lo bajo—,es tan tozudo y pagado de su honracomo María. Es un rasgo de esafamilia, como de otras lo son elcolor de los ojos o el pelo.¡Rediós! ¿Por qué crees que micompadre Henríquez sufrió esacongestión apenas salir de la tiendadel rey? Porque no pudo soportar que le escarneciera así, en público.
—Veo que conoces bien aVega.
—¿Conocer? ¿Bien? — resopló como un caballo—. Tanto
como a la propia María. Pero sobreese tema mejor ni hablar. ¡Nitocarlo! He jurado guardar secretoabsoluto y la mejor manera dehacerlo es ni rozar en conversacióel asunto.
No había insistido el escocés.¿Para qué? El misterio rodeaba alenlutado. Era parte de su esencia.
adie sabía nada, y los pocos quesabían no despegaban los labios.Todo eran rumores, nada certezas.Y ahora ese desafío atizaba todavíamás las habladurías y toda clase de
especulaciones desatinadas.Una comitiva de nazaríes
había acudido ante don Alfonso congran boato. Pendones en lanzas,ropajes de terciopelos y brocados,armas y yelmos damasquinados.Caballos magníficos, vaharadas a perfumes a cada ondear de las telas.O eso le contaron a Blaylock, queno estuvo allí. Portaban toda clasede presentes para el rey castellanoy un desafío para Jufre Vega.Balban ibn Satib, caballero deGranada y pariente lejano del rey
Mohamed, le retaba a duelosingular, donde él quisiera y con lasarmas que eligiese.
Regresó Blaylock al presente porque Jufre Vega se arrancabaimpetuoso, con gran estruendo degalopada. Se libró a toda prisa deescudo y capacete. Se lo entregó aquien encontró más cerca. Estaba pactado que quienes acompañasen alos campeones lo hicieradesprovistos de yelmos, escudos ylanzas. Picó a su caballo paraalcanzar a los acompañantes de
Vega, que eran los de a caballo dela hueste negra más un par dehidalgos al servicio de don PedroFernández de Castro y un caballerode Santiago.
Le fue fácil distinguir aBalban. Sin duda era aquel alto yvestido de rojo sobre soberbiocaballo negro de gualdrapastambién rojas.
Todo rojo en las vestimentasdel granadino no podía ser casual.Porque rojo era el color de losestandartes de los nazaríes, como
verde lo era el de los del sultáAbu el Hassan y anaranjado el delos de su hijo Abu Inan. Al lucirlo,Balban se proclamaba paladín detodo su bando. Y al verlo, reparó elescocés en que, en cambio, doAlfonso se había cuidado de nomandar con Vega ni estandartes nioficiales, para evitar así el versesalpicado por una posible derrotadel enlutado.
Pero ya estaban llegando alcuadrilátero de gallardetes rojossobre varas. Cada grupo se desvió
para situarse a su derecha y asuficiente distancia, en tanto que loscampeones se quedaban en losextremos oeste y este,respectivamente, próximos a lasvaras.
Se produjo un intermedio. Los padrinos de Vega aguardaban sobresus caballos, con el sol en loscostados izquierdos. Sí. Aquel iba aser otro día de gran calor. Allí parado, Blaylock fue consciente delsilencio que reinaba en el campo,acentuado por los resoplidos de los
caballos y los cantos de algunos pájaros.
El caballero de Granada alzóun dardo. El sol destelló en la punta. A esa señal, el abanderadode los suyos ondeó el estandarterojo. Caldera, tras mirar a Vega,agitó a su vez la bandera negra.
—Atentos —demandó elveterano con voz ronca.
El escocés sintió que se leerizaba el vello al oír esa sola palabra. Estaban ahí para garantizar que no hubiese traiciones. Que
Balban no cruzase el cuadrado degallardetes para disparar un dardo adistancia menor de la acordada.Que no empuñase un arma no pactada. Que los suyos noirrumpieran en el campo de duelo.
Todo eso trató el de Sangarrénde explicárselo la noche antes. Peroél ya conocía de sobra las reglas,que eran más o menos iguales queen su tierra. La clave estaba en quenadie perdiese los nervios. Setrataba de evitar que, aun sin malaintención previa, al calor de la
lucha o viendo peligrar a scampeón, alguien quebrase lasnormas y arrastrase al combate asus compañeros.
Se pusieron en movimiento losdos jinetes casi a la vez, casi comosi hubiesen estado de acuerdo. Sarrancada sorprendió al escocés,que había esperado que lo hiciesea rienda suelta, cada uno dejando asu izquierda las varas para disparar dardos al cruce. Pero no. Lohicieron al trote, ambos con u proyectil en la diestra y los escudos
embrazados. Y al llegar a lavertical realizaron una maniobra para él insólita.
Refrenaron las monturas y lashicieron girar para enfrentarlas coel cuadrado de por medio, con lasarmas siempre prestas. Pero no lasdejaron ahí quietas, en absoluto,sino que las forzaron a desplazarsede lado, a uno y a otro, mientrasamagaban el tiro.
Blaylock, tieso sobre la silla,acarició con dedos enguantados el pomo de la espada jineta que
colgaba del borrén delantero. Cola sangre encendida, admiró aquel baile de caballos. Esosmovimientos de costado exigíatanto monturas buenas y bieentrenadas como jinetes de primera.Ahora comprendía por qué Vegahabía trocado su alazán de guerra por esa otra montura más fina.Ahora comprendía por qué ese bayoera tan valioso.
Así estuvieron largo tiempo,como los caballos bailandoenfrentados y ellos blandiendo
dardos. A la postre fue el deGranada el que primero se arriesgóa lanzar. A Vega no le hizo falta nisiquiera interponer el escudo. Solonecesitó tirar de las riendas parallevar a su caballo a la derecha. Yel proyectil pasó silbando a más deun brazo de distancia por sizquierda.
Pero Balban no esperó a ver situ tiro daba en el blanco. Noacababa de salir el dardo de smano cuando ya arreaba al caballo para ponerlo al galope. Vega
disparó de forma precipitada antesde picar también espuelas.
El de Sangarrén maldijo deforma resonante al ver cómo esedardo pasaba muy por la grupa delcaballo negro.
—¡Mierda, escocés, mierda! —¿Qué pasa, hombre? —Que ha sido una treta. Eso
pasa. Y Vega ha picado. Ese moroha conseguido que malgaste uno desus dos dardos.
—Él también ha perdido uno.Empate.
—Empate, mis narices. Balbatiene fama de bueno con la espada.Es mejor con ella que con losdardos. ¿Por qué te crees que Vegaeligió duelo a dardos? Y Balbantrata de llegar al cuerpo a cuerpo.Que los dos pierdan un dardo es u buen cambio… para él.
Hablaban sin despegar losojos del campo. Los duelistascorrían vueltas mortíferas alrededor del cuadrado de gallardetes. Latáctica del granadino había sidosalir de sopetón para ganar unos
cuerpos de caballo. Y azuzabaahora a su montura buscandocolocarse a la zaga de Vega, quehabía optado por huir y no por revolverse.
Ya estaba dándose cuenta elescocés de que aquel era un estilode duelo complejo. Que habíadiversas estrategias posibles y queun despiste podía dejar a uno edesventaja mortal.
Pero Vega no había caído en latrampa. No se había aturullado.Salió al galope a tiempo, por lo que
la ventaja del otro no eraconcluyente. Tras dos vueltas,quedó claro que Balban no iba aconseguir colocarse tras Vega ni por tanto dardearle por la espalda.Conscientes de ello, al poco, losdos comenzaron a reducir el pasode sus cabalgaduras.
Al llegar a su lado original delcuadrilátero, volvieron a enfrentar alos caballos. Se reprodujo aquel baile lateral. Iban y venían entreondear de gualdrapas y destellos delas puntas afiladas de los dardos.
Los gallardetes rojos se agitaban agolpes erráticos de un aire cada vezmás cálido. Blaylock sudaba bajola capellina de malla. Sentía cómolos hilillos le resbalaban por elcuello abajo y no sabía si tantosudor se debía al calor en aumentoo a la tensión de estar ahí, sin poder hacer nada excepto observar aquella danza mortífera.
De nuevo lanzó el de Granada.Solo que esa vez él fue elsorprendido. Porque Vega anticipóel lanzamiento y azuzó a su caballo
en lugar de interponer el escudo odisparar a su vez. El dardo pasóinofensivo a espaldas del enlutado,que ganó un trecho gracias a que srival no esperaba tal reacción.
Se produjo otra galopadaatronadora alrededor del cuadrado,en esa ocasión con el de negrointentando disparar contra laespalda del de rojo.
Sin embargo, su empeño fuetan vano como el de su rivalmomentos antes. Tras otro par devueltas, asumió su fracaso y fue
refrenando su montura para noagotarla. Balban, al verlo por encima del hombro, hizo lo propio.
Quedaron otra vez en línea,solo que ahora Vega conservaba elúltimo dardo. Reanudaron ese juegoecuestre de llevar a los caballos aderecha e izquierda, ahora entrevelos de polvo levantado por lascarreras. Vega blandía, amagaba. Elgranadino guiaba a su montura degualdrapas rojas, con la adargasiempre presta.
Así largo rato, mientras los
padrinos de ambos observaban cola boca reseca por el polvo y lacrispación. Y de repente Vega hizoalgo insólito. Tiró pero hacia abajo,de forma que el dardo se clavó eángulo en el centro del cuadrilátero.
Unos y otros contemplaro boquiabiertos la vara que vibrabasobre la tierra reseca.
—Pero ¿por qué ha hecho eso? preguntó Blaylock con voz
ahogada.Le respondió Caldera si
volver la cabeza:
—Creo que nuestro adalidtiene empacho de romances.
Pese al sarcasmo, la voz lesalió como un graznido. Actoseguido, se las compuso para soltar por un instante las riendas y pasarseun trapo por la cara, porque la tenía bañada en sudor.
Los duelistas se habíaquedado inmóviles sobre loscaballos, separados por el perímetro de gallardetes. Luego elgranadino sacó su espada, que eracurva, ancha y filosa. Lo hizo
despacio para saludar con ella, siduda en homenaje al gesto de srival. Vega desenvainó con iguallentitud su espada jineta.
Salieron de nuevo al galope,solo que esta vez de frente, alencuentro, cruzando el cuadradoque solo servía para separar mientras el duelo fuese a dardos.Vega cargó con el brazo extendidoy la espada de punta, en tanto queBalban lo hacía volteando scimitarra.
Se cruzaron al galope, cada
uno por su derecha. Ni la estocadade Vega ni el tajo de Balbanencontraron al cuerpo del enemigo.El segundo ni lo intentó. Trató dequebrar de tajo la hoja tendida delenlutado, pero este se la hurtó algolpe desviándola en el momentousto.
Se revolvieron en un tramomuy corto. Tanto que de nuevo seadmiró el escocés del dominio delos jinetes y del entrenamiento delas monturas. Pero fue u pensamiento fugaz, porque ya se
echaban los contendientes encima eluno del otro. Esta vez por laizquierda. Al encontronazo.
Todo fue muy rápido. El deGranada descargó un tajo de arribaabajo que Vega bloqueó con suescudo, al tiempo que tiraba unaestocada a la garganta del moro.Este la desvió con su adarga.Mientras lo hacía, tal vez porqueera la reacción que esperaba, elcruzado pegó con su escudo decanto contra el rostro de senemigo.
Balban se echó atrás paraesquivar. No lo logró del todo.Recibió un golpe de refilón y,aunque no debió de sufrir muchodaño, como estaba yadesequilibrado, salió despedido dela silla. Sabía caer, porque rodó para ponerse en pie sin demora.Pero el enlutado le espantó alcaballo con un escudazo en lasancas, de manera que le hizoarrollar a su propio jinete.
Un clamor creciente a sizquierda le indicó a Blaylock que
los de su bando habían comenzadoa vitorear a su campeón. Aún elnazarí se incorporó, maltrecho perocon la cimitarra todavía en la mano.Vega le pasó por encima con sucaballo, antes de que pudiera ponerse en guardia. Y esta vez yano se levantó.
—¡Atentos pero quietos! — graznó más que exclamó Caldera.
El escocés apoyó la mano eel pomo de la espada, con un ojo elos duelistas y otro en los padrinosde Granada. Aquel era un momento
crítico. Alguien podía arrancarse enauxilio del vencido y arrastrar consigo al resto.
Pero los granadinos sequedaron en su sitio. Vega habíahecho dar la vuelta a su caballo, pero no lo hizo pasar de nuevo por encima del caído. Desde lo alto desu montura, espada en mano, con las plumas negras del almete ondeando,observó al enemigo de cascoapuntado y ropajes rojos que yacíadespatarrado. Alzó despacio suespada jineta. El duelo se había
acabado.Las aclamaciones a mano
izquierda ganaban intensidad. Losquinientos de los cruzados agitabalanzas, vitoreaban, tremolaba pendones. También del lado de losmoros hacían ondear susestandartes rojos y verdes, aunquede forma más discreta. Era unacortesía, un homenaje al vencedor.
Vega ya venía con su caballoal paso y la espada todavía e puño. Los padrinos de Balban seacercaban a su campeón,
cabalgando despacio y con lasmanos bien visibles para no dar lugar a malentendidos. Varios deellos descabalgaron. El escocés viocómo sentaban al de rojo. Cómo lequitaban el casco y cómo hablabaentre ellos. Así que el campeón deGranada muerto de momento noestaba.
Caldera se dirigió a Vega no bien le tuvo al alcance de la voz:
—Buen duelo —aprobó cosequedad—. Y ahora, adalid, lomejor es que nos marchemos.
—¿Y mis dardos? —No te preocupes por ellos.
Ya los recogerán los granadinos.os los harán llegar junto con la
espada y el caballo de Balban.Gruñó algo para sus adentros,
como hombre que se traga la bilis,antes de añadir:
—Por cierto, la próxima vezque se te ocurra tener un gesto comoel de antes, te sugiero que sueltes eldardo. Solo déjalo caer. No lancescontra el suelo. No hay forma mejor de arruinar una buena punta que
Tabardo
Ropón sin mangas que seusaba por encima de otras
prendas. Podía ser de facturatosca o muy rica, de buenas
telas y blasonado. Las prendas sin mangas eran una
constante en esa época, yaque daban más libertad paramover los brazos, algo muyútil cuando se trataba demanejar las armas. Sin
mangas eran las sobrevestes y
también las gonelas, especiede túnicas largas, al revés
que los tabardos, que nuncabajaban mucho de la cintura.
En esa ocasión, fue Gome Calderael que tuvo que hacer esfuerzos para mantener la composturamientras estuvieron en público. Yeso le supuso esforzarse largo rato.Tras el duelo, Jufre Vega se tomósu tiempo para recibir el homenajey las felicitaciones de variosnotables del ejército cruzado. Y aúdespués fue atendido por el rey, que
le cubrió parabienes, y rematóasistiendo a una misa oficiada por capellanes de don Pedro Fernándezde Castro.
Así que no regresaron a laalmofalla de Gamboa hasta yaentrada la tarde. Vega se fuederecho a su tienda porque, al nohaber abierto la visera en todo eldía, estaba muerto de sed. Caldera por su parte acudió al pabellón deMaría Henríquez. Pero como seentretuvo a conversar con algunosvecinos de Estepa, que tenían sus
tiendas justo al lado, cuando entróya Vega había pasado de una carpaa otra —pues estaban lona contralona— y se estaba sentando paraque le desarmasen.
Caldera se despojó de losguanteletes. Con ellos en la mano,observó callado cómo las criadasretiraban el almete. Las tresmujeres estaban parloteando. Lasdos criadas soltaban un torrente de preguntas. Su ama contestaba,afirmaba, negaba, se reía de algunode los comentarios.
El veterano solo despegó loslabios cuando la cabeza y loshombros de María estuvierolibres.
—Buen duelo, a fe mía — afirmó con voz calma.
Ella alargó las piernas paraque le descalzasen.
—Gracias, padrino. Tuaprobación vale para mí más que ugalardón del rey.
El otro, de pie, le lanzó unamirada atravesada.
—Ha sido impresionante la
forma en que has dominado a tcaballo.
—Es una montura excelente. Yya sabes lo mucho que me gustósiempre montar.
—¿Cómo no voy a saberlo siyo mismo te enseñé? Recuerdo quemi esposa y yo discutimos y mucho por ese motivo. Aquella vez que elcaballo aquel, el ruano, te tiró, ellaestaba tan furiosa que me rompióuna cántara en la cabeza.
Ella sonrió con párpadoscaídos. Las otras dos ya le había
quitado las botas y estabatrasteando en las correas de lacuera de armar. Caldera fue haciaun lado, luego al otro. Y por finexplotó.
—¡Dios me condene! — Arrojó con rabia los guanteletessobre uno de los arcones—. ¿Esque me tomas por tonto? ¿A quérayos has estado jugando estos añosen el convento?
Las criadas se interrumpiero para mirarle atónitas. No así Maríaque, sin inmutarse, se quitó ella
misma la cofia para soltarse el pelo. Sonreía casi con languidez.
—¿Qué te pasa, padrino? ¿Teha dado demasiado el sol?
Él la señaló con el dedo. —¡De mí no te burles, que te
cruzo la cara! Siempre fuiste muy buena jinete. Naciste con don paralas espadas y los caballos. Pero noes posible que, tras años de nomontar, hayas recobrado lahabilidad en estos pocos días.
—Hay cosas que no seolvidan.
—¡Sandeces! Si uno ha estadotiempo sin practicar, no…
Le cortó Juana, bufando a svez.
—¡Caldera! Date la vuelta,idiota, que tenemos que quitarle elubón. ¿No ves que está exhausta?i siquiera tendrías que estar en el
interior de esta tienda. No esdecente.
—¿Decente? Hay muchascosas que no son decentes,entrometida. Tu ama y yo tenemosasuntos que aclarar. Así que calla.
Y en cuanto a lo de exhausta, ella selo ha buscado. Si se mete en juegosde hombres, tendrá que acomodarseal ritmo.
Se dio empero la vuelta. Siembargo, no contentas con esaacción, las dos criadas tendierouna cortina que habían cortado e previsión justo de situaciones así.Tras esa tela, María dejó con alivioque le quitasen jubón, calzas,camisote.
Caldera, de espaldas, oía elfrufrú de las telas. Olía los aromas
a hierbas con las que esas tresmujeres perfumaban el pabellón. Yrumiaba entre dientes sindignación.
—María, María, júrame queno has estado haciendo escapadasdel convento.
Solo recibió un silencio queinterpretó con un reconocimiento.Volvió a estallar con voz bronca.
—¡No tienes cabeza! —El convento es un lugar gris
y estéril —replicó ella tras lacortina—. Si supieras lo que es
estar ahí, día tras día… —¿Y por qué tendría que
saberlo? Fuiste tú la que eligió laclausura, cabeza hueca. Hay que pensar en las consecuencias de losactos antes de llevarlos a cabo, nodespués.
Más roces y recrujir de telas. —Padrino, tú sabes lo
quebrantada de espíritu que estabacuando di ese paso. Estabadesorientada y no sabía qué hacer.En aquel momento parecía una buena decisión.
Esa vez él no respondió nada.Siguió a eso un silencio matizado por los sonidos del mover de ropas.La cabeza de Juana asomó por el borde de la cortina.
—¿Qué haces ahí de espaldas? —¿Cómo que qué hago…? ¡Tú
me dijiste que me volviese! —Pero eso fue antes de tender
la cortina.Él se giró de nuevo, jurando. —Me vais a volver loco.Volvió a escucharse la voz de
María tras la tela que partía el
pabellón. —Juana. Sirve vino a mi
padrino.La otra salió del todo para
escanciar un jarrillo. El otro aceptócon el ceño fruncido. Y María prosiguió.
—En ese convento no habíaotra cosa que hacer aparte de rezar,coser, chismorrear…
—Al grano y sin rodeos.Responde. ¿Has estado saliendodisfrazada de varón?
—Sí, pero con careta de
cuero. —¿A qué?Ahora ella se rio oculta tras la
cortina. —¿Crees que salía a
encuentros galantes? No, padrino.Salía a cabalgar, a sentirme al airelibre…
—¡Maldición! No pudieron continuar porque
alguien comenzó a golpear con la palma abierta la entrada, haciendoresonar las lonas recias. Caldera serevolvió casi bramando:
—¿Qué pasa ahí ahora? —Pasa, para empezar, que
debieras dejar de dar voces —lerespondió Ruiz, que se habíaquedado fuera de guardia.
—Doy las voces que me da lagana.
—Bueno. Pues tú sigue así siquieres que todo el real acabe por enterarse de nuestro pequeñosecreto. Deben de estar oyéndotehasta en Teba.
—Ya. Tú a lo tuyo, compadre. —A lo mío estoy, pero tú no
me dejas. Estoy tratando deadvertiros de que se acercaBailoque.
—¿Bailoque? ¡Lo que nosfaltaba! Sal a su encuentro yentretenle como sea. Yo salgo ahoramismo.
Se volvió hacia la cortina. —¿Has oído eso, María? —Sí. Vestidme. Rápido. —Seguro que viene a hablar
con Vega. —Dile que ya no está. Que se
ha marchado. Ese vestido, ¡rápido!
Caldera apuró de un tirón sarro. Puso los ojos en el almete,
depositado sobre un arcón. —Hay que ocultar las ropas y
las armas de Vega. Que no se osolvide nada.
—Descuida. Tú sal aentretenerle.
—Ahora. Pero antes quierodecirte unas palabras.
—¿Sobre qué, padrino? No esmomento de recriminarme.
—De lo del convento yahablaremos, ya. Pero ahora se trata
de otra cuestión. Quedó muycaballeresco eso de renunciar adisparar el segundo dardo. Pero losgrandes gestos es mejor dejárselosa los romances. Si te ves precisadaa batirte otra vez, Dios no lo quieray a mí me dé fuerzas paraimpedírtelo, no lo hagas. Esto no esuego, María.
—No fue gesto. Es que no tuvevalor para disparar contra alguieque no podía responder.
—Pues tendrás que aprender.Si te metes en asuntos de
hombres… —Ya, ya. ¿Algo más? —Que fue igual de
caballeresco no aceptar la espadade Balban como trofeo ni su caballocomo botín. Pero tengo que decirteque ha sido una pérdida cuantiosa.Ese caballo hubiera valido una pequeña fortuna.
—Por eso se lo he devuelto. —Mantener una hueste es
caro, María. —Entiendo tu punto de vista,
padrino. No sabes lo mucho que te
agradezco que te preocupes por mí, por mi seguridad y por misnegocios. Pero ponte en mi lugar.Jufre Vega es ahora un héroe paralos de nuestro bando. Ya vistecómo me aclamaban.
Caldera, ya a las puertas de latienda, rio con aspereza.
—María, María, a los hombresde armas y a las cantineras lesconmueven los gestos nobles y lashazañas. Pero si el oro se va comoagua entre los dedos, la fama lohace como humo en el viento.
Como la otra no contestó nada,comenzó a desatar los lazos de laentrada.
—Tú sabrás lo que haces.Salgo ya, que mi compadre Ruiz no podrá entretener mucho más aBailoque. Le diré que se ha ido yque no sabemos ni adónde nicuándo regresará.
—Dile que le ruego que mevisite en mi tienda.
—Lo dicho. Tú sabrás.Entre rezongos, el veterano
salió por el resquicio entre lonas,
mientras la dama apremiaba a suscriadas a vestirla.
Pero se equivocaba la damacon tanta prisa, porque tiempo tuvode sobra para vestirse y aún paraesperarle. Tanto que, cuando por fiel otro entró en la tienda, ellallevaba largo rato aguardándolesentada en la penumbra, ataviada denegro pero sin el velo, como eracostumbre suya cuando estabadentro de su carpa.
Al verle pasar se incorporódespacio, con una expresión de
fastidio que rozaba casi el enojo. —Bienvenido, señor, aunque
ya casi desesperaba de verte entrar.¿Te parece cortés hacer esperar tanto tiempo a una mujer?
El escocés enarcó una ceja. Sedestocó, pues había tenido tiempode trocar la cofia y la capellina por el bonete azul de pluma blanca.
—Te pido disculpas. Aunquedebo señalar que en mi tierra diceque nadie debe esperar de otro loque este no le ha ofrecido.
Ella enarcó también una ceja.
—Aquí se dice en cambio quede donde no hay no se puede sacar.
—No parece una frase muyamable.
—No lo es. —Se giró hacia elfondo de la tienda—. Juana,Paloma, vino para nuestro visitante.Toma asiento, señor.
El otro aceptó una tazarebosante de tinto, porque lascriadas ya habían servido,anticipándose a la orden de su ama.
—Gracias. —Y dime, ¿qué es eso que te
ha retenido tanto tiempo fuera, e puertas? ¿Tan interesante es laconversación de mis padrinos,comparada con mi compañía?
—Para nada. —Él se instalósonriendo en una silla—. Pero yovenía a ver a Jufre Vega.
—No está. ¿No te dijeron quese había marchado? —Ella se sentótambién, recogiéndose el vuelo dela falda con las dos manos.
—Sí. Pero mi visita no es decortesía. Se trata de algo que, en sausencia, he considerado
conveniente discutirlo con Caldera.Después de todo él es su alférez…
María Henríquez hizo umohín por encima del borde de scuenco.
—Bailoque, por favor. Odioesa clase de rodeos. ¿Qué es lo que pasa?
—Se trata de Aznar Téllez.A la mención de su enemigo,
la expresión de ella se tornó entresombría y cautelosa. Un relámpagole pasó por los ojos oscuros.
—¿Qué hay con ese
malandrín? —Qué él y los de su hueste
salieron a campear esta tarde haciael oeste. Regresaron hace un rato.
—¿Y qué? —Que me ha llamado la
atención porque suelen atajar por las orillas del río Guadalteba.
—No entiendo adónde noslleva eso.
—Tal vez a nada. —Sonrió asu manera tranquila, quizá paraquitar hierro a esa réplica—. Perome ha dado que pensar. Y no solo a
mí. También a Martín Abarca.Cada vez más alerta, María
bebió un sorbo. —¿Pensar qué? Señor, vamos
muy despacio. —Tal vez porque el asunto es
espinoso. O porque yo soy lento, almenos cuando tengo queexpresarme en vuestro idioma.
Sonrió al advertir el mohín dela otra y cómo la irritación leasomaba a los ojos.
—Tanto Abarca como yosospechamos desde hace unos días
de ese Téllez. De él, de sushombres, de sus idas y venidas. Delas cosas que hacen y de cómo suscomentarios siembran entre loshombres alteración y descontento.
—¿Podrían ser los espías deOzmín?
—O unos de sus espías, sí. Por oportunidad bien podrían ser. Por motivos no sé.
—¿Y por qué no compartisteisesas sospechas con Jufre Vega?
—¿Por qué estás tan segura deque no lo hicimos?
Ella le observó casi airada. —Porque me lo habría dicho. —Muy segura estás. Aunque tú
le conoces bien.Bebió. —No, no le dijimos nada
porque son solo eso, sospechas.Pero ahora han salido a campear esta tarde por el oeste. Y Abarca hasabido que una de las cuadrillasque atajaban por esa zona no haregresado.
—Insisto. ¿Adónde nos llevaeso?
—Tal vez a ninguna parte.Pero lo hemos estado hablando y ladiscusión nos dejó intranquilos.Decidimos que era mejor que Vegalo supiese.
—¿Qué esperáis que haga? No puedo ir al rey con una sospecha taendeble.
El otro sonrió, al tiempo que bebía de nuevo.
—No esperamos nada.Creímos que era nuestra obligacióavisar a Vega, pues es nuestroadalid. Dado que no está y nadie
sabe cuándo volverá ni dóndeencontrarle, lo consulté con GomeCaldera. De eso hemos estadohablando y por ello he tardado evisitarte.
Ella se mordisqueó los labios.Se incorporó.
—¿Y qué habéis decidido? —Que salgan a atajar por esa
zona nuestros dos ballesteros. Somontaraces expertos y conoceestas tierras.
—Es buena idea.Él también se incorporó.
—Me alegro de que laapruebes. Por eso entenderás que hede dejarte. Voy a avisarles para quesalgan, que la tarde está avanzada.
—Por supuesto.Él puso el jarro en manos de
Juana. —Entonces, con tu permiso… —Espera.Ella se fue para el fondo
mientras él la observaba intrigado.Su criada Paloma se habíaanticipado a su acción, ya que le puso en las manos una pieza de tela
doblada. Azul, según pudo ver él.Miró, cada vez más curioso. Ella le puso la pieza en las manos, casicohibida.
—Esto es para ti. Tómalo. Nodeseo entretenerte. Tienes cosasque hacer. Pero antes te ruego quete lo pruebes.
Lo desplegó y la intriga setrocó en asombro. Un tabardo, unoazul con tres estrellas blancas. Ellase lo mostró.
—Lo hemos bordado las tres,nos hemos dado prisa. Es buena
tela, señor.Él lo tomó despacio, casi
sonrojado. —Pero yo…Ella sonrió con ferocidad,
perdido su azoramiento. —Te dije, señor, que no
dejaría que nadie se mofase de tforma de vestir. Esto es del mejor paño. —Hizo un gesto con la mano
. Nada de formalidades. No tedemores en avisar a los ballesteros.Como tú mismo has dicho, se hacetarde.
Atajadores y montaraces
Atajadores era uno de losnombres que antiguamenterecibían los exploradores
militares. De igual forma, losmontaraces o monteros eranaquellos hombres duchos endesplazarse y reconocer los
terrenos agrestes. Existió, dehecho, una guardia, losmonteros reales, que se
ocupaban de talesmenesteres, tanto en las
cacerías como en la guerra.
Mala suerte era que justo esanoche el viento estuviese en calma.
o soplaba ni pizca y eso lesobligaba a avanzar de sombra esombra con extremo cuidado. Atratar de no quebrar ramas, de no pisar palitroques, de no hacer rodar algún canto y, en general, a procurar evitar esos ruiditos que, eel silencio de la noche, podíasonar como golpes de atambor.
Ese mismo silencio, al menos,les había advertido con antelació
de la llegada de una cuadrilla deinetes. Y el sonido de cascos a su
vez les había permitido seguirlos adistancia prudente sin ser oídos. Lohacían lo bastante cerca como paraque Juan de Beaumont los viese cocierto detalle al claro de la luna.Cascos envueltos en turbantes,lanzas filosas, sillas magníficas,mantos holgados. Benimerines.
Aquellos bereberes tambiétrataban de evitar hacer ruido eexceso. Por eso iban a pie con lasmonturas de las riendas. A veces
alguno acariciaba los belfos de s bestia, para aquietarla. La presencia de esos jinetes, así comotanta cautela, eran señales de quealgo ocurría. Esos no eraincursores nocturnos. Y si no loeran, ¿qué hacía esa cuadrilla de por lo menos cincuenta, a esashoras y al oeste de Teba?
Al divisarlos entre lassombras lunares, tras consultar entre cuchicheos, habían decididoseguirles. En ese momento parecióla decisión lógica, pero ya se
estaba preguntando Juan deBeaumont si no se habrían metidoen la boca del lobo. Porque ahíadelante había un escucha. Ugranadino, a juzgar por lo que podían distinguir en esa penumbra.Manto corto, pañuelo a la frente, ballesta en las manos y cuerno deaviso colgando de un cordón alcuello.
Había surgido de la oscuridad para salir al paso de los benimerines. Les estaba indicando por señas que siguieran en una
determinada dirección. Y la presencia de ese nazarí abría todoun saco de preguntas eincertidumbres. Si había escuchas,era que también había ucampamento. ¿Un campamentoenemigo ahí, al oeste de Teba y por tanto del real castellano? ¿Qué eralo que estaba ocurriendo?
Una vez que los bereberes pasaron con los caballos de lasriendas, el granadino regresó a lanegrura. Pero, ya sabiendo queestaba ahí, les fue fácil a los tres
atajadores vislumbrar dónde sehabía apostado. A resguardo de una peña, invisible a no ser que se leestuviera buscando con los ojos.
Los tres aguardaron mientraslos ecos de las herraduras se ibaalejando. Por lo inmóvil que estaba,el escucha debía de habersequedado dormido nada mássentarse. No era de extrañar. Elsilencio punteado por el chirrido deinsectos arrullaba. La noche eratibia. No era fácil mantenerse evela sentado en esa oscuridad,
inmóvil, con tanta quietudalrededor.
Juan de Beaumont, que de lostres era el más impaciente, se habíagirado para consultar con la miradaa sus compañeros. Fierros habíadesenvainado esa hoja carnicera dealmogávar, el cortel. Hizo el gestode pasarse el filo por el cuello.Pero Dobla de Oro negó con elíndice, antes de hacer un cuchareocon el brazo para indicar que eramejor rodear y rebasarle.
Se conformó el almogávar, que
envainó algo hosco el cuchillo. Ycontornearon. Delante los dosfronteros, que eran escaramucerosavezados, con las ballestas e bandolera y las diestras cerca delos puñales. Tras ellos Beaumontcon una azcona, atento sobre todo a pisar por donde lo hacían suscompañeros, para no hacer ruido.
Así dejaron atrás al escucha.Se dijo para sus adentros Beaumonque luego tendrían que pasar por ahí de regreso. Iba muy alerta. Oíael sonido de cascos ya lejos y cada
pequeño ruidito que causaban sus pies le sonaba como estampidos.Hasta su propia respiración leresultaba atronadora. Incluso losolores le parecían delatores. Elsuyo corporal propio y el de suscompañeros. Sentía que le llenabalos pulmones al punto de que le parecía increíble que no llegasehasta las narices del durmiente y lealertasen. Incluso imaginaba oler alos caballos que tan por delante deellos iban ya.
Estaba justo en esas
imaginaciones cuando Dobla deOro se giró de golpe para encararsecon él. Observó desconcertado eserostro fiero y renegrido de greñas y barbazas muy negras, y se preguntósi habría hecho algo mal. Pero elmorisco se golpeteó con el índiceen un lado de la nariz, antes dealzar el rostro y hacer amago deventear.
Olisqueó asimismo Beaumont, primero intrigado, luego perplejo.Entendió al cabo de unos instantes.El aire de la noche apestaba a
caballo. Caballerías y no pocas, nitampoco muy lejos. No habían sidoalucinaciones olfativas suyas.Volvió a olisquear, tratando dedecidir de qué dirección procedíaese hedor a animales y estiércol.Pero no hacía falta. Sus doscompañeros parecían haberloaveriguado ya, porquereemprendieron la marcha y estavez con las ballestas en las manos.
Con cada vez más cautela, sieso era posible, optaron por meterse por terreno agreste. Oía
ahora una marejada sorda derelinchos, resoplidos, piafar. En unmomento dado, los dos fronteros secolgaron las ballestas a la espalda,antes de echarse al suelo paraseguir a cuatro patas. Beaumont lesimitó, preocupado sobre todo porque la punta de su azcona nochocase contra ninguna piedra.
Cuando, siempre imitando alos dos veteranos, se asomó por el borde de unas peñas, casi se leescapó el arma arrojadiza de lamano. Desde luego, el morisco no
fanfarroneaba cuando afirmaba quese conocía toda esa comarca comoel patio de su casa. Les habíaguiado bien y al punto exacto. Auno desde el que se tenía buenavisión de un valle por el que corríaun curso de agua.
Y lo que había pasmado aloven era que aquel lugar recoleto
estaba lleno de tropas de a caballo.¿Cuántos habría ahí? Al claro de laluna, uno podía pensar que miles deinetes, aunque no eran muchas las
fogatas encendidas. No era de
extrañar que oliese a cuadra. Sí queno hubieran oído desde mucho máslejos el rumor que esos millares decaballerías juntas producían. Talvez fuera producto de lascondiciones geográficas. El vallecontenía los sonidos. Ocultabatambién las luces a cualquier observador situado más al este. Yese río suministraba agua paraabrevar a los caballos.
Espiaron durante un buen rato.Lo que estaba viendo al resplandor lunar no dejaba lugar a dudas. De
alguna forma, por algún motivo, los benimerines habían trasladado a parte de su caballería a ese valle.Ahora descansaban. Pero sin dudaal alba…
Tan absorto estaba Juan deBeaumont en lo que sus ojos lemostraban, así como en sus propiascavilaciones, que casi dio un brincocuando le tocaron en el hombro. Algirar la cabeza se encontró con elrostro cejijunto de Fierros a u palmo del suyo.
El almogávar apuntó con el
pulgar a la espalda. Un gestoinconfundible. Hora de retroceder yescabullirse.Don Alfonso de Castilla no solo eraun hombre temperamental.Anidaban en él rencores arraigados por todo lo que tuvo que sufrir durante su minoría de edad, cuando parientes ambiciosos y nobleslevantiscos socavaban su autoridad.Y el hecho de no haber cumplido niveinte años no ayudaba a sosegar sánimo. Menos en esos momentos,cuando estaba atascado con todo s
ejército ante las murallas de Teba,en trance de ver fracasar a scruzada.
Se decía que había perdido elsueño, que su ira explotaba por nimiedades. Pero justo eseinsomnio al menos le hacía másaccesible a noticias en horasintempestivas, porque le pillabaaún en pie. Y ahora algunosoficiales mayores iban llegando asu alfaneque, sacados del sueño por los ballesteros de maza. Acudían agoteo a la tienda, vestidos de forma
apresurada, bostezando, preguntándose qué mosca le habría picado al rey para convocarlos demadrugada.
Él estaba parado en el exterior de su tienda, en la penumbra de lasantorchas. No soplaba viento y lasllamas ardían tranquilas. Estabavuelto hacia la sombra de lafortaleza recortada contra lasestrellas. Llevaba su espadaenvainada en la mano, no por defensa, sino como si fuese unavara de autoridad.
Tenía los ojos clavados enaquella mole oscura. Pasaban cadacierto tiempo proyectiles en llamas,como meteoros incendiando lanoche. Muchos se estrellaban contralos muros, con estallidos tremendosde llamas. Pero algunos rebasabalas almenas para caer en el recintointermedio.
Observaban el paso de las bolas llameantes por la oscuridad.Y los presentes le observaban a élsin que ninguno se animase a decir nada.
—Maldito Ozmín. Perrodiablo. Qué bien nos ha burlado.
Soltaba esas frases como ugato que expulsa una bola de pelosque le ha estado pesando en elestómago. Nadie contestó, aunqueentre ellos se habían ido poniendoal tanto de la situación, en voz baja.Añadió por encima del hombro.
—Burlado. Sí. Esa es la palabra. Porque nadie puede decir que ese viejo maldito haya faltado alos términos acordados para elduelo.
Golpeó con furia el pomo dela espada, antes de girarse para preguntar, todavía desde la entrada.
—¿Cuántos calculan tusatajadores que puede haber en esevalle?
De las sombras del fondo salióun personaje de armas de ropajesnegros, cubierto con un almete covisera de pico de gorrión y plumasnegras.
—Era difícil de precisar. Perocalculan que no menos de dos mil.
—¿Seguro? Mira que dos mil
son muchos y, con la oscuridad, esfácil confundirse.
—Son hombres avezados,alteza. Pero si dudas, dispones deoficiales duchos que puedeinterrogarlos y sacar sus propiasconclusiones.
—No hay tiempo.Como para recalcar esa
afirmación, pasó un proyectilincendiando la noche a susespaldas. Aprovechó eseintermedio para intervenir AlfonsoFernández Coronel, alguacil mayor
de Sevilla: —Mil, dos mil, tres mil… eso
no importa. La jugada está clara. —Pues explícamela. Ya sabes
que no me gustan los rodeos. —Ha sido una buena treta,
muy propia de ese zorro. Incita a uduelo singular, y mientras muevetropas con esa excusa. Aprovecha para desplazarlas sin que nosotrosnos demos cuenta.
—¿Cómo han podido llegar ahí tantos sin que nadie loadvirtiese? ¿Es que mis vigías y
mis patrullas están ciegos?Carraspeó el notable. Se tomó
un instante para elegir palabras,temeroso de que alguna expresiómal elegida le costase a alguno lacabeza o los ojos.
—Unos pocos jinetes expertos pueden moverse levantando polvaredas, simulando que haygrandes masas de caballería emarcha. Al amparo de ese polvo,sus tropas se han ido desplazandoen cuadrillas pequeñas. El truco esviejo.
El rey se giró de nuevo paracontemplar desde la entrada lasombra masiva de Teba. Volvió agolpear con saña el puño de sespada.
—¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden?
—Para averiguarlo, solotenemos que preguntarnos qué es loque no pretenden.
—¿Cuántas veces tengo quedecir que no me gustan losacertijos?
Coronel carraspeó por
segunda vez. —Por supuesto, alteza. Te
ruego que me disculpes. Me refieroa que esos benimerines no puedeesperar estar mucho tiempo ahí siser descubiertos. Aparte de queseguramente no tienen forraje paratantas caballerías.
—Al grano. —Sí, alteza. Si ahí no puede
quedarse, eso ha de ser un punto dereunión, un lugar de pernocta. Ymañana…
Pese a las intimaciones del
rey, dejó la frase en suspenso. DonAlfonso, en lugar de encolerizarse,acabó el pensamiento por encimadel hombro.
—Mañana nos atacarán. —A esa conclusión debemos
llegar. —Pero atacar, ¿cómo? —Sobre eso debemos
deliberar. No hay tantas accionesque puedan llevar a cabo. Debemosestar preparados para todas y cadauna de ellas cuando despunte elalba.
—Tienes razón. —Se giró, pero esta vez para dirigirse a los ballesteros de maza allí presentes
: Despertad a mis adalides. Queacudan aquí sin tardanza. Haymucho que discutir en lo que nosqueda de noche.
—Alteza… —¿Sí? —Don Alfonso se
encaró con Jufre Vega. —Con tu permiso. Te sugeriría
despertar a todos los que seamenester, pero con discreción. Nodebieran acudir a tu alfaneque
llamando la atención.Un destello de enojo pasó por
los ojos claros del rey. —¿A qué viene eso? No es
momento de demoras. —De demoras no, pero de
discreción sí. Los bereberes estáen ese valle al oeste, a escasadistancia. Si mis hombres losdetectaron, fue por una suma decircunstancias. Te recuerdo que una partida de atajadores que debíaasegurar la zona no volvió estatarde. Hemos de suponer que los
pasaron a cuchillo para que no nosalertasen.
—¿Y? —Que mucho me temo que e
todo esto anden mezclados espías ytraidores en nuestro propio real. Sise produce alboroto nocturno, sesabrá. Se harán preguntas, habráespeculaciones. Los espías deOzmín se enterarán y es posible quele envíen recado.
»Y si Ozmín recibe aviso, sisabe que su treta ha sidodescubierta, se retirará. No ganará,
pero tampoco perderá. Y puede quenosotros perdamos una ocasión deoro.
Ahora el que carraspeó fuePedro Fernández de Castro, quehasta entonces no había despegadolos labios.
—Opino como este adalid,alteza. Es menester quedespertemos a los indispensables ycon discreción. Que les pidamosque acudan por separado y sillamar la atención.
El rey los miró con el ceño
fruncido. —De acuerdo. —Lanzó una
ojeada a la entrada abierta, como sitemiese ver que ya estaba clareando
. Pero rápido. Rápido.
Atambores y atabales
Atambores y atabales erandos instrumentos de
percusión muy socorridos enla Edad Media. El primero es
lo que ahora llamamostambor. Ambos están
formados por un parche tenso sobre una caja. Se
diferencian en que la caja del atambor es cilíndrica y la del
atabal hemisférica y amenudo de metal.
De igual forma, dos de losinstrumentos militares de
viento más populares eran loscuernos y las bocinas. Loscuernos, como su nombreindica, estaban hechos de
asta. En cambio, las bocinas,a las que los árabes y
andalusíes llamaban añafiles,estaban fabricadas de metal.
Aunque era primera mañana,castigaba ya el sol. Tanto queBlaylock, que sentía cómo scapellina de malla se iba
recalentando, se la retiró sobre loshombros para quedar cubierto solo por la cofia de armas. Al ver que elde Sangarrén, que cabalgaba a slado, le miraba de soslayo, se sintióobligado a justificarse.
—Hace un calor del diablo.El aragonés le contestó co
una mueca. —Más hará dentro de un rato.
Pero algunos no llegarán a sufrirlo,amigo. Hoy va a ser un día muylargo para unos y el más corto de svida para otros.
—Vaya una reflexión sombría. —¿Sombría? En absoluto. Es
el reflejo de la simple realidad. Es bueno mirar de frente a las cosas ysaber hacia dónde se dirige uno. Yhoy le vamos a ver las muelas a lamuerte.
Ahora fue el escocés el queobservó de reojo a su compañero.Cabalgaba la hueste negraenglobada en un contingente mayor.Les arropaba el polvo, les envolvíael trueno de los cascos de muchoscaballos. Pese a sus comentarios, el
hidalgo aragonés no parecía eabsoluto preocupado. Tampocoincómodo con el calor en aumento,al revés que el escocés. O eso se podía deducir de que no se hubiesequitado ni bacinete ni capellina. Ssobreveste, blancuza con crucesrojas, ondeaba al cabalgar y él parecía tan cachazudo como decostumbre.
—Sangarrén, ¿no te inquieta loque nos pueda esperar ahí delante?
El aludido sonrió. Meneó lacabeza. Golpeó con los nudillos la
silla de montar y acarició luego el pomo de su tizona, que colgaba
unto al martillo de armas. —No, amigo, no. Mira que he
estado en combates, y siembargo… Verás, siendo muyoven le pedía a Dios que me
conservase la vida y me ayudase amantener el coraje. Ahora ya no le pido nada de eso. Tampoco lavictoria. Lo único que le pido esque no me quede mutilado oimpedido. Que antes que eso me déla muerte.
—Sin un brazo o una pierna,un hombre sigue siendo un hombre.Muerto solo es carne.
—Yo no lo veo así. No quieroverme cojo o manco, arrastrando miexistencia… pero mira, no entremosen discusiones de esa clase. No esmomento.
Inspiró y expiró con fuerza,como si con el aire expulsase malasideas.
—Vamos a disfrutar de estosinstantes. Cabalgamos a pleno sol,escocés. Estamos plenos de fuerzas
y en posesión de nuestras armas. Nohay gallo capaz de cantar más altoque nosotros. Y por fin ha llegadola hora de la tan ansiada batalla.
Sonrió Blaylock. Trotabanhacia la ribera del Guadalteba eformaciones prietas de caballería.Los vigías apostados cerca del ríohabían avistado con las primerasluces a grandes contingentes deinetes moros. Llegaban co
intenciones manifiestas de cruzar emasa las aguas. Y el rey donAlfonso había mandado de
inmediato a parte de sus fuerzas a plantarles cara.
—Batalla ansiada, ¿paraquiénes?
—Para casi todos. ¿O no?Unos porque ven la oportunidad deganar honores. Otros de hacerse co botín. Y muchos, entre los que meencuentro, estábamos ya hastiadosde estar un día tras otro esperandoun choque que nunca acababa dellegar.
»Maldito Ozmín. Es un diabloviejo y sabe de hombres. Por algo
ha estado al acecho al sur delGuadalteba. Se ha dedicado arompernos los nervios. ¿O noestabas tú deseando que por fidiese la cara?
—A nadie le gusta estar a laespera, es verdad. Pero yo no pretendo botín ni fama. Lo únicoque deseo es recuperar el relicario.Devolver el corazón del rey Rober a casa y que mi honor quede asalvo.
—Ay, el honor. ¡Qué carga tan pesada! Está bien esto de cabalgar
unto a hombre que pelea por shonor y no por despojos o por unascuantas fanegadas de tierracultivable.
El escocés volvió la cabezahacia él. Sonrió ante tal salida.
—Pues lo mismo digo. Aunqueyo no juzgaría con dureza a algunoshombres. Es difícil pensar en elhonor cuando se tiene la barrigavacía.
El de Sangarrén rompió acarcajadas. Sí. O estaba de uhumor excelente o era de los que
con la risa daban salida a losnervios previos a la lucha armada.
—Por Dios que tienes buenacabeza, amigo Bailoque. Si la vidate da margen para ello, no me cabeduda de que llegarás a ser uhombre sabio.
—¿Sabio? Tú pareces serlo bastante, aunque sea a tu manera u poco extraña. —Recolocó laespada jineta que colgaba de lasilla, para que no le golpease contrala pierna—. La verdad es que noacabo de entender qué te trajo a la
cruzada. No es el afán de botín,desde luego. Y me da que tampococombatir a los enemigos de la fe.
—Respecto a lo segundo, tedoy la razón, para mi vergüenza. Notengo ningún interés en degollar infieles. Total, por sus falsascreencias ya les espera el fuegoeterno…
Se encogió de hombros, azuzóa su montura para que no serezagase.
—Tampoco busco ganancia,tienes razón. No soy rico, pero e
mi pueblo ni pan ni techo me faltan.Soy de linaje antiguo y desciendode hombres ricos en hazañas. Por eso estoy aquí, con mi rocín y mitizona. Vengo a hacer las mías propias.
—¿Solo por eso has viajadotantas leguas?
El aragonés volvió a reírse. —¿Cómo que solo por eso?
¿Te parece poco? Nací en una tierradura, amigo. Dura en todos losaspectos. En Sangarrén hay másapellidos ilustres que habitantes. A
veces la herencia puede ser unacarga muy pesada. Yo no puedodesmerecer a mis antepasados, siquiero que mis paisanos merespeten y ser alguien entre ellos.
—¿No ves como a tu maneraeres un hombre sabio? Piensas ecosas que casi todos aceptan por costumbre, sin darle más vueltas.
—Ya. Pues hablando desabios, sabio sería que te pusierascapellina y capacete.
—Creo que estamos todavíalejos del río.
—Es probable. Pero por ahíseñaló con su dardo a los cerros hay sitios en los que se puede
apostar un ballestero audaz. Ir acaballo y a cabeza descubierta esuna invitación a que te disparen uvirote.
El escocés se encogió dehombros. Sin embargo, se echó lacapellina de malla, antes deencasquetarse el yelmo.
No dejaba de pensar en lo queles esperaba tal vez en brevesmomentos. Cabalgaban e
formaciones porque el terrenoimpedía desplegarse en un frenteamplio de caballería. Aunque eso, asu vez, les servía para disimular que no eran la caballería cruzada alcompleto. El rey castellano se habíaquedado en su real con sus jinetes y parte de las mejores compañías delos de a pie.
Lo cierto era que al clarear,cuando comenzaron a sonar atambores y atabales, todosabandonaron aprisa las tiendas ycada cual acudió bajo sus
pendones. Los hombres gritabaque la caballería enemiga estabacruzando el río para atacar a loscruzados en su propio campamento.Que el viejo Ozmín acudía a presentar batalla porque Teba no podía sufrir por más tiempo elasedio en redondo al que lesometían desde hacía semanas.
Pero el escocés, ahora quecabalgaban envueltos en la polvareda, no dejaba de pensar elo corto que había sido el consejode guerra. ¿Por qué, en vez de
tomar el mando, el rey habíaencomendado la dirección de esastropas a don Pedro Fernández deCastro? Eso no cuadraba eabsoluto con el carácter ardientedel joven rey.
¿Y dónde estaban los dos ballesteros de la hueste negra? Nose encontraban en la almofallaGamboa cuando él llegó a toda prisa a unirse a la bandera negra.Cierto que había sido el último e presentarse, porque había dudadosobre cuál debía ser su lugar. Si
tras la bandera negra o junto a suscompatriotas. Pero la llegada de uoficial real a las tiendas de estosúltimos con el ruego de que searmasen, pero no para la batallasino para una hipotética defensa delos ingenios en caso de salida delos de Teba, había inclinado la balanza.
Con la bendición de Kennetde la More, caudillo de facto de losescoceses, Blaylock habíacabalgado como el diablo a tiempode sumarse a la hueste negra cuando
esta ya salía a reforzar a lacaballería de la Orden de Santiago.
Sobre la marcha, se fueenterando de que la cosa no era tasencilla como decían los hombres avoces, mientras aprestaban armas ycaballos. Ya de camino, GomeCaldera había puesto sobre aviso aaquellos que, como el escocés,todavía no conocían los detalles. Yentonces la ausencia de los dos ballesteros cobró sentido nuevo.
El veterano, con la banderanegra bien firme en la diestra, había
ido al grano. —Nos han anunciado que la
caballería mora está cruzando el ríocon intención de presentar batalla.Y es cierto. Pero es todo unaañagaza. Una parte considerable delos zenetes, tal vez con el propioOzmín al mando, están escondidosal oeste del real, en un valle.
—¿Escondidos? ¿Al oeste? — Fue el de Sangarrén el que preguntó
. ¿Qué es lo que pretenden?El casi siempre bien humorado
Ruiz se echó a reír.
—Vete y se lo preguntas alviejo lobo. Que te lo explique, ydespués tú nos lo cuentas anosotros.
El de Sangarrén se había reídoa su vez.
—Casi entonces que prefieroquedarme con la incógnita.
Martín Abarca hizo avanzar asu caballo para ponerlo a la par queel del aragonés.
—Querrán sacar a nuestracaballería del real. Atraerla al río ytenerla ocupada para poder atacar
el real. Lo arrasarían, matarían atodos los que encontrasen a su paso,se apoderarían de víveres y bagajes. Luego destrozaríanuestros ingenios y masacrarían alas tropas de asedio…
—Basta, basta —gruñóCaldera—. Creo que lo haentendido y no es necesario llamar a la mala suerte aventurando posibles desgracias.
Sin embargo, por el camino,Blaylock pudo ir conociendo másdetalles a retazos. Por ejemplo, que
cabía a los de la hueste negra elmérito de haber destapado lacelada, gracias a los dos ballesteros y al joven Beaumont,que esa mañana cabalgaba ojeroso pero ufano.
Otro detalle era por qué el reyhabía enviado al ricohombre Castroal río. Se había quedado él mismo a proteger el real y había dado alnoble gallego el mando de lacaballería de las órdenes militares,de los cruzados extranjeros y dealgunas milicias de ciudades. Lo
más granado de sus tropasmontadas, aparte de la caballeríareal. Así devolvía a Ozmín su propia jugada: enviar a una partesimulando que era el todo.
De hecho, y para reforzar elengaño, habían salido tambiécompañías de a pie. Estasmarchaban con gran algazara detrásde los de a caballo. Entre el polvo, parecían un ejército enorme, peroen realidad eran bandas de gentes baldías. Esos que habían llegado por su cuenta a esa campaña. El rey
se había reservado a sus propios peones y ballesteros, así como a losde las milicias urbanas.
—Es una apuesta arriesgada,¿no? —Esa fue la apreciación deBlaylock al conocer los pormenores.
—Pues sí —admitió de buenagana Ruiz—. Pero no queda otra.
o queda. Si hubiésemos rehusado plantar batalla junto al río y noshubiésemos desplegado junto alreal, Ozmín habría sabido que streta había sido descubierta.
—¿Y eso es tan malo? —Claro, hombre. Se retiraría
y volveríamos a la situación deantes.
—Pero así nos arriesgamosmucho. Si somos derrotados en elrío o junto al real, estaremos perdidos. Los moros se cerrarán etijera y nos harán pedazos. Ellos, ecambio, en caso de ser batidos,siempre pueden retirarse.
—Sin grandes apuestas, no haygrandes ganancias.
—No es mucho consuelo.
Ruiz había sonreído a smanera bonachona.
—No te preocupes tanto,escocés, que el rey sabe lo quehace. Tiene con él a gente buena. Yha mandado refuerzos a las líneasde asedio, para evitar malassorpresas.
Blaylock había guardadosilencio, nada convencido. El realcastellano estaba plantado de talforma que cerraba el paso a u posible ataque desde el norte contralas cavas y los ingenios. Pero no
había que descartar que cuadrillassueltas de benimerines flanquease para, en el tumulto de la batalla,caer sobre las posiciones de asediomás laterales. Era lógico mandar socorros a esas zonas.
Y eso sin duda explicaba laausencia de los dos ballesteros.Ballesteros que en ese precisoinstante caminaban por la zona másoriental de las líneas de asedio, a pleno sol y de malas pulgas. Elalmogávar con su ballesta terciadasobre el hombro y el morisco con la
suya en bandolera a la espalda.Gruñían, escupían en el polvo y acada dos por tres echaban ojeadashacia el noroeste, recelando de ver aparecer al galope a las cuadrillasde zenetes.
Mientras se dirigían cada vezmás hacia el este, iban pasando por puntos en los que aguardaban tropasde a pie. En unos casos seocultaban en las cavas, en otros trasafloramientos rocosos o a lasombra de arboledas. Peones de lasmilicias de Sevilla, de Écija, de
Osuna, de Estepa. Costaba precisar de dónde era cada compañía, puestenían órdenes no solo de nomostrarse, sino también de tener plegados los pendones. Había queevitar que algún posible avizorador enemigo se diese cuenta de que elfonsario y la tormentaria estabaguardados por más y mejores tropasde lo que debiera.
Fierros volvió a escupir, comosi algo se le agarrase a la garganta.
—Me da, moro, que hoytampoco vamos a ganar caballos.
Se reía entre dientes y comaldad. El morisco greñudoreacomodó hosco la bandolera desu ballesta.
—Tú ríe, necio. Ya veremos siríes tanto dentro de un rato. Hoy noes día de pensar en caballos y sí desalir de esta con el pellejo intacto.
—¿Has tenido algún sueño?¿O has estado haciendo una de esasadivinaciones de brujo que hace tgente?
—¿Qué adivinaciones?Todavía tengo los sesos dentro de
la cabeza y trabajan, al menos hastaque apriete mucho el sol. ¿Es queno ves lo apurados que vamos aestar aquí? Abu Said Utman y sussalvajes van a caer sobre nosotros.Y a la espalda tenemos Teba, conlos de dentro deseando salir acuchillo.
—¿Y crees que…? —Yo no creo nada. Pero sí sé
que, como logren romper nuestradefensa, nos van a aplastar como a piojos entre dos dedos.
Ahora fue él quien escupió co
rencor. —Y también sé que tengo la
garganta seca. Venga esa bota.El almogávar se detuvo a
reacomodar la ballesta de travéssobre el hombro. Le tendió la botade vino aguado, con la mirada puesta en la distancia.
—El rey está en el real cotodos sus jinetes y sobre las armas.Así que algún plan tendrá.
—Seguro. Pero lo mismo eesos planes no entra que tú y yosalgamos vivos, tarugo.
Echó atrás la cabeza paraempinar la bota y echar un tragolargo. Eructó.
—Que vamos a enfrentarnoscon Abu Said Utman, el maldito.Ese sí que es un mago. O más bieun diablo. Siempre guarda trucos elas mangas del manto.
Fierros lo contempló hosco.Señaló luego con su ballesta.
—Pues ya que hablamos dediablos, mira quiénes andan por ahí. Y no parecen tampoco nadacontentos.
El morisco, con la bota entrelas dos manos, le echó una mirada,antes de seguir la dirección de la ballesta. Enseñó los dientes.
—Vaya, vaya…Porque allá, por delante de la
cava más de retaguardia, pasabaen esos momentos cuatro jinetes altrote. Una hueste de pendón partido.Aznar Téllez y los suyos. Y teníarazón el almogávar. Por la forma enque arreaban a sus caballos, se ponían unos a la altura de los otrosy discutían, parecían estar
disgustados.El morisco dio otro trago. —Poco contentos o con ganas
de pelear. Vete tú a saber. Pero enalgo te doy la razón. Esos son unosmalos. Y ese Téllez tiene al diabloen el cuerpo. Sigamos hacia dondenos han mandado, que prefiero nitenerle cerca. Me pone la carne degallina solo con verle, porque esehombre tiene muy mala sombra.
Tal vez porque allá, más alláde la última cava, un ballestero lehabía señalado con su arma, Téllez
había hecho girar a su caballo.Reconoció enseguida a esos dosque caminaban costeando latrinchera. Les dedicó una miradallena de cólera. Pero no estaba ni poco contento ni deseoso de entrar en combate, sino hirviente de ira.Colérico por verse ahí atrapado.
—No es mi sino morir aquí demanera tan estúpida —casi bramaba por lo bajo—. No puedeser.
—¿Te quieres calmar,hombre? —le instaba s
abanderado, Avellaneda, quecabalgaba a su lado portando evertical el pendón partido blanco yverde.
—¿Que me calme? ¿Por quéme voy a calmar? Maldita misuerte. ¿Pues no nos mandan aquí?Aquí, donde podemos morir atrapados entre la cava y una cargade los jinetes de Ozmín.
Otro de los que cabalgaba coél, Juan Pulgar, apuntó:
—¿No nos dijo el oficial delrey que nos pasó recado que nos
hacían honor? Que nos mandabaaquí porque somos una hueste de buenos luchando.
Téllez se echó a reír con vozrasposa.
—Con poco te conformas. Nosdan halagos como a los perros lesdan huesos. Más nos valía que noshubiesen mandado de descubierta.Podríamos haber avisado a los deOzmín de que su treta ha sidodesenmascarada. Seguro que elviejo nos habría dado buenarecompensa.
Avellaneda suspiró, porqueaños de mudanza y exilios le habíahecho fatalista.
—Así es la guerra, adalid.unca está uno seguro de cuál será
su fortuna. No queda otra que pasar como se pueda esta. Y te sugieroque contengas tu ira, que nos estámirando. A ver si van a pensar quetenemos miedo.Cerca del río, una vanguardia decruzados extranjeros había chocadocon jinetes granadinos. Los de lahueste negra, de flanqueo por el ala
derecha de su contingente, podíaoír el clangor de armas, los gritos,los cascos de los caballos a lacarrera, los bramidos metálicos delas bocinas de bronce. Ver eraimposible. Se lo impedían tanto lasunidades de a caballo quegalopaban entre nubes de polvocomo los relieves de terreno.
El grandote Martín Abarcaaparejó su caballo al de Vega.
—Adalid, ¿no convendríasaber qué está ocurriendo coexactitud?
El del yelmo con pico degorrión se volvió a él.
—¿Cómo?El navarro señaló con su lanza
a un alto que tenía delante y a laizquierda.
—Desde allí arriba quizá podamos ver algo. Subamos con loscaballos. Mira. Ya están allí dos denuestros atajadores.
El almete negro se giró edirección a Caldera, que semantenía a su izquierda con la bandera negra. El veterano asintió
de manera casi imperceptible. Vega picó espuelas entonces sin más palabras, y el resto le siguió.
Ganaron con facilidad el alto.Tenía razón Abarca. Desde allíarriba se gozaba de una visióamplia hasta el río. Y lo que antesera solo oído se convirtió de golpetambién en visto.
Aunque la primera visión fuede caos total. Había arbolado haciael río. Cuadrillas de distintostamaños galopaban entre losfresnos, sin orden ni concierto a
simple vista. Allí un grandestacamento de santiaguinos. Algomás allá cruzados borgoñones. U poco a la derecha, jinetes que, por sus pendones rojos, debían de ser inetes nazaríes.
Más adelante, cerca de laribera, entre los árboles, unos yotros se encontraban con gritos,lanzadas y espadazos. Y hacia ahíconvergían jinetes de ambos bandos. Más que un gran choquefrontal, parecía un encontronazoentre dos partidas que se estaba
convirtiendo en aglutinante para la batalla.
Los dos atajadores que yaestaban arriba se les arrimaron.Dos fronteros barbudos de jubonesclaveteados y bacinetes de hierro, alomos de pencos tan desgarbados ycorreosos como sus dueños.
—¡La que se está liando! —Y tanto —respondió Ruiz
. ¿De dónde sois vosotros? —De Osuna. —Ah. Nosotros de Estepa.El otro asintió con tanto
énfasis como si le hubieradesvelado un gran misterio. Puracortesía. A esas alturas, no habíanadie en el bando cruzado, ni quizátampoco en el moro, que no hubieseoído hablar de la hueste negra y desu misterioso adalid de almetecerrado.
El mismo atajador gruñó. —Se han enzarzado y bien.
Esperemos que no sea una trampa.El de Sangarrén observó a los
que combatían a rienda suelta por las arboledas. Se frotó con el dorso
del guantelete el mentón barbudo. —Apostaría dos fanegas de
trigo a que no. Si los moroshubiesen querido atraernos, no sehabrían trabado con nosotros einferioridad. Habrían cedido antenuestra carga para llevarnos a laorilla sur y allí hacernos pedazos.
El frontero lo miró atravesado. —¿Y cómo explicas esto
entonces? —¿No sabes que Ozmín está
con buena parte de sus zenetes aloeste de nuestros reales?
Observó ufano las miradas quecambiaban los dos fronteros.
—Sí, amigos. Esas de ahíabajo son fuerzas de distracción.Han cruzado el Guadalteba paraalejar a nuestra caballería de losreales y tenerla ocupada.
El otro frontero se rascó lasotabarba.
—¿Distracción? Pues estáluchando.
—Eso ya lo veo. —¿Y cómo…? —No lo sé. Supongo que uno
no puede estar nunca del todoseguro con los hombres. En mistiempos, estuve en alguna retiradafingida que se convirtió edesbandada real. A veces los planes astutos son frágiles por complicados.
»Tal vez alguna de sus partidas ha chocado por azar couna de las nuestras, y así hacomenzado todo. O quizás algúadalid moro no entendió lasórdenes. O si las entendió, dejó quele pudiese la sangre ardiente…
Caldera le cortó. —Amigo Sangarrén, tiempo
tendremos de discutirlo esta nocheunto al fuego, si vivimos para
contarlo. Ahora tenemos lugar yobligaciones asignadas. Bajemos,que, si llevas razón, ante los ojostenemos las consecuencias de quelos hombres olviden cuál es sdeber.El primer aviso de que se acercabala caballería bereber fueron lasvoces largas y ásperas que se pasaban los vigías de la defensa.
Aunque bien es verdad que aquellosdos ballesteros debieran haberloadvertido antes gracias a la polvareda lejana. Pero estaban ecuclillas y con las miradas gachas,absortos en jugarse moneda menudaa las tabas.
Primero levantó la cabeza elcejijunto Fierros, como sabuesoalertado por algún ruido siidentificar. Y una fracción mástarde hizo lo propio Dobla de Oro,con las tabas sin lanzar en el puño.Solo entonces se dieron cuenta de
que flotaba en el ambiente como utrueno lejano y el suelo casivibraba.
La noticia de que el enemigollegaba corría ya como el fuego a lolargo de las defensas. Los hombresque habían estado vagueando, a lasombra los que podían, unosmatando el tiempo con el juego oconversaciones y otros dormitando,se aprestaban para la lucha.Empuñaban armas, ajustabaarreos, se colocaban los cascos.Formaban grupos y, a la vista de la
polvareda, discutían sobre cuántosserían los moros y qué planestraerían.
Los almocadenes lesacallaban. Les obligaban aagacharse o a buscar relieves delterreno tras los que ocultarse. Covoces ásperas intimaban a mantener plegados los pendones.
Dobla de Oro sacudió lacabeza, de forma que sus greñasondearon. Señaló con su ballesta.Sí. Ahí estaban ya las avanzadasenemigas. Al trote todavía. Jinetes
dispersos entre nubes de polvo. Lavanguardia de una masa enorme decaballería que llegaba oculta por la polvareda.
Trepidaba ya la tierra.Centelleaban las puntas de laslanzas entre el polvo en suspensión.Cambiaron una mirada dedesaliento. Cargaron como decomún acuerdo las ballestas, porque se les echaban encima y lacava no iba a detenerlos.
Justo entonces comenzaron asonar con gran estruendo
instrumentos de guerra. Trompas y bocinas. Tambores y atabales. Losalmocadenes mandaron salir a loshombres, y que ahora sídesplegasen e hicieran flamear los pendones. La algarabía guerrera yla visión súbita de las enseñascoloridas hizo que los bereberescontuviesen su carga, tal y como seesperaba.
Los dos ballesteros, con lasarmas prestas y apuntadas, veía por las miras a los caballos casiencabritados por la brusquedad co
que los habían sofrenado. Eldesorden cundía en las líneas benimerines. Los adalides morosgalopaban por delante de los suyos para contenerlos. Dobla de Oro, alvolver los ojos por un instantehacia su izquierda, vio que allá a lolejos la caballería real estabasaliendo del campamento.
También lo advirtió Aznar Téllez, que aguantaba con los suyos por delante de la cava y que hacíasolo un instante se daba ya por muerto. Se veía arrollado por esa
carga masiva de jinetes. Y ahora, pese a haber salvado la vida,maldecía a la mala suerte que lehabía impedido avisar a Ozmín.
Aunque tampoco eranecesario.
El viejo general, quecabalgaba entre los suyos, comosiempre había hecho en las batallascruciales, había divisado a lacaballería de sobrevestes ygualdrapas adornadas con crucesnegras que salía del real.Comprendió de inmediato que do
Alfonso había descubierto oadivinado la treta. Y que también élhabía dividido a su caballería paraengañarle. Entendió también que elcastellano tampoco tenía intencióde librar una batalla campal, a noser que le obligasen a ello. Dehaberlo querido, habría aguardadooculto tras su real hasta que los benimerines estuviesen casi encimade las primeras tiendas y no pudieran retirarse sin luchar.
Era obvio que no queríaugárselo todo a una sola baza.
Tampoco lo deseaba Ozmín,máxime cuando había acciones que podían reportarle más beneficios.Mandó tocar añafiles y, envueltosen una gran polvareda, sus jinetesafricanos tiraron de las riendas paragalopar hacia el sur.
Fierros observó ceñudo cómose apartaban. Sacó el virote antesde apretar el gatillo de la ballesta, para no tener la cuerda tensa mástiempo del imprescindible. Secolgó el arma al hombro, descolgóa cambio la bota. Dio un trago,
soltó un eructo. —Esos no vuelven.Dobla de Oro le arrancó la
bota de la mano. Bebió e hizogárgaras.
—Se van hacia el río. Diosayude a los que ahí están.
Fierros recuperó la bota paradar un segundo trago.
—Que se las apañen como puedan. Nosotros ya hemos hechonuestra parte. Bastante susto hemos pasado.
—Verdad. Hoy lo único que
hemos sacado es miedo en elcuerpo. En una cosa tenías razón, perro. Hoy tampoco conseguiremoscaballos.Tal como vieron los de la huestenegra desde el alto, la vanguardiamora había chocado mal y adestiempo contra los cruzadosextranjeros. Un mal comienzo queempeoró al sumarse al combate máscontingentes de ambos bandos. Elresultado era que los de Ozmíestaban ya cediendo. Que loscristianos los empujaban contra el
río. Que los granadinos volvíagrupas en confusión y eraalanceados por los flancos y por laespalda.
Algunas cuadrillas moras derefresco cargaban desde atrás. Peroera más para aliviar la presiósobre sus compañeros que por laesperanza de poder volver lastornas a la batalla. Esa se había perdido al primer choque. Lasmonturas chapoteaban coestruendo y espumar en las aguasdel Guadalteba. Los adalides daba
voces y dirigían intentos decontracarga. Todo era tumulto yclamor, mientras los alférecesintentaban poner al menos a salvolos pendones rojos de Granada ylos verdes del sultán.
Los de la hueste negra pudieron verlo todo desde el cerro, pues ahí seguían con los dosatajadores de Osuna, pese a lasadmoniciones de Caldera. El deSangarrén descolgó la bota quellevaba colgada de la silla paraechar un trago de vino.
—Bueno, amigos. Comienza bien la jornada. Esto ha quedadolisto a la primera. Así que ahora…
Le interrumpió un toque largode bocina, repetido enseguida por otras. Se giraron en las sillas demontar. Los grupos de caballeros y pardos de Santiago, que eran losque tenían más cerca, estaban dandovuelta a sus cabalgaduras. Entre el polvo, formaban con las lanzasapuntadas al norte. Se veíamensajeros al galope de uno a otroescuadrón.
El de Sangarrén colgó la bota para ajustarse el bacinete.
—¡Dios me castigue! Pareceque he hablado de más.
—De más y antes de tiempo — rezongó Ruiz, antes de apuntar cosu lanza en dirección a una polvareda lejana—. Por ahí vieneOzmín con lo más granado de susvoluntarios de la fe, dispuesto aamargarnos el día.
—¡Abajo! —tronó con su vozde campana Jufre Vega.
—¡Ya lo habéis oído,
charlatanes! —le secundó con voz bronca Caldera, picando espuelas para seguir con el pendón negro aladalid.
El aragonés golpeó con losnudillos contra la silla de montar.Un gesto que imitaron el escocés ylos navarros. Arrearon a susmonturas para no rezagarserespecto al adalid y los dosveteranos.
Se unieron a un grupo decalatravos de cruces florlisadasnegras, tal como estaba acordado, a
tiempo de cabalgar en refuerzo delos de Santiago, que ya parecíahaber colisionado con el enemigo.Luego todo sucedió muy rápido.
Había sido todo un honor elque les situasen junto a las grandesformaciones de las órdenesmilitares. Los monjes guerreros noestaban ahí por casualidad. El reyde Castilla sabía que Ozmín podíaatacarlos mientras luchaban junto alrío. Era una maniobra posible,además del ataque directo alcampamento. Por eso había
colocado en ese flanco a los másaguerridos y disciplinados.
Y ahora se veía el acierto dela prudencia. Porque desde el nortellegaba lo más granado de lacaballería de Ozmín.
Los cruzados quedaban einferioridad de número y entre dosenemigos. Suerte que el terreno lesfavorecía. Ese mismo terreno queles había obligado a llegar divididos impedía ahora también alos tres mil bereberes una cargamasiva. De haber podido realizarla,
las cuadrillas montadas de loscruzados que cubrían esa zonahabrían sido barridas como hojassecas. En un suelo así chocaron por contingentes, entre cerros, y loszenetes no pudieron abrumarles cosu número.
La hueste negra tuvo uencontronazo rápido. En aquelterreno y entre fresnos se dierocasi de narices con los enemigos yno hubo forma de evitar un choquedirecto. En un instante, todo fueroinetes que se cruzaban al galope
entre alaridos y blandir de armas.Caballos que caían dandovolteretas, centellar de aceros alsol entre los árboles, lanzas que sehacían astillas, rechinar y campaneode metales al encontrarse.
Blaylock, rota su lanza si provecho contra una adargaenemiga, recurrió al martillo dearmas, temiendo partir también laespada. Hizo girar a su caballoentre los árboles, al tiempo quetrataba de ubicar a amigos yenemigos. Allí estaban los dos
navarros, galopando juntos. Pero elcaballo de Ruiz corría suelto y elveterano yacía por tierra. Y alláestaba Caldera con la banderanegra, inclinado sobre el cuello desu caballo.
Parecía herido. El escocésazuzó a su bayo entre gritos deguerra y blandir de martillo. El deSangarrén llegó antes y se hizo cola bandera negra, que el otro parecía no ser capaz de defender.Vega había metido mano a laespada y acudía en auxilio de s
abanderado. Y a su vez los dosnavarros corrían a respaldar alenlutado.
Porque los zenetes de mantoscoloridos convergían contra esteúltimo aullando. Caían sobre él cogran blandir de espadas y lanzas,deseosos de ser ellos los queabatiesen a ese adalid de ropajesnegros y yelmo cerrado del quetantas historias se contaban.
Cambió el escocés ladirección de su galopada. Mejor auxiliar a Vega, que ya el de
Sangarrén sabría defender la bandera. De hecho, lo vio alancear con ella a un osado que pensó que podía arrebatársela. Hasta se lasarregló para sacar de allí aCaldera, con el caballo de lasriendas.
Acudían santiaguinos ycalatravos en su ayuda. Los moroscedieron de inmediato. Huyeron si perder instante y Blaylock ni tuvoque cruzar hierros en defensa deVega. Volvió a cambiar dedirección para llegarse, ya al trote,
hasta Caldera y el de Sangarrén.Acalorado, se echó hacia la nuca elcapacete.
—Un poco flojos estosenemigos, ¿no?
El aragonés, que tenía el pendón punta abajo, para queresbalase la sangre y no manchasela tela, le echó una mirada bienhumorada.
—¿Flojos? Mis narices. —¿Cómo que no? En cuanto
han llegado refuerzos han salido por pies. Y eso que estábamos a la
par. —No les ha espantado eso,
sino los jinetes del rey. ¿No oyes?Tras una mirada perpleja a su
interlocutor, Blaylock giró elcuello. La capellina de malla leestorbaba para escuchar. Pero sí.Se oían gritos, relinchos, toques de bocina. Llegaba caballería enúmero considerable. Luegosabrían que don Alfonso, al ver queOzmín se retiraba tan rápido,comprendió que se iba para caer por la espalda sobre los del río. Y
él mandó sin pérdida de tiempo adon Rodrigo Álvarez de Asturiascon dos mil jinetes en la mismadirección.
Así que el viejo general bereber, en lugar de atrapar como auna nuez a las fuerzas de Castro, sevio en el trance de ser triturado colo mejor de sus jinetes. No entrabaen sus cálculos que los suyos fueravencidos en el río con tanta rapidez.Pero lo cierto era que, cuandollegó, sus jinetes habían pasado lasaguas de vuelta y huían e
desorden, perseguidos por loscruzados.
En tal tesitura, Ozmín mandógritar el «sálvese el que pueda».Viendo imposible una retirada enorden, eligió asumir gran número de bajas, antes que ser aniquiladoentre dos caballerías.
Pero eso lo sabrían más tarde,en los fuegos de campamento.Ahora, a pleno sol, con las armasen claro, empapado en sudor,oliendo a caballos, Blaylock se giróhacia Caldera, al que la sangre le
corría por el brazo izquierdo. —Hay que cortar esa
hemorragia —espetó el deSangarrén.
—Ya se encargarán otros — rezongó el veterano—. Tú preocúpate de defender la bandera.
Llegó Vega al trote. —¿Qué tienes, Caldera? —Un tajo de cuidado. Eso es
lo que tengo.Él mismo se estaba metiendo
un paño bajo el jubón, para taponar la herida.
—¿Dónde está Ruiz? ¿Qué hasido de mi compadre?
Blaylock se giró en la silla. Sehabía olvidado del veterano, al quehabían desmontado en la refriega.Vio que los dos navarros bajaronde sus caballos para atenderle. Lohabían recostado contra un tronco.Al ver que los miraban, Abarcahizo girar en el aire la manoabierta, para indicar que seencontraba más o menos.
Caldera resopló. —Vive. ¡Menos mal! ¿Cómo
le iba a decir a su esposa que…?Le cortó Vega con esa voz
como de campanas, producto de lavisera.
—Ocúpate de seguir vivo tútambién. Te vas a desangrar.
—De peores he salido,descuida. Seguid. Uníos a la persecución. No os rezaguéis por nuestra culpa, que no faltaráquienes nos ayuden.
Brindis
Se dice que el brindis, lacostumbre de chocar copas,
ahora de cortesía, era entiempos una medida de
prudencia. Al golpear con fuerza, parte de la bebida decada copa pasaba a la otra,
lo que hacía que si una estabaenvenenada perecían los dos por haberse mezclado loslíquidos. De igual manera,quien convidaba a beber de
un jarro o una bota daba primero el trago, lo que era
garantía de que no habíaveneno en ella.
¿Cómo va eso, hombre? —¿Cómo va a ir? Fatal —
rezongó Caldera—. Me siento comosi me hubiera pasado por encimatoda una carga de caballería pesada. Yo ya no estoy para ciertostrotes, amigo.
El de Sangarrén se echó a reír de forma estruendosa, con los pulgares en el cinto.
—¿Qué dices? Lo que no mata,adorna. Las cicatrices de hierrosson para un hombre de armas lo quelos padrinos para un bautizado. Soellas las que en tiempos futurosdarán fe, ante el que quiera preguntar, de que estuviste ahí, enla batalla, con las armas en lasmanos.
Su interlocutor quiso sonreír ante esa salida. Pero lo cierto eraque no tenía muy buena cara alresplandor del fuego. Eso al menos pensó el de Sangarrén, por más que
se mantuvo risueño. Se habíaacercado a la almofalla Gamboa, ainteresarse por los heridos, aun ariesgo de que estuviesedurmiendo, dado lo avanzado de lahora. Pero se encontró con queGome Caldera velaba. Sentado asolas ante una fogata de carbones,con una manta sobre los hombros yla cabeza, y con el brazo izquierdoen cabestrillo.
—Para lucir las heridas hayque llegar a viejo. Y hay que saber también cuando se está haciendo
uno eso: viejo. Es mi caso. Ya noestoy para guerras y cabalgadas.
—¡Bah! Un palmo de acero selo meten en el cuerpo al más pintado. Estas cosas pasan.
—Ya. Pues para mí tengo queen mis años mozos este puntazo nome lo habrían dado, no. Anda,siéntate.
El aragonés no se hizo derogar. Se soltó el cinto de armasmientras el andaluz alargaba lamano sana hacia la jarra de barro.Dio un buen trago antes de
ofrecérsela al visitante, que aceptóde buena gana.
—¿Cómo anda tu compadreRuiz?
—Molido y lleno demataduras. Pero por suerte siheridas abiertas ni nada quebrado.
Le quitó casi el jarro al deSangarrén. Echó una mirada agria alinterior del recipiente.
—¡Rediós! Venías seco,Sangarrén.
—Y sigo seco. Ha sido un díalargo de batalla y calores. Tuvimos
que pelear duro a la otra margen delrío, amigo. Bien duro. Te librastede esa.
—Hubiera preferido no perdérmela.
—Seguro. Corrimos a losmoros hasta sus reales, en Turón.Ahora andan algunos envidiososdiciendo que fue un paseo. De paseo nada. Ese lobo de Ozmíestuvo echándonos a sus mejoreshombres en cargas, para frenarnos.Al pie mismo del real nos plantarocara con ballesteros.
Recogió la jarra, que el otroacababa de llenar de un cántaro devino con cierta dificultad, porquesolo se valía de una mano. Dio otrotrago largo.
—Sí, hombre. Ha sido un díalargo, trabajado, rojo…
—¿Hemos tenido muchas bajas?
—No demasiadas. Al Señor demos gracias. Nuestra causa essanta y Él nos ampara.
Otro trago antes de mirar alanfitrión por encima del borde, casi
desconcertado. —¿Qué pasa? ¿Es que no te
han contado lo que ocurrió al otrolado del río? ¿No has hablado conadie?
—Pues no. Me trajeron aquíderecho, todavía sangrando comoun cerdo. Suerte que Palomarestañó la herida. Pero luego, con elcansancio, la pérdida de sangre y la pócima que me dio la vieja, meentró un sueño tremendo.
Recobró la jarra para beber ygruñir luego.
—Si cuando digo que ya noestoy para ciertos trotes… Dormítan profundo como si hubieramuerto. Pero hace un rato medesperté y el dolor de esta malditaherida me ha impedido conciliar denuevo el sueño. El caso es quedormía cuando los nuestrosvolvieron, y que ellos dormían yacuando yo desperté.
Entregó al otro la jarra antesde tender su mano sana al fuego.
—¿Y tú qué? ¿No descansas?¿O es que en tu pueblo es costumbre
velar después y no antes de las batallas?
—No te burles de mi pueblo,que estando como estás no puedoretarte.
Sonreía. Se rascó con la zurdala barba corta y dura, haciéndolasonar.
—Yo tampoco he conseguidodormir. Me ocurre a menudocuando estoy demasiado cansado.De pura fatiga me quedo despierto.
—El mal sueño es una de lasseñales de que uno va para viejo.
Le quitó la jarra pararellenarla por segunda vez.
—Vamos a ver si este vinillote ayuda a dormir.
—¿Qué dices? A mí el vino podrá matarme, pero jamástumbarme.
Caldera se llevó la jarra a loslabios, riendo entre dientes laocurrencia. Pasó una ráfaga de aireque agitó las llamas y a él le hizoestremecer. Entregó la jarra al otro para abrigarse con la manta.
—Ay, diablos. Estoy
destemplado. Será la pérdida desangre.
—Y que ha refrescado. Miraque hoy hizo calor. ¡Qué horno!Ojalá rematemos pronto estemaldito asedio.
Bebió con largueza. Al bajar la jarra, pareció cambiar de humor.Habló con los ojos puestos en elfondo del recipiente.
—En fin, Caldera. Que mealegro de que estés más o menos bien. Pero, ya que estamos aquí losdos solos, me gustaría comentar
contigo una cuestión algo delicada. —Pásame el vino y habla
como si estuvieras en tu propiacasa.
—Así lo haré. Verás. A ti y alamigo Ruiz os retiraron tras elchoque en la ribera norte. Losmoros no aguantaron ahí. En cuantoese demonio de Ozmín vio que podía quedar atrapado entre doscargas, pasó con los suyos hacia elsur, en fuga.
—Eso lo sé, hombre. Yoestaba allí, aunque sangrando como
un puerco. Me extraña esadesbandada. Estamos hablando deOzmín y sus voluntarios de la fe.Me han dicho que perdieron amuchos hombres en esa retirada.
—¿Muchos? Fue unaverdadera matanza. Pero no estoyde acuerdo contigo. Esta mañanaOzmín demostró que es el mejor general de Granada. Fue capaz de perder a muchos para no perderlosa todos. Entre lo malo y lo peor,eligió lo primero. Hay que tener madera para eso.
Caldera, jarra en mano, pareció rumiar lo que el otro decía.
—Puede que tengas razón. Deser así, debió de ser una decisióamarga para un batallador comoOzmín.
—Pues por eso digo que estamañana demostró su temple. Otro sehabría dejado cegar por el orgullo y probablemente habría perecido cotodos los suyos, como un héroe pero en vano. Y aun así…
Recuperó la jarra para beber. —Y aun así, amigo, el río
bajaba hoy rojo. Rojo. —No hace falta que me lo
expliques. He visto más de un ríorojo. Unas veces por la sangreenemiga y otras por la de los míos.
—Y otras por ambasmezcladas.
—Cierto. Así es la guerra. —El caso es que les
perseguimos. Y como ya te hedicho, aunque combatían sin tregua,lo hacían para frenarnos y ayudar aescapar a los suyos, no porqueesperasen vencer. Y así, a choques,
llegamos al real moro en Turón.»Ahí se acabó la persecución.
Ya sabes cómo son estas cosas.Cada cual se lanzó a por botín. A por lo que hubiese más a mano,antes de que otros se apropiasen deello. Todos al saqueo. De no haber sido por eso, habríamos matado aldoble o al triple de enemigos.
Le tendió la jarra. —Habríamos roto sin remedio
al ejército de Ozmín.Caldera volvió a reír entre
dientes y a beber
—Sí. Supongo que el muy lobohuyó hacia su real con todaintención. No para resistir allí, sinosabiendo que los nuestros se pararían a saquear. Trocó los bagajes por las vidas de sus jinetes.Espero que los de nuestra huestesacaran buena tajada.
—Descuida. Hemos vuelto coacémilas, armas de acero bietemplado, paños de calidad…
—¡Magnífico! —Pero justo de eso quería
hablarte.
Caldera levantó con viveza lacabeza. El resplandor del fuego pareció ahondar las arrugas de srostro.
—No me digas que hubodisputa por el reparto del botín.
—No. Respecto a eso, quédatetranquilo.
—¿Entonces?El de Sangarrén se rascó de
nuevo la barba dura. Caldera quiso beber. Soltó un denuesto al tiempoque ponía bocabajo la jarra, edemostración de que estaba vacía.
—Voy a rellenar. Pero habla,hombre, antes de que acabemos ta borrachos que no sepamos ni lo quedecimos. ¿Cuál es el problema?
—El problema es Jufre Vega. —¿Qué pasa con él? —Que lo dicho. Cuando
llegamos al real de los moros todosse lanzaron al pillaje y nosotros nonos quedamos atrás, como podrássuponer. Pero Vega se puso furioso.Quería a toda costa quesiguiésemos persiguiendo a losenemigos.
Se encogió de hombros. —Se le iría la cabeza con el
ardor del combate. ¿Quién iba a ser tan tonto como para seguir? ¿Seguir mientras los demás se llenaban lasalforjas? ¿Te imaginas?
Caldera resopló. Dio un tragode la jarra y se la tendió alvisitante.
—Vaya por Dios. ¿En quéacabó todo, hombre? No me tengasen ascuas.
—Conseguí convencerle deque hacer eso sería una locura. No
podíamos seguir en solitariomientras todo nuestro ejército sequedaba atrás. Habríamos muerto para nada. Con ese argumentoconseguí refrenarle.
Caldera volvió a resoplar,como siempre que andabadesazonado.
—En fin. Ocurre que Vega esun poco peculiar.
—Yo diría más bien raro,dicho sea con todos los respetos. Esun campeón con las armas y tienemadera de caudillo. Pero a veces
muestra remilgos de monja.Como viera que el otro se
sobresaltaba, se apresuró a añadir. —Es un decir, hombre. Tú ya
me entiendes. —Sí. Claro.Como de común acuerdo,
ambos volvieron los ojos al fuego.Caldera carraspeó.
—Puesto que ha salido eltema, me gustaría pedirte algo. Yaves que estoy herido al punto deque me va a ser imposible cabalgar.Por tanto, me gustaría que a partir
de ahora y hasta que sane seas tú elalférez y lleves la bandera negra.
El de Sangarrén frunció elceño.
—Es un honor que pienses emí. Pero no me parece correcto. Lecorresponde a Ruiz llevar la bandera en tanto tú no estésrepuesto.
—Que los dos sabemos que nolo estaré ya en esta campaña. Elasedio, para bien o para mal, nodurará tanto. Ruiz ha quedadomaltrecho tras la caída de hoy. Y es
hombre que no gusta deresponsabilidades. Nunca quisooficios ni mando de hombres.
—Siendo así… —Tú eres perro viejo. Y
acabas de señalar algo a tu manera.Vega está algo verde, por más quesea bueno con las armas. Ya que yono voy a poder estar cerca, mequedaría más tranquilo si alguiecomo tú está a su vera. Alguien quele guarde en la batalla y le dé buenos consejos.
Bebió.
—Alguien que sepa encauzarlecon razones de peso, como hashecho tú hoy. Que esas son lasúnicas que pueden desviar de scamino a los tozudos.
Alardes y galardones
Los alardes eran los desfilesde las tropas o las milicias
con sus mejores galas guerreras. Galardones eranlos premios y recompensas
que se daban a aquellos quehacían grandes méritos o
realizaban sonadas hazañas.
Buena jugada, saydy.Un solo velón sobre la mesa
daba algo de luz a la estancia. Acada chisporroteo de la mecha,
Aznar Téllez entreveía a hombresarmados junto a los muros. Porqueen esa ocasión el viejo Ozmín no lehabía citado al raso ni en la ribera,sino en una de las alquerías al sur del río.
Acudir a la cita le habíasupuesto un viaje arduo pese a las pocas leguas. Después de cabalgar por senderos estrechos al claro dela luna, el resplandor de lasantorchas en la alquería había sidocasi un bálsamo para Téllez. Y esoque el espectáculo que se le ofreció
en el patio no fue nadatranquilizador. A la luz roja de lasteas, se veía repleto de benimerinesarmados hasta los dientes.Guerreros de mantos vistosos y barbas fieras que no descansaba pese a la hora, ocupados unos ecuidar de sus aceros y otros deatender a los caballos.
Hombres de armas,voluntarios de la fe que alzaron losojos al presentarse en mitad de lanoche aquel jinete vestido a lacristiana, con sobreveste sin cruces,
capellina de malla y el rostro ocultotras una máscara de cuero. Urecién llegado que encajó susmiradas —curiosas, recelosas,hostiles, según la naturaleza decada cual— sin inmutarse. Estabahecho al trato con moros guerreros.Y si estaba allí era porque le habíaconvocado el propio maestro de losvoluntarios de la fe, luego deaquella jornada larga de derrota ymuertes para las armas nazaríes y benimerines.
No tenía que temer ni la
prisión ni la muerte. Tampoco ladelación, pues hasta el último allíera musulmán ardiente y devoto delviejo general. Pero incluso así elcastellano había optado por ropajessin señas y esa careta de cuero quele ocultaba el rostro.
Le habían guiado un par demoros lugareños, y una vez en laalquería, otros, bereberes estos dela guardia personal de Ozmín, seocuparon de llevarle hasta elgeneral. No le sorprendió la presencia de tantos guerreros. Los
cruzados, pese a haber llegadohasta el real de Ozmín en Turón, sehabían replegado a la ribera nortetras saquearlo. Y los jinetes deÁfrica habían regresado con lacaída del sol.
En cuanto a esa alquería,estaba abandonada. También loslabriegos del sur del Guadaltebahabían huido con animales yenseres, aunque en su caso más por miedo a los bereberes que a loscruzados. Para el pueblo llano,cualquier soldadesca era igual de
temible y su presencia siempre sesaldaba con pillajes, muertes y todaclase de violencias contra ellos.
Por ese motivo, tampocosorprendió a Téllez la desnudez dela sala ni la tosquedad delmobiliario escaso. Sin duda, losque allí vivían se habían llevadocuanto pudieron y lo poco quequedó había sido robado hacíatiempo por las cuadrillas de jinetes.Si unos y otros habían dejado esamesuca y esos taburetes, era justo porque no valían nada.
A la mesa tosca se sentaba elanciano. En esta ocasión no teníadelante ningún tablero de ajedrez.Tal vez porque ahora estaba enmedio del vértigo de una partida ela que, según sus propias palabras,era jugador y pieza. Fue esareflexión la que le llevó a hacer esecomentario sobre la «buenaugada».
Ozmín, antes de responder,había bebido con parsimonia.Porque lo que no había cambiadoera que también allí estaba bie
provisto de café humeante. Al parpadeo de la vela, habíaobservado con ojos fieros a svisitante, como si rumiase el halagorecibido.
—¿Eso te parece? —Excelente, saydy. Según tus
propias palabras, un movimientoque en realidad abría una jugadamás ambiciosa. Porque entiendoque el duelo fue solo una treta para poder desplazar tropas.
—El duelo tenía su valor. Dehaber sido vencido Jufre Vega, la
moral de los cruzados se habríaresentido. Pero tienes razón.Contaba con que eso me permitiríamover contingentes al oeste del realcastellano.
—Una maniobra brillante. —Gracias. —Exhibió una
sonrisa seca en la penumbraoscilante—. Pero el resultado es loque importa. He sufrido una graderrota, y gracias a Dios que no haacabado en desastre total. La partedébil del plan era que podíadetectarnos. Tres mil jinetes son
muchos jinetes. —Yo, saydy, hice mi parte.
Eliminamos a una partida deatajadores que podía acercarsedemasiado adonde aguardabas cotus jinetes.
—Me consta. Dime, amigo,¿qué pudo pasar? Yo también teníaescuchas y pensé que seríasuficientes como para que ni unalagartija llegase al valle sin ser detectada.
—Don Alfonso cuenta conatajadores y montaraces avezados.
Hay en sus filas fronteros queconocen bien estas tierras. Ytampoco le faltan moriscos aliados,algunos incluso nativos de estacomarca.
—Tampoco le faltarán espíasentre mi gente. Estos granadinos noson nada de fiar… En fin.
Bebió otro sorbo de café. —No tiene remedio ya. Hemos
de pensar en el futuro. Por suerte, pude salvar al grueso de mishuestes. Tengo que hacer planes.Ver qué margen de acción me
queda, sin lanzarme a accionessuicidas. Las tornas han cambiado ysupongo que ahora los cruzadosestarán eufóricos.
Téllez guardó un silencio prudente y Ozmín, tomando eso por asentimiento, dejó con golpe secoel cuenco sobre la mesa.
—¿Tienes alguna informaciónque me pueda servir? Ahora, comotras los naufragios, cualquier pedazo vale.
—Entonces tal vez te interesesaber que no todos los cruzados
están igual de contentos.Los ojos de Ozmí
relumbraron por un instante a la luzde la vela. Pese a esa luz escasa,reparó Téllez en lo demacrado queestaba, quizá por la suma detensión, edad y falta de sueño.
—Habla. —Los de a caballo ha
regresado cargados de botín y cocautivos. Ahora lo estáncelebrando. Pero las compañías dea pie no tuvieron oportunidad ni decombatir en el río. Ni en la orilla
norte ni en la sur. Y por supuestoque luego se quedaron todavía másrezagados. Ni llegaron a tu real. No participaron ni en la batalla ni en elsaqueo. Todo lo más, alguno consuerte pudo despojar a algún muertoolvidado en el río.
—¿Y qué? Supongo que el reydon Alfonso dispondrá reparto degalardones y dinero entre todos.
—Entre todos no. El rey y losricoshombres solo alimentan yreparten con los alistados bajo sus pendones. Pero hay muchas
compañías de a pie llegadas por scuenta. Gentes baldías. —Mostrólos dientes en mueca fiera—.Allegadizos, ya sabes, como llamalos fronteros a los que acuden e busca de fortuna.
»Para ellos no hay sustentos nirepartos. Vienen a su albur y semarchan si se cansan o si sedesaniman, sin que nadie les diganada. Hoy han salido a buscar batalla con grandes esperanzas yhan vuelto con las manos vacías. Nitienen motivos para la alegría y sí
para el disgusto. —Interesante. Pero ¿cómo se
le podría sacar partido? —Vengo del real cruzado,
saydy. La visión de los despojos haencendido la envidia y el rencor entre los de esas compañías. Lo quete propongo es que cuadrillas de tusinetes se acerquen a incursionar al
norte del Guadalteba. No mañana,sino pasado a primera hora.
—¿Para qué? Mandaría doAlfonso a los suyos. Ahora estamosen desventaja.
— N o , saydy. No lo harámientras los tuyos no supongan unaamenaza cierta. Estarán todosdescansando porque hoy ha sido udía duro y mañana andarán deuerga y vendiendo el botín a
traperos y chamarileros. —Continúa. —Si alguien atizase los malos
sentimientos de esas gentes baldías,sería muy posible que, al saber dela presencia de los tuyos en el río,saliesen a plantar batalla por scuenta y riesgo, imprudentes. Y…
—Y entonces sería la ocasiónde atraerlos y aniquilar a granúmero de esos. No es mal plan.
Juntó las manos para mirar por encima de los dedos entrelazados asu visitante.
—Y ese alguien que habrá deatizar esos resquemores serás tú.Tú y tus hombres. Pero ¿qué ventajame reportará masacrar a tropas deínfima clase, más allá de derramar sangre de infieles y enemigos?
—De entrada, rebajar deforma considerable la euforia
desatada por la victoria de hoy. —Y después… —Después, si alguien sabe
sembrar la cizaña, es posible quegran número de esas compañías semarchen desalentadas. Todos lestienen a menos, pero seguro que lesecharán en falta cuando llegue lahora de lanzar un asalto en masacontra Teba.
Un silencio. Luego Ozmímeneó despacio la cabeza.
—Eso que propones es muy peligroso para ti.
—El peligro nunca me echó para atrás, si había una posibilidadrazonable de éxito. Ya estoy ensituación delicada. Que lo sepas.Ya sabes que hay una enemistad personal entre Jufre Vega y yo. Sushazañas y la victoria en duelo hahecho de él un héroe para loscruzados. Y, en consonancia, mi prestigio ha menguado.
»Por otra parte, me consta quelos suyos me vigilan. Creo quesospechan que algo tuve que ver con la muerte esos atajadores que
nunca volvieron del oeste. Desdeentonces, no me quitan ojo.
Al resplandor de la vela,Ozmín sonrió con maldad. Derepente, pareció de verdad udiablo. Uno muy viejo.
—Todo eso puede arreglarse.A un gesto suyo, algo
dramático, uno de sus guardas seapartó de las paredes paradepositar un saco sobre la mesa. El propio Ozmín lo abrió para, sidejar de sonreír como un demonio,sacar por los pelos una cabeza
cortada. Téllez contempló hoscoese semblante exangüe de bocaabierta y ojos en blanco.
—¿Quién es? —Al Faar. Adalid de Granada
y uno de mis lugartenientes en estacampaña.
Ahora Téllez lanzó una miradaentre atravesada e inquieta a sinterlocutor.
—¿Has hecho matar a uno detu consejo de guerra?
—Sí. Pero no a unocualquiera. Al necio que, pese a
mis órdenes terminantes, cargó por su cuenta esta mañana contra loscruzados.
Agitó por los pelos largos lacabeza.
—Este, este es el imbécil querompió la unidad de mi caballeríaen el Guadalteba. Por su culpa,comenzó la batalla antes de tiempoy con los míos fragmentados. Por sculpa, cuando llegué yo, ya nadahabía que hacer.
Volvió a sacudir la cabeza por los pelos, cerca de la vela.
—En suma. Este es elresponsable de que yo, Abu SaidUtman ben Abi il-Ula, Saydy al
uza, con cicatrices de cie batallas en el cuerpo, haya sido alfinal de mi vida derrotado por urey cristiano en campo abierto.
—Y lo has hecho ajusticiar. —Ni lo sueñes. ¿Matar a u
adalid de Granada? Bastante mal sellevan mis zenetes y los granadinos.Serían capaces de abandonarnos, pese a que estamos aquíayudándoles a defender sus propias
tierras.Dejó caer la cabeza, que
resonó como una piedra contra eltablero de la mesa. Gruñó.
—Sus tierras, sí. Porque loque es su fe… no sé si la tienen.
Tomó de nuevo el cuenco decafé.
—En fin. Él y sus guardasfueron pasados a cuchillo hace urato, de manera discreta. Y ahí esdonde puedes entrar tú.
—¿Cómo, saydy? —Regresarás al campo
cristiano con esta cabeza. Contarásque tu hueste emboscó a este adalidy le dio muerte junto con varios delos suyos. Y así todos contentos. Nosabía yo cómo solucionar esteembrollo y mira por dónde tú me lohas puesto en bandeja. No recaerásospechas sobre mí por esta muerte.Y tú ganarás notoriedad. Y por sino bastase…
Levantó la diestra y frotó pulgar e índice. Un gesto que lossuyos interpretaron a la perfección.Acudieron con varias espadas,
anillos, una bolsa bien provista. —Esto llevaban encima Al
Faar y sus compañeros. Tuyo es.Cuenta que los sorprendisteis a estelado del río, ya de noche. Estoserían despojos de los muertos. Yusa esta ganancia con provecho.
Portillo
Brecha abierta en lasmurallas por los disparos de
los ingenios o por hundimientos producidos por
las minas.
Volaban los bolaños paraestrellarse en tiro concentradocontra un lienzo concreto de lamuralla. Uno en la cara norte, ya emalas condiciones. Aún desde ladistancia se le veía resquebrajado,que iba cediendo a cada impacto
resonante de los proyectilesesféricos de roca.
Y sin embargo, aquellaimagen, para otros alentadora,había sido de decepción para MaríaHenríquez. Desencanto tan patenteque hizo sonreír a Blaylock.
—¿Qué esperabas, señora? — o se pudo ahorrar la zumba cortés. ¿Que hubiera toda una secció
de muralla por los suelos?María, que encajaba mal las
chanzas a su costa, le miró con ojosque echaban chispas sobre el borde
del velo negro. Replicó, siembargo, con voz sosegada.
—Más o menos, eso es lo quecontaban en el real.
—Las historias, de boca e boca, suelen crecer y crecer hastaque los enanos se convierten egigantes.
—Ya. No contestó más, porque el
buen humor con el que comenzó eldía se había esfumado. Era ciertoque la noticia de que parte de lamuralla se había hundido corría por
el real. Y ella era una de las que lahabían dado por buena, pensandoque por fin, tras semanas, losdisparos de los ingenios habíadado su fruto.
Se empeñó en verlo con sus propios ojos. Caldera, con su brazoherido, no era escolta adecuada, pero quiso la suerte que Blaylocse presentase en la almofalla ainteresarse por Caldera y Ruiz, y asaber cómo iba la recuperación deGamboa el Viejo. María nodesperdició la ocasión de pedirle
que la escoltase hasta las líneas deasedio, al menos hasta donde fuera prudente, para poder observar. Elescocés accedió, aunque no sienarcar una ceja.
Así fue cómo las tropas deasedio vieron pasar a aquelextranjero alto de barbas muyrubias, a pie y con cofia de armas.Conducía de las riendas a una mulay, sobre ella y de lado, una mujer de negro, con toca y velo. Alreconocer a la hija de Gamboa elViejo, los hombres de armas los
llamaban a voces y más de umaestro de ingenios acudió asaludar a la dama.
Mostraban así respeto a la hijade Gamboa, pariente de ese JufreVega que había lavado con susvictorias el honor de esas tropas. Ala postre, el empeño del enlutado por ajustar cuentas con Aznar Téllez era un poco el de todosellos. No en vano el segundo, alcuestionar al maestro Gamboa,había puesto en entredicho el valor y las habilidades de las tropas de
asedio. —Dicen que Vega y tú,
además de llevar la misma sangre,sois parecidos en algunos rasgos decarácter.
—¿Ah, sí? ¿Como por ejemplo…?
—La tozudez, porque sois muymirados en cuestiones de honor… ytambién el candor.
Ella se revolvió en la silla coojos de fuego. Acababa de caer dela forma más simple en una trampatendida a su vanidad. Él sonreía co
sosiego, los ojos puestos en aqueltrozo de muro que se tambaleaba.
—Pronto las habladurías seharán verdad. Esa muralla notardará en ceder y dicen queentonces caerá todo el lienzo degolpe.
—¿Qué has querido decir coeso de «candor»?
—¿No es evidente? Candor escreer lo que cuentan gentes que nisiquiera se han acercado al asedio.Yo también oí esta mañana esoscuentos.
Sonrió. —Oyendo a algunos,
cualquiera habría creído que hastalas torres de Teba se habíanderrumbado. —Señaló con elmentón—. Y eso que solo hacíafalta volver la mirada paracomprobar que no era así.
Ella no cambió de posiciósiquiera. Blaylock seguía sonriendocon los ojos puestos en laciudadela. Era obvio que trataba de pincharla.
—Dejemos ese tema. ¿Qué es
lo que hay con Vega y su «candor»? —Que ayer se enojó cuando
nos detuvimos, como los demás, asaquear los reales de Ozmín.
—¿Y no tenía motivos paraello?
—No. Ninguno.Ahora sí que se agitó ella,
picada. —¿Ah, no? Si en vez de
pararnos a disputar por telas y ollashubiéramos seguido la persecución,habríamos exterminado al ejércitomoro. El reino entero de Granada
habría quedado abierto a nuestraslanzas.
—¿Pararnos? ¿Habríamos? — El escocés enarcó una ceja—. Lodices como si hubieras estado allí.
Ella volvió a revolversedisgustada.
—Es una forma de hablar. Y teagradecería que no dieras la vueltaa la conversación con esassutilezas.
—No era mi intención. Y teinsisto en que Vega no tenía razónal enfadarse. Todo nuestro ejército
se lanzó al saqueo. ¿Deberíamoshabernos quedado como tontos sinuestra parte?
—Y yo insisto a mi vez. De nohabernos comportado comoforajidos, habríamos aniquilado aOzmín.
—La guerra no es así, señora.Tiene sus propias reglas y es preciso conocerlas. No se trata solode sobrevivir, sino también deganarse el respeto de loscompañeros de armas.
—¿Desapruebas encima la
actitud de Vega? —No tanto. Pero ese candor
del que te hablaba puede ser urasgo de carácter digno de aplausoen una dama como tú, pongamos por caso. Un adalid, en cambio, debieracurarse lo más rápido posible deeso.
Tres bolaños disparados en batería se estrellaron contra elmuro. Un par de merlones sevinieron abajo con estruendo y polvareda. Blaylock frunció losojos, tratando de evaluar a la vista
los nuevos daños. Habló con lamirada puesta en la muralla:
—No es el primer incidente.Recuerda que no quiso aceptar elcaballo de Balban el Tuerto. Uncaballo por el que más de unohabría pagado una verdaderafortuna, incluido el propio Balba para recuperarlo.
—El caballo, el caballo…seguís todos a vueltas con el asuntode aquel caballo.
—Es que era extraordinario.Es cierto que el gesto que tuvo co
Balban le ha reportado fama, pero acambio perdimos una buena suma.
—Ahora eres tú el que hablade «nosotros», señor. Así que todose reduce a que andáis escocidos porque pensabais embolsaros partede su venta.
Blaylock, con las riendas de lamula en la mano, volvió a ella losojos claros. Sonrió amable.
—No, señora. Yo solo esperoreparto de lo conseguido ecombate. Vega era dueño único delos despojos del duelo. Pero
mantener una hueste, aunque sea pequeña, cuesta. Y la venta o elrescate del caballo negro habríasido una ayuda, digo yo.
María bufó bajo el velo negro. —¡Por Dios! Todos habláis
igual. —¿Quiénes son «todos»? —Caldera, Ruiz, ahora tú. —Será porque nosotros, al
revés que Vega, tenemos los pies enla tierra.
Ella rio con dureza. —¿Los pies en tierra o los
ojos en el suelo, a ver si encuentramonedas? No pensáis más que eganancias.
—Uno lucha por lo que notiene o por defender lo que sí tiene.
Se encogió de hombros—. Si no,¿para qué luchar?
—Mira al de Sangarrén. Novino a la cruzada buscando botín.
i tú tampoco, señor, a pesar deque te expreses sobre este temacomo si fueras un chamarilero.
—No he hablado de botín. Hedicho lo que se tiene o no se tiene.
Al de Sangarrén, según él mismo,no le faltan en su tierra ni pan nilumbre. Ha venido en busca dehazañas para destacar y estar a laaltura de sus antepasados.
»Y mi caso no cuenta. No hiceeste viaje por decisión propia, sinoal servicio de fir James, a quien elSeñor tenga en su gloria. Y fir James vino por su honor, que leobligaba mucho porque tenía unaalta posición en Escocia.
»Es eso de lo que te hablabahace un instante. El de Sangarré
busca acrecentar su prestigio y miseñor buscaba mantener el suyo.
»¿No ocurre lo mismo coVega? Lucha por defender el honor de vuestro linaje. El mismo Aznar Téllez, por muy odioso que resulte,es víctima de circunstancias que lesuperan y también pelea por ulugar al sol…
Se interrumpió al darse cuentade que se estaba dejando llevar por la vehemencia. María Henríquez leestaba mirando desde lo alto de lamula. La luz de sus ojos oscuros
había cambiado. —¿Así que resulta que además
de buen músico eres un sabio,Bailoque?
Él volvió a sonreír. Unasonrisa deslumbrante entre lasgrandes barbas rubias.
—No. Pero en el conventotuve la fortuna de escuchar averdaderos sabios. Hombres de paso que se alojaron en nuestrasceldas y comieron en nuestrorefectorio. En Escocia la tierra y elclima son duros, y en la frontera
siempre estamos en guerra. Hay quededicar mucho tiempo y esfuerzos ala simple supervivencia. Escasealos hombres letrados, y en esascondiciones el saber es diez vecesmás valioso. Cuando uno accede auna pizca de conocimiento, dagracias al Señor por ello y loguarda como el mayor de lostesoros.
—Me sorprendes, Bailoque. —¿Para bien o para mal? —Para bien.Se cruzó el silencio entre
ellos. Volvieron como de comúnacuerdo los ojos a la muralla. Otradescarga de bolaños se estrellócontra la zona dañada con impactoatronador. Blaylock apuntó pensativo.
—No tardará en ceder. —Creo que eso ya lo has
dicho antes. Y tampoco esnecesario que nos quedemos aquíhasta que eso suceda, ¿no? ¿Seríastan amable de llevarme de vuelta?
Había recuperado el tonosarcástico de otras veces. Blayloc
sonrió como solía, antes de tirar delas riendas de la mula.
Dieron así la espalda almartilleo de los ingenios y a lasmaniobras en el campo de lasmanos de ballesteros. Mientrasregresaban cruzando las líneas deasedio, María preguntó por eltabardo azul con estrellas blancas.Porque ese día el escocés vestíauna gonela blancuzca con crucesnegras descoloridas, comprada a uropavejero.
—A buen recaudo.
—¿Por qué no te lo has puesto? Ayer lo llevabas en la batalla.
—¿Cómo sabes eso?Ella se echó atrás por u
instante en la silla, como pillada efalta. Se echó a reír luego bajo elvelo.
—Qué difícil es sacarte nada,Bailoque. Siempre te las arreglas para dar la vuelta a lasconversaciones. En cuanto altabardo… ¿Crees que después dehaberlo bordado con mis manos no
me iba a preocupar por su destino? —Ayer lo llevaba, sí. Hoy no
por una razón muy sencilla. A mítambién me habían picado losrumores sobre la brecha abierta.Pensaba acercarme de todas formasa echar una ojeada y no quería queel polvo de las cavas manchase una prenda así.
María Henríquez no contestó,tal vez porque no encontrórespuesta apropiada. Cruzaron unade las cavas por un puente detablones que se podía derribar e
caso de salida enemiga. Los cascosde la mula resonaban sobre lostablones. Un sonido que hizorecordar al escocés cuando pasó,unto con Gamboa y Caldera, rumbo
al castillo, en busca de loscadáveres de sus compañeros. Alhilo del recuerdo preguntó:
—¿Cómo está tu padre? —Ya se le va entendiendo
mejor. Todavía sigue desorientadoy confuso.
—¿Puede valerse por símismo?
—Cada vez más. Pero hay queestar atentos a él y ayudarle todavíaa comer.
—Hay que darle tiempo. —Eso dice don Simuel
Abenhuacar. Mandó que camine yque se le dé conversación paraayudar a…
Se le apagó la voz. Nocompletó la frase, como si hubiera perdido el hilo. Blaylock, que hastaese instante iba atento a guiar por buen terreno a la mula, volvió losojos primero a ella y luego en la
dirección de su mirada.Delante, había grupos de
soldados de espaldas a ellos.Observaban un alboroto de hombresa pie y a caballo que tenía lugar u poco más allá, a retaguardia de laslíneas de asedio. Al mirar por encima de los soldados, la primeraimpresión del escocés era que setrataba de un tumulto festivo y no deun altercado.
Chascó los labios al tiempoque tiraba de las riendas para llevar a la mula a la izquierda y tener
mejor visión. María, con una manosobre el velo ahora, para que la brisa cálida no lo alzase, preguntó:
—¿Qué pasa ahí?Entendió Blaylock el sentido
de la pregunta. Puede que aquellosestuviesen celebrando, pero susdemostraciones no parecíaamistosas con respecto a las tropasde asedio, ni estas las recibía bien. Se notaba eso último en lasactitudes de los ballesteros quemiraban con las armas en tierra ylas manos sobre las culatas. Los de
allá afuera hacían caracolear caballos, agitaban lanzas, lesdirigían gestos de burla.
A buen paso, venía a suencuentro un hidalgo al que elescocés reconoció como uno de losoficiales de don Pedro Fernándezde Castro en el asedio.
—Os tengo que pedir que nosigáis.
—No pensábamos hacerlo.¿Qué ocurre ahí?
—Nada de importancia. Unosque están demasiado alegres y ha
venido a hacer burla. Pero yahemos mandado a hombres deconfianza para evitar que losnuestros salgan a replicarles y haya pelea.
Intervino María, aunquealgunos no lo habrían consideradodecoroso:
—¿Y qué mosca les ha picadoa esos para que vengan a buscar pendencia?
—Seguro que le han dado demás al jarro y, ya bien calientes por dentro, les ha dado por ahí. —
Señaló con sonrisa de desdén—. Site fijas, algunos no se tienen casi elos caballos.
Blaylock sonrió. —Como sigan con tanta
cabriola, alguno se va a partir elcuello.
—Eso será su problema. Noseré yo el que lo sienta ni pague desu bolsa misas, si eso ocurre.
—¿Y qué es lo que los tienetan contentos?
—Parece que celebran queunos emboscaron a un lugarteniente
de Ozmín. Le sorprendieron al sur del río y lo mataron a él y a variosde sus guardas.
Titubeaba. Blaylock frunció elceño. María se había envarado ela silla, con los ojos clavados en elrevuelo de jinetes. El oficialcarraspeó.
—Señora. Me parece que hasvisto ya cierto pendón. Deboaclararte que el que mató a esemoro es Aznar Téllez. Es él quienha estado convidando a vino paracelebrarlo y me da que es él quie
ha incitado a esos borrachos.Blaylock reprimió una mueca
de disgusto. Ese era pues uincidente más entre tropas deasedio y huestes de la guerraguerreada. Una rivalidad que sesolapaba a las malas relacionesentre fronteros, milicias ycompañías de los llamadosallegadizos. Remató el hidalgo, simirar a la cara a María.
—Os ruego que aguardéis.Aguardad, que no será muchotiempo. Ya hemos mandado aviso.
Vendrán los alguaciles reales yecharán a esos pelaires. Quetampoco tengo yo muy claro que losnuestros se contengan, como esossigan haciendo burlas. Al fin y alcabo, los hombres tienen sangre elas venas.
María apartó con esfuerzo lamirada de los jinetes. Otra vez cola mano sobre el velo, habló couna calma que sorprendió aBlaylock. Aunque enseguidacomprendió que ella jamás serebajaría a mostrar enojo ante una
provocación así. —Aguardaremos lo que tú
dispongas, señor. No tenemos prisay es un placer disfrutar decompañía de buenos.
Sonrió bajo el velo. —Sobre todo si la charla está
amenizada por un buen espectáculode bufones.Los alguaciles reales no tardaron ellegar en gran número y armadoshasta los dientes. Su simple presencia bastó para ahuyentar a los
araneros. Se marcharon si
necesidad de que se les exigiese, yellos dos pudieron seguir scamino.
Pero ya el humor de María sehabía echado a perder. Y no mejorócuando más tarde Téllez y su cortede borrachos se acercaron a seguir su burla cerca de la almofalla deGamboa. Algo desde luego nadacasual.
Ella, al pie de las tiendas, losveía cabalgar entre agitar de pendones, pasándose pellejos devino al trote y dando grandes voces.
Acabó por estallar y a Caldera letocó soportar el chaparrón. Lo hizocon los pulgares metidos en lossobacos del coleto de cuero y unamueca exagerada de resignación.
—Ya vale. Cálmate. —¡Calmarme! ¿Por qué voy a
calmarme? —rugía ella en sordina bajo el velo—. Nos está provocando.
—Tengo ojos. Ya lo veo. —¿Y hemos de sufrir que esos
tiñosos vengan a burlarse denosotros en nuestras mismas
barbas? —Tú no tienes barba.Ella contuvo un grito de ira.
Él, siempre con los pulgares en lasaxilas, observó a los que hacía piruetas con los caballos.
—Así os caigáis y quedéislisiados, cabrones —masculló—.Ya se cansarán, María.
—¿Eso es todo lo que se teocurre? ¿Eso tenemos que hacer?¿Aguantar su insolencia hasta quese aburran?
Él compuso ahora una mueca
de fastidio. —Podría coger una ballesta y
tumbar a alguno. O llamar anuestros vecinos, que también estácomiéndose los nudillos de rabia, ydarles una buena lección. Pero nocreo que a nuestro señor doAlfonso le gustase. Ya sabes quetiene prohibidas las pendencias.
—Ya. Y esos se aprovechan. —María, María. Que no eres
ya una niña para coger estas pataletas.
—Me hierve la sangre de ver a
ese… —No acabó, ahogada derabia al observar al propio Téllezque ondeaba el pendón partido desu hueste, entre alaridos bufos deguerra.
—Sosiégate, que nada se puede hacer. Ese se aprovecha deque es su día de gloria, como hace poco fue el tuyo… el de Vega,quiero decir.
—¿Es que lo vas a comparar? —¿Qué diferencia hay?Bufó, y por un instante pareció
a punto de perder la paciencia.
—¿No te lo advertí? Laadmiración de la gente es efímera.Y la de los hombres de armas mástodavía. Hoy están dispuestos amorir por ti, a seguirte hasta elinfierno, y mañana te cortarán elcuello sin pestañear.
Observó con expresión casicolérica a los escandalosos.
—Ya te di mi opinión en sumomento. Elegiste mal. Entre elaplauso y el caballo negro, debisteoptar por lo segundo. Al menostendríamos dinero. Se nos habría
ido tan rápido como la celebridad, pero por lo menos nos habríaservido para pagar gastos.
—No me sermonees, por favor. No es momento.
—Tú has preguntado quéhacer. Yo te estoy respondiendo.Esto es lo que debemos hacer:darles la espalda y seguir conuestros quehaceres, como si noestuvieran ahí. Si nos quedamosaquí, mirándolos, les damos aentender que sus burlas causaefecto. Y eso es lo que buscan. Con
nuestra simple presencia lesanimamos a insistir.
Ella pareció calmarse degolpe. Lo advirtió Caldera ecambios imperceptibles en s postura. Se quedó ahí todavía uinstante en silencio, tapada con losvelos negros y con los ojos puestosen los borrachos que cabalgabaentre gritos.
—Tienes razón, padrino, comocasi siempre. Ignorémosles, quetiempo habrá de vengar esta nuevaafrenta.
—Eso es. —Dame tu brazo sano, aunque
sea el de la espada. Vamos a ver ami padre, a ver cómo se encuentra.
Tocar madera
Esta costumbre de tocar lamadera para espantar a la
mala suerte proviene de unabula papal. Durante lasbatallas, les resultaba
peligroso a los caballeroscristianos santiguarse, ya queal llevar la mano a la frente
exponían las axilas a los tirosde ballesta sarracenos. Por
ese motivo, se dictó una bulaque permitía sustituir el
santiguarse por tocar lamadera de las sillas de
montar, ya que era ese el material de la Santa Cruz.Con el paso del tiempo, ese
acto se convirtió en un gesto supersticioso para ahuyentar
a la mala suerte y el maleficio. Tal vez siguió el
mismo proceso que el exclamar ¡Amén! ante un
estornudo, debido a lacreencia de que al estornudar podían colarse por la boca
los demonios.
La fogata era de maderos viejos yrestos. Olía mal, pero a su calor seapretujaban los borrachos. Secalentaban las manos en las llamasy se pasaban cuencos de vino picado. Justo al límite delresplandor había un carromato parado; uno de pellejos de vinocustodiado por varios hombresfuertes. El vehículo de uno de esosvinateros ambulantes que rondaba por el real vendiendo vino malo.
Si había parado y había casi
una treintena de hombres bebiendo,era porque esa noche convidabaAvellaneda, el lugarteniente deAznar Téllez. Vino de ínfimacalidad, mezcla de los posos deotros pellejos. Pero a los que nadatenían en la bolsa, esa bebida lessabía a gloria.
Sin embargo, lo que debieraser celebración se había idotrocando en lamentos, denuestos yquejas ásperas. Eso al menos es loque vieron varios muchachuelosque se acercaron a curiosear.
Algunos de aquellos mismos pillosde campamento que tan buenosservicios habían prestado ya aAbarca y que iban como sabuesossiempre a los talones de loshombres de Téllez.
Hablaba un hombre largo yseco, de barbas grandes y pocosdientes, que vestía jubón de cueroclaveteado.
—Al final, ¿qué somos aquí?adie, nada.
Se expresaba con una suerte deresignación, contrapunto a la ira
sorda y el rencor de otros. Usegundo hombre, este macizo comoun buey, le quitó el cuenco de vinoantes de darle la réplica.
—Nada no. Los de a pie comonosotros somos a la guerra lo quelos perros a la mesa. Nos dejan loque cae del plato.
—¿Qué dices? Más nosvaliera. Al menos a los perros lesechan los huesos.
Recobró el cuenco paraapurarlo con avidez, como siestuviera muerto de sed. Acudieron
un par de taberneros con másrecipientes llenos, porqueAvellaneda había apalabrado dos pellejos grandes con la orden deque no faltase vino en ningúmomento.
Bebían, y con el vino lessalían el veneno y los agravios. Elflaco, cuenco en mano, declamabacasi:
—Ayer, ayer, ¿no acudimoscon presteza a la batalla?Marchamos al encuentro de lacaballería enemiga. Hombres de a
pie, en desventaja pero sin miedo.Y al llegar, ¿qué nos esperaba?
ada. ¿Qué sacamos de la jornada?Algún martillo de armas, algúcuchillo perdido, lanzas rotas ycaballos muertos a los que cortar tajadas para no morirnos dehambre. Eso fue todo.
Bebió más. —Los de a caballo guerrearon.
Saquearon el real de Ozmín,volvieron cargados de despojos ycon cautivos. Para ellos, todo. Paranosotros, nada, excepto burlas.
Los presentes mascullaban,escupían ofensas, discutían y sedaban unos a otros razones paraestar disgustados. Alguien se llegóal flaco para darle más vino.Avellaneda lo palmeó, riendo, en elhombro.
—Un hombre entrado en añoscomo tú debiera saber ya que todoen esta vida hay que ganárselo.
El otro le lanzó una miradaaviesa, pero no dijo esta boca esmía. Después de todo, Avellanedaera el que convidaba. Uno de los
mocosos que acechaba le dio ucodazo a otro para murmurar:
—Téllez no está aquí. —Da igual, tonto —contestó
su compinche, igual de por lo bajo. Si Avellaneda está invitando, es
porque Téllez se lo manda.Un tercero les empujó antes de
llevarse el dedo a los labios yseñalar, porque el flaco volvía ahablar y era difícil oírle por losmuchos presentes y susconversaciones solapadas.
—¿No hicimos méritos,
amigos? Marchamos a la batalla…Avellaneda se echó a reír por
encima del runrún de voces. —Eso ya lo has dicho. Y
también has dicho lo que importa.Que no conseguisteis nada.
Volvió a reírse y, como un prestidigitador, sacó de repente unacimitarra de factura hermosa a laluz de la fogata.
—Mirad, mirad. A nosotrosnos pasó ayer algo parecido a lovuestro. Nos enviaron a proteger las líneas de asedio. Se ve que esos
torpes no son capaces dedefenderse ellos solitos. Nos pasamos la jornada en una posicióen la que no podíamos esperar másganancia que la muerte, si loszenetes atacaban en masa.
Blandió la cimitarra, de formaque el resplandor del fuego corrió por la curva de la hoja.
—¿Creéis que esta espada lagané ayer defendiendo las cavas?
Ahora todos los borrachos le prestaban atención. Avellanedavolvió a enarbolar la cimitarra.
—¿Por qué estoy yo aquíinvitando mientras vosotros oslamentáis, y no al revés? Porquenosotros, los de Aznar Téllez, envez de resignarnos a nuestra suerte,salimos a campear después de la batalla. A eso se le llama «ganarsela suerte». A la suerte hay que buscarla. En vez de echarnos adescansar, salimos y obtuvimos buena recompensa.
Arrebató el cuenco al flaco sidientes. Dio un trago y apuntó alcarromato.
—¡Más vino! Si se acaba, abreotro pellejo. Que no falte. —Seencaró con los concurrentes—. Yotambién he pasado penurias. Sécompartir cuando tengo.
Apuró. —Mal os irá si os sentáis a
esperar a la buena suerte. Uno tieneque buscársela.
Llegaron los empleados delvinatero con más cuencos. Los presentes se arremolinaron a salrededor. Uno de los borrachos,que había salido a orinar, regresó
con tanta prisa que arrolló a losmuchachos. Farfullando reniegos,repartió pescozones al paso.
—Creo que ya hemos visto bastante —murmuró uno de loschicos, mientras se frotaba elcogote.
—Sí. Esos no nos van a dar niun sorbo de vino.
—No. Vámonos ya, a ver qué podemos sacarle al navarro.
Duelo con espada larga (I).
Velas
Velar, estar en vela,desvelado y expresiones
semejantes vienen de las formas en las que en la Edad Media se medía el paso del tiempo durante la noche. A
falta de relojes tal como losconocemos ahora, la noche se
medía mediante velasencendidas. Tres por noche. Así, según lo consumido,
sabían a qué hora de la noche
se encontraban.
Cuando el de Sangarrén se presentó muy a primera hora en laalmofalla de Gamboa, encontró aCaldera y a Ruiz ya levantados,unto a una lumbre y a una sarté
humeante. En camisotes y calzas, al primer gris de la mañana,desayunaban gachas de trigo y vinoen jarra. Ruiz, con el rostrocolorado por su natural rubicundo,el calor de las brasas y ese otrocalor del vino, apuntó al aragonéscon su cucharón.
—Pero hombre, ¿qué te trae por aquí tan pronto?
—Noticias que no debeesperar, porque no son buenas.¿Dónde está Vega? ¿Puedeatenderme o está en una de esasmisteriosas escapadas suyas?
Caldera, con la pelambre entreroja y cana alborotada, con el brazoizquierdo en cabestrillo y otracuchara de palo en la diestra,contestó con una de sus muecas,antes de volverse a Ruiz.
—Compadre, ¿nos haces el
favor de ir a la tienda del adalid?Mira a ver si está, y, si es así, quevenga lo antes posible.
Como vio que el de Sangarréabría la boca, quizás para ofrecersea acompañarle, se le anticipó.
—Siéntate, hombre, y coge unacuchara. Donde comen dos, cometres.
El visitante acercó las naricesa la sartén. Aspiró.
—A un buen desayuno no se ledice que no. Pero cuchara ya tengo.
Sacó una de madera de la
faltriquera—. Se equivocan loscuras. Un hombre que no desayuna bien no le saca provecho a las
ornadas. —Eso pienso yo. —Caldera se
giró a Ruiz—. Apura, compadre.El aludido dio un buen trago al
arro y clavó su cuchara en lasgachas antes de irse. El aragonés sehizo con una cucharada humeante,antes de echar atrás el cuerpo paracomerlas con calma. Preguntómientras soplaba para enfriarlas:
—¿Cómo va el brazo,
Caldera? —Tieso como un leño. Y
duele como el demonio. —Eso es bueno. Que una
herida duela es señal de que caminova de sanar.
—Ya. —El herido bebió antesde pasar el jarro al visitante—. ¿Y bien? ¿Qué te trae por aquí? ¿Me lovas a contar o es secreto?
—¿Qué secreto voy a tener para ti, hombre? —Señaló con el
arro—. Pero vienen MaríaHenríquez y tu compadre. Aguarda,
para que no tenga que repetir lomismo dos veces.
Se giró Caldera en su asiento.Venía la dama, sí. Velada, por su puesto. Con la mano, ella indicó alde Sangarrén que no se levantase.
—Sigue, señor, y queaproveche. ¿Qué te trae tatemprano?
—Nada bueno, por desgracia.Apuntó con la cuchara—. Veo
que estoy de suerte. Ahí estánuestro adalid.
Caldera giró de nuevo la
cabeza. Llegaba sí, y a buen paso,Jufre Vega, con jubón negroclaveteado y el almete. Leacompañaba Martín Abarca, sincofia, con los cabellos y las barbasalborotados, y bostezando. Elenlutado repitió el gesto de María para indicar que no se levantasenadie. Pero la que preguntó fue ladama:
—¿Y bien? ¿Cuál es esanoticia mala?
El aragonés, antes de entrar emateria, tendió el jarro a Abarca,
que aceptó de grado. —¿Y tu primo? —Durmiendo la mona. Anoche
bebimos y todavía no sabe medir sus fuerzas.
Les cortó Caldera, que estabaviendo irritarse a María.
—Al grano, Sangarrén. ¿Nodecías que era urgente?
El aludido asintió. Se rascó la barba corta y dura.
—Cuadrillas de zenetes hacruzado el río.
Ruiz, que se había sentado y
recuperado su cuchara, estabasoplando para enfriar sus gachas.Volvió los ojos.
—¿No han tenido bastante? —Parece que no. —Si son grupos aislados, no
es para alarmarse tanto. —Tal vez. Pero la noticia
llegó enseguida al real. Y hansalido compañías de a pie a presentarles batalla.
—Eso no nos afecta anosotros. —Caldera metió scuchara en la sartén.
—O sí. Se han puesto emarcha por su cuenta, sin que nadiese lo mande. Los de esas compañíasandan llenos de resquemor porqueel otro día no obtuvieron ganancia.Han salido con mucha algarabía ycon la cabeza llena de pájaros.Hablaban de batirles, de repetir lahazaña de los jinetes y ganar botín.
Los presentes cambiaromiradas. Abarca se frotó las manos para entrar en calor y Ruiz le indicóque se sentase. Caldera agitó scuchara.
—¡Bobos! Y habrán salido endesorden.
—¿Qué orden van a llevar esas bandas de muertos de hambre?
—¿Son muchos? —Más de quinientos, le echo.Caldera golpeó con la cuchara
contra el borde de la sartén. —¡Rediós!María Henríquez, que asistía a
la discusión cada vez másimpaciente, cortó como cocuchillo:
—¿Y bien? Si los moros los
matan, ellos se lo habrán buscado por su mala cabeza.
Ruiz, que había recuperado elarro, alzó la vista a ella.
—María, no hay que desear mal a cristianos.
Abarca se había hecho uhueco junto a la sartén y de algúlado había sacado también scuchara de palo.
—Esto no es casual. Anochelos de Téllez estuvieron calentandola cabeza a esos desarrapados.
—¿Cómo? —Los ojos oscuros
de María se volvieron de repentecautelosos.
—Sí, señora. —Mascó unas pocas gachas—. Ya sabes que tengoa unos cuantos pillos decampamento a los talones de esosmalandrines. Ayer Avellanedaestuvo convidando a vino a unoscuantos baldíos. Los picaban, semofaban de su suerte y les decíaque lo tenían merecido por flojos…
Caldera pegó otro cucharazocontra el borde de la sartén.
—Hay que dar aviso. Si esos
necios se dejan atraer al otro ladodel río, los zenetes no van a dejar niuno vivo.
—¿Por qué te crees que hevenido tan rápido? —El deSangarrén se rascó la barba altiempo que alzaba los ojos—. ¿Ytú, adalid? ¿Qué dices?
Pero, antes de que el enlutado pudiera hablar, intervino Caldera:
—Con permiso. Habría queuntar a la hueste. Hay que llamar a
Beaumont y Bailoque. Sabe Dios por dónde andarán los dos
ballesteros a estas horas y, además,nos iban a ser de poca utilidad.Mientras tú, adalid, podrías avisar al rey o a alguno de sus oficiales.
El enlutado movió hombros ycabeza, cubiertos por el almete dehierro, a modo de asentimiento.Habló con esa voz resonante suya, producto de la visera calada:
—Me parece bien. Sangarrén,¿puedes buscar tú a Bailoque?Entretanto, yo procuraré avisar alrey.
—Por supuesto, adalid.
El aragonés se zampó lo quequedaba de gachas en la cuchara yla limpió antes de echarla al zurrón.Y se fue, aunque no sin dar antes unúltimo beso al jarro de vino. Losotros se quedaron unos instantesalrededor de la sartén, unossentados y otros de pie. Caldera bebió largo, antes de incorporarseresoplando.
—¡Mal rayo me parta! ¡Esto síque es jugar fuerte! En una de estasse destapa el engaño.
Ruiz metió su cuchara en lo
que quedaba de gachas. —Y que lo digas, compadre.María Henríquez se echó a reír
bajo el velo. —¿Se os está aguando la
sangre, padrinos?Caldera la miró hosco. —Lo que se nos aguaro
fueron los sesos el día en queconsentimos esta farsa.
Martín Abarca se pasó lamano por los cabellos alborotados.A punto estuvo de palmear en laespalda al enlutado, pero se
contuvo porque estaban al airelibre.
—Bien hecho, primo.Dentro del jubón claveteado y
el almete, Juan de Beaumont estabasudando y no de calor. No era la primera vez que se disfrazaba deVega para aparecer en público a lavez que María y agostar asícualquier brote de sospecha en esesentido. Pero sí era la primeraocasión en la que se había vistoobligado a hablar. Y, pese a lavisera y a que solo había
pronunciado tres frases cortas,había temido que le delatase elacento.
María en cambio se estabariendo. Tanto que sus dos padrinoscambiaron miradas al comprender que estaba dando salida a losnervios. Ruiz la señaló benevolentecon la cuchara.
—No hay que tentar a lasuerte. —Señaló ahora a Abarca—.¿Y qué es eso de que los de Téllezanduvieron anoche alborotando alos allegadizos?
El navarro se pasó los dedos por cabellos y barbas.
—No os lo pude contar anoche porque ya os habíais acostado.Avellaneda les estuvo convidando avinacho. Se burló de ellos, lostachó de pusilánimes. Les decía, por lo visto, que si querían botísolo tenían que cruzar el río y pelear con los moros.
—Y esta mañana aparecen partidas de zenetes a este lado delrío. Mucha casualidad me parece.
—Eso creo yo también.
Irrumpió en la discusióMaría.
—Ellos solos se han puesto lasoga al cuello. Es el momento de…
—De nada —la cortó Caldera bufando—. ¿Estás pensando edesenmascarar a esos felones anteel rey? Olvídalo. No toca ahora.Recuerda que ayer mismo llegarocon la cabeza de un adalid nazarí.
Se rascó el cuello con losnudillos de la mano sana.
—Por cierto, no sé cómocuadra una cosa y otra.
Ruiz agitó de nuevo scuchara.
—Haznos caso, María. Lahazaña de ayer pone por ahora aTéllez a salvo de sospechas.
—Ya. Tanto como a mí el queme hayan visto con Vega. Si nos havisto juntos, ¿quién va a sospechar que Vega soy yo?
Los presentes cambiaromiradas. Caldera puso los ojos elas brasas, con el ceño fruncido.
—¿Sugieres que Ozmín sirvióa Téllez en bandeja la cabeza de
ese granadino? —¿Por qué no? —Bien podría ser. Pero no
puedes ir al rey con suposiciones basadas en más suposiciones. Ytampoco es momento. Deberíasvolver a tu tienda, María. Y Vega ala suya, con la excusa de aprestar sus armas. Cambiad de atuendos lomás rápido posible.
Se acarició el brazo herido. —Vega debe acudir al
alfaneque del rey, sí. Pero no conchismes sobre la supuesta
deslealtad de Aznar Téllez, sino para alertar del desastre que puedeocurrir hoy junto al río.Jufre Vega ni llegó a presencia delrey ni lo esperaba. Pero consiguióque le atendiese Alfonso FernándezCoronel, alguacil mayor de Sevilla.Y él sí le escuchó con atención,aunque no dio, de entrada,importancia a su relato.
—El rey está en misa. No te preocupes, le trasmitiré tu recado,aunque es algo que ya sabemos. Losque guardan el río nos mandaro
avisos a primera hora sobre que loszenetes campean por la orilla co bocinas y pendones.
—Eso no es casual. —Por supuesto que no. Vienen
a hacer alarde y desafío parasacarse las espinas de la derrota deantes de ayer.
—Pero señor, ¿no sabes quehan salido compañías de a pie ahacerles frente?
—¿Te extraña? Los ánimosestán ahora altos. La victoria y laconquista del real de Ozmín ha
llenado a los nuestros de sensacióde vitoria. Logramos caballerías,despojos, también alimentos, queiban escaseando… En fin. Losmoros nos desafían y los nuestrossalen a darles réplica.
—Es una trampa. Una de esasañagazas que tanto le gustan aOzmín.
Coronel perdió su airedisplicente. Puso los brazos earras.
—Explícate. —Las nuestras que han salido
son compañías de gentes baldías.Allegadizos. Están disgustados por no haber obtenido honores niganancia. Los benimerines lo sabey han venido a provocarlos. Hahecho ostentación de ricos mantos,armas, caballos. Esos infelicescreen que pueden repetir la hazañade la caballería. Van de cabeza a latrampa.
Coronel frunció los labios.Puso las manos a la espalda y dio pasos de acá para allá.
—Sigue, que te estoy
escuchando.Se pensó el enlutado las
siguientes frases. Oculta tras elyelmo calado, María tuvo en la punta de la lengua sus sospechassobre Téllez. Pero se impuso la prudencia y los consejos de sus padrinos, y no sacó el tema.
—Los espías de Ozmín hadebido de informarles deldescontento. Les han tendido unatrampa y esos jinetes son el cebo.Les van a hacer pasar el río yentonces harán una matanza.
—¿Tienes alguna prueba deello?
María titubeó. Sin embargo,gracias al almete el otro creyó quese estaba tomando su tiempo antesde contestar.
—Pongo en prenda mi palabra.Tienes que creer que lo que digo escierto.
—Tu palabra aquí tiene su peso. Te lo has ganado. Pero ¿no podrías haber sacado conclusioneserradas a partir de lascircunstancias?
—Señor, esos allegadizos sedirigen en masa a la muerte. Vancon sed de batalla y hambre de botín. Cruzarán el río y no quedaráni uno para contarlo.
Coronel se quitó su gorrosemiesférico, como si le estuvieracalentando la cabeza. Observóadusto al enlutado, que volvió aurgirle.
—Luego será tarde. Siesperamos, cuando queramos hacer algo, los moros ya los habrá pasado a todos a cuchillo.
Su interlocutor resopló. —Muy bien. Confío en tu bue
uicio. Nadie conoce de veras tidentidad, pero hasta hoy nunca hasfallado. Voy a avisar de inmediatoa don Alfonso.
—No te arrepentirás. —Eso espero. Nuestro señor
no es de los que perdonan que lesalarmen en vano. Mientras le aviso,quiero que hagas algo.
—¿Qué, señor? —Aconsejaré al rey que
mande hombres de a caballo para
que obliguen a retroceder a esosmentecatos. Y si no llegan a tiempo,que les presten auxilio. Peroconvencerle me llevará algútiempo. Así que quiero quecabalgues con tu hueste a ver si puedes persuadirles o, llegado elcaso, prestarles socorro si te es posible.
—Iremos. Dalo por hecho.Pero ya sabes que solo somos u puñado.
—Mandaré a cuanta huestelibre pueda convencer, no solo a la
tuya. Se trata de poner algo decaballería en el campo, hasta quellegue la real.
El enlutado asintió y las plumas negras ondearon.
—Voy entonces. Espero queno tardes en convencer a doAlfonso, o no solo esos allegadizosestarán muertos antes del mediodía.
Adarga y moharra
La adarga era el escudo moro por antonomasia. De
concepción muy distinta al escudo cristiano de la época,estaba hecha mediante capas
de cuero endurecido y superpuestas, lo que le dabauna gran liviandad. Su formaera de corazón, de modo quela doble curvatura superior y
la hendidura intermediaatrapaban con facilidad los
golpes de las armasenemigas.
Moharra es toda la partemetálica de una lanza. Estoes, tanto la cuchilla como el cubo en el que se encaja el
asta.
Galopaban entre los árboles,escaramuzando con los zenetes. Ala cabeza, Vega, lanza en mano, conla sobreveste negra flameando. A sizquierda, el de Sangarrén con la bandera e, inmediato a él, Ruiz.Blaylock detrás de ellos, con el
capacete y el tabardo azul deestrellas blancas, situado de talforma que con el rabillo veía a losdos navarros a la derecha y a un par de cuerpos de caballo detrás delenlutado.
Corrían atentos a las rocas, alas raíces, a los desniveles y por supuesto a los enemigos que a svez galopaban con largos ululatos, blandir de lanzas y ondear demantos. Procuraban evitar loschoques, pues estaban allí para provocarlos y no para combatir.
Para amenazarlos por la espalda yobligarlos a aliviar la presión sobrelas compañías de a pie.
Compañías que, como temían,habían cruzado el río en pos de partidas zenetes que se retirabaante ellos en desorden. Desordeque era pura artimaña. Solo loescabroso del terreno los salvó delexterminio. Incluso así, cuando losmoros se revolvieron contra ellos,dejaron gran número de muertos eel campo. El escocés, en lacabalgada, pudo ver cuerpos caídos
y dispersos. Acertó también adivisar entre las frondas a fugitivosque trataban de escapar a los aceros benimerines. Los veía correr, oíasus gritos. Pero para todos losefectos era como si estuvieran alotro lado del mundo.
A la carrera, fingiendo atacar,volviendo grupas cuando loszenetes salían a combatirlos, elescocés tenía visiones fragmentadasde lo que estaba ocurriendo. Lascompañías de baldíos, como lestildaban los fronteros, se había
refugiado en unos relieves delterreno algo al oeste de donde lesatacaron los jinetes. Gracias a lostaludes, los afloramientos de rocasy los árboles resistían tras escudosde cruces negras sobre blanco. Los benimerines hacían cargas,disparaban dardos. Ellos blandíahierros, daban voces, tiraba piedras para espantar a loscaballos.
La hueste negra no estaba solaen la arboleda. Coronel habíacumplido su palabra y enviado a
cuantas pudo. Ahí estaban todas algalope, cada una por su lado, en uuego mortal de amagar, de tratar de
sorprender sin ser sorprendidos. Elsol caía a plomo entre los fresnos,centelleaban las armas en claro,flameaban los pendones comomanchas de color en las frondas ylos gritos broncos de guerra sealargaban con ecos entre lostroncos.
De golpe se vieron ante unacuadrilla de zenetes que venía defrente a rienda suelta. Demasiado
cerca ya para darse la vuelta, so pena de ser muertos por la espalda.Así lo entendió Vega, que agitó sulanza.
—¡A ellos! ¡A ellos! —gritócon esa voz de campana que le salía por la visera.
Chocaron a velocidadendemoniada. La impresión era lade que los benimerines llegaban ealas del viento. Blaylock se inclinósobre el cuello de su bayo al tiempoque tendía la lanza. Por entre lascrines alborotadas, vio a u
enemigo de manto azulado quecargaba contra él ululando yvolteando su espada.
Azuzó al bayo a la par quetiraba de riendas para irse a laderecha. De reojo veía a suscompañeros al galope desplegados.La silueta negra de Vega, lassobrevestes blancas de los demás.El ondear enloquecido de la bandera negra.
Los árboles hacían difícileslos choques. Impidieron de hecholos de Vega y el de Sangarrén con
enemigos que les venían de frente.o fue el caso de Blaylock, que vio
por entre las orejas de su caballocómo se le echaba encima un rostrofiero de barbas negras, con cascoenvuelto en turbante azul. Evitó elespadazo y su lanza pasó raspandola adarga enemiga.
Hizo dar la vuelta a scaballo. Pero los benimerines, pesea ser más, no habían hecho lo propio, sino que seguían su carreraentre los árboles. Su primer impulso fue perseguirles, pero le
contuvo con voz bronca el deSangarrén.
—¡Quieto, escocés! ¿Quieresmorir como murió tu señor?
Esa intimación le hizo sofrenar al caballo. Lanzó una ojeada atrás,a ese varón rudo de barba áspera,capellina y bacinete de hierro que portaba la bandera negra. Volvióluego la mirada a los que huían algalope entre ululares y con losmantos ondeando. Sí. Escapaba para provocar una persecución.Para luego volverse y lancear a los
imprudentes.El de Sangarrén se le acercó
con el ruano al trote. Reía ahora. —Calma, joven, calma.
¿Tienes ganas de pelea? No teapures. Hoy la vamos a tener desobra.
Echó un vistazo a través de losárboles. Desde allí entreveían a losde a pie parapetados tras susescudos y a los benimerinesgalopando en círculos y en cargas.El escocés se pasó el dorso delguantelete por el rostro.
—Aguantan. —Claro que aguantan. Esos
solo tienen en esta perra vida s pellejo, así que lo venden caro.Pero, como no vengan pronto losinetes del rey, de ahí salen todos
con los pies por delante. —Y nosotros también —gruñó
Ruiz al pasar con su caballo.Resonó un toque largo de
bocina por entre los árboles. Ruizvolvió el rostro rubicundo edirección al sonido.
—¡Por la Cruz! Si antes lo
digo…Los otros dos se giraron sobre
las sillas. Otras huestes, a derecha eizquierda, estaban pasando laalarma a voces. Venían más morosy esta vez en gran número.
—¡A ellos! —volvió a gritar Vega.
El de Sangarrén ocupó s puesto a mano izquierda, con la bandera negra. Y se desplegaron para otra carga a través delarbolado.
El escocés conservaba s
lanza. Otra vez inclinado sobre lascrines al viento, volvió a tener lasensación de que se le acercaba uenemigo a una velocidad de magia.Solo que en esa ocasión nocruzaron armas. A muy pocadistancia, cuando ya el escocésapretaba muslos contra la silla,aprestaba escudo y agachaba lacabeza para proteger el rostro coel ala del capacete, el bereber desapareció.
Desapareció. Estupefacto, elescocés giró la cabeza sin aflojar la
carrera. Una ojeada rápida que lemostró que el corcel del zenetehabía tropezado y caído, lanzando asu jinete por los aires. Este yacíadesmadejado. Debía de haberse partido la espalda contra las rocas.Su caballo, por el contrario, sehabía levantado y corría desbocadoentre los árboles.
La atención del escocés se fuea otro lugar. Por tierra tambiényacía Ruiz. Los benimerines, segúsu táctica de costumbre, no habíadado la vuelta para pelear y seguía
su carrera. Y uno de ellos sellevaba de las riendas el caballo deRuiz, entre alaridos de victoria.
Vega bajó de un salto paraacudir junto al caído. Los navarroshabían llegado antes. Beaumonhabía desmontado, en tanto queAbarca seguía sobre la silla, atentoy con la lanza presta.
Entre el enlutado y el navarrodieron vuelta al cuerpo. Tenía elrostro lleno de babassanguinolentas. Había recibido ulanzazo en la garganta y debía de
haberse ahogado con su propiasangre.
—¡Subidlo a mi caballo!¡Subidlo! —urgía Abarca, que erael de montura más fuerte y de mayor alzada.
Entre los otros dos auparon alcadáver para dejarlo atravesadodelante. El aragonés señaló con lamoharra de la bandera. Por laarboleda llegaban ya gran númerode jinetes con cruces —muchasnegras, algunas rojas— sobrevestes blancas. Se oían sus gritos y
el estruendo de la galopada. —Los del rey.El escocés asintió. El otro
señaló con la cabeza al cuerposobre el caballo de Abarca.
—Desde luego, para él yallegan tarde.
Ropas de luto
En esa época, los atuendos para el luto eran distintos según la extracción social. Las gentes humildes vestíande blanco, en tanto que clases
más pudientes lo hacían denegro. En realidad, era el
primero, el blanco, el color del luto. El negro no estaba
asociado a la muerte y sí a la solemnidad. Vistiendo denegro se manifestaba la
importancia del hecho, así como cierto nivel económico. Por eso no es extraño que en
España, país en el que lasapariencias siempre han
importado mucho, acabase popularizándose el negro yconfundiéndose con el luto.
A la luz de los fuegos, descansabael cadáver de Fernando Ruiz sobreandas de paños negros. Lavado,vestido con sobreveste blanca decruces negras y cofia de cuero, colas manos sobre el pecho, cerradas
en torno a su espada lobera. Laespada, la mejor cruz para uhombre de armas.
Cerca, junto a la fogata, entrearros de vino y guitarras, le
festejaban sus amigos, sus vecinos ylos compañeros de armas. Allí losencontró cantando y bebiendo elescocés Blaylock cuando acudió a presentar sus respetos al muerto.Mientras el morisco Dobla de Orotañía una guitarra latina, varios delos presentes cantaban a coro unacanción sin duda popular en esas
tierras.Se quedó al límite de la luz, a
la espera de que finalizasen. Elmorisco guitarreaba absorto, con lacabeza gacha y el aire nocturnoagitándole las greñas negras.Algunos cantaban bien, otros notanto, y varios llevaban el compáscon los jarros. Era una composicióalegre, adecuada para honrar a u bueno de cuerpo presente.
Al resplandor del fuego,celebraban una suerte de funeralnocturno, tal como han hecho
siempre los hombres de armas demuchas tierras, en honor a los suyoscaídos en combate. Reinaba, si noalegría, sí un sentimiento especialhecho de afectos y recuerdos. Elhomenaje no era de recogimiento yllanto. Sus antiguos compañeros deaventuras festejaban al finado comúsica y alboroto, bien regado covino y remembranzas de susandanzas y hazañas.
Gome Caldera, compadre yvecino del muerto, hacía las vecesde maestro de ceremonias. Con u
brazo en cabestrillo y a cabezadescubierta, con los cabellosrojizos alborotados, era de los quecoreaba la canción con voz bronca,entre agitar de jarro de barro. Fueel primero en apercibirse de que elescocés aguardaba discreto entrelas sombras y, no bien remató lacanción, fue a su encuentro.
—Bailoque, bienvenido.Bebió del jarro antes de
pasárselo al visitante, que le dio u buen trago. Blaylock alzó luego elrecipiente para saludar a los
hombres que, desde sus sitios, ledaban voces de bienvenida.Algunos ya estaban achispados.Antes de que acabase la noche másde uno no podría ni tenerse en pie.
Dobla de Oro comenzó a tocar de nuevo. Solo que en esta ocasióél era el único que cantaba. Y no lohacía en castellano de frontera,aunque el escocés logró captar palabras sueltas. Debía de estar cantando en latín morisco. Pero yaCaldera tomaba al visitante por elcodo para llevarle junto al cadáver.
Blaylock se santiguó, al tiempo quese fijaba en cómo habían anudadoel barboquejo de la cofia paracerrarle la mandíbula.
Caldera le arrebató el jarro.Bebió antes de menear pesaroso lacabeza.
—Pobre. Ha tenido malasuerte.
Volvió a beber hasta apurar elarro.
—Fíjate que hasta hemostenido que ponerle en las manos unaespada prestada.
El escocés lo miró por uinstante, desconcertado. Luegoasintió. Hasta que no lo mencionóel veterano, no había caído en lacuenta de que esa no podía ser laespada de Ruiz. Aquella la llevabacolgada de la silla de montar ycomo los benimerines huyeron cosu montura, se habían llevado por tanto también el arma.
Caldera proseguía. —Al menos las mujeres ha
podido lavarle y vestirle codecencia.
Supuso el escocés que «lasmujeres» eran María y sus doscriadas. Y eso le hizo recordar queel difunto era padrino de la dama.
—¿Cómo está María?El otro lo miró con ojos
desenfocados, como si la preguntale hubiese pillado por sorpresa.Debía de llevar ya bastante vino eel cuerpo, aunque no se le notase al primer vistazo. Carraspeó.
—Bien, bien. Ruiz la tuvo e brazos el día de su bautizo. Laconocía desde que la alumbraron…
Asentía educado sinterlocutor, como si no conocieseninguno de esos detalles. Nadahabía que decir, porque era obvioque el veterano estaba dejando salir la pus causada por esa pérdida.
—… y corrimos muchasuntos. Muchas, sí. De guerra y deuergas. Pero ya se acabó. Se le
acabó todo, como un día se nosacabará a mí y a ti. Tarde otemprano se nos acaba a todos.
Se apartó con brusquedad parallegarse hasta un tablón sobre
caballetes. Ahí encima reposaba ungran pellejo de vino. Rellenó codedos torpes la jarra, antes deregresar junto al escocés.
—María está bien.Bebió arropado por los sones
de la guitarra del morisco. —Es mujer de frontera. Con lo
oven que es, ya ha enterrado a doshermanos y a un esposo. Y tampocoes el primer padrino al que despide.Pero bueno. Ella y sus criadas estárecogidas en su tienda, rezando por el alma de mi compadre.
—Cuando la veas, te ruegoque le presentes mis respetos.
—¿Y por qué no se los presentas tú mismo?
—¿Yo? ¿Ahora? —Sí, sí. Adelante. Ve a su
tienda. Le vendrá bien unadistracción. Llevan ahí las tresencerradas, rezando, desde la tarde.
Como viese que el escocéstitubeaba, bebió antes de añadir.
—De paso, si no te importa, podrías pedirle la guitarra morisca.
—¿La guitarra?
—Eso he dicho. Tocas bien.Es el funeral de Ruiz. Buena músicay canciones entre amigos. ¿Qué más podría pedir? ¿Qué mejor homenaje? Mi compadre era uhombre que amaba las alegrías dela vida por encima de todas lascosas.El velo de María Henríquez era eesa ocasión enterizo. Una gra pieza de encaje negro que le cubríala cabeza para caer por la espalda,hombros y pecho. Si lo portaba eseñal de duelo o para ocultar de
dolor, eso no lo supo el escocés.Las tres mujeres estaba
rezando cuando llegó. Pudo oír srunrún justo antes de agitar laslonas de entrada. Fue la propiaMaría la que asomó, vestida denegro según su promesa. Las doscriadas, en cambio, habíacambiado las ropas pardas decostumbre por otras blancasimpolutas. El blanco, el color delduelo entre la gente humilde.
Blaylock solo pudoentreverlas un momento, porque
María salió abriendo un resquicio ycerró a sus espaldas. Así que notuvo más que un vistazo fugaz por esa rendija. Velones encendidos, penumbras cálidas, las mujeres de blanco. Eso y un golpe de olor ahierbas aromáticas que salió evaharada.
—Vengo a darte el pésame.Ruiz era tu padrino y respeto tdolor. No sé si vengo en malmomento. Si molesto…
—No molestas en absoluto,señor.
Cerró los cordones de laentrada, antes de encararse con él.
—Esta noche velamos a mi padrino. ¿Qué mejor compañía paraél que la de sus compañeros dearmas?
Quizá el tono algo frío fue loque hizo que Blaylock, de habitualmesurado, respondiese asimismo u poco seco.
—Estoy de acuerdo. Por esome extraña la ausencia de JufreVega.
Ella se envaró en la
semioscuridad. —Se ha retirado a la soledad,
a rezar por el alma de mi padrino. —No lo diré en público, por
respeto al muerto. Pero no me parece correcto que nuestro adalidno esté velando junto a los demás elcadáver de uno de sus cuadrilleros.
—Estás en tu derecho de creer eso. Pero te doy mi palabra de queVega tiene sus motivos. Estárezando por el alma, ya que scuerpo lo velan vecinos y amigos.
Blaylock contuvo un suspiro
hastiado. Volvió los ojos a los queahora cantaban nuevamente a corootra tonada.
—¿Qué haréis con Ruiz? ¿Levais a enterrar aquí, en elcamposanto?
—No. Mañana a primera horase lo llevarán a Estepa. Son unashoras de viaje. Allí los suyosdispondrán de él, le darán debidasepultura y organizarán misas por su alma.
—¿Y tú cómo te encuentras? —Soy frontera, señor; hija de
frontero. La muerte armada es paranosotros cotidiana. No es el primer allegado que entierro.
Otra vez se ahorró el escocésel suspiro, ahora casi de enojo.Siempre esa altivez, presta aalzarse de golpe como una barrerainfranqueable por el motivo más peregrino, como por ejemplo paraocultar la pena.
—Ya. No deseo incomodar enesta noche triste. Solo vine a dartemis condolencias… de paso, meatrevo a pedirte que me prestes t
guitarra morisca.Eso la descolocó. —¿La guitarra? ¿Para qué? —Es cosa de Caldera. Me ha
pedido que toque. Piensa que esohabría complacido a Ruiz.
Un golpe de brisa hizo ondear ese velo que le cubría por completola cabeza. Se giró hacia las andas yel cuerpo yacente a la luz del fuego.Cuando respondió, su tono de vozse había dulcificado un tanto.
—Sí que le gustaría. Espera, telo ruego.
Deshizo los nudos de laentrada y abrió lo justo para colarsedentro. El escocés dio la espalda ala tienda para quedarse mirando aesa alegre compañía junto aldifunto. Cuando quiso darse cuenta,ella había regresado con elinstrumento.
—Toma. Él lo agradecerá. Eraun hombre muy alegre.
—Lo sé. Procuraré estar a laaltura tocando.
—¿A la altura tocando? No.Tú no entiendes lo que te ha pedido
mi padrino.Él le echó una mirada breve e
la penumbra, luego devolvió losojos a la hoguera. No replicó,sabiendo que ella iba a explicarse.
—Esta guitarra morisca era demi hermano menor, Gil. Murió conmi otro hermano en el desastre de laVega junto a los tíos del rey.
Blaylock carraspeó, cogido por esta vez del todo por sorpresa.Tomó la guitarra que le ofrecíancomo si fuera una reliquia. Ellaapostilló.
—Es la primera vez que se laentrego a alguien. Ocurre que estaguitarra en concreto… —Hizo una pausa, como si no supiese muy biecómo expresarse—. Ruiz eratambién padrino de mi hermano. Élse la regaló hace muchos años.
—Me siento muy honrado. —Te la dejo por ser tú, señor.
A nadie más se la confiaría.Blaylock buscó en vano alguna
respuesta adecuada. Los cambiosde humor de aquella mujer ledescolocaban. Si por fin la
encontró, no tuvo ocasión deformularla. Antes de que pudieraarticular palabra, ella se habíadeslizado de nuevo al interior de stienda, esta vez para no regresar.
Escoceses
Los escoceses medievales notocaban la gaita. Esa, tal
como la conocemos, aparecióen Galicia de mano de los
suevos y fue popularizándose por toda Europa gracias al
Camino de Santiago. Hasta el siglo xvii los escoceses usaban sobre todo el arpa, que sí esel instrumento tradicional de pueblos de origen céltico.
Tampoco estaba tan
desarrollado todo el códigode tartanes (los cuadros de
colores de los ropajes) comoluego lo estaría.
De hecho, los habitantes delas Lowlands (Tierras Bajas)
no usaban kilt (falda). Sevestían de un modo parecidoa los ingleses o los franceses
de la época. En esa época,ellos mismos denominaban a su idioma inglis , y solo en
fechas posteriorescomenzarían a conocerlo
como scotish. Eso no significaque no fuesen un pueblo bien
diferenciado, sino que — como ocurre con muchas
otras gentes— muchas de lascaracterísticas con las que seles han adornado después son
falsas o anacrónicas, productos de una visión
romántica o nacionalista del pasado.
¿Es verdad que la muralla hacedido por fin?
Blaylock se abstuvo de
sonreír, no fuera María a irritarse.Se veía que estaba escaldada dechismes y prefería asegurarse. Asíque él, con la guitarra morisca elas manos, entornó los párpados ydemoró la respuesta, como si buscase frases en ese idioma que noera el suyo.
—Más o menos. No se haderrumbado, pero no tardará. Haaparecido nuevas grietas y las quehabía se han ensanchado. Han caídomampuestos, y los maestros deingenios juran que mañana, a lo más
tardar, cederá todo ese lienzo. —Entonces, es cierto el rumor
de que mañana se producirá uasalto.
—Está decidido, sí. El rey hamandado que se avise a todos losadalides.
—¿Y qué es eso de que tú vasa participar?
Era una afirmación en formade pregunta. Fue un cambio deregistro que desorientó a Blaylock,entre otros motivos porque solotenía puesta en parte la atención e
lo que hablaban. Consiguió ocultar su azoramiento gracias a lassombras.
—Veo que estás bieninformada.
—Para lo que me interesa,suelo estarlo.
No contestó el escocés a eso.Paseó los dedos por la curva de laguitarra. Reprimió ese impulso quea veces le asaltaba de acercarse elinstrumento a nariz.
Estaban los dos solos junto auna lumbre, al pie de la tienda de
ella. En esta ocasión María llevabaun velo que sí le descubría los ojososcuros. Y hoy sí vestía el escocésel tabardo azul de estrellas blancas,así como cofia de cuero. Ella le preguntó el porqué de esto último.Él meneó la cabeza.
—Podrían llamar a armas ecualquier momento. Tú misma lodijiste en cierta ocasión: si puedeocurrir que haya que combatir, nohay que vestirse como para u paseo.
—¿Combatir? ¿No hemos
quedado en que el asalto serámañana? Dudo mucho de que el reymande atacar de noche cerrada.
—No. Pero no podemosdescartar una salida de los de Teba para tratar de incendiar nuestrosingenios.
—Me han dicho que hamandado más ballesteros y peonesa protegerlos. Sería una salida a ladesesperada, a morir.
—Quizá lo prefieran así. Eltiempo se les acaba.
Incluso mientras conversaba
ahí, sentados junto al fuego, se batallaba en la cara norte de lafortaleza, sin importar que el sol sehubiera puesto hacía mucho. Lascabrillas lanzaban piedras enormes,de muchas arrobas, haciendoretemblar las murallas. Otrosingenios disparaban bolaños máslivianos, así como bolas de paja,estopa y pez en llamas. Alresplandor de los incendios, los ballesteros cruzados batían con susvirotes las almenas para cubrir alos ingenieros, que al haber
acercado sus máquinas estaban muya tiro de los defensores.
—¿De verdad es preciso que participes en el asalto de mañana?
Él giró la cabeza para mirarlacon sus ojos claros.
—¿Por qué preguntas eso? —Corren rumores de que
haremos un ataque en redondo. Sedice que el plan es que lascompañías de a pie ataquen a Teba por todos lados para abrumar a laguarnición. Y que enviarán a unagran fuerza contra el portillo, que
no tardará en abrirse en la murallanorte.
—Es lo mismo que he oído yo. —Lo moros se defenderán a la
desesperada. Algunos tienen a susfamilias ahí dentro. Se va a librar una lucha terrible en la brecha.
—Razón de más para estar presente.
—¿Por qué? —Se inclinóhacia él, sujetando el velo con lamano—. Escucha. También he oídoque contra el portillo, a la luchafrontal, van a mandar a muchas de
esas compañías de gentes baldíasque están por su cuenta en lacruzada.
Él tabaleó con suavidad sobrela caja.
—Yo haría lo mismo. Para esohan venido esos hombres, paraganar galardones luchando.
—No lo entiendes. Será una batalla muy cruenta. Esos hombresestán mal armados y carecen dedisciplina. Ni el rey ni sus oficialeslos tienen en nada. Para ellos, socomo ganado. Los van a lanzar e
masa para que abrumen con snúmero a los defensores en la brecha. Muchos de ellos morirámañana.
—Ya lo sé. Y supongo queellos también lo saben.
—Si sabes que va a ser unacarnicería, ¿por qué te has alistado para mañana?
De nuevo demoró él srespuesta. Guitarreó suave.
—Esos baldíos no van a umatadero vano. Lo de mañana noserá una maniobra de sacrificio. El
objetivo es irrumpir por el portilloque están abriendo los ingenios…
—No lo lograrán. —Ya veremos. Es verdad que
esas gentes no valen nada para elrey. Ni para él ni para nadie. Losfronteros, las milicias de lasciudades, las tropas de las órdenesmilitares, todos los miran por encima del hombro.
Otro rasguñar de cuerdas. —Eres tú la que no lo ve.
Ellos saben que son desdeñados.o tienen más que sus vidas y
armamentos de fortuna. Que si umartillo de guerra este, que si uhacha de guerra aquel. Pero van aluchar. Van a empeñar sus vidas,que es todo lo que tienen. Los quesobrevivan recibirán galardones yentrarán en los repartos. Puede quea algunos se les concedan algunastierras cuando la comarca estéasegurada.
—Tú no buscas nada de eso. —Por supuesto que no. —Por eso no te entiendo. —Es muy fácil. Ahí dentro
está lo que custodiaba mi señor natural. El relicario por el queabandonamos nuestra tierra paravenir a la cruzada y al que protegieron con su vida mi señor ytodos mis compañeros.
Inclinó la cabeza, deslizó losdedos a lo largo del mástil, acariciólas cuerdas.
—Tienes razón en que no busco botín ni tierras, ni tampocoser celebrado por mis hazañas dearmas. Ya lo hemos hablado. Yolucho por mi honor.
—¿Tu honor?Blaylock sonrió a su manera
tranquila. Siguió tocando suave, deforma que la música noobstaculizase su conversación.
—¿De qué te sorprendes? Yotambién tengo mi honor. Y no vale para mí menos de lo que puedavaler el tuyo para ti.
—Eso ni se discute. Pero noentiendo por qué dices luchar por thonor. Has probado de sobra tuvalor y tu pericia con las armas. Noveo cómo puedes acrecentar t
honor batallando mañana junto agente baldía en lo que será unadegollina.
—Yo no pretendo dar lustre ami honor. Quiero limpiarlo.
—¿De qué? Tu honor no estáen entredicho.
—Eso no es cierto y los dos losabemos. Debiera haber estadounto a fir James aquel día. Debiera
haber combatido a su lado. Haberleescudado ante el peligro y haber muerto con él como hicieron losdemás.
—Fue voluntad del Señor queese día guardases cama, enfermo defiebres. No fue culpa tuya.
—Eso no es suficiente.Puso los ojos en el fuego si
dejar de tocar. Prosiguió como sieligiese cada palabra.
—Sueles hablar con muchoorgullo de esta frontera. Tufrontera. Yo vengo de la mía propia. Y ni en esta ni en aquellavalen las excusas. Si tu honor puedeverse en entredicho ante propios oextraños, estás obligado a ponerlo a
salvo de toda crítica.Cesó de tocar con brusquedad
para alzar la diestra e impedir unaréplica. Luego tornó a rasguñar.
—¿Por qué llevas velo? ¿Por qué juraste no mostrar el rostro e público hasta haber sido vengada?¿Por qué abandonó Vega su retiro yvino a desafiar a Téllez? No fue porque tu padre faltase a susobligaciones ni porque cometieseningún acto deshonroso. Fue porqueun malandrín ultrajó el buen nombrede vuestro linaje.
»A mí me enseñaron que eldeshonor es como el lodo. Puedescaer en él y también puedearrojártelo. El resultado es elmismo. Ensucia tu honor y debeslimpiarlo. Mi honor se ha vistoempañado por las circunstancias.Ha sido la voluntad del Señor y loacepto. Tengo que lavar mi honor,aunque no tenga nada quereprocharme.
Hubo un silencio largo entreellos. Suspiraba el aire nocturno yél tañía la guitarra. Asintió ella
despacio. —Tienes toda la razón. —Entonces, entiende que he
de estar allí mañana. Debo estar. Y,si logramos entrar, Dios lo quiera, buscaré ese relicario hasta debajode las piedras.
—Ah. Pero por eso pierdecuidado. Nadie osará apoderarse deél. A quien lo hurtase, el rey donAlfonso sería capaz de sacarle elcorazón del pecho con sus propiasmanos.
—He de estar.
Se incorporó de un tirón, comode repente desasosegado. Guitarraen mano, se volvió hacia el sur.Hacia esa ciudadela que era ahorauna mole contra las estrellas.Observó cómo pasaba un proyectilincendiario para estrellarse contrael muro con gran estallido dellamas. Pensó en los hombres quedebían de estar tratando de reforzar las grietas bajo el martilleo de los bolaños de piedra y de las bolas dematerial ardiente.
—Muchos tienen que estar
muriendo en Teba esta noche.Ella, desde su asiento, observó
sus espaldas anchas, cubiertas coel tabardo azul que entre ella y suscriadas bordaran días atrás.
—Cada uno hace lo que debe. —Así es.Él seguía con los ojos puestos
en la fortaleza. María Henríquez seincorporó.
—¿Sabes? Me has hechorecordar una historia que oí contar hace algún tiempo a un hombresabio al servicio el rey. Una
antigua, sobre un joven soldadoromano.
—¿Ah, sí? —Sí. Cuando aquel jove
partió a la guerra, su madre leexigió que volviese con su escudo osobre el escudo, pero de ningunamanera sin él.
Blaylock volvió a medias elrostro.
—Yo oí una historia que, si noes esa misma, es otra muy parecida.
—Es posible. Esta la contó uingeniero genovés. Sabía de muchas
materias y diseñaba ingeniosenormes. Contó esa historia unanoche en casa de mi padre. Mi padre, como es maestro de ingeniosdesde hace muchos años, se harelacionado con hombres sabios.
Él sonrió en la penumbra de lahoguera.
—En la historia que a mí mecontaron, el joven soldado eragriego.
María Henríquez se encrespóalgo.
—Griego. Romano. ¿Es
importante eso? —No. Te pido disculpas.Ella se acercó a él. Juntos
contemplaron el vuelo de un nuevo proyectil incendiario. Este impactócontra una de las torres. Añadió él.
—Tienes razón. Lo importantede la historia es que trata de unamadre que exige a su hijo quecumpla con su deber. Un deber que para ella pesa más que el amor materno.
María sonrió bajo el velo. —Es una interpretación. Otra
sería que es la historia de una mujer atrapada por el «qué dirán». Ucuento sobre una a la que leimportaba más la imagen de sfamilia que la vida de su hijo.
Blaylock carraspeó. —Una idea curiosa.Luego, quizá consciente de que
la respuesta había sido más bie pobre, se palmeó con la diestra elcinto de armas.
—¿Cuál sería para nosotros elequivalente de aquel escudo? Talvez la espada.
Puso la mano sobre el pomode su espada jineta. Ella suspiró.
—Ay, Bailoque, ¿por quétendrás que irte siempre por lasramas? Yo te hablaba de otra cosa.
—No creo haberme ido por las ramas. Más de una vez me he preguntado si actuamos por sentidodel deber o por lo que dirán denosotros.
—¿Y has llegado a algunaconclusión?
—A que supongo que nosmueve una mezcla de ambos.
—Ya. —Ella parecía haber cambiado de humor con esa rapidezsuya, semejante a las llamas alviento—. Pues, hablando del «quédirán», lo decoroso será que meretire a mi tienda. Es tarde, estamosaquí los dos solos y nos estámirando.
Él se giró hacia ella. —Tienes razón. Es tarde. Yo
también he de irme. Debo descansar para estar fresco mañana. Quieroademás despedirme de miscompatriotas, por si la suerte me
fuera adversa. —Dios no lo quiera. Mañana,
durante la batalla, estaré en mitienda rezando por nuestra victoriay tu seguridad.
Él dejó con sumo cuidado laguitarra sobre su asiento. Tomó lasdos manos de ella, que se dejóhacer, y las besó en señal derespeto. Ella, al retirarlas despacio,le dijo con voz que quería ser neutra.
—Ve con Dios, que dicen queguarda a los buenos. Espero verte
mañana de regreso. Sano y salvo y, por supuesto, con tu escudo y nosobre él. O, ya que te gustan tantolos detalles, con tu espada al cinto.El espectáculo desde las almenasdebía de ser aterrador. El ejércitocruzado atacaba en redondo, por todos lados. Redoblaban por docenas los tambores y atabales, yel griterío guerrero eraensordecedor. Cargaban las huestesdel rey, las de las órdenes, loscruzados extranjeros, las compañíaslibres. Aullaban las bocinas,
ondeaban los pendones blancos cocruces negras o rojas.
Se luchaba con furia por loscuatro puntos cardinales de lafortaleza. Los defensores corrían alo largo de los paramentos bajo unatempestad de virotes. Se veíaobligados a multiplicarse pararechazar a los grupos de asalto queacudían por doquier al amparo desus escudos. Llegaban estos bajolas flechas y las piedras hasta el piede los muros. Trataban de clavar estacas en los huecos de la
mampostería para crear apoyos por los que trepar hasta lo alto. Desdearriba les tiraban cuanto tenían amano y ellos iban y venían como lasolas, rechazados pero sin cejar.
Pero la lucha más dura selibraba en la zona del derrumbe. Uhueco contra el que el reycastellano había lanzado a unatorrentera de hombres armados dela forma más diversa.
Con las primeras luces, todoun lienzo de muralla norte se habíahundido al fin, tal como
pronosticaban los ingenieros.Colapsó bajo los tiros en bateríaque recibía sin tregua. Se vinoabajo con lentitud fantasmal, en unaonda de destrucción que, partiendode una de las grietas, se extendió aambos lados. Se derrumbó coestruendo y polvareda, arrastrandoa aquellos ballesteros que, desdelas almenas en ruinas, todavíatiraban para estorbar a losingenieros castellanos.
No se había posado el polvoni se habían apagado los ecos del
rodar de piedras cuandocomenzaron a atronar tambores.Docenas de ellos. Un retumbar lento, bronco, que nació entre lastropas apostadas ante la murallahundida y que se fue propagandotodo en la redonda, de hueste ehueste.
El asedio había sido durodesde antes del alba. Los ingeniosmachacaban ese lienzo, con losingenieros operando al abrigo deescudos. Porque los de dentro,faltos ya de máquinas propias, les
habían estado flecheando sin tregua,expuestos ellos mismos a las ballestas de los cruzados.
En cuanto constataron que elmuro vencía, que caían piedras acada impacto, el rey don Alfonsohizo salir a su ejército al cerco.Mandó que todos esperasen sobrelas armas la señal de atacar. Y esaseñal la dieron los tambores.
Así, de mañana, con batir sobre parches y tremolar de pendones, con clamor de voces yresonar de armas, una muchedumbre
cargó contra las murallas de Teba.Los supervivientes habrían de
recordarla como una jornadaconfusa y sangrienta. Entreredobles, las compañías avanzabacontra la brecha, arrostrando lalluvia de virotes que les disparabadesde las torres contiguas. Y de la polvareda surgieron los de dentro para cerrarles el paso, con adargas,cimitarras y martillos de armas.Entre remolinos de polvo y rodar de cascotes, se trabaron en unalucha cuerpo a cuerpo que esa
neblina de demolición volvía casifantasmal.
Pelearon apiñados, escudoscontra adargas, tan juntos y en talconfusión que muchos abandonarolas armas contundentes paraempuñar cuchillos y apuñalarse ecorto. Y allí, en lo más reñido,estuvo John Glendoning, al quellamaban Blaylock, peleando allado de los gallegos de Castro.Perdido entre la polvareda y eltumulto de hombres que semartillaban y acuchillaban.
En vano le buscaba de lejosVega el enlutado. Estaba él con lahueste negra cubriendo laretaguardia, fuera del alcance de las ballestas moras. Iban y venían colos caballos al paso, atentos a la pelea descomunal que libraban ela brecha. Su misión en ese día rojoera la de cubrir a los cristianos ecaso de una posible desbandada. Siel asalto fracasaba, si los atacantesvolvían la espalda, debían impedir que los defensores salieran en s persecución, los matasen como
borregos por la espalda e inclusodestruyeran los ingenios. Evitar, ensuma, que un posible revés seconvirtiera en desastre.
Veían a la riada de hombres dearmas que pugnaban por irrumpir.Subían por los cascotes, entre el polvo, y desde las torres no dejabade disparar contra ellos.Alcanzados, no pocos caíarodando por los cascajos, entre los pies de los que seguían trepando alasalto. Los de las torres a su vezestaban pagando un tributo enorme,
porque los ballesteros castellanos,a cubierto de sus paveses, batían adescargas esas posicioneselevadas.
También Juan de Beaumonttendía la mirada en vano, buscandoal escocés. Le comentó a Abarca:
—No veo a Bailoque. Nitampoco a Téllez.
—Pues ahí tienen que estar,vivos o muertos.
Porque, en efecto, Aznar Téllez y su hueste de pendó partido eran otros que se había
alistado para el ataque a pie contrala brecha. Beaumont se pasó lamano por la frente. Comenzaba ahacer calor. Tentaciones tuvo dequitarse bacinete y capellina, perose contuvo sabiendo que su primole reñiría. No quitaba este ojo alestruendoso combate a pie deruinas. Se acarició las barbas.
—¿Qué habrá llevado a u bribón como Téllez a un asalto quesabía que sería tan reñido?
—¿La vanidad?Ante esa salida, el hombretó
sonrió. Una de esas sonrisas que tafiero le hacían parecer cuandocalaba el bacinete con nasal.
—Ni por asomo. Ese pájarotiene veneno en las venas, no fuego.
—No digo que lo haga por honor, sino por deseo denotoriedad. Trata de ganar méritos.
—¡Bah! —Arreó a su caballo. ¿Qué dices? Ahí hoy lo único
que se puede ganar es la muerte. —Han ofrecido galardones… —¡Bah! Esa es una apuesta
arriesgada, buena solo para
hombres desesperados. Algunos losconseguirán, pero muchos nosacarán de esta jornada más que uagujero en la tierra.
Beaumont a su vez apuró a smontura. Estaba aquel día testarudo,nada proclive a ceder en ladiscusión.
—El rey cubrirá de mercedesa quien rescate el relicario de losescoceses.
—¿Y qué? El relicario está ahídentro, sin duda. Pero estará en elrecinto interior. Aunque los
nuestros logren invadir, los morosse harán fuertes en esa segundafortaleza. Salga bien o mal elasalto, hoy no se recuperará elrelicario, primo.
No dijo más. Hizo girar a scaballo para ver mejor, imitandoasí a Vega y al de Sangarrén.Porque parecía que la presión delos cruzados al asalto había roto ladefensa desesperada de los moros.Sí. El tapón humano de granadinosy bereberes había cedido. Lascompañías cruzadas invadían el
recinto exterior a través de la polvareda del derrumbe. Algunashuestes de a caballo próximas a lasuya comenzaban ya a vitorear.
Pero enseguida apreciaron quetodo había sido un espejismo.Ilusión o tal vez añagaza. Luegosupieron que los defensoresluchaban con furia enloquecida.Hasta los labriegos de las alqueríasallí refugiados acudían con palos,cuchillos, aperos, temerosos deque, si el recinto caía, sus familiasfueran masacradas. Y la victoria
momentánea se trocó en derrota.Así lo vio enseguida María
Henríquez, oculta tras el disfraz deJufre Vega. Con el corazón en un puño, presenció cómo los asaltantescaían de espaldas, cómo rodabaempujados por la presión haciaatrás de sus propios compañeros,que retrocedían ante las espadas delos defensores. Luego supieron queestos, al presionar por ambosflancos, cortaron la invasión ydejaron embolsadas a variasdocenas de invasores, a los que
pasaron a cuchillo hasta el últimohombre.
El retroceso no se detuvo en la brecha. La confusión llevó al pánico y algunos salierocorriendo. Una acción contagiosaque desató en un abrir y cerrar deojos la estampida. Si algunosretrocedían en orden tras losescudos triangulares, muchos lohacían a la carrera y sin mirar atrás.
—Atentos —campaneó la vozmetálica de Vega.
Pero no había nada que temer.
Los defensores no parecían coganas de perseguir a los derrotados.Se mantuvieron en la brecha y, acubierto de sus adargas, secontentaron con rematar a losenemigos y retirar a sus propiosheridos. Desde las almenasdisparaban contra las espaldas delos fugitivos, pero ni siquiera comucha densidad. Los ballesterosmoros habían sufrido mucho bajolas descargas de los cristianos,superiores en número, y debía dehaber gran número de muertos e
los adarves.Juan de Beaumont suspiró. —Nos han dado una paliza. —Eso ya lo veremos. —¿Qué dices? Hemos dejado
a cientos de hombres ahí. —¿Y qué? Para eso están. Son
nadies de los que podemos prescindir. Los de dentro tambiénhan tenido muchas bajas y paraellos sí que cada hombre cuenta. Yaveremos si esto al final es unaderrota o la antesala de la victoria.
Observó de reojo a Vega, que
buscaba con la mirada por entre losfugitivos y los grupos en retiradaordenada.
—Don Alfonso puede mandar otro asalto, y otro. Todos los quehagan falta. Teba caerá. Por rendición o conquista. Pero ahoraes seguro que caerá.
Arquitectura defensiva
La guerra de asedio y laarquitectura defensiva
siguieron en la Baja Edad Media una evolución
paralela, como una variantemás de la eterna pugna entre
proyectil y escudo. Aunque seconstruyeron fortificaciones
enormes, no todo era cuestiónde tamaño y grosor de losmuros. Era todo un diseño
que iba desde la edificación
con ángulos que absorbíanlos impactos de los
proyectiles a toda una tramadefensiva que frenaba
disparos y ataques. Lostaludes, así como los muros
bajos y adelantados — falsabragas, barbacanas—,conjuraban el peligro de losdisparos rasantes que, a lamanera de las bolas de losbolos, llegaban rodando y provocaban vibraciones
catastróficas; servían
también para romper lascargas masivas de hombres.
Por eso los ataques al asaltoeran tan costosos en vidas yen heridos, y se meditaban
muy mucho antes delanzarlos.
La escena era horrenda. Uinfierno de solana, calor espantosoy moscas negras. Aun ya bienentrada la tarde, los alrededores dela fortaleza eran una caldera que,tras horas al fuego, irradiabainsoportable. Las piedras
quemaban, la atmósfera rielaba. Loshombres deambulaban por u paisaje de aire tembloroso,sembrado de muertos caídos yarmas abandonadas. El olor eranauseabundo, el zumbido de lasmoscas ensordecía y los lamentosde los agonizantes se mezclabacon los graznidos y los aleteos delas aves carroñeras.
Blaylock fue de los queregresaron a la tarde a la escena delos combates. Vuelta a la sombra deaquellas murallas temibles, solo
que ahora con una misión distinta.Otra vez con capacete y escudo, sí,y ciñendo armas. Pero en estaocasión dando escolta a lossirvientes enviados a retirar a losheridos, así como los cadáveres deaquellos hombres de alcurniacaídos durante el ataque fallido.
El silencio y la quietud eratemibles. Había una sensación devacío, producto del airerecalentado, que causaba casivértigo. El escocés se sentía bañado en sudor y, cuando alzaba la
mirada, veía a los ballesterosmoros que, asomados a las almenascastigadas, los observaban con ojosduros.
Esos mismos ballesteros quehoras antes se aplicaban a disparar contra los heridos que trataban desalir del campo a rastras o dandotumbos. En los momentos posteriores a la derrota ydesbandada hubo actos de gravalor; esos a los que los españolesllamaban «hazañas». Hombresresueltos volvieron sobre sus pasos
para rescatar a los heridos. Losmoros tiraban contra ellos desde lasmurallas y no tardaron en acudir egran número los ballesteroscruzados a dar la réplica. Se produjo así una suerte de epílogo ala batalla, con no pocas bajas por ambos bandos.
Luego dejaron de disparar desde las almenas, pero losrescatadores se contentaron cosalvar a los supervivientes másalejados de Teba. Los próximosquedaron a su suerte, entre muertos
y moscas. Alguno logró salir arastras, de forma tan penosa comolenta, sin que le clavasen un viroteen los riñones.
Más tarde acudiero parlamentarios castellanos.Lograron hablar con el alcaide alTujibi al pie de la brecha y que esteaccediese a que retiraran a susheridos. Gracias a ese acuerdoestaban ahí ahora con los escudosde cruces negras o rojas prestos, tacerca de las murallas, vigilantesmientras los criados recogían a
todo aquel que aún respiraba. Sellevaban cuerpos, que no armas.Así se había pactado. Los hierroshabían de quedar en el campo.
En esa ocasión hubo allímuchos cruzados extranjeros.Acudieron a buscar a sus noblesmuertos, que eran casi los únicoshombres de abolengo que perdierola vida en esa batalla, pues loshidalgos y los señores castellanosse habían reservado para posteriores combates. Blaylock dehecho no había perdido a nadie, ya
que no hubo más escocés que él eel asalto.
Observaba las almenasdesdentadas. Veía el revuelo deaves negras sobre las torrescuadradas. Oía los quejidos y se preguntaba por qué había acudido,si no tenía a nadie que rescatar ysentía una fatiga tremenda, productode la tensión y de la lucha. Ledolían los ojos por culpa de la luzhiriente de la tarde.
Unas voces destempladas lehicieron volver a lo inmediato.
Unos criados habían encontrado aun moribundo. Pedía agua en latín yuno de los recogedores habíaacudido solícito con una bota. Eseera el motivo por el que un hombrede armas ya añoso le reprendía co palabras ásperas.
—¡Animal! ¡Buey! ¿Quieresmatarle? ¿No ves que está herido ela barriga?
—Deja que se la dé, hombre.Ese no sale de esta. Si ha de morir,que no lo haga con la boca seca.Aunque, ya puestos, dadle vino y no
agua.Se giró Blaylock. El que había
replicado era otro hombre dearmas. Uno de aspecto correoso yarreos gastados, francés a juzgar por la cruz blanca sobre vesteazulada, aunque, lo mismo que elotro, había hablado en castellano defrontera cargado de acento. Hablóel escocés a su vez, en el mismoidioma.
—No. No le deis agua. Que selo lleven al real.
El otro volvió el rostro,
sudoroso bajo el bacinete. —¿Para qué? Morirá durante
el transporte. Sufrirá en vano. —¿Quién sabe? Dejemos a
Dios la decisión de si vive o muere.Y, si consigue llegar al real, almenos morirá a la sombra y entrelos suyos, y no aquí tirado.
—Ahí tienes razón.El francés alzó los ojos a las
almenas y a los ballesterosapostados. Blaylock le imitó por debajo del ala del capacete.Murmuró:
—Muy caballeroso ha sido elalcaide al permitirnos recoger a losheridos.
—Más que eso. Nos estámandando con ello un mensaje.
Bajó Blaylock la mirada. —¿A qué te refieres?El francés escupió en el polvo. —Estuviste en el asalto,
escocés. Yo te vi. Seguro que tediste cuenta de cómo dejaron dedisparar contra nuestros caídos. Lohicieron de golpe y eso no fue por azar. Debió de ordenarlo el alcaide.
Y luego permite que saquemos a lossupervivientes. ¿Por qué crees quelo hace?
—Lo dicho. Por hidalguía.Su interlocutor se encogió de
hombros. —No lo dudo. Este alcaide es
lo que aquí llaman un «bueno».Pero son gestos de buena voluntadcon los que muestra su deseo denegociar. Si las condiciones que le ponga don Alfonso no soninaceptables, no tardará en rendir Teba.
Volvió a escupir sobre una piedra ardiente, de forma que lasaliva siseó.
—Y ya no habrá más lucha.Blaylock regresó una vez más
con la mirada a esa ciudadela demuchas torres. Imponente, noimportaba que todo un lienzoestuviese ahora por los suelos.Contempló el vuelo de las aves y elde las nubes de moscas. Recordó lamatanza en la brecha, el estruendode las armas y el chorrear de sangresobre las piedras rotas, así como el
Horas
La cuenta de las horas seguíael viejo sistema romano dedividir el día en segmentos
que no tenían igual duración.Sin embargo, ya en este siglocomenzaban a aparecer losrelojes de torre, que medíanel tiempo sobre una esfera
dividida en doce partesiguales. Eso dio lugar a unacontroversia muy interesanteentre los partidarios de este
sistema, mucho más racional y eficaz, y el antiguo, que lo
consideraban natural einstituido por Dios, ya quemarcaba, entre otras cosas,las labores y los rezos de los
religiosos.Se impondría la esfera, claro,aunque entre los sacerdotes
seguiría usándose el antiguo. Este último también dejaríarastros en los idiomas y los
usos. Por ejemplo la palabranoon (mediodía en inglés)
procede de la hora nona, y laespañola siesta de la hora
sexta.
Dios no debió de oír al cruzadofrancés, ya que al crepúsculo selibró un combate reñido cuyo primer choque tuvo lugar no lejosde la muralla sur de Teba. Aznar Téllez y los suyos fueron testigos delejos. Vieron galopar a los zenetesentre dos luces, con los mantosagitados y las lanzas tendidas.Observaron también cómo loscristianos acampados junto a la
senda abandonaban sus fogatas ysartenes, entre gritos y toques dealarma.
Se ceñían aprisa cotas demalla, calaban cascos mientras losalmocadenes llamaban a cerrar el paso, a aprestar las ballestas.Corrían de un lado a otro en tantolos centinelas repicaban susesquilas. Para todos había sido unaornada interminable. Primero
luchar en la brecha y luego aguantar el campo sobre las armas. Y ahora,cuando ya iban a cenar y pensaba
en acostarse, el enemigo hacía unasalida.
Más tarde, al tratar deexplicarse ante los oficiales delrey, los almocadenes se excusaríancon que tanto el terreno como lahora habían sido bien elegidos. Elterreno porque era quebrado y allílas cuadrillas estaban dispersas,además de que les costaba másacudir en refuerzo de un punto aotro. Y la hora porque fue alcrepúsculo, cuando los hombres sehabían relajado.
Unos, sueltas las armas,cenaban y no pocos se habíaechado a dormir, molidos, sin ganasni de tomar bocado. La luzengañosa del anochecer ayudó aque los zenetes se distanciasen u buen trecho de Teba antes de quenadie diese la alarma. Salieron deforma abierta y todos, como estabaa otras cosas, creyeron que eran delos suyos que regresaban decampear cerca de la ciudadela.
Estaban ya casi encima de loscentinelas más adelantados cuando
algunos se fijaron en ellos. Primeroextrañados, luego recelosos y por último llenos de alarma. A los primeros gritos, los bereberesabandonaron todo disimulo. Coalaridos fieros, consignas religiosasa grito pelado y mucho blandir deaceros se echaron al galope,envueltos en el mugir de cuernos yel estruendo de las bocinas.
Arrollaron a una compañíaacampada sobre la propia senda.Les pasaron por encima lanceandoy tajando a los hombres e
desbandada. Sin detenerse, caminodel sur. En columna al galope, queera lo que permitía el sendero y porque eso evitaba el peligro de ser barridos por una posible descargade ballesteros desplegados caminoadelante.
Así, a rienda suelta por campos ya en sombras, entre polvareda, griterío y agitar dehierros, los vio un hosco Téllez queaguardaba retirado con los suyos.Contempló cómo atropellaban a unasegunda compañía.
—No. Si todavía pasarán — rezongó Avellaneda, que observabadesde lo alto de su caballo.
—Lo dudo. Aunque paranosotros sería lo mejor.
Los bereberes, tras llevarse por delante a esa segundacompañía, seguían su galopadahacia el sur. Es posible que tambiénellos llegasen a pensar por uinstante que de verdad podíallegar al Guadalteba. Saliero preparados para la muerte, pero sehabían abierto paso. Habían dejado
atrás a las líneas de cerco. Por aquellos pagos de rocas y matojoscorrían entre sombras rojas peonesy ballesteros, en desorden ydándose órdenes vanas. Algunascuadrillas de jinetes acudían eángulo, pero estaban demasiadolejos como para cortarles el paso.
Pero más adelante lesaguardaban ballesteros. Y a esos síque les había dado tiempo aarmarse y a tomar posiciones. DoPedro Fernández de Castro habíaaprendido la lección y nadie iba a
pasar con tanta facilidad comoaquella malhadada noche delincendio de la bastida.
Los ballesteros formaban a loslados de la senda y no en ella e barrera. Así que la táctica degalopar en columna, tan exitosa elos dos primeros choques, se volvióahora contra los zenetes.
A la primera descarga,cayeron hombres y monturas por docenas. Rodaban los animalesentre relinchos y pataleos, y losinetes volaban por los aires. En u
instante, lo que eran gritos deguerra y victoria se trocaron econfusión de lamentos y llamadas.
La compañía de pendó partido de Téllez no presenció elmomento del desastre. Podríahaberlo hecho, gracias a loscaprichos del terreno y pese a la luzescasa. Pero para entonces yatrotaban hacia el norte, justo por aquella misma senda por la que pasaron poco antes los zenetes,simulando ser cruzados. Téllezurgía a los suyos, pues la luz
menguaba con rapidez y el clamor lejano le daba a entender que lascosas no iban muy bien para los bereberes.
—¡Ahí! —los alertó eldesdentado Pérez.
El adalid volvió sus ojosverdosos. Aliviado, advirtió la presencia de un saco o atado entrematojos resecos. Tal como habíanconvenido. Los zenetes lo habíaarrojado al paso, para que ellos pudieran recuperarlo. Un envoltoriode tela muy blanca, tanto que casi
parecía resplandecer en la cada vezmayor oscuridad.
Llegó con su montura al pasoy, sin detenerse, se inclinó sobre lasilla para recogerlo. Se lo mostró alos suyos como el que enseña utrofeo, antes de colgarlo del borréde la silla, de forma que nadie diríaque aquello era otra cosa que unaalforja improvisada. Y, sin perder instante, arreó a su caballo parasalir de allí, seguido de buena gana por los suyos.
Más al sur, los zenetes se
habían abierto paso a costa de pérdidas cuantiosas. Por suerte paraellos, no había grandes partidas dea caballo cerca de los ballesteros.Solo patrullas pequeñas,insuficientes para hacer frente aesos jinetes aguerridos, enconadosademás ahora por las muchas bajas.Porque habían dejado casi a lamitad de los suyos bajo lasdescargas de virotes. Y si no perdieron a más, o a casi todos, fuegracias a la luz escasa y a quegalopaban como suicidas.
Azuzaban como posesos a susmonturas. Los jinetes cristianos lesiban a la zaga, lanceando a losrezagados. En fuga a través deterrenos accidentados, la columnase fue desintegrando. Se convirtióen una desbandada, en la que cadacual procuraba llegar por su cuentaal río. Muchos de ellos no lolograron.
En la orilla misma delGuadalteba, a la última luz, lossupervivientes tuvieron que librar luchas desesperadas con los de a
caballo que guardaban las riberas.Dispersos, atrapados, allí cayóluchando hasta el último de loszenetes. Ni uno solo consiguióllegar con su caballo hasta lasaguas.
Nada de eso vio Téllez.Mientras los bereberes eraaniquilados, su pendón partidocabalgaba ya de regreso al real. Lohizo dando un rodeo por el orientede Teba, para evitar así a lascuadrillas montadas que acudían egran número desde el real, por el
oeste, al reclamo de los cuernos ylas bocinas. No le pesaba esavuelta ni el retraso que suponía. Erade prudencia, y lo que de verdadimportaba era el atado de tela blanca que colgaba de su silla.Era ya noche cerrada cuando Aznar Téllez deshizo el atado. A lallegada, mandó acudir a una perolacomunal; una de esas en las que, por una cantidad módica, podíacomer y cenar las huestes pequeñasy sin medios para cocinar. Esaorden fue una proeza de voluntad
por su parte, ya que no tenía hambrey casi ni el vino le pasaba por elgaznate. Estaba sobre ascuas;mucho más que sus hombres, queeran de los que vivían la vida aldía. Para ellos la meta másambiciosa estaba en un golpe desuerte, en hacerse con un gran botío en capturar a un rehén noble cuyorescate les permitiese dejar la vidade errantes.
Pero él, Aznar Téllez, hijo deTello Rojas, tenía metas máselevadas.
Los suyos comieron comolobos y bebieron en abundancia, etanto que a él cada bocado lesupuso un esfuerzo. Pero había queevitar posibles sospechas, al menosen esas pocas horas que necesitaba para rematar.
Ya de vuelta a la almofalla,solos ante unas brasas, abrió elatado con dedos a los que obligó amoverse despacio, a sabiendas deque los suyos le observaban. Eseatado sería grande como unacabeza, pero dentro era todo trapos
viejos que servían para hacer bulto,y también para proteger. Proteger, porque sí, ahí dentro estaba. Elrelicario.
Rozó con la punta de los dedosla cadena, luego la cajita lacada.
o la sacó, porque nunca habíacerteza de que no hubiera nadieobservando. Anunció con vozronca:
—Aquí está, hombres. Aquíestá nuestra fortuna.
Tanteó de nuevo y la cadenaresbaló por su mano. Estaba rota,
porque el noble Jaime Dugel searrancó el relicario de un tirón paraarrojarlo por encima de los zenetesque le atacaban en gran número. Sushombres, sentados, alargaban loscuellos y observaban comoembrujados, aunque no veían nada.
—¿Cuál es el plan, adalid?Téllez levanto la cabeza.
Había sido Pérez el que había rotoel hechizo con sus palabras.
—Se lo vamos a llevar a… aquien vosotros sabéis. Nuestrafortuna está hecha. Él nos colmará
de beneficios. Empacad lo quetengáis que llevaros. Mañana nosiremos para no regresar.
Los tres sentados en torno alas brasas se miraron. Avellanedacarraspeó.
—¿No aguardaremos a quecaiga Teba?
—No. Nos iremos mañanamismo, lo antes que podamos, perosin despertar sospechas.
Los otros cruzaron de nuevomiradas. Adrede, Téllez no se dio por enterado. Bajó los ojos a ese
relicario entre trapos. Avellanedafue el que se atrevió a objetar:
—Adalid, no lo entiendo. —¿El qué? —Que nos vayamos ahora.
¿Por qué? Teba está a punto decaer. Hemos combatido, nos hemosesforzado en esta campaña. ¿Por qué tenemos que renunciar a nuestra parte? Ahora que la victoria está alalcance de la mano…
Téllez sonrió distraído, con lacabeza gacha.
—No os dais cuenta. Tenemos
en nuestro poder algo mil vecesmás valioso de lo que puedatocarnos en el reparto.
—Poco o mucho, es nuestro.os lo hemos ganado. Además, eres
tú el que siempre habla de loimportante que es no levantar sospechas. Si nos vamos de esamanera…
Téllez suspiró para indicar que se estaba hartando.
—¿Cuántas veces os tengo quedecir que me dejéis a mí lo dehacer planes?
Levantó con brusquedad lacabeza.
—Ya no es hora de disimulos,hombres. ¿No os dais cuenta de queesta tarde nos vieron al sur deTeba? Teba caerá, sí, tal vezmañana mismo. Y el relicario ya noestá dentro. El rey se va a volver loco de rabia. Se revolverá contratodo y contra todos. Y entonces másde uno recordará que nosotrosestábamos donde no debíamos hoy,usto cuando salieron los
benimerines.
Arrojó una ramita al fuego. —No sabemos si habrá
supervivientes entre los zenetes. Silos del rey han capturado a alguno yle hacen hablar…
Pérez movió la mandíbula. —Los zenetes son hombres
duros. —Más lo son los verdugos de
don Alfonso.Esa frase produjo un silencio
largo junto al fuego. Luego volvió ala carga Pérez, como mascando las palabras:
—Por lo que dices, corremosgran peligro. ¿Por qué no nosvamos ahora mismo?
Téllez se echó a reír. —¡Qué cambio! No. Eso sería
un suicidio. En estos momentos, lamitad de nuestro ejército campea e busca de zenetes supervivientes.Me extrañaría que no hayasospechado que trataban de sacar elrelicario. Mañana seguro que batetodo el campo.
»Si nos marchamos ahora, denoche, y nos interceptan… Nos
registrarían y encontrarían elrelicario. Gracias, pero conozcoformas mejores de morir que amanos de los verdugos reales.
»Vamos a esperar. Mientras nocaiga Teba, no tendrán certezas. Ycuando caiga, será la hora deescabullirnos porque estarán todosatentos a eso y no a quien entra osale del real.
Buenos
Aplicado a las personas teníael sentido de calidad y no debonachón, como ahora. Por
ejemplo, los caballerosbuenos eran aquelloshombres que sin ser
caballeros poseían uncaballo. De hecho, al cabo de
tres generaciones demantener caballos de guerra, podían acceder al rango de
hidalgo. De igual forma,
bueno podía ser un apelativoelogioso. Así, en la Gran
Crónica de Alfonso el Onceno ,al referirse a la defensa
enconada de los moros en labrecha del muro de Teba sedice: «E a tales fueron los
moros desa vegada por ganar honra y prez, que olvidaron lamuerte e estuvieron en aquel
lugar a guisa de buenos. E loschristianos daban se allí grandes cuchilladas con
ellos».
Consternado quedó el hidalgo Juade Lira al saber que el relicario noestaba en Teba. Tan mala cara se le puso que el alcaide al Tujibi, quefue quien le dio la noticia, no pudoevitar un ramalazo de compasión.Compasión que enseguida hizoextensiva a sí mismo. Era conocidala dureza con la que don Alfonsotrataba a aquellos que frustrabasus deseos o le llevaban malasnoticias.
Meneó la cabeza mientrasrepetía despacio en castellano de
frontera: —Puedo rendir el castillo.
Puedo entregar las armas y losalimentos que nos quedan. Todo esoestá en mi mano. Pero no puedodevolveros el relicario, ya que noestá en mi poder. Nunca lo estuvo, pero ahora no sé ni qué ha sido deél.
Lira suspiró antes deresponder con voz igual de lenta eel mismo idioma. Esa lengua de buhoneros y soldados le resultabatodavía menos familiar que al
granadino. —¿Cómo es posible, alcaide?Estaban los dos ante las
puertas de la ciudadela, al pie delcamino y a la sombra misma de lastorres. Pero los defensores nohabían abierto los portonesclaveteados. El alcaide, con solodos guardas, había salido por lazona del derrumbe para negociar.De hecho, Lira, cuando llegaba — en compañía de un alférez que portaba pendón de leones ycastillos, para indicar que
negociaba en nombre de doAlfonso—, lo vio mientras bajabahaciendo equilibrios sobre loscascotes sueltos.
Fueron los granadinos al alba,antes de que los del asedio pudieran reiniciar su machaqueo de bolaños contra las murallas, olanzar otro asalto devastador, losque tremolaron estandartes desdelas torres, a la par que hacían sonar a todo pulmón los añafiles.Pendones rojos, estandartes deGranada. Luego, ya seguros de
haber llamado la atención de lossitiadores, varios mensajerossalieron a pedir tregua y parlamento.
Por eso Juan de Lira, hidalgoal servicio de Pedro Fernández deCastro, había acudido a negociar con instrucciones precisas. Por desgracia, una de ellas era laentrega inmediata del corazón deldifunto rey de los escoceses. Algoque el alcaide negaba tener en s poder.
—Ayer, a última hora de la
tarde, una hueste zenete salió de micastillo. Imagino que estarás altanto.
Esa expresión casi hizosonreír al gallego.
—¿Al tanto? Señor, armaronuna que despertaron hasta a losmuertos. Causó tal alarma quelevantó a todo el real. ¿Cómo novoy a estar al tanto? Tras todo undía de guerra, una anochecida deguerra también.
—Bueno. Si es por guerra,esos ya no darán más. O eso
supongo por lo que vi desde lamuralla. ¿Salió alguno con vida?
—Creemos que no. Pero¿quién sabe? Oscurecía y sedispersaron, así que tampoco pondría yo la mano en el fuego deque no quedase alguno.
—Convendría que el rey doAlfonso mandase a sus mejoresmontaraces a rastrear. Debéis estar seguros de que ninguno pasó. Ellostenían el relicario en su poder y meda que no lo dejaron atrás almarcharse.
El otro lo miró de medio lado. —Eso que dices es sensato y
ya se ha hecho. Pero ¿por qué noslo aconsejas?
—Porque, cuanto antes vuelvael relicario a sus legítimoscustodios, tanto mejor nos irá atodos.
—En eso te doy la razón. —Se permitió una sonrisa seca—. ¿Qué podemos hacer ahora?
—Habla con tu señor. Que élinterceda ante don Alfonso.
—Lo haré. Pero que sepas que
registramos hasta al último zenetemuerto. Ninguno llevaba elrelicario encima. Ha sido un gradesengaño.
Al Tujibi resopló. Se acaricióla barba cobriza.
—Dios me guarde. Creí que yaestaría en vuestro poder. Estabaconvencido de que esa salida a ladesesperada había sido para tratar de sacar el relicario antes de queTeba cayese.
Volvió a resoplar, comohombre que soporta una carga
insufrible sobre los hombros.Señaló a la mula del caballero.
—Amigo. Esa bota ¿es de vinoo es de agua?
—Vino con algo de agua. Losfísicos han desaconsejado el beber agua pura. Dicen que haceenfermar.
—Cuánta razón tienen…El gallego se llegó hasta s
cabalgadura para descolgar la bota. —Vamos a echar un trago, que
se parlamenta mal con la boca seca. —Venga.
El cruzado dio un trago largoél primero, según las reglas decortesía. Se la pasó al alcaide, que bebió todavía con más largueza.Lira, al advertir de soslayo cómolos miraban los dos guardasgranadinos, indicó con un gesto a s portaestandarte que les convidasede su propia bota.
Al Tujibi bajó el pellejo conexpresión de deleite. Se miró la pechera de la túnica blanca quevestía para la ocasión. Chasqueólos labios al ver que habían caído
varias gotas. —Las manchas de vino en la
ropa son tan nobles como las desangre, sea esta propia o ajena.
—Bien dicho.El de Granada dio un segundo
trago antes de devolver la bota a sdueño.
—Se nos acabó el vino. Pero,cuando todavía nos quedaba,teníamos que beber a hurtadillas.Esos voluntarios de la fe, ya sabes,odian el vino. Son demasiadorígidos.
Hizo una pausa mientras Lira bebía.
—Te lo digo como ejemplo deque no había buena relación coesos hombres. Iban a su aire, sidarme cuentas, y de hechoabandonaron Teba sin mi permiso.Se apoderaron a la fuerza de u portillo. Sí, como lo oyes.Redujeron a mis soldados ysalieron por las bravas.
Un soplo de aire cálidoestremeció su túnica blanca. Dejócaer los párpados, como si la luz
ardiente le hiriera en los ojos. —Fue una solemne estupidez
continuó—. Solo tenían que pedirlo y yo les habría dejado ir de buena gana. Eran buenos guerreros, pero también un quebradero decabeza. No sabía yo cómo negociar la rendición, estando dentro de micastillo esos diablos.
Bajó algo la voz, paradificultar que sus escoltas leoyesen.
—Tenía muchos voluntariosde la fe en la guarnición. Pero gra
número de ellos murieron ayer en la brecha. Son duros y arrojados, y buscan los puestos de más peligro para ganarse el paraíso. No tuveque mandarlos, que ya fueron ellosde buena gana. Y ayer muchos deellos encontraron eso que tantoansiaban.
»Ahora que han caído tantos, yque los de a caballo se hamarchado, también directos al paraíso, ahora sí que puedonegociar sin miedo a una revuelta.
—Me alegra oír eso. Todos
estamos hartos de este asedio. —Por eso te juro que me
desazona la desaparición delrelicario.
—Es un gran inconveniente,vive Dios. No sé yo qué dirá doAlfonso.
—Quiero darte argumentos de peso, para que a tu vez se losexpongas.
—Soy todo orejas. —Que sepa que prestaré toda
mi colaboración. Os indicaré cuáleseran los aposentos y las cuadras de
los zenetes, por si lo ocultaron allíantes de marcharse. Y ha de saber don Alfonso que todavía me quedanhombres y arrestos si no se aceptami rendición. Todos perderemos si porfiamos en la lucha.
»Perderé yo, porque Abu SaidUtman ha sido derrotado en estacampaña. No puedo esperar ya deél ni auxilio ni alivio. Si meemperro en defender el castillohasta el final, lo único queconseguiré será que mis hombres yyo acabemos todos muertos.
»En cuanto a vosotros, tambiétenéis mucho que perder si sealarga el asedio. Te diré qué planestengo por si don Alfonso no seaviene a una rendición razonable.
o defenderemos más la murallaexterior. Ayer ya tuvimos bastante.
o malgastaré más hombres en ese portillo. Me refugiaré con los queme quedan en el recinto interior,donde tengo alimentos y agua paraalgo de tiempo. Y también armas desobra para las tropas que mequedan.
—Condenarías a muerte a losrefugiados de los patiosintermedios.
—Razón de más para quequiera negociar. Se acogieron a mi protección y me tengo por hombrede bien. Odiaría verlos masacradoso esclavizados. Pero si no mequeda más remedio queabandonarles a su suerte, lo haré ami pesar. La guerra es así.
»Me defenderé en la fortalezainterior. Daremos batalla.Resistiremos hasta el final si las
alternativas son el patíbulo o laesclavitud en las minas.Aguantaremos semanas y vuestroejército quedará aquí atascado. Séque andáis escasos de víveres y quehay fiebres en vuestro real.Tendréis multitud de bajas. Yestaréis expuestos a que el sultáAbu el Hassan mande refuerzosdesde…
El gallego, bota en mano, alzóla diestra.
—Basta, basta. Creo que te heentendido.
—No tomes mis palabrascomo bravatas. No deseo morir aquí. Ambos bandos tenemos que perder si seguimos luchando y algoque ganar si negociamos. Lo lógicosería lo segundo.
—Eso opino yo. Y lo mismodiría cualquier hombre sensato.
—Te ruego, pues, quetrasmitas estas mismas reflexiones.Yo deseo rendir Teba, salir de aquícon vida y evitarnos a todos malesmayores.
Vino
La elaboración yconservación del vino mejoróde forma notable durante la Edad Media. Se convirtiótambién en una bebida con
prestigio social, aunque loshabía de muchas calidades. Algunas de las formas de
beber vino nos resultanbastante exóticas, como la dehacerlo caliente o la de, por
parte de algunos, echarle cal.
En la España musulmananunca se arrancaron lasviñas, con la excusa deobtener mosto y pasas ytambién vino para los
mozárabes. Lo cierto es queel consumo era habitual entrelos andalusíes, algo que los
almohades, almorávides,benimerines y demás grupos
político-religiosos,extranjeros y ajenos a lascostumbres de la tierra,
llevaban muy mal.
Los vencidos iban lentos por lasenda polvorienta. Como unaculebra de humanos bajo el sol, co buenos ropajes pero todos a pie ydesarmados. Una columna larga,aunque ni por asomo tanto comomuchos habían creído. Y eso que alos supervivientes de la guarnicióde Teba se sumaban todos aquellosde las alquerías que en vez de huir a comarcas más seguras optaron por refugiarse tras las murallas.
Se suponía que aquellosrefugiados sumaban gran número de
gentes. O eso dijeron los espías.Tal vez lo fueron en su día. Pero lostiros de los ingenios, así como las privaciones y plagas, debían dehaberse cobrado su tributo.
Tributo no solo de muerte.Entre el polvo en suspensión setambaleaban muchos heridos, sin nisiquiera pellejos o calabazas de lasque beber un sorbo de agua. Brazosen cabestrillo, cabezas vendadas,cojos que se apoyaban en cayados oque avanzaban con la ayuda decompañeros de armas. Y muchos
quemados; otra señal del castigoinfligido por los ingenios de loscruzados.
Las condiciones para laentrega habían sido rigurosas,aunque tampoco excepcionales. Losde la defensa tuvieron que dejar dentro las armas, los alimentos, los pendones y los bagajes.Abandonarlo todo para conservar lavida y la libertad. Solo pudierosacar las ropas sobre el cuerpo. Por eso cada cual había procuradovestirse con su atuendo de mejor
calidad. Y ahora de esa guisacaminaban en columna hacia eloeste, hacia zonas controladas por las tropas del rey de Granada.
Las mujeres, sin másexcepción que alguna muy vieja,iban con los rostros tapados paraevitar despertar la lujuria de lasoldadesca cristiana. Aquellascompañías abigarradas no eran defiar y eso había llevado al propiodon Pedro Fernández de Castro aenviar gentes de a caballo a proteger a la columna. «El de la
guerra» era valedor de los acuerdosy recelaba de que malandrines ygentes baldías atacasen a los moros para esclavizar a mujeres y a niños,o por simple sed de sangre.
No iba descaminado en sustemores. Grupos de hombres dearmas, tanto de los de a pie comode los de a caballo, acechaban acierta distancia de la senda. Eracomo perros salvajes que semoviesen a la par que la columna.Aunque no todos estaban allí con laesperanza de atacar a algú
rezagado. Algunos se habíanacercado a curiosear.
Tal era el caso de una docenade navarros, entre los que estabaAbarca y Beaumont. Habíaquerido ver con sus propios ojosesa evacuación y retirada paradespués tener algo más que contar asu regreso a casa. El joveBeaumont, en concreto, no se perdíadetalle. Los soldados de túnicasrojas que caminaban desarmados,los campesinos cabizbajos quedaban las espaldas a sus terruños
para nunca volver, las mujeres consus hijuelos en brazos.
—¿Lo notas? —le espetó degolpe su primo—. ¿Notas el halo?
—¿Qué halo? —El de la derrota, hombre. Si
casi se puede ver sobre suscabezas.
Entornó los párpados el mozo.La atmósfera rielaba con el calor.Las figuras temblaban como peces bajo el agua de un estanque. Flotabaen el aire el polvo, y los vencidosmarchaban en silencio, envueltos e
el fragor sordo de los pasos y loscascos.
Volvió a hablar el grandoteAbarca:
—Mira, «el de la guerra».Ocurría que, como iban al
paso, habían ido adelantando por lacolumna y ahora tenían a la vista lacabecera. Y sí, allí delante estabael propio don Pedro Fernández deCastro, el ricohombre más poderoso de Galicia. ApartóBeaumont los ojos de ese desfile desiluetas tristes para ponerlas e
aquel varón recio, de sobreveste blasonada con cruces negras.
Cerca tenía un nutrido grupode guardas a caballo, con lanzas ylos pendones de la cruzada, el delcaldero y el de los roeles de platade su linaje. Pero él mismo habíaechado pie a tierra para caminar allado un hombre de rico manto rojo, bonete blanco y barba cobriza. AlTujibi, ya exalcaide de Teba.Beaumont le señaló de formadiscreta.
—Muy loable que don Pedro
se asegure en persona de que todosestos llegan sanos y salvo junto alos suyos.
—Empeñó en ello su honor. Yseguro que no descarta el poder conseguir algún dato útil sobre quéha sido del relicario escocés.
No andaba descaminado elhombrón. Era sabido que el rey deCastilla estaba fuera de sí por culpade la desaparición del famosoreceptáculo de plata lacada. Suerteque los nobles, los oficialesmayores, los adalides, todos había
intercedido para que se aceptase larendición. Muchos porque estabaseguros de la buena fe del alcaide,al que avalaba su historial y quenada tenía que ganar ocultando elcorazón. Y todos preocupados por la escasez de víveres, las bajas que podía costarles tomar el recintointerior y la posibilidad de que eel ínterin se rehicieran losenemigos.
Las opiniones estabadivididas. Unos creían que loszenetes habían ocultado el relicario
antes de salir. Otros que se lohabían llevado consigo y que s portador, al verse perdido, lo tirólejos de sí, por lo que ahora debíade estar caído en alguna parte entreTeba y el río. Al hilo de esa idea,el rey tenía a gran número dehombres batiendo toda la zona.
Y sí. Castro había cabalgadohasta la cabecera para discutir coal Tujibi sobre aquel asuntoenojoso. El ahora antiguo alcaide seexplayaba con gusto, mientrascaminaba con un báculo tallado e
la mano. —Yo, señor, soy el primer
interesado en que el relicarioaparezca. Temí que el carácter fogoso de don Alfonso se impusieray no aceptase nuestra rendición. Meveía muerto en Teba con todos losmíos.
Con un golpe del bastón,apartó un canto suelto de la senda.
—Y ahora temo que su malcarácter nos busque la desgracia.
o es la primera vez que la ira deun rey provoca una guerra
devastadora. Me da miedo que, deno aparecer ese bendito relicario,don Alfonso prosiga la guerra conresultados catastróficos para todos.
El ricohombre asintiótaciturno. Don Alfonso no encajaba bien los reveses y ese asunto delrelicario era una mácula en shonor. Ya había cambiado sus planes de campaña solo por esetema. Si continuaba guerreando, podía debilitar a Granada al puntode que esta acabase por convertirseen un simple protectorado de los
benimerines. O desgastando aCastilla tanto que animase a estos acruzar el Estrecho con ánimo deinvasión.
Apartó esas ideas de su cabeza para centrarse en lo concreto.
—¿Qué crees que habrá pasado con el relicario? Te pido tuopinión personal.
—Le he dado mil vueltas altema en la cabeza. Mis hombres deconfianza han preguntado. Hemos buscado hasta debajo de las piedras. Juraría que los zenetes se
marcharon de Teba con el relicario.¿Por qué, si no, se iban a apoderar por las armas de un portillo de lafortaleza para salir sin mi permiso?
—Dímelo tú. —Yo los habría dejado
marchar de buena gana. Si queríamorir como mártires, era s problema, no el mío. Así quedebían de temer que les exigiese elrelicario como requisito previo aabrirles las puertas.
—Es posible. Pero ¿dóndeestá? Si todos fueron muertos y
ninguno lo llevaba encima…Al Tujibi suspiró de forma
exagerada. Golpeó con el báculosobre el polvo de la senda. Hizo pantalla con la mano para echar unamirada al cielo y al sol cegador.Volvió luego los ojos atrás.
—Suerte que no son muchasleguas de camino.
Puso otra vez la miradacamino adelante, por dondecabalgaba una avanzada de losinetes de Castro.
—Señor, quiero compartir
contigo una sospecha sobre esteasunto.
—Dime. —Tras hablar con ese hidalgo
a tu servicio, Lira, y mientrasvuestros emisarios regresaban cola respuesta de don Alfonso, mishombres registraron las estancias ylos establos de los zenetes.Buscaron cualquier indicio de quehubieran podido remover o tapiar algo. No encontraron nada. Eso mehizo pensar que quizá tenemos quesopesar más posibilidades.
»Cuando se dio la alarmaanoche, por la salida a la fuerza delos zenetes, acudí a esa parte de lamuralla. Esos desgraciados mataroa dos de mis soldados, señor.Estaba tan enojado que a puntoestuve de mandar a mis ballesterosque disparasen contra ellos. Mecontuve de milagro.
»Con estos ojos que Dios meha dado vi cómo los vuestros losdestrozaban. Y también vi a unahueste pequeña de cristianos entrelos zenetes y Teba, fuera del
alcance de nuestras ballestas.Castro le miró con viveza,
aunque optó por una respuesta prudente.
—¿Una patrulla? —Ahí está lo raro. No me
parecieron ninguna patrullarebasada por esa salidaintempestiva. Cabalgaban si prestar atención al combate, comohubiera sido lo lógico. Noacudieron en ayuda de los vuestrosni galoparon para unirse a la persecución. Recorrían al trote la
misma senda por la que pasaromomentos antes los zenetes.
El ricohombre enarcó unaceja.
—¿Podrías darme algúdetalle?
—Cuatro de a caballo.Estaban lejos y era al crepúsculo, telo recuerdo. No pude distinguir señas, blasones o colores. Tal vezsí fuera una de vuestras patrullasque no se quiso arriesgar alcombate. Pero me extraña. Eserecuerdo me ha dado que pensar y
aprovecho esta ocasión paracomentártelo. Quizás pueda arrojar alguna luz sobre este misterio quetanto daño nos ha hecho a todos.
Reparto y almoneda
La guerra era una actividad económica importante y, enconsecuencia, el reparto del
botín estaba regulado al detalle. Muchos fuerosdedican capítulos a los
intercambios de rehenes, alas multas a los remisos aacudir a la guerra y a loscastigos a aquellos que
escondan botín. Estipulan quéha de recibir cada cual, sea
en tierras, en reparto o ennumerario, en cuyo caso sehacía almoneda de bienes yluego se dividía el dinero.También estaba estipuladocuánto se había de percibir en caso de sufrir daños en
vida o hacienda por causa dehaber acudido a la guerra.
Había indemnizaciones por heridas, invalidez y también por la muerte del caballo.
A la vista de las primeras patrullasnazaríes a lo lejos, como manchas
rojas al galope, los de Castro serezagaron. A ojos de un ave de paso, habrían parecido como peladuras de piel de legumbre quese abriesen para dejar que lassemillas —la columna de vencidos
siguiese camino hacia la protección de los suyos.
Pero para entonces elricohombre gallego ya se habíadado la vuelta con todos sus pendones. Y ya antes que él semarcharon los asaltadoresfrustrados. También los navarros,
una vez satisfecha su curiosidad.Cabalgaban ahora de vuelta al real,deseosos de saber si habíanovedades sobre el botín. Ese quelos hombres del rey estabaamontonando en el interior de Tebacomo paso previo a hacer reparto yalmoneda.
A su vez, Abarca y Beaumontse apartaron de sus compañeros yaa la vista de las tiendas. Fuedecisión del primero, al ver cómoalgunos mocosos, de aquellos quetan buenas informaciones les había
dado ya antes, rondaban cerca de laalmofalla como perrillos inquietos.
—Esos tienen algo paranosotros. Vamos a ver qué es y simerece la pena.
Y así estaban ahora los dosnavarros apeados de los caballos,unto a los pillos, lo bastante lejos
como para que nadie pudiera oír por azar de qué hablaban. Porqueofrecían una estampa que sin dudallamaba la atención. Dos hombresde armas junto a media docena degolfillos de senda, harapientos y
vocingleros. Abarca había abiertosus alforjas para repartir galletadura de soldado.
Roían los chicos comoratones, sin dejar escapar ni unamiga, y el que llevaba la vozcantante, como sabía qué le picabaa Abarca, pronunció solo unnombre:
—Aznar Téllez. —¿Qué es lo que hay con ese
malnacido? —¿Te interesa?El navarro le enseñó los
dientes por entre las barbas. —No juegues conmigo, que te
sacudo. Sabes de sobra que todo lorelativo a Téllez me interesa.Cuenta.
—¿Y qué nos vas a dar acambio?
—Depende. Tú desembucha,que ya decidiré yo. Sabes quecicatero no soy.
Pese a sus actitudes entredesenvueltas y displicentes, losmocosos estaban tensos como gatos,lo que hacía pensar al hombrón que
tenían algo de veras interesante. Oal menos así lo creían ellos. Indicóa su primo que repartiese másgalleta y él echó mano de la bota.
—Desembucha.El chico no se olvidó de coger
su porción de galleta antes dehablar.
—Téllez y los suyos ha partido hace un rato hacia el este.
Abarca echó la cabeza paraempinar la bota. Se secó las barbasde posibles salpicaduras antes decontestar.
—¡Pues vaya noticia! Habrásalido a atajar.
—¿Con mulas y bagajes?El navarro lo miró con el ceño
fruncido. Entre arrearle con la botaen la cabeza o darle cuerda optó por lo segundo.
—Explícate de una vez, que noestamos regateando.
—Han desmontado salmofalla. Lo han cargado todo edos mulas y lo que no se hallevado lo han malvendido aropavejeros.
—¿Estás seguro de lo queestás diciendo?
—Lo he visto con estos ojos.Han aceptado por sus trastos lo queles han querido dar y eso lo hacelos que tienen prisa.
Abarca dio otro trago, ya no por sed, sino para darse tiempo a pensar. Buena observación la delchico. Así que Téllez y los suyoshabían salido del real casi a uña decaballo, sin esperar siquiera alreparto del botín.
—¿Cómo es que una salida así
no ha extrañado a nadie? —Están todos haciendo
cuentas sobre cuánto se sacará delreparto y lo demás les tiene sicuidado. He oído decir a uno queTéllez se ha marchado en gesto dehidalguía. Que vino a luchar por shonor, a lavar el nombre de sulinaje. Y que para demostrarlo semarcha ahora sin tocar una moneda.
El hombrón se echó a reír acarcajadas.
—¿Quién es el imbécil que hadicho eso? —Miró entre risotadas a
su primo, que también reía—. ¡Por Cristo! Pero si ese desgraciado esun malandrín, un mercenario. Antesse dejaría destripar que dejar escapar un grano de trigo que vieseen el suelo.
El pillo removió los pies anteese ataque de hilaridad algotenebrosa.
—Bueno. He oído decir aotros que se ha fugado. Que hahuido por miedo a Vega. Una veztomada Teba, se acabó la prohibición real de batirse. Decía
que se ha marchado corriendo parano tener que luchar con Vega.
—¡Otros idiotas! ¡Cuántatontería sale por las bocas! Télleztiene muchos defectos, pero lacobardía no es uno de ellos.
—Pero decían que cogiómiedo a Vega cuando venció aBalban el Tuerto…
—¡Bah y bah! Aunque hubiesevencido al mismo diablo. Téllez nole tiene miedo a nadie y odia a losGamboas.
Le lanzó la bota a su primo,
que se la requería para dar un trago.Habló el mocoso, luego deconsultar con la mirada a suscompinches.
—¿No se merece la noticiaalgún premio?
El hombrón echó mano a la bolsa sin ni siquiera mirarle, puestenía la cabeza en otra cosa.
—Sí, hombre. De sobra.Al amparo del velo, MaríaHenríquez oyó la historia que letraían los dos navarros. Aunqueestos no pudieron concluir el relato
porque ella, apenas su hizo idea delo ocurrido, estalló como un tonelde furia. Se puso a dar paseosnerviosos de un lado a otro, agitaday sujetándose el velo contra elrostro, lanzando maldiciones contraTéllez, sus vilezas y sus malasartes.
—¡Ese, ese, ese…! —Seatragantaba de ira sin encontrar las palabras—. ¡No se saldrá con lasuya! ¡No se saldrá! ¡Veré cómo losverdugos del rey le arrancan elcorazón a él!
Gome Caldera se adelantó para reconvenirla.
—¡María! ¿Quécomportamiento es este? Recuerdaquién eres.
La dama se giró hacia él bufando.
—Tengo presente quién soy entodo momento. Soy hija deHenrique Gamboa, de Estepa, y procuro hacer honor a ello. Noconsentiré que el que le infamó a ély a la memoria de mis hermanosmuertos se salga con la suya.
Esa cólera desatada podíaechar algo atrás a los navarros, pero no así al desgarbado Caldera,que para algo era padrino suyo y laconocía desde que nació.
—Pues no consientas tampocoque te vean así en público, taalterada. Estamos al aire libre. Nosestán mirando.
Eso era cierto. Discutían al piede la almofalla y ya más de uno detiendas vecinas se había parado aobservar con disimulo. Alargabanla oreja a ver si pescaban el motivo
de que la hija de Gamboa estuviesetan enfurecida. Porque puede que elvelo le ocultase las muecas, perosus ademanes no dejaban lugar adudas.
Los reproches de Calderadieron en la diana. Al menos dejóde pasear como un tornado ycontuvo los aspavientos. Pero lasatisfacción del veterano duró poco. Lo que tardó María, trasrecuperar un poco el control sobresí misma y encararse con losnavarros para hablar con cólera
ahora contenida: —¿Me haríais el favor de ir a
buscar al de Sangarrén y los dos ballesteros? ¿Sí? Armaos todos para salir en pos de esosmalandrines. Id y decid que vayan ala entrada norte del real. Vegaestará allí esperando.
Asintió Abarca por los dos. Sefueron prestos y, no bien sealejaron, le tocó a hablar a Caldera.Recordando lo que acababa derecriminar a su ahijada, contuvo eltono.
—¿Se puede saber qué pretendes? ¿Enfrentarte con tres
inetes y dos ballesteros a todo elejército de Granada?
—Con los de Granada notengo nada. Sí con Téllez.
—En este caso viene a ser lomismo. Téllez les lleva el relicario.
—Por eso hay que perseguirle. —No le darás alcance antes de
que se reúna con Ozmín. ¿Y quémás da? Ya se ha destapado. Es untraidor, lo demostraremos antetodos y tu honor quedará vengado.
Ella pareció a punto de perder otra vez los estribos.
—¿Así de fácil, padrino? ¿Yqué pasa con el relicario? Él fue lacausa de que el rey denigrase a mi padre en público. Por su causa lodesposeyó de su oficio y eso le provocó la congestión.
Caldera resopló como siestuviese agotándosele la paciencia.
—¿No ves que la fuga deTéllez da sustancia a la sospecha detraición? A saber si no fue también
él quien ayudó a tender la celada alos escoceses. Ahora me explico por qué había tantos moros aqueldía a este lado del Guadalteba…
—¡No me basta! —Ellamanoteó ante el rostro del veterano
. ¡Tenemos que recuperar elrelicario!
—No es posible. No tardaráen estar en manos de Ozmín…
—No tenemos certeza de ello.Tenemos que intentarlo.
Caldera bufó como un toro. —¡No seas testaruda! No
puedes luchar tú sola contra toda lacaballería de los voluntarios de lafe. —La miró atravesado—. ¿Y por qué no has pedido que avisen aBailoque?
—Porque no podemos contar con él. Los escoceses están dentrode Teba. Ellos y los alguacilesreales están registrando cada palmode las estancias de los zenetes.
—Voy a mandar que le llamen.La dama se echó a reír de mal
humor. —Hazlo. Yo no voy a esperar.
¿Pretendes retrasar con tretas mi partida? Que nos conocemos, padrino. No me líes.
Se sujetó el vuelo de la falda para marcharse.
—Volveré a ser Vega una vezmás. Si Dios quiere, la última.¿Pedirías a alguien que ensille elalazán, ya que tú no puedes con ese brazo? Pero te agradecería quefueses tú el que lo llevase a latienda de Vega.
Se marchó sin dar lugar a másréplicas del veterano, que se quedó
unos momentos en el sitio,gruñendo. Luego, mientras iba a por el alazán, se cruzó con un vecino deEstepa. Le espetó:
—¿Conoces a Bailoque? —¿Que si…? Tú estás tonto,
Caldera. ¿Cómo no lo voy aconocer, si se pasa el día rondandoa tu ahijada? Muy amigos se hahecho.
—Eso no es asunto tuyo.Déjate de chismes y hazme ufavor. Vete a buscarle y, si no puedes, manda a alguien de
confianza. Hay que darle un recadoconfidencial.
—¿Qué recado? —Que Aznar Téllez se ha ido
con demasiada prisa del real y JufreVega va a perseguirle. Creemos quetiene el relicario, así que dile queno pierda el tiempo buscandodentro de Teba. Dile que venga averme lo antes posible. Por el temadel relicario y po… —Algo gruñóentre dientes—. Y también porqueVega, que es tan burro como miahijada, está a punto de meterse e
Ozmín
Abu Said Utman ben Abi il-Ula, conocido en las crónicas
cristianas como Ozmín, fueuno de los grandes generalesde Granada en el declive de
este reino. Comandante de las fuerzas de norteafricanos que
luchaban al servicio deGranada, guerreó durante
décadas contra los cristianos y también participó en lasluchas dinásticas del reino
nazarí. Su mayor victoria fuela conocida por los cristianoscomo el desastre de la Vega,
en el que perecieron losinfantes don Pedro y don Juan, así como los dos
hermanos de María Henríquez, entre otros
muchos hombres de armascastellanos. Fue en realidad
el propio Ozmín quien, enatención al elevado rango delos dos prohombres muertos, presidió la guardia de honor
que veló los cadáveres en la Alhambra.
Ya viejo y enfermo, acudiócon toda la caballería
disponible en auxilio deTeba; no le fue posible forzar el levantamiento del asedio y,vencido en batalla y habiendo
perdido los bagajes por el saqueo de su real en Turón,
hubo de retirarse yabandonar a la fortaleza y a
su comarca a su suerte. Murió pocas semanas
después.
Solo Aznar Téllez llegó a Ozmín.Sus hombres tuvieron que quedarsea distancia. Los dejó atrás sin temor a que tuvieran un altercado con loszenetes. No en vano eran todosveteranos de los tiempos deTremecén, hechos a los moros y asus costumbres, y conocedores desus idiomas. De hecho, mientrasaguardaba sobre su caballo a que elgeneral le atendiese, les oyó a susespaldas hablar y cambiar chascarrillos en bereber.
Tieso sobre la silla bajo elcastigo del sol de la tarde, se permitió un relajo luego de eseviaje de pocas leguas que se lehabía hecho interminable.Entrecerró los párpados. Loenvolvían los relinchos, lostintineos de metales, y el aire estaballeno de olor a caballo. Pasó u pájaro con las alas extendidas y, sinnada mejor que hacer, siguió conlos ojos su vuelo hacia el sur.
Cuando por fin le llevarohasta Ozmín, lo encontró muy
desmejorado. Ya en sus reunionesnocturnas no tenía buen aspecto.Pero ahora, a pleno sol, parecía ucadáver ambulante. Un casimoribundo que vistiese como ucaudillo de guerreros y cabalgasecorcel soberbio de arreos lujosos.
El castellano pudo ocultar aduras penas su pasmo. Era como simuchos años hubieran caído degolpe sobre el maestro de losvoluntarios de la fe. Tal vez asíhabía sido, por culpa del fracaso eTeba. Parecía que la pérdida de la
ciudadela había apagado esahoguera del alma que a vecesmantiene a algunos hombres covida.
Luego se le ocurrió que quizássiempre había estado así,envejecido y enfermo. Que ladiferencia estaba en que ahora loveía a la luz de la tarde, a caballo yentre hombres fuertes de armas, yno a la luz mentirosa del fuego, quetanto distorsiona y esconde.
Fuera como fuese, lo que nohabía abandonado a Ozmín era esa
forma de hablar suya, entresentenciosa y sarcástica. A susespaldas tenía la sierra. De ahí bajaba un viento que a la nochesería frío. Viento que agitaba losmantos de los voluntarios de la fe,así como los preciados pendonesverdes que el propio sultán otorgó aOzmín en su día, por su fe y por sushazañas.
—¡Aznar Téllez! —Pronunciósu nombre como si estuviera en los patios de su casa y él fuese uvisitante llegado por sorpresa—.
Bienvenido. Hoy no puedoofrecerte ese café que siempre medesdeñas.
—Así no tendré que rehusarlo, saydy.
—Tampoco tengo ajedrez. Nose puede jugar a lomos de caballo.
Sonrió de forma desvaída—. Nodeja de ser una buena metáfora dela situación. Porque la partida haterminado.
Meneó la cabeza, cubierta decasco envuelta en turbante verde.
—Esta partida al menos ha
concluido con la pérdida de Teba.La gran partida sigue. Esto solo hasido una jugada en el torneo queuegan los reyes de España y
África. En ese tablero yo solo soyuna pieza más. Una de tantas.
Movió otra vez la cabeza. —Esta ha sido mi última
ugada, como pieza y como jugador.Después de servir y jugar durantemuchos años, estoy a punto de ser apartado del tablero por la manodel jugador más grande: DiosTodopoderoso.
Como para remarcar esasentencia, una ráfaga les alcanzósusurrando. Hizo flamear pendonesy mantos. Alborotó el verde deOzmín y, por un pestañeo, Téllez pudo ver que, bajo esa prendaholgada, el anciano iba sujeto a ssilla mediante correas anchas.Amarrado para que no se cayesedel caballo.
Comprendió entonces queaquellos encuentros en la oscuridadno habían sido caprichos de viejosino artimañas. Una forma de
ocultar —gracias a la oscuridad, elfuego, el estar sentado en una manta
que su estado de salud era tamalo que no podía ni tenerse en pie.
—Tú tampoco tienes ningunautilidad como pieza para mí, ya quemi juego ha terminado.
Téllez sintió de repente frío ela columna, pero el viejo lo mirócon ojos apagados.
—No me entiendas mal. Melimitaba a señalar un hecho. Notienes nada que temer. A ti teesperan otras partidas, a mí no. Esta
ha sido la última y me habríagustado salir del tablero con unavictoria. Aunque, al fin y al cabo,¿qué es la muerte sino derrota? Noimporta que nos espere el paraíso,solemos luchar con denuedo paraseguir respirando en este mundoáspero.
El fugitivo callaba, pensando para sus adentros que el viejo algodesvariaba. Este puso los ojos en lalejanía.
—Sí, Aznar Téllez. Si ereslisto y te acompaña la suerte,
podrás jugar más partidas, unasveces como pieza de reyes yseñores, otras como jugador de lastuyas propias. A menudo, ambassimultáneas.
El castellano, que estabasudado bajo el jubón, asintió mudo.Esa parquedad hizo volver al viejode muy lejos.
—Te alabo el coraje, amigo.Lo has demostrado estas semanas yme has prestado grandes servicios.Otra cosa es que no hubiese suerte.Perdona las divagaciones de este
viejo. Me apago, el alma se mequiere salir del cuerpo y lasderrotas rara vez nos hacen másgrandes.
»¿Qué os trae con mulos y bagajes? ¿Os han descubierto?Pierde cuidado. Me ocuparé de que pases el Estrecho y obtengas u buen oficio con el sultán, sin quetengas que renegar de tu fe.
Téllez inclinó la cabeza,cubierta con capellina, a modo dehomenaje. Negó luego.
— N o , saydy. Vengo a
prestarte un nuevo servicio. Aunquees verdad que para ello he tenidoque salir a escape del real y eso nosha puesto en evidencia.
—¿Qué servicio es ese? —Te traigo eso que tanto
hemos buscado. —¿Me traes la victoria?Al soltar ese sarcasmo, por u
momento los ojos se le encendierocon el viejo fuego. El renegado no pudo por menos que apreciar elespíritu bravo de aquel anciano alas puertas de la muerte.
—Ojalá, saydy. Pero no estáen mi mano. Sin embargo…
Con un gesto que tenía algo demalabarismo, sacó de bajo ssobreveste de cruces negras ucofrecillo al extremo de una cadenarota.
Los ojos del anciano volvieroa iluminase como rescoldos de unahoguera casi extinta avivados por un golpe de aire. Alargó una manotemblorosa. Téllez arrimó scaballo al del caudillo para ponerleel relicario en la palma, sin que
ningún guarda hiciese gesto dedetenerlo.
El viejo observó aquella cajade plata lacada ahora en la palmade su mano.
—El corazón de un rey.Cuéntame.
Téllez hizo recular a scaballo antes de contestar.
—Hubo que sacarlo a ladesesperada. Tus zenetes, los quemataron al conde escocés, huyerode Teba al ocaso. Pretendíanabrirse paso luchando hasta el
Guadalteba, atravesarlo y unirse ati. Yo estaba en contacto con ellosgracias a mensajes en saetas…
—Tengo poco tiempo. ¿Cómoha llegado a tus manos?
—Ya te he dicho que fue unasalida a la desesperada. Ninguno loconsiguió. Creen los cruzados que perecieron todos y me parece quees cierto, porque veo que no habíasrecibido noticias de todo esto.
»Había acordado con ellosque dejarían caer el relicario dentrode un saco, a algo más de un tiro de
ballesta de Teba. Mis hombres y yosolo tuvimos que recogerlomientras los demás batallaban.
—¿Solo? Fue una accióarriesgada.
—En sí misma no mucho. Perotanto desde las almenas de Tebacomo algunas de nuestras patrullasnos vieron. Por eso hemos tenidoque salir a escape, antes de quealguien llegase a la conclusión deque dos y dos son cuatro.
Ozmín asintió, relicario emano. Una nueva ráfaga agitó
vestimentas, gualdrapas, pendones.Se interesó Téllez:
—¿Qué harás con él ahora que por fin lo tienes?
El maestro de los voluntariosde la fe volvió los ojos a la sierra,como si quisiera determinar dóndenacía aquel viento. Suspiró.
—Ya nada.Hasta los bereberes de s
guardia cambiaron miradas. Téllezreplicó con voz ronca:
—¿Qué dices, saydy? Pero silo ansiabas.
—Llega tarde. Ya no me vale para nada. Esto y lo que contiene noeran para mí más que uinstrumento. De haberlo tenido hacesolo dos días, quizá hubiera todavía podido encender el orgullodesmedido de don Alfonso.Conseguir que hiciese algunamaniobra desacertada. Pero ya,ahora…
—Tus jinetes murieron todos,hasta el último hombre, por sacarlo.¿Qué hay de esas vidassacrificadas?
El viejo se encrespó, ahoraechando fuego por los ojoshundidos.
—¿Y qué hay de mi honor,también sacrificado? Así es laguerra. Me muero, Aznar Téllez.¿Crees que no hubiese preferidocaer en la batalla el otro día? Morir contra el infiel. Una muerte dignadel caudillo de los voluntarios de lafe. Pero tuve que conformarme. Miúltimo servicio a mi fe, al sultán y aGranada ha sido asumir una derrota.
»Hago lo que debo. Mis
inetes hicieron también lo quedebían. Sacaron el relicario a costade sus vidas, ignorantes de que novalía ya nada. Mala suerte. En todocaso, murieron libres y a caballo,con las armas en la mano yluchando por la fe, en vez dehacerlo esclavos en las minas.
Téllez no replicó nada,sabiendo que había sido un error ese reproche. Era consciente de la proximidad de los guardas, de losdestellos del sol en sus lanzas.Enojar a hombres como Ozmí
solía ser buena forma de pisar laantesala de la muerte.
—En cuanto a ti…Dejó la frase en suspenso
como si reflexionase. Téllez volvióa bañarse en sudor. ¿Y si estecaudillo a las puertas de la muertedecidiera librarse de un testigo que podría manchar su memoria? Élmismo había reconocido en algunaocasión que todo este asunto delcorazón le parecía poco honorable.
—Me has servido bien, coastucia y valor.
—Gracias, saydy. —Te prometí grandes
recompensas. Es hora de quecumpla lo acordado.
De nuevo el sudor en regueros.Los jefes moros eran en ocasionesmuy crípticos. Lo de «grandesrecompensas» podía en esecontexto significar casi cualquier cosa, incluida la liberación de lasmiserias de esta vida.
Pero los temores de Téllezeran vanos. Ozmín tendió la diestra.Entre sus dedos, al extremo de la
cadena, el relicario bailoteaba. —¿Qué significa esto, saydy? —Ya te he dicho que a mí ya
no me sirve. No lo quiero. Nodeseo profanar las reliquias de urey lejano y muerto. ¡Cógelo!
Téllez arrimó otra vez scaballo al del general, para que estedejase caer la pieza en su manoenguantada.
—A ti te servirá de mucho sisabes usar la cabeza. Es un gratesoro. Piensa.
Ahora fue el cristiano quie
contempló con ojos achicados lacajita lacada en su palma. El viejoapostilló con voz cascada.
—Un gran tesoro, Aznar Téllez. Un gran tesoro. Perorecuerda que, como bien avisan loscuentos, todo gran tesoro llevaaparejada una maldición.
El otro alzó la mirada. —¿A qué te refieres? —En tu mano tienes el corazó
de un rey. Gracias a él podráscolmar uno de los dos grandesdeseos que albergas en tu propio
corazón. Pero solo uno y a costa derenunciar para siempre al otro.
Gracias a ese relicario puedesrebrotar a tu linaje en Castilla. Solotienes que regresar y entregárselo adon Alfonso. Seguro que un zorrocomo tú podrá dar una explicacióaceptable sobre su partida yregreso. Y don Alfonso te colmaráde honores y mercedes.
»O puedes usarlo paravengarte. Venganza, hombre sinlinaje. Esa que tanto has deseado.La que te envenena desde hace
tantos años. Si escamoteas a doAlfonso el corazón, quedarácubierto de oprobio. La vergüenzamanchará a tus enemigos y túestarás vengado.
»Medítalo. Decide. ¿Quédeseas más? ¿Un lugar en Castilla ola venganza?
Hizo un gesto fatigado. —Ahora vete, amigo. Los dos
hemos cumplido y aquí acaba todo.o nos veremos más. Toma tu
decisión y que Dios te dé sabiduría.
Alferza
Pieza antigua del ajedrez que se situaba junto al rey y
representaba al visir. Pese aesa posición era una pieza
débil y con escasa capacidad de maniobra, pues solo se
podía mover una casilla cadavez y en ángulo. Fue
sustituida por la dama, piezainventada en Valencia, ya en
el siglo xv.
Caía ya el sol. Al resplandor
tardío de la última tarde, Dobla deOro y Fierros estudiaban los rastrosen el polvo de la encrucijada. El primero rodilla en tierra y elsegundo acuclillado. Cruzaromiradas varias veces antes devolver los ojos al suelo, como paraasegurarse de lo que leían en latierra.
El almogávar hizo rodar lalengua dentro de la boca. Elmorisco se puso en pie paraobservar a uno y otro lado con los brazos en jarras. Fue él quie
dictaminó. —Volvieron sobre sus pasos.
Han ido al sur.Como si sus palabras e
castellano de frontera no hubiesesido claras, apuntó con el dedo. Losde a caballo se quedaroobservando su índice tendido casicomo si fuera el de un oráculo,desconcertados por la insólitaacción de los de Téllez.
Estaban en un cruce de sendas,en las soledades de lo que ahoraera tierra de nadie entre los dos
ejércitos. Vega sobre su alazán y asu lado el de Sangarrén con la bandera negra. Los dos navarrosalgo detrás. Fue Juan de Beaumonel que preguntó, como si noconociera ya al morisco y la formaque a veces tenía de responder.
—¿Eso qué significa? —Pues que se dieron la vuelta
y aquí torcieron hacia el sur. —¿Por qué habrán hecho algo
así? —Mejor se lo preguntamos a
ellos, si logramos alcanzarlos.
El de Sangarrén se rascó la barba dura, al tiempo que tendía lamirada hacia el sur, a través de lasondulaciones del terreno y de los bosquecillos.
—Pensemos. Ozmín está aloeste. —Señaló con la punta de la bandera—. Mejor para nosotrosque Téllez haya dado la vuelta.Todo el ejército de los voluntariosde la fe es demasiado, incluso parauno de Sangarrén…
—¿No habrán sido bierecibidos? —aventuró Beaumont.
—En ese caso los habríaapresado o muerto, no dejado ir.
Miró a la punta de la banderanegra, como si ahí pudiera estar lasolución. La llevaba plegada, tanto por no llamar la atención como por pudor. Uno de la hueste estabamuerto y otro convaleciente. E puridad, ya no tenían derecho a esa bandera, ni siquiera sumando losvecinos de Estepa alistados por Caldera de manera ficticia bajo elmando de Vega. Así que solo ladesplegarían en caso de combate.
—¿Qué hacemos, adalid?¿Seguimos al este o torcemos alsur?
Vega, con la sobreveste y las plumas negras ondeando en la brisacálida, no se lo pensó.
—Lo primero es el relicario.¿Seguirá en poder de Téllez o se lohabrá entregado a Ozmín?
Silencio incómodo. Los dos ballesteros cambiaron miradas, los
inetes refrenaban sus monturas colos ceños fruncidos. Abarca fue el primero que se atrevió a opinar.
—Apuesto a que lo tieneTéllez. No tiene sentido que se loden a los moros y luego losabandonen, cuando con ellosestarían protegidos.
—Volvemos a la pregunta detu primo. ¿Por qué se han vuelto?
—No sabemos si llegarosiquiera hasta ellos. Tal vezrecelaron algo y retrocedieron.
Intervino el de Sangarrén: —Ese Téllez no tiene un pelo
de tonto. Si abandonó el real comolo hizo, cortándose cualquier
posibilidad de regreso a nuestrasfilas, era porque jugaba seguro.
—O por temor a que lehicieran preso.
—También. —O porque tenía prisa por
cobrar la recompensa —añadióBeaumont.
El de Sangarrén negó con lacabeza.
—No. Si tiene el relicario, larecompensa está asegurada. Sehabrían quedado al reparto del botín, aunque solo fuese por
prudencia. Creo que tiene razóMartín. Temerían ser apresados por sospechas. Todos sabemos cómolas gastan los verdugos de doAlfonso.
Cortó esas digresiones Vega,con esa voz suya de campanadas.
—¿Este o sur? —Sur, adalid. —El de
Sangarrén remachó su afirmacióapuntando de nuevo con la bandera.
—¿Tan seguro estás de que lotiene Téllez?
—No. Pero hay que elegir. Y,
si erramos, al menos Téllez y lossuyos, si es que dejamos a algunovivo, podrán decirnos qué haocurrido con el relicario.
Asintió Vega desde lo alto desu caballo.
—Al sur entonces, a no ser que alguien tenga opinión en contra.¿No? —Hizo girar a su alazán—.Vamos entonces. Vamos a por esosfelones.
Partesana
Una lanza de hoja afilada,que en la base tiene guardas
o aletas. Estas guardas pueden ser tanto rectas comoen forma de media luna o de
U. Eso permite bloquear golpes e impide que la hoja se
clave demasiado hondo en el cuerpo enemigo y quede
atascada.
Soplaba un viento rugiente quesacudía la arboleda. Agitaba las
llamas. Hacía que los hombres searrebujasen en las capas y searrimasen al fuego. Esa noche deagosto había refrescado mucho eese paraje alto al que los atajadorescristianos llamaban «de lascuevas», situado ya en lasestribaciones de las sierras. Por suerte, no faltaba por allí leña cola que alimentar fogatas.
Fue al arrojar un par de ramasa la lumbre cuando Pérez volvió lacabeza. Movió la mandíbula comosi rumiase un pensamiento.
—¿No habéis oído nada?Tan solo le prestó atención
Avellaneda, que masticaba un trozode carne seca.
—Solo a mis tripas.Pérez ni se molestó e
replicar. Se incorporó con elmartillo de armas en la mano paraobservar receloso la oscuridad másallá de la luz de las llamas. Nada.Las frondas se agitaban coestruendo, silbaba el viento. Cerca,relinchó uno de sus caballos.
Habló Aznar Téllez, sin
levantar los ojos del relicario quetenía entre las manos.
—¿Qué te pasa esta noche? Yaes la segunda vez que imaginashaber oído algo. Me parece queestás nervioso de más.
El otro volvió a sentarse,todavía rumiando.
—Puede, adalid. Nunca me hagustado pernoctar de esta manera.
Avellaneda, que esa nocheestaba de humor malicioso, sonriótorcido.
—¿No te gusta dormir e
cuevas? —No. A mí me gusta dormir al
raso, bajo el cielo. Han sidomuchos años de guardia decaravanas con los moros. Y noentiendo la necesidad de meternosen cuevas, habiendo torres por aquícerca.
Téllez volvió a hablar sidespegar los ojos de la cajita:
—Torres y alquerías. Escierto. Y ya puestos a buscar comodidades, nos habríamosmetido en alguna de las segundas.
Pero es justo en esos sitios donde podrían atraparnos.
—¿Los hombres del rey? —O zenetes. El ejército de
Ozmín está en retirada, y no me fíode que alguno de sus adalides nodecida hacer su fortuna gracias aeste relicario.
Piafó un caballo. Téllezlevantó al fin la vista para poner sus ojos claros en las bestias.
—A las caballerías les pasa loque a ti. Esta noche están nerviosas.
Volvió la mirada al fuego.
—Bueno, hombres. He estado pensando, y ya es hora de que osexplique mis planes.
Sus tres compañeros volvieroa él los rostros. Como los caballosseguían agitados, Avellaneda seincorporó con un reniego de hastío para irse hasta ellos y comprobar que no sucedía nada anómalo.Téllez jugueteó con la cadena rotadel relicario.
—Tenemos la opción devolver al rey don Alfonso. Contarlealgún cuento y entregarle el
relicario. Sin embargo…Volvió a alzar los ojos para
pasearlos por sus hombres, los dossentados y el tercero de pie,Avellaneda, que ya de regresoaguardaba un poco más atrás.
—Sin embargo, ¿sería lo másacertado? ¿Qué ganancia podemosesperar por ese camino? La gratituddel rey. O sea, nada. Humo que selleva la primera ráfaga.
Adelantó la cabeza Pérezcomo una tortuga, para objetar.
—Pero el rey ha prometido e
público grandes mercedes a quierecupere ese relicario. No seechará atrás…
—O sí. Ya dicen, antes hayque esperar agradecimiento de los bueyes que de los reyes. —Fruncióla boca—. Esa gratitud puede ser que nos den oficio de monteros oalguaciles, o que nos otorguealgunas tierras por estos pagos.
Se incorporó de un salto, comoacometido de repente por la ira, ehizo a un lado la capa.
—¡Valiente gratitud! Veros
aquí asentados, fronteros contra elmoro. Sí. Estoy convencido de queeso es lo que vamos a sacar.
Iba ahora de un lado a otro,echando miradas coléricas a suscompañeros.
—Si fuéramos señores, otrogallo nos cantaría. Por esto mismonos darían oficios mayores. Pero para los hombres como nosotros sereservan las palabras vacías ymercedes que en realidad serán másfatigas para nosotros a su mayor provecho.
Suspiró tan hondo que fuecomo si echase algún demonio dedentro.
—Eso si se tragan nuestroscuentos, claro. Si no nos creen o siel rey recela, nos darán malamuerte. Lo cual, de paso, sería paraese rey ingrato una buena excusa para no recompensarnos.
Se produjo un silencio. HablóPérez.
—¿Qué tienes en la cabeza? —Este relicario vale una
fortuna. —Lo alzó al resplandor,
con los cabellos alborotados por elviento—. Pero solo para aquelhombre que sepa sacarle partido.Tengo un salvoconducto librado por el propio Ozmín, en el que se pideque se dé a su portador buen trato, posada y ayuda. Con él, nos seráfácil llegar a Málaga yembarcarnos.
—¿Hacia dónde? —Tenemos más de una
opción. El rey de Tremecén, por ejemplo, pagaría muy bien por estareliquia. Él sí. El corazón de un rey
cristiano que fue en muerte a lacruzada.
Un nuevo paseo de un lado aotro entre el estruendo de losramajes.
—Podemos también partir alnorte. A Inglaterra. El rey Eduardo pagaría muy bien por este corazón.¿Y los escoceses? ¿Qué no darían por recuperarlo? Sí, son varios loscaminos que se nos abren.
Pérez y Pulgar se miraron.Habló el segundo:
—Y ninguno de esos caminos
lleva a don Alfonso. —No. —Sonrió con crueldad
. Esta pérdida será una manchaen su honor. Y, dejando de ladoeso, ya os lo he dicho, es de quiemenos podemos esperar. ¿Estamosen ello de acuerdo?
Nadie respondió nada deentrada. Los dos que estabasentados se miraron con el rabillodel ojo. Debían de estar pensandolo mismo. Que tanto Téllez como slugarteniente, Avellaneda, estabande pie. Y que el segundo estaba a
sus espaldas. El adalid volvió a preguntar:
—¿Estamos de acuerdo?Primero Pulgar y luego Pérez
asintieron. Téllez volvió a sentarsey el primero habló con cautela.
—¿Y Ozmín? —¿Qué pasa con él? —Si decidimos llevar el
corazón a Tremecén y él se entera olo sospecha, se convertirá enuestro enemigo.
—Eso son suposiciones sobresuposiciones. —Arrojó una ramita
al fuego—. Y el viejo no va a durar mucho. Así que…
No acabó la frase. Leinterrumpió Avellaneda al girarsecon brusquedad, con la mano sobreel martillo de armas. Qué pudo oír o percibir a sus espaldas, nollegaron a saberlo. Todos oyeron,entre el ruido del viento y laenramada, el chasquidoinconfundible de una ballesta.Avellaneda recibió el tiro en pleno pecho. El virote, disparado desdedistancia corta y estando él sin cota
ni loriga, le traspasó con potenciatremenda y fue a clavarse en utronco al otro de la hoguera.
Pero, antes de que el cadáver tocase el suelo, hombres armadosirrumpían ya con gritos ásperos eel círculo de luz. Sin embargo, losdos que estaban sentados, con esarapidez de reacción propia de losque se las han visto en muchas, brincaron y echaron a correr haciala oscuridad, sin hacer amagosiquiera de plantar cara a losatacantes.
—¡Dejadlos!Una voz sonora como una
campana contuvo a los reciéllegados. Pulgar y Pérez seesfumaron en la negrura. Téllez, por su parte, acorralado por los taludesy la cueva a sus espaldas, no hizo niintención de tratar de escapar. Sehabía pasado el relicario a la manoizquierda y apoyado la diestrasobre el pomo de la espada,consciente de que contra tantosenemigos estaba muerto.
A la luz del fuego, en camisola
y calzas, con los ojos verdososechando chispas, observó a losrecién llegados. Ahí, entre lassombras, un moro greñudo que leapuntaba con su ballesta. Algo másatrás, entrevisto, uno vestido a laalmogávar que cargaba su arma. Asu izquierda tres hombres de armas.Y a la derecha otro todo de negro,con almete emplumado y una partesana en las manos.
Téllez le enseñó los dientes.Le mostró la cajita lacada.
—Aquí lo tienes, Vega. Tuyo
será en cuanto esos dos valientesme flechen.
El enlutado ni se dignóresponder. Se limitó a señalar conla partesana y, al seguir ladirección de la punta, vio Téllezque le mostraba el lugar dondehabían dejado las armas y bagajes,luego de descargar las mulas.Advirtió también que loscuadrilleros de Vega cambiabanentre ellos miradas entre perplejasy consternadas.
Volvió a mostrar los dientes,
esta vez en amago de sonrisa detejón acorralado.
—Si te mato, ¿me dejarámarchar tus hombres?
—No. —¿Entonces, qué gano
luchando contigo? —Lo que acabas de decir.
Matarme. Has estado diciendo por todos lados que los de la sangre deGamboa no valen nada. Tenemos unasunto personal, por eso no te hagoahorcar como hizo Gamboa con t padre.
Esa alusión hizo pasar a Téllezde tejón a lobo atrapado. Sonrió por tercera vez con los dientes y seacercó a la pila. Dejó el relicariosobre una roca, antes de tomar una partesana para estar igualado con senemigo. Al resplandor del fuego,sopesó el arma, la blandió, tiró ugolpe contra un enemigoimaginario.
—Nadie de la sangre deGamboa vale lo que el hijo deTello Rojas. Ahora vamos acomprobarlo.
Con la mano izquierda, Vegamandó a los suyos que se apartaraunos pasos. Luego, los doscontendientes se adelantaron y, conel fuego entrambos, giraron primerohacia un lado y después hacia elotro. Rugía el viento, bramaban losfollajes agitados, se agitaban lasllamas entre nubes de chispas,llevando hasta los que observabalos olores de la madera quemada.Aleteaban las plumas negras delalmete, danzaban las sombras sobreel rostro de Téllez y las puntas de
las partesanas centelleaban.Se hicieron los dos oponentes
hacia un lado, de forma que lahoguera dejase de interponerseentre sus hierros. Se aproximaroen diagonal, con las puntas por delante y los codos junto al cuerpo, para tener así margen para golpear.
Los dos navarros y el aragonésseguían sus movimientos con lasarmas en las manos. El moriscodevolvió el virote al goldre, antesde destensar la cuerda para evitar que sufriera. Un instante más tarde,
el almogávar le imitó.Téllez atacó primero. Lanzó u
puntazo repentino, como u picotazo de víbora, buscando laingle de Vega. Este paró con lasguardas de su arma. Pero sin pausale tiró Téllez otra lanzada a laaxila, pues la primera había sidouna treta para abrirle la guardia. Siembargo, el enlutado estaba alerta.Con un brinco de lado evitó la hojaenemiga, que silbó en el vacío.
Con la punta por delante,Rojas volvió a enseñar los dientes.
Era obvio que había puesto grandesesperanzas en abatir a su enemigoal primer cruce de hierros.
Se movían ahora a uno y otrolado, amagando. Ninguno queríagirar y dar al otro la ventaja dequedar en las sombras, de cara alfuego. Faltos de escudos y luchandocon esos hierros en asta, el primer fallo podía ser el último. Téllezhabía optado por pelear ahora a lamanera de los brabucones, coquiebros bruscos, pisotones fuertesy denuestos para desconcertar a s
contrario. Vega se movía en cambioa la manera de los gatos, flexible,con cautela y amagando menos,como luchador que se reserva.
Téllez tiró un lanzazo alvientre. Bloqueó Vega. Pero en estaocasión aquel, en vez de retirar elarma, dejó que se trabasen lasguardas en forma de U de las partesanas. Y al tiempo se dejóllevar por su impulso provocandoun movimiento de tijera de lasvaras, con las moharras trabadas amanera de bisagra.
Se echó así encima de Vega,metiendo mano al cuchillo. Algunosde la hueste negra soltaroexclamaciones. Maldijo bronco elde Sangarrén. Pero Vega tampocose dejó aturullar. Soltó sin dudar lavara para recurrir a su propio puñal. Con el guantelete izquierdodesvió la puñalada de Téllez alvientre y con la diestra le clavó shoja en el gaznate.
Reculó el herido con traspiés y boqueando. El cuchillo cayó de susdedos. Se llevó las manos a la
garganta. Soltaba sonidos roncos, babeaba sangre. Retrocedió todavíados pasos para luego caer al suelode espaldas.
Durante unos instantes, laescena quedó tan quieta como en ucuadro. Vega junto al fuego con elcuchillo en la mano. Los suyos edistintas actitudes, aferrando lasarmas. El cadáver de Avellaneda u poco más allá. Y Téllez tendidoentre sombras, con las manos sobreel cuello, dejando escapar gorgoteos y resuellos.
El enlutado recobró s partesana antes de llegarse almoribundo. Puso rodilla en tierra asu lado. Se inclinó hasta que el picode gorrión estuvo solo a un palmodel rostro de su enemigo, queroncaba y le miraba con ojos quequerían salirse de las órbitas.Entreabrió en la penumbra la viseray le habló bajo, para que solo él pudiera oírle.
—Que Dios juzgue tus pecados. De lo que has hecho en latierra, ya estás juzgado. Pero antes
de que te reúnas con el Hacedor,quiero que sepas quién soy. Por sino puedes verme, soy María, hijade Pedro Gamboa. Y esta noche hevengado las ofensas y los daños quehas causado a los míos.
Cerró la visera. Se incorporó para dar la espalda al moribundo.Se acercó a la roca y recogió elrelicario. Un acto que rompió elhechizo que tenía a los demáscongelados. El de Sangarréenvainó su tizona resoplando.Abarca apretó risueño el hombro de
su primo. El almogávar Fierrosmostró a Dobla de Oro lascaballerías, señalando con s ballesta.
—Vaya, moro. Por fin sí quehoy vamos a hacernos con caballos.
Braveheart
Aunque gracias al cine se haasimilado en los últimos añosa William Wallace el apodo
de Braveheart, CorazónValiente, en realidad el que lo
ostentaba era Robert the Bruce, rey de los escoceses.Según una tradición, cuando
James Douglas se vio cercado por los moros y perdido, se
arrancó el relicario del cuello y lo arrojó por encima
de la cabeza de su caballo. Luego se lanzó a la muerte
gritando: «¡Ve delante,Corazón Valiente, que yo te sigo como hice siempre!».Claro que esto pertenece alos dominios de la leyenda
porque, como es obvio, de losque oyeran lo que pudiese
decir el duque Douglas en susúltimos momentos, ninguno
quedó con vida para contarlo.
o lo iban a conseguir. Bastabacon tener ojos en la cara y saber u
poco de caballos para darse cuentade ello. Sus monturas estabafatigadas luego de horas decabalgar. Y a las ancas les veníauna cuadrilla de moros cocabalgaduras frescas. Nazaríes, auzgar por el rojo de sus ropajes y
unos treinta a tenor de la polvareda.Más que suficientes paraderrotarles varias veces.
Guardaban las distancias. Lesseguían de lejos como si dieratiempo al tiempo. Como siquisiesen fatigar todavía más a los
caballos de los fugitivos y noarriesgarse a un ballestazo. MartíAbarca los había señalado con lalanza, lacónico.
—Esos saben lo que se hacen.El de Sangarrén, que llevaba
plegado el pendón, convino con él. —Y tanto. —Alzó la voz para
dirigirse a Vega, que cabalgabadelante—: ¿Cuál es el plan, adalid?
—Seguir, a no ser que alguientenga otro mejor.
El aragonés echó la vista atrás. —Con el mayor de los
respetos, adalid. Nos van aalcanzar.
El enlutado se giró a su vez ela silla para observar a aquellosinetes lejanos. De forma
inconsciente, llevó la mano alrelicario que ahora colgaba de scuello.
Llevaban todo el día huyendo,dando vueltas y revueltas por aquella comarca montuna,retrocediendo incluso para buscar una forma de escapar hacia el este.Pero parecía estar escrito que no lo
lograsen. Ozmín se había retiradocon sus voluntarios de la fe, sí.Pero el campo estaba ahora llenode partidas nazaríes, dispuestas ahacer pagar caro el avance deaquellos imprudentes que seadelantasen al grueso del ejércitocruzado. Y entre todas esascuadrillas habían tejido una red queles había atrapado.
—La otra solución es parar y plantar cara. Y son muchos más.Moriríamos.
—¿Qué más da morir ahora
que dentro de un rato? —Que si luchamos ahora
moriremos de cierto. Más adelante,¿quién sabe?
La respuesta contentó alaragonés, que golpeó con susnudillos enguantando la silla demontar. Así que siguieron lacabalgada, en busca de alguna posible escapatoria.
Pero la cosa no se puso mejor sino peor más adelante. No habíarecorrido ni media legua cuandoDobla de Oro, que cabalgaba por
delante sobre su tan buscadocaballo, lanzó un grito gutural altiempo que señalaba con la ballesta. Al seguir la dirección delarma, vieron que a su derecha, por las laderas arboladas, corríahombres de a pie, ballesterosgranadinos sin duda, con intencióde cortarles el paso.
—¿De dónde han salido esos? preguntó Juan de Beaumont,
desazonado. —¿Quién sabe? —Abarca se
encogió de hombros, ceñudo—. Tal
vez alguno de los que escapóanoche dio aviso y nos andaba buscando.
Tras los calados del almete,María Henríquez observó codesaliento a los ballesteros quecorreteaban como hormigas furiosas por los cerros. Acarició elrelicario. Nunca lograría llevárseloal rey. Al menos Aznar Téllezestaba muerto…
Le sacó de esos pensamientosconfusos otro grito inarticulado delmorisco. Apuntaba ahora en
dirección distinta y la expresión desu rostro era, como poco, peculiar.Volvió ella la cabeza, creyendo quehabía avistado a más enemigos.Puede que otra cuadrilla que, eunión a la primera, les aplastaríacomo las ruedas del molino algrano.
Pero no eran moros, ni menoscuadrilla, y sí un único jinete que sedirigía a ellos azuzando a smontura como si le llevara eldiablo. Cristiano, sin duda.Capacete, tabardo. De haber
podido, Vega habría abierto lavisera para poder ver mejor yatreverse así a dar crédito a susojos.
Fue Juan de Beaumont, quizá por ser el más joven, el que anunciólleno de asombro lo que todosveían:
—¡Bailoque!El escocés, en efecto. Salido
de sabía Dios dónde, galopando asu encuentro a rienda suelta. Los ballesteros granadinos que corría por los cerros, sorteando troncos y
arbustos, y saltando rocas, tambiéle habían visto. Se gritaban unos aotros, le señalaban, antes de seguir su carrera.
El de Sangarrén fue el primeroen reaccionar. Adelantó a sucaballo ruano con ímpetu para ponerlo a la par del de Vega. Yantes de que este pudierareaccionar, le había colocado la bandera negra en la mano.
—Adelante, adalid —urgió—.Sal a su encuentro. Apura; salva elrelicario y la bandera de la hueste.
Vega se giró hacia él muydespacio, como en sueños, con las plumas del almete agitándose.Luego arreó con brusquedad a smontura para hacer lo que leexhortaban.
Ambos al galope, seencontraron rápido y a ciertadistancia del resto. Vega refrenó sualazán al tiempo que tendía alescocés la bandera, como acto previo a sacarse el relicario. Peroel otro, sin hacer ningún caso,detuvo a su bayo pero para
desmontar a toda prisa, dejando alenlutado con el pendón tendido.Agachó este la cabeza. Iba a decir algo, estupefacto, pero Blaylock nole dio tiempo. Con voz áspera, producto de la tensión o del polvodel camino, le urgió.
—¡Pasa a mi caballo! —Ycomo viese que su interlocutor sequedaba helado, con el pendónegro todavía tendido, levantó másla voz—: ¡Monta!
Vega sacudió los hombros. —¿Qué estás diciendo? Este
es el corazón de tu rey. Tecorresponde a ti…
—¡Pasa a mi caballo,maldición!
Ahora el enlutado se inclinócon ardor sobre la silla.
—¿Cómo quieres que hagaeso? ¿Te parece honroso que unadalid abandone a los suyos en utrance así?
El escocés, con el rostro y las barbas llenas de polvo, sonrió derepente de esa manera amable tasuya.
—¿Te parece a ti honroso queyo, John Glendoning, abandone a lahija de Henrique Gamboa en utrance así?
Se quedó el enlutado como de piedra sobre su silla. El hombre delas barbas claras volvió a sonreír con sosiego.
—Por favor, pasa a micaballo. No tenemos tiempo dediscutir.
Bajó ella de su montura, lehabló con esa voz como decampana:
—¿Desde cuándo lo sabes?Sin responder, sonriendo, el
escocés volvió la mirada a losinetes granadinos que allá a lo
lejos ahora habían puesto suscaballos al galope. Más cerca, losde la hueste negra habían formado para cerrarles el paso, aun sabiendoque los iban a arrollar. Miró luegoa los ballesteros que corrían por loscerros tratando de ganar posición yángulo. Borró la sonrisa de la cara.
—¡A mi caballo! Aquí hacenromances por todo y no quiero
pasar a la leyenda como el hombreque perdió dos corazones. Con unoy una vez ya me vale. ¡Arriba!
Ella también echó una ojeadarápida a los granadinos al galope.Entreabrió la visera, de forma queel escocés llegó a entrever el rostrode mujer tocado con cofia de armas.
—Téllez ha muerto. Cuandoentregue al rey el relicario y dénoticia de tu hazaña, Vega quedaráliberado de sus juramentos. Se irácomo llegó. Y yo volveré a mi casade Estepa. Allí te estaré esperando.
—Allí iré, si salgo vivo deesta.
—Hazlo. Vive y ven a Estepa.Mejor sin la espada que sobre laespada. Dame tu palabra.
—La tienes. —Miróangustiado a los ballesteros—.¡Corre!
Ella no se hizo más de rogar.Cerró de golpe la visera, seencaramó a la silla y lanzó al bayocamino adelante. Blaylock, con elalazán de las riendas, observócómo galopaba a toda velocidad,
inclinada sobre las crines. Algunosde los ballesteros que trataban decerrar las sendas dispararon susarmas. Pero con la distancia, lavelocidad del caballo y la premurade los tiros, fallaron todos. Elescocés vio cómo los virotes pasaban silbando por delante y por detrás de la fugitiva, sin alcanzarla.
Para cuando recargaron las ballestas, ya había rebasado shorizontal y se alejaba envuelta euna nube de polvo.
El escocés montó entonces
para galopar al encuentro de lahueste negra. Allá, ya a unoscincuenta pasos, los jinetes rojoshabían sofrenado sus caballos,como si asumiesen que no iban aalcanzar a aquel jinete de negrocada vez más lejano. Los ballesteros, dando por perdidatambién esa presa, seguían sdescenso y despliegue para bloquear el paso.
Acercó el alazán al ruano delde Sangarrén, que observabaacercarse a los jinetes nazaríes
ahora al trote. Saludó a losnavarros y a los dos ballesteros,ahora montados también, supusoque en caballerías tomadas edespojo a los de Téllez.
—¿Qué podemos hacer?El aragonés se encogió de
hombros, con los ojos puestos elos nazaríes de a caballo, queestaban cada vez más cerca.
—Lo que esos amigos quieran.Parlamentar o combatir, y en esesegundo caso moriremos. Preferiría parlamentar. Me disgustaría morir
así aquí, sin que nadie pueda llevar noticia a Sangarrén de mis hazañas.
Blaylock esbozó una muecaque quería ser sonrisa ante esaocurrencia. Los jinetes moros sedetuvieron a cierta distancia, tal vezrecelosos de las ballestas que ahoraveían colgadas de las sillas de dosde la hueste negra. Se observaroasí, con terreno de por medio.Luego, uno de ellos apuntó con slanza de manera inconfundible.
El de Sangarrén se rascó lasotabarba con el guantelete.
—Te reclama a ti, escocés. Teha tocado negociar por todos.
—¿Yo? Pero… —Si quiere negociar contigo,
mejor no le desairemos. Los queestamos en desventaja somosnosotros. —Echó una mirada atrás,a los ballesteros moros—. Y enmás desventaja a cada instante.Aligera, escocés.
Así fue cómo Blaylock seadelantó en el alazán de Vega.Observó cómo de los granadinos,ahora detenidos del todo, se
destacaba aquel que le habíaseñalado con la lanza. Seaproximaron con los caballos al paso, observándose con mutuacuriosidad. El escocés apreció, aúa distancia, la riqueza de losatavíos bermejos del otro, el yelmode damasquinados envuelto eturbante rojo, la opulencia de losarreos de su caballo. Y lacuriosidad se trocó casi eestupefacción cuando, ya más cerca, pudo apreciar que llevaba el ojoderecho cubierto por una banda roja
de bordados dorados, a manera de parche.
Con curiosidad idénticaestudiaba Balban el Tuerto a eseguerrero alto, de capacete de alascaídas y tabardo de tres estrellas blancas bordadas sobre azul. Eseera sin duda el escocés de la huestede Vega, del que tanto había oídohablar. Algo que explicaba por quése había arriesgado a adelantarse alas vanguardias del ejércitocruzado, en busca de la hueste negray por tanto del relicario. Pero no
por qué se había sacrificado ycambiado de caballo con el adalid, pese a que, por los gestos vistos delejos, la intención primera de estehabía sido pasarle el receptáculo.
Fue por eso que al llegar a saltura le saludó con deferencia.
—Un gesto muy noble el tuyo,señor.
El otro se tocó el ala delcapacete con la lanza.
—Gracias, señor. Pero nocreo haber hecho más que lo quedebía.
—No lo dudo. Y no dudo quelo mismo ha hecho Jufre Vega, alque me habría gustado tener ocasióde saludar. Digo eso porque mesorprende que haya huido, supongoque con el relicario, dejando atrás alos suyos.
—Motivos tenía. —Sin duda, sin duda. —
Mostró una sonrisa deslumbrante—.Puedo dar fe de que es un hombrede honor. Además, eso ahora ya noimporta. Sí que Dios me ha dado laoportunidad de devolver el gesto
que tuvo conmigo hace unos días.Os ofrezco que depongáis las armasy os respetaremos la vida.
—Te quedo muy agradecido, pero debemos rehusar.
El nazarí lo miró de mediolado, como es hábito en los tuertos.
—Supongo que pretendéisdefender el camino para ganar tiempo para Vega. Sería una hazañavana. Somos muchos más. Ya oshabríamos arrollado si hubiésemosquerido.
—Incluso unos instantes
pueden marcar la diferencia. —No lo entiendes. A mí ese
relicario no me importa nada. Nada.o estoy dispuesto a matar a
valientes por conseguirlo, ni a perder a algunos de mis hombres por su causa. Tampoco deseoapoderarme del corazón de ningúmuerto, ni rey ni pelaire. Quedescanse en paz en vuestra tierra.
El escocés se echó casi atrásen la silla, ante la vehemencia de larespuesta. El granadino añadió etono más sosegado.
—Deponed las armas, por favor. No tengo intención alguna de perseguir a Vega.
—Permíteme que consulte comis compañeros. Siempre hayhombres que prefieren la muerte alcautiverio. Y algunos son gentehumilde que no podrá pagar ningútipo de rescate…
—Me ocuparé de todo eso. Nohe olvidado el duelo con Vega,cuando la suerte de las armas mefue desfavorable. Consulta con lostuyos y por favor no tardes. No sea
que —señaló con su lanza— esos ballesteros que por ahí vienen cola lengua fuera hagan algunatrastada.
Su caballo se agitó comoimpaciente. Giró de lado la cabeza para observarle con su único ojo.
—Espero que acepten. Deseo pagar mi deuda de honor y, además,tengo curiosidad por saber por quéno escapaste con el corazón de trey.
Blaylock ahora sonrió. —Señor, es una historia un
poco complicada.El otro sonrió a su vez. —Esas son las mejores. Y,
buen amigo, para tu desgracia, metemo que vas a tener tiempo másque de sobra para contármela.
Alfaqueque
Cargo oficial de aquellos queen esa época negociaban laredención de cautivos y la
liberación de los prisionerosde guerra.
Cuando Gome Caldera acudió a las puertas de la casa, encontró a lasombra del zaguán a un viajerocubierto de polvo de los caminos.Uno alto, de ojos claros y barbasrubias, con tabardo azul de tresestrellas blancas y un bastón de
viaje en la mano. El veteranocompuso una de esas muecasexageradas suyas antes de tenderlela diestra, porque el brazoizquierdo seguía en cabestrillo.
—¡Bailoque! Esta sí que esuna sorpresa agradable.
Se giró hacia el criado quehabía abierto la puerta.
—Avisa al ama. —Se encarócon el escocés—: ¿Un poco deagua?
Sin esperar siquiera respuesta,ya él mismo descolgaba un botijo
que pendía de un gancho del techo.El viajero dio un trago agradecido yCaldera le tomó por el brazo.
—Enseguida sale María.Tienes pinta de cansado. Vamos asentarnos.
Se instalaron a la sombra en el patio, en un rebanco. Con el bastóen las manos, el escocés paseó losojos por aquel espacio pequeño yfresco, entre paredes altas ysombreado por un par de árbolescopudos. Caldera chasqueó loslabios.
—Vamos, hombre, que metienes en ascuas. ¿Conseguisteescapar?
El viajero sonrió con el rostromanchado de polvo.
—No. Ninguna hazaña en eso.os entregamos a Balban el Tuerto;
el mismo que fue vencido por Vegaen duelo singular.
—Esas noticias nos llegaron,así como la de que estabaiscautivos en Antequera.
—Sí. Aunque más bien hemosestado como invitados. Balba
acordó dispensarnos trato favorablee intervenir para que nos liberaselo antes posible y sin pagar rescatealguno. Y como puedes ver, hacumplido su palabra.
—Un bueno ese Balban.Entiendo entonces que todosnuestros compañeros de armasestán salvos y libres.
—Todos, hasta el último.Aunque —sonrió— Dobla de Orono tiene motivos para estar demasiado contento.
—¿Y eso por qué?
—Porque logró por fin su ta buscado caballo. Pero fue solo para perderlo. Los moros nosdispensaron el mismo trato quenosotros dimos a los suyos de Teba.Conservar las vidas y las ropassobre el cuerpo a cambio de perder armas, caballos, bolsa. Es todo loque pudo conseguir Balban paranosotros.
—No hay que quejarse.Bastante ha hecho.
—Tenía empeñado su honor eello. Consideraba que quedaría
deshonrado si no lo lograba, luegode que Vega no quisiera quedarsecon su caballo negro. Así que alfinal aquel gesto ha dado grandes beneficios.
Algo gruñó por lo bajoCaldera, con mueca de disgusto.Como vio que el escocés lo mirabasorprendido, alzó las cejas.
—No es que no me alegre deque estéis libres. ¡Por Dios! Peroestoy pensando que esto me va acostar tener que aguantar las sornasde María.
Sonrió una vez más el reciéllegado. Echó otro trago al botijo.
—¿Cómo se encuentra tcompadre, el maestro Gamboa?
—Cada vez mejor, a Diosgracias. Sigue recuperándoseaunque despacio.
—¿Y qué me puedes contar del relicario?
—Pues Vega… —Seinterrumpió, echándole una miradade soslayo—. Vamos a llamarleVega, aunque los dos sabemos suidentidad. Él en persona se lo
entregó al caballero que portaba lallave del relicario…
— Fir Simon Locard. —Ese. Vega se ocupó también
de que los tuyos conociesen de thazaña. —Ahora fue su turno desonreír de forma algo truculenta—.Aunque no les contó toda la verdad,claro.
Se acarició las barbas rojizascon la mano sana.
—Tus compatriotas se hanmarchado. La cruzada acabó y elrey repartió despojos, tierras y
galardones. Se volvió a Sevilla ylos tuyos partieron.
—Eso me contaron mientrasvenía de camino. ¿Y los restos demi señor fir James?
—Hirvieron el cuerpo evinagre, tal como estaba acordado.La carne la enterraron en elcamposanto de Teba. Tus paisanosse han llevado los huesos junto coel relicario. Hace días de eso. Talvez si te apuras puedas darlesalcance.
—Tal vez.
El veterano volvió a echarleuna mirada de reojo.
—Entonces, ¿todos loscompañeros bien?
—Todos bien. Vienen decamino y no tardarán. Yo meadelanté un trecho.
—Aquí serán bien recibidos.Advirtió que el escocés había
levantado la mirada. Al girar lacabeza, pudo apreciar que MaríaHenríquez había aparecido al otrolado del patio, vestida de negro, elas sombras del umbral de entrada.
Caldera hizo un gesto con lacabeza.
—Ve, hombre, que tenéiscosas de qué hablar. Yo me quedoaquí un rato a la sombra.
Blaylock se incorporó colentitud. Dejó abandonado el bastóde viaje contra el rebanco. Cruzódespacio los pocos pasos del patio.Hacía calor, temblaban loscontraluces bajo las copas de losárboles y en una jaula cantaba u pájaro. Ella iba con el cabellorecogido pero sin toca, y tambié
sin velo. Le tendió sin palabras lasmanos, que el escocés besó colentitud.
—Como puedes ver, señora,he cumplido mi palabra. Me pedisteque volviera a ti, y así lo he hecho.Con un poco de retraso, es cierto.Pero es que Balban el Tuerto tuvo a bien obsequiarnos con shospitalidad en su casa deAntequera.
Una sombra de sonrisa le pasóa ella por el rostro.
—Eso me contaron.
Él se palmeó el tabardo a laaltura de la cintura, lo que levantóalgo de polvo.
—Eso sí. Como puedes ver, hetenido al final que venir sin elescudo… y también sin la espada.
—Eso es irrelevante, señor.Ahora sí que sonrió, con la boca
y también con los ojos oscuros—.Esta es tu casa. Aquí no necesitasescudo ni espada.
Se retiró hacia el interior umbrío.
—No te quedes fuera. Pasa.
Agradecimientos
En primer lugar, y como ya envarias obras, tengo una deuda degratitud con mi amigo HipólitoSanchiz Álvarez de Toledo, que primero me puso sobre la pista deesta historia y luego me asesorósobre diversos aspectos históricosy técnicos.
También Fernando Prado meaportó no pocos datos sobre lahistoria, la sociedad y los detallesmilitares de la época, y sería una
falta no mencionarle en estosagradecimientos.
Ignacio Páez aportó suscontactos y sus conocimientos parallegar a personas que han podidoaportar a esta novela.
Manolo Pinta, concejal decultura de Teba, me brindóinformación de manera generosaacerca de los detalles geográficosdurante el asedio, y es obligadoreconocer eso en esta página deagradecimientos.
Por último, mencionar Alberto
Bomprezzi en particular, de laAsociación Española de EsgrimaAntigua, que ha permitido lainclusión de vídeos sobre el manejode armas medievales mediantecódigos QR.
3 La barra en heráldica es una franjaque cruza el escudo de esquina superior izquierda a inferior derecha, al contrario que la
banda, que lo hace de superior derecha a lainferior izquierda.
4 Café. En esa época recibía el nombreárabe de qahwa, estaba llegando de Oriente yera una relativa novedad no por todos apreciada.
5 Lo cierto es que necesitaban diez de acaballo para enarbolar la bandera, pero ahí habíaintervenido la veteranía de Caldera, que alistó avecinos de Estepa —convalecientes de heridas oveteranos asignados a labores de guardia decampamento— hasta completar la cifranecesaria. Esos vecinos, como es lógico, no
participaban en realidad de las correrías de lahueste y no aparecen en la narración.
Cualquier forma de reproducción,distribución, comunicación públicao transformación de esta obra solo puede ser realizada con laautorización de sus titulares, salvoexcepción prevista por la ley.Diríjase a CEDRO (Centro Españolde Derechos Reprográficos) sinecesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra(www.conlicencia.com; 91 702 1970 / 93 272 04 47).© León Arsenal, 2014© La Esfera de los Libros, S.L.,

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































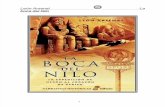












![Arsenal, León - El espejo de Salomón [R2]](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/548701d7b4af9fe3098b463a/arsenal-leon-el-espejo-de-salomon-r2.jpg)



