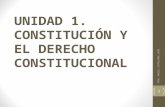osa MaRtha Jasso - revistaelbuho.com€¦ · Casi esperaba que se echara a andar. Era el santo...
-
Upload
truongcong -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of osa MaRtha Jasso - revistaelbuho.com€¦ · Casi esperaba que se echara a andar. Era el santo...
confabulario 35 35 El BúhoRicardo Martínez
Para René Avilés Fabila
La tarde es pasmosa y el humo del cigarro deja ver apenas los zapatos
sin lustrar avanzando sobre el pavimento. Un sol mercurial se refleja
sobre las ventanas que pasan una a una, mostrando su asimetría
por encima de sus hombros. No mira la calle porque se la sabe de memoria.
Las viejas casonas lóbregas, las escalinatas, los portones majestuosos con
sus aldabones de bronce que nadie hace retumbar. El murmullo de la calle
que se ahoga como un eco que no
encuentra respuesta. Es Damián,
un hombre de mediana edad, de
tez blanca y complexión atlética.
Sus paseos son diarios cuando el
sol se aleja y él ha garabateado
los últimos poemas. Lo hace len-
tamente, paso a paso, sin esperar
nada. Sin embargo hoy, en el trans-
currir somnoliento de su tránsito,
de reojo algo ha llamado su aten-
ción. Cosa extraña. Él domina todo
el paisaje y podría dibujarlo en una
hoja sin perder detalle. Y otra vez.
Disminuye la marcha y se rebela
todo. Los solares de las casas. La
Rosa MaRtha Jasso
confabulario
36 El Búho
pátina gris de las paredes y el templo, tan viejo y de-
rruido como el resto. Por primera vez advierte algo
nuevo. La avenida angosta que conduce a la en-
trada está cubierta de una hierba crecida. Al fondo
el portón semiabierto y detrás las tinieblas. Jamás
había advertido la entrada y menos experimentado
el sobresalto que precede a un inminente deseo de
introducirse a eso, tan ignoto, tan inasible como lo
sacro. Duda un segundo, pero antes de decidirse ya
atravesó el primer tramo, un segundo después su
mano empuja con suavidad la hoja abatible. Se de-
tiene. Lo reciben la oscuridad y una densa atmósfe-
ra de incienso. Con dificultad empieza a distinguir
lo que ante él se ofrece. El interior del templo. Dos
hileras de bancas de solidez beata. Dos confesiona-
rios. Un coro labrado y mudo a sus espaldas. Irresis-
tiblemente avanza. Todo está desierto. Un parapeto
de mármol lo detiene. Innumerables velas coloca-
das de mayor a menor, iluminan fugazmente el reta-
blo principal. Sus flamas tintinean mientras escurre
la cera e impiden ver con claridad. Levanta el rostro
y ahí está. Damián se estremece. Jamás un rostro
Teódulo Rómulo
confabulario 37
podría ser más conmovedor. Los ojos humedecidos.
La pequeña boca a punto de decir algo. Las manos
enjutas y enervadas de sufrimiento. Los pies humil-
demente desnudos y la piel, forjada de una pasta
casi humana, tibia, que podía palparse. Damián se
concentró en el pecho porque parecía verdad que
latía su corazón. Casi esperaba que se echara a
andar. Era el santo patrón. Cosa notable. Todavía
aletargado sacudió la cabeza y recordó que debía
regresar a casa. Recorrió con rapidez el camino de
regreso y aplastando los yerbajos retomó la calle.
Esa noche no pudo conciliar el sueño y lo inquietó la
perturbadora imagen del santo. Ya casi al amanecer
logró dormir con el pecho agitado. A partir de ese
día la vida de Damián cambió. Desayunaba y comía
de forma precipitada para bosquejar cualquier línea
sobre el papel deseando que pasaran las horas, que
se apagaran las risas en la cocina y llegara la tarde.
Que declinara el sol para dirigirse con vehemencia
al templo y postrarse ante la imagen del santo. Se
introducía sigiloso, ocultándose tras las columnas
si había alguien y esperando angustiosamente que
lo dejaran solo. Se colocaba delante y escudriñaba
cada detalle. Los sinuosos pliegues de la túnica, la
delicadeza de los dedos delgados, los cabellos casi
naturales. Clavaba la mirada en sus ojos cristalinos,
profundos, anhelantes. Parecíale escucharle a veces
musitar algo suavemente. Baja, le decía, ven con-
migo, con la certeza de que casi podía advertir su
respiración. Las visitas de Damián pasaron de una
tarde diariamente a casi todo el día frente al santo.
Se alimentaba frugalmente y ya no se aseaba. Con
el pelo enmarañado y la ropa sucia y desordena-
da vivía apenas para sí. El sacristán lo impelía con
jaloneos para que abandonara la iglesia y llegó a
pasar la noche sobre la banqueta esperando a que
volvieran a abrir. Hoy es casi de noche. El sacristán
comienza a apagar todas las ceras. Como de cos-
tumbre la figura de un hombre está extasiada frente
al santo, habrá que echarlo. Antes de que lo alcan-
ce éste emprende el camino. Abandona el templo
cruzando las beatas bancas, pasa bajo el coro. Sale
por la puerta dejándola entornada. Siente bajo las
plantas el contacto frío de la hierba. Se yergue. Se
erige ante él la reja principal. La cruza. Aspira una
bocanada de aire. El viento frío de la noche eriza su
piel tersa y suave de pasta blanca. Sus piernas de-
licadas avanzan sobre los pies descalzos. Sus ojos
húmedos centellean de vida. Extiende las manos de
dedos delgados antes enjutas y crispadas. Su pe-
queña boca balbucea algo ininteligible. Avanza por
las calles desconocidas. Deja tras de sí las viejas ca-
sonas con su pátina gris y se sumerge en el murmu-
llo mundano. En el templo se han apagado todas las
velas. El sacristán vuelve la espalda y se retira. Tras
el altar. En lo alto del retablo, se erige una figura.
Inmóvil, con las manos enjutas, el pelo enmaraña-
do. Cubierto de ropa sucia y desordenada. Los za-
patos sin lustrar. Con los ojos conmovedoramente
húmedos y los labios como queriendo musitar algo,
Damián se pierde envuelto en la profundidad de la
noche.
38 El Búho
Así es, así ha sido, mi psiquiatrico plástico, como
tanto le he repetido, esta vida de loco tan dura
que he llevado me fue tirando cada vez más fuera
de lo sentimental, es decir, me lanzó a ser un tipo cada día
más hijoeputa. No lo niego. Pero alabado debo ser porque
sé reconocerlo y asumirlo en público si fuera preciso. Bue-
no... lo que deseo que entienda: a nadie se le puede exigir
que sea consciente de lo que es inconsciente de nacimiento,
¿me explico?..., luego le presto si quiere el libro de donde
se puede colegir este dicho... por esta razón ustedes los co-
munistas cubanos de hoy día fracasan con tanto estrépito
en ese acápite de la “crítica constructiva”: aspiran a que el
criticado, el pobre, sea consciente de su inconsciencia, es
decir, langostino, lo culpan de ser inconsciente de lo que
no es consciente, ¡y lo imposible, amiguito!: que mejore su
hacer según el modelo que ustedes intentan gestar, en vano,
desde ahora se lo dictamino, de un ser cubano, hombre o
mujer, perfecto, limpio, puro... ¡nada más y nada menos que
de un ser cubano!, oiga, compañerito... la raza más escurri-
Félix luis VieRa
Soid Pastrana
confabulario 39
diza, esquiva y maleable que pueda existir. Y aún peor,
gato blanco: la autocrítica... la autocrítica... la autocrí-
tica integral como la que alguna vez le solicitaron a Le-
ticia aquí mismo en este hospital... ja ja ja ja... ustedes
provocan mucha risa... ¿Sabe usted de alguien que con-
fiese todo su inventario del mal?, ¿creerían los jefes que
Leticia Suárez del Villar Fernández Calienes, o cualquier
otro de ustedes de este hospital o de donde fuere de
esta tierra cubana..., que ella les contaría sus oscurida-
des, sus tripas?... ja ja ja ja, claro que no, mi hermano,
eso no lo hace nadie..., mas ustedes pretenden hacer
realidad ese jueguito de niños que les ha metido en la
testa mi Comandante en Jefe Fidel Castro, ay, carajo,
¿quién ha visto que un hijoeputa se pare frente al mun-
do y diga: “yo soy un hijoeputa”? Qué va, hermanito, en
este caso cada ser humano posee los argumentos para
su defensa, muchísimos argumentos. Solo un loco o un
medio loco, y de los sinceros, sabe, que no todos lo son,
lo reconocerá. Como el que suscribe: yo soy un hijoe-
puta. Ya ve, me desdigo de lo que antes le expresé: no
nací hijoeputa. Tanto parecía que no había heredado la
indigencia humana de mis ancestros...: fui un ser sen-
timental, tierno, amador del orbe todo, quien, antes y
después del botazo en el pecho que me diera mi padre,
gustaba de ver el vuelo iluminado de los cocuyos, o esas
estelas blanquecinas en las noches azuladas o el parito-
rio múltiple de ciertas flores lilas de la sabana. Pero esta
recia vida de loco me fue convirtiendo en un hijoeputa.
Yo soy un hijoeputa. Puede usted ponerlo en mi historia
clínica. Y decírselo a todo el que no le pregunte. Soy un
hijoeputa. Lo digo. Y lo sostengo.
26
Y así como tal, doctorcito, como un hijoeputa calibre
45, como un objeto, cual un loco-máquina, ya le con-
taba, actué en el momento fatal de esa noche del úl-
timo carnaval con disfraces de la isla de Cuba. Justo,
justo: Leticia unos quince o veinte pasos a mi dere-
cha, en ese callejón lateral de la Catedral, que usted
me asegura conocer y ubicar perfectamente, estaría
dándose un enganche letal con el disfrazado de ele-
fante. El pobre elefante: se sentiría seguro de que iba
a desfogar dentro de esa mujer disfrazada de Muerte,
a quien tanto se había arrimado y conversado a ras
de oreja allí en la acera del Parque mientras contem-
plábamos pasar las comparsas, creo que como doce
y más de la mitad explayando congas exponentes de
estribillos que dicen somos comunistas, palante y pa-
lante y al que no le guste que tome purgante, o, Fidel,
seguro, a los yanquis dales duro, etcétera. Sin imagi-
nar ese elefante que únicamente podría lanzar su le-
che encendida al vacío, al suelo del callejón. Hay que
aprovechar, se escuchaba aquí y allá… que éste es el
último carnaval con disfraces. Leticia, de voz prome-
dio, de voz promedio de mujer digo, no la fingía como,
sabía yo desde mi niñez, lo hacía la total mayoría de
los disfrazados en los carnavales, el elefante sí: simu-
laba una voz honda, carrasposa, quizás como de ele-
fante real, mascaritas, veía yo pasar por allí en la calle
que corta al callejón de la Catedral a tantos mascaritas
disfrazados a quienes se los estaría comiendo esa ve-
hemencia esa euforia esa angustia agónica de ser los
últimos disfrazados en los carnavales de Cuba socia-
40 El Búho
lista puesto que el gobierno de mi Comandante en Jefe
nuestro glorioso Partido Comunista de Cuba estaban
clarísimos como siempre en cuanto a la batalla revo-
lucionaria por la emancipación de nuestro pueblo de
que el disfraz podía esconder a un enemigo de nues-
tra libertad de nuestro luminoso porvenir un agente de
la CIA un enviado del imperialismo yanqui que llevase
en su negra entraña una bomba que hiciese explotar
en medio del vasto público pues esas personas incle-
mentes enemigas mortales de la emancipación de los
pueblos como ya habían demostrado en no pocas oca-
siones de nuestra naciente revolución de los humildes
y para los humildes estaban aptos y activos para sonar
una bomba en medio de la multitud sin que les impor-
tase que se reventaran en sangre niños niñas mujeres
viejos perros perritos y pájaros y volaran por los aires
hechas trizas las muletas y dientes postizos de los vie-
jos o la única pelotica de un niño o el único blúmer
de una compañera la pieza musical más de moda era
Pastilla de menta y allí la interpretaban en una tari-
ma como a diez metros de mí en la calle que cortaba
el callejón y oh vino a mi mente cuánto me gustaban
las pastillas de menta ya desaparecidas debido al blo-
queo imperialista gracias a Dios mi psiquiatrico que
uno tiene en la memoria el recuerdo del sabor y yo de
vez en cuando desde hacía tiempo traía el recuerdo de
las pastillas y era casi o igual o un ochenta por ciento
como si las estuviera realmente chupando ah la men-
ta riquísima fenomenal solamente la gente cretina que
no ha leído ni pasado en la vida la carencia capitalista
y ahora la socialista que he pasado yo sufren con el
recuerdo de un manjar perdido gente imbécil que bus-
can y sacan de su memoria olores y sabores para sufrir
no para gozar disfrutar reproduciéndolo como sé ha-
cer yo lechazo blanco el olor vivificante de la menta sí
hombre efectivamente como ya le repetí esa noche de
nuevo Leticia no se había lavado sus partes este tonto
y onanista que le habla no pudo sacar ni una cubeta
de la cisterna en la mañana porque el nivel del agua
estaba muy bajo y tenía yo instrucciones de no hacerlo
en el caso de que debiera inclinarme en exceso para
llenar la cubeta y mire guayabito blanco que a veces
quise violar esta orden de Leticia y dejarme caer hacia
el fondo de la cisterna y terminar esta jodedera que es
vivir y salir de esto de la jodedera del vivir le digo ya
de una vez salir de esta trampa que es la vida como
decían los poetas románticos y varias veces me había
dicho la misma Leticia estar vivo es una frivolidad pero
ella como tantos mortales promedio le cogió el gusto
a esta trampa de la vida que en fin de cuentas te invita
a singar follar jalar coger piravear cachar templar pisar
es la libido lo dijeron y tenían razón aquel de Austria
y aquel de Suiza la que te impulsa a sembrar una flor
para en definitiva sembrar no más que un coito por
venir el pétalo quemado en un acoplamiento por ve-
nir la libido psiquiátrico mediocrísimo que potencia lo
mismo el pedal del acelerador de un camionero que la
lupa de un filatelista que afina el ojo de un astrónomo
quien indaga por la estrella inencontrada ¿compren-
des mortal? sin lavarse el bollo eso es mi psiquiatra
estrella estrella fugaz apagada mustia y perdida en el
hastío de este cosmos antillano de croquetas revolu-
confabulario 41
cionarias de pasta de sebo Libreta de Racionamiento y
discursos monologantes y congas revolucionarias no
alcanzo yo tampoco me dijo ella cuando intentó con
la cubeta y así salimos sin bañarnos ella sin siquiera
lavarse la vulva quise decir el bollo el chumino la pa-
nocha el bizcocho la papaya la concha el coño el bollo
lo más sagrado que posee una mujer y lo más sagrado
que puede recibir un hombre de todo lo que pueda re-
cibir en esta tierra como solía decir aquel canalla de
las Chinches Perdidas Urbano Ronsard lo que demues-
tra que éste era un hombre de ley alejado de esa onda
machista que tanto daño nos ha hecho según sabemos
y según en campaña mi Comandante en Jefe por todas
sus emisoras de radio y televisión que son todas las
que hay hoy en Cuba y todos sus periódicos
que son todos los que hay hoy en Cuba...
27
Si bien entonces ya tenía conciencia de que
no estaba loco, puesto que pensaba en frío,
como un hijoeputa, ya lo he dicho, un prag-
mático, un político, un comunista, no no, un
comunista no, perdón, me lo reafirmé esa
noche del último carnaval con disfraces de
la isla de Cuba, cuando regresábamos al Par-
que Central, el elefante y Leticia, la Muerte,
delante, y yo, disfrazado de loco, detrás de
ellos..., y tuve un pálpito.
Ha quedado comprobado que los enfer-
mos mentales, ni aun quienes lo están a me-
dias, los leves, se hallan aptos para sentir un
pálpito.
Algo, de pronto, me iluminó, o mejor dicho se
iluminó frente a mí, cordones de lucecitas en la ace-
ra, sus bordes, en medio, en el empalme de la pared
con la acera. “En unos minutos nos van a descojo-
nar”, pensé, o no, no lo pensé por deducción, sino
que este sentir se escribió en mi pensamiento; es decir,
un pálpito.
De modo que cuando llegamos al Parque y el ele-
fante fue directamente hacia cuatro tipos no disfraza-
dos que estaban en el desemboque de la calle, y nos
señaló, como si nos entregara a Leticia y a mí a es-
tos cuatro, y de inmediato despareció, más bien grité:
“¡Efectivamente...!, ¡nos jodimos!”.
Sebastián
42 El Búho
Adrianella
No hay ningún lugar, al menos en nuestro futuro cercano,
al que nuestra especie podría migrar.
Visitar, si, establecerse, aún no.
KARL SAGAN
Tal y como estaba programado, Adria-
nella comenzó a volver en sí después
de doscientos cincuenta días de hiber-
nación inducida -tiempo requerido para llegar a
Marte en la primera misión enviada desde la Tie-
rra para la exploración y colonización de este pla-
neta- transcurridos en la más profunda e inson-
dable inconsciencia, encerrada en una cápsula de
titanio.
Regresar de un letargo tan prolongado, un
sueño sin sueños, sin imágenes ni fantasías de
ninguna especie; resurgir de tan enorme oscuri-
dad ajena a toda realidad, no era cosa fácil. Pero
la astronauta había sido concienzudamente en-
leopoldo sánchez duaRte
Adolfo Mexiac
confabulario 43
trenada para ello, así que empezó a retomar concien-
cia de manera paulatina. Casi sin sentirlo entreabrió
los ojos resguardados por grandes lentes especiales
que le protegían de la tenue luminosidad que empeza-
ba a invadir la cápsula donde se encontraba, e inició
el elaborado procedimiento previsto para reactivar sus
músculos, su mente, sus órganos, su naturaleza toda,
siguiendo las indicaciones que recibía de una voz im-
personal tan distante y a la vez tan presente, también
grabada muchísimo tiempo atrás.
Conforme esto ocurría, la cápsula que la albergaba
se erguía, se enderezaba lenta, suavemente. Adriane-
lla apenas lo percibía ocupada como estaba en seguir
las instrucciones de la voz desconocida y si bien cada
vez se encontraba más alerta, más consciente, la pasa-
jera sideral todavía no recuperaba mayor sensibilidad
en su cuerpo. Apenas comenzaba a mover ligeramente
los dedos de ambas extremidades, mientras el resto de
su organismo, excepto los ojos que ya se encontraban
completamente abiertos y con mejor visibilidad, per-
manecía adormecido, aletargado, lo cual no dejaba de
preocuparle. Ella no lo sabía, pero habían transcurrido
veinticuatro horas a partir del momento en que su pro-
ceso de recuperación física y mental se había iniciado.
Así las cosas, el procedimiento de reanimación
continuó durante dos días más en los que la viajera fue
recuperando sensibilidad y conciencia de manera lenta
pero continuada, hasta que fue capaz de accionar algu-
nos de los dispositivos del interior de la cápsula pro-
gramados para desconectarla de la fuente de vida -una
serie de refinados conductos, tubos, sondas y delicados
aparatos acoplados a su cuerpo a través de la piel y de
sus conductos naturales, para alimentarle, hidratarle,
dotarle de oxígeno y monitorear sus signos vitales por
pausados que fueran, al igual que sus funciones corpo-
rales, indispensables para mantenerla con vida durante
el tan prolongado periodo de hibernación al que había
sido sometida, pero sobre todo recobrar el funciona-
miento de su cerebro, la memoria, el pensamiento y la
conciencia de su identidad.
La misión se componía de tres personas más: dos hom-
bres y otra mujer
Finalmente, el proceso de recuperación llegó a 511 cul-
minación y Adrianella, libre ya de sus ataduras con la
cápsula que la alojara durante tan largo tiempo, ahora
colocada de manera vertical, perfectamente consciente
de lo que ocurría, se preparó para abandonarla. Al efec-
to, accionó el mecanismo de apertura de la portezue-
la de salida, no sin antes asegurarse de que el interior
de la nave donde se encontraba contaba con oxígeno
presurizado suficiente para su supervivencia y la de sus
colegas -la misión se componía de tres personas más:
dos hombres y otra mujer- quienes seguramente, al
igual que ella, estaban a punto de abandonar sus res-
pectivas cápsulas, si no es que ya lo habían hecho y la
estaban esperando, se dijo animada. El corazón le latía
furioso, apresurado, moría de ganas por reencontrar-
se con otros seres humanos, verlos, saludados, hablar
con ellos, intercambiar impresiones; integrarse con los
demás de manera única, indisoluble; reiniciar con ellos
el consumo de agua y alimentos de manera gradual y
44 El Búho
en las proporciones previstas por los científicos que los
capacitaron para el viaje y, en fin, prepararse adecua-
damente para llevar al cabo su delicada misión en el
planeta rojo.
Adrianella percibía que algo extraordinario le espe-
raba; se sabía parte de un todo enigmático, desconoci-
do. Su mente, su memoria trabajaban aceleradamente
buscando una explicación a este desasosiego, este pre-
sentimiento que tanto le inquietaba. Una vez abierta la
portezuela, aspiró con profundidad comprobando que
la atmósfera en el interior de la nave era respirable; a
continuación, se despojó de la mascarilla para sujetarse
con ambas manos de la salida, asomarse al exterior y
pasear la mirada buscando a sus compañeros. No había
nadie. Las cápsulas restantes permanecían cerradas.
Pensó que tal vez sus colegas se le habían adelantado y
los llamó a voces. Ninguno respondió. Extrañada, pro-
cedió a abandonar la cápsula, lo cual hizo con gran di-
ficultad; se sentía agotada, sumamente cansada, débil,
muy débil, a grado tal que sus piernas temblorosas res-
pondían con enorme dificultad a su voluntad. Ella sabía
-sus instructores se lo advirtieron en repetidas ocasio-
nes- que esto muy seguramente ocurriría después de
doscientos cincuenta días de vida en suspensión. Era
mucho tiempo, sí, pero nunca esperó que el agotamien-
to, la debilidad que ahora experimentaba llegara a tales
extremos. Tomó asiento en un escalón y esperó a re-
cuperar el aliento para levantarse y caminar, vacilante,
tambaleándose, hacia los receptáculos que ocupaban
sus colegas. Cuando llegó al más próximo su sorpresa
fue mayúscula: tras el empañado cristal de la ventanilla
pudo vislumbrar el rostro borroso del primero de ellos:
tenía el aspecto amarillento y reseco de una momia con
la piel pegada al cráneo, los ojos desmesuradamente
abiertos y la boca desdentada y congelada en una mue-
ca de impotencia, casi de terror: Estaba muerto. Estre-
mecida, Adrianella retrocedió, se cubrió la cara con las
manos y, temblando, sacudida por la impresión, suma-
mente angustiada, se dirigió a las cápsulas restantes
para encontrarse con el mismo cuadro: para su congo-
ja, todos sus colegas habían perecido ¿Cómo? ¿Por qué?
¿Cuándo? Imposible saberlo, pero habían fallecido.
Se encontraba sola en el planeta Marte, sin posibilida-
des de regresar
Cuando la ingeniero y piloto aviador Adrianella Da Bo-
tto fue seleccionada y aceptó formar parte de la misión
colonizadora a Marte, lo hizo perfectamente consciente
de los riesgos y peligros que ésta entrañaba; sabía per-
fectamente que muy probablemente no regresaría a su
hogar en su natal Palermo ni volvería a ver a su amada
familia por mucho tiempo, sí, pero nunca imaginó un
final tan inusitado, tan impactante como el que aho-
ra vivía. La situación era verdaderamente desesperada.
Todo parecía indicar que se encontraba sola en el pla-
neta Marte a más de cincuenta millones de kilómetros
de la casa de sus mayores, de la Tierra, de sus amigos y
de sus seres queridos, sin posibilidades de regresar y lo
más trágico: no había nada que ella pudiera hacer para
remediarlo.
Sacudida por los sollozos, tiritando de miedo, la
mujer tomó asiento de nuevo, encorvada, en posición
confabulario 45
fetal, abrazada a sus rodillas, procurando calmarse y
tratando de pensar con claridad sobre tan inesperada
situación. Por lo pronto, siguiendo el procedimiento
aprendido de sus instructores, bebió unos sorbos de
agua e ingirió una tableta preparada con los nutrientes
adecuados y en las proporciones previstas, que tomó de
los bastimentos almacenados en la nave. Hubiera dado
cualquier cosa por una taza de café -se decía, resigna-
da- pero este primer alimento la hizo sentirse mejor, lo
cual ya era algo dadas las circunstancias.
Una vez repuesta del susto; ya más sosegada, Adria-
nella se dirigió a la gruesa ventanilla de la escotilla prin-
cipal de la nave para echar un vistazo al exterior. Lo que
vio la sorprendió muchísimo: si bien agreste y desolado,
el paisaje no estaba desprovisto de vegetación, a la dis-
tancia le pareció distinguir la silueta de algunas plantas
y arbustos chaparros, incluso se apreciaba un cielo azul
pálido y algo que parecían nubes, lo cual no coincidía
con las imágenes que numerosos satélites y sondas in-
terplanetarias habían recogido del planeta rojo; algo
andaba mal, pensó mortificada, de manera que ahora
se dio media vuelta para colocarse ante el módulo de
mando de la nave el cual continuaba encendido, con un
zumbido sordo que contrastaba con el impresionante
Martha Chapa
46 El Búho
silencio de su interior, a fin de cotejar la información
consignada en sus sistemas sobre la trayectoria, dura-
ción del viaje, distancia recorrida y lo más importante:
su ubicación final en el planeta Rojo.
¡Suspendida en el espacio, orbitando la Tierra du-
rante veinte años!
Habiendo obtenido información al detalle sobre
lo acontecido con la nave durante el tiempo que
permaneció en ella, la mujer, asombrada, concluyó
que definitivamente no estaba en Marte; pero, en-
tonces... ¿dónde se encontraba? ¿Qué había falla-
do? Después de cotejar una y otra vez los registros
sobre lo ocurrido, no le quedó la menor duda: los
primeros quinientos veinte días de vuelo espacial,
ésta había recorrido el doble de la distancia pre-
vista para llegar al planeta rojo, lo cual significaba
que efectivamente había viajado hasta Marte, para
entonces retomar la trayectoria programada para
su regreso a la tierra y permanecer suspendida en
el espacio orbitando el planeta durante... ¡nada
menos que veinte años! -de 2023 a 2042-. ¿Veinte
años?, se preguntaba incrédula al tiempo que re-
visaba una y otra vez la información y confirmaba
que, en efecto, habían transcurrido dos décadas,
después de las cuales, por razones inexplicables,
el artefacto descendió y aterrizó por sí solo don-
de ahora se encontraba: en el corazón del desierto
mexicano de Altar, Sonora, al norte de ese país.
Adrianella no lo podía creer.
Al fin mujer, se aproximó a un espejo y vio la
imagen de una señora madura -tenía treinta y seis
años cuando partió al espacio---, sorprendida,
Juan Román del Prado
confabulario 47
mortificada, se encontró ajada, marchita, envejecida.
De su otrora frondosa cabellera castaña, no quedaban
más que unos largos y no muy abundantes mechones
rojizos, grises, opacos; sus grandes ojos verde aceituna
se habían empequeñecido circundados por innumera-
bles arrugas y perdido su brillo de antaño; las comisu-
ras de los labios, las líneas de la frente y la incipiente
flacidez de su cuello y de sus mejillas, las cuantiosas
pecas en la cara y en las manos y la pérdida de estatura,
de peso y de sus redondeces -el traje espacial le venía
sumamente holgado-, como todo lo demás, acusaban
claramente su edad, y si bien éste su nuevo aspecto no
le agradó en absoluto, optó por tomársela con calma,
resignarse a ello y no permitir que le afectara todavía
más. Después de todo, no había nada que pudiera ha-
cer para remediado, se dijo, apaciguada. Sin embargo,
no pudo dejar de pensar en cuál habría sido la vida que
no vivió de no haberse alistado para la misión a Marte;
¿Estaría casada? Muy probablemente, y a esas alturas
con hijos y hasta con nietos, seguramente. Ella creía
en la familia y siempre le gustaron los niños -razonaba
con nostalgia- pero ya era demasiado tarde, lo sabía.
Los recuerdos de su vida anterior al viaje se agolparon
en su mente, agudizando un sentimiento de profunda
soledad que la llenaba de temor, de angustia y de tris-
teza. Sin embargo -se decía tratando de sobreponerse-,
muy posiblemente reencontraría con vida a algunos de
sus colegas y amigos, a sus hermanos y hermanas y
otros parientes; tal vez hasta conocería a sus sobrinos
y a los hijos de estos y eso la hizo sentirse mejor, más
confortada.
Después de confirmar una y otra vez que la atmós-
fera exterior era respirable, Adrianella salió de la nave
que había sido su hogar durante los últimos treinta
años; agitada, conmovida, descendió por la escalerilla,
se postró de hinojos, besó la tierra agrietada y seca del
desierto y suspirando agradecida con Dios, levantó la
vista al firmamento que resplandecía en el horizonte
dándole la bienvenida. Estaba viva, de nuevo en casa y
eso era lo más importante.
La Humanidad se había destruido, había desaparecido,
se había aniquilado a sí misma
Lo que ella ignoraba era que después de tantos conflic-
tos y guerras libradas por los hombres de todas las épo-
cas a lo largo de su historia milenaria; conflagraciones
absurdas en las que viejos intolerantes, caprichosos y
soberbios enviaron al combate, al sacrificio inútil, a mi-
llones de jóvenes limpios y buenos, siempre en nombre
de la democracia, de la libertad y de la paz, finalmente,
no obstante el enorme, el fabuloso progreso científico y
tecnológico alcanzado en su pasado reciente, la natura-
leza y la condición humana no cambiaron un ápice, y la
maldad, el egoísmo, la violencia prevalecieron sobre la
razón y la conciencia de los hombres justos; la humani-
dad había logrado su objetivo: se había destruido, había
desaparecido, se había aniquilado a sí misma a resultas
de un enorme, formidable, monstruoso y por demás es-
túpido conflicto nuclear ocurrido poco después de su
partida. Adrianella era, pues, la última de su especie.
48 El Búho
Un secuestro más
¡Oh, libertad, gran tesoro! Porque no hay buenaprisión, aunque fuese en grillos de oro
LOPE DE VEGA
Cuando el ingeniero Santiago de la Barrera -un prós-
pero, importante y adinerado empresario de la cons-
trucción- despertó con un terrible dolor de cabeza, no
tenía la menor idea de dónde se encontraba. No podía
ver nada. Intentó ponerse de pie, pero le fue imposi-
ble; azorado, con gran alarma, descubrió que estaba
inmovilizado, atado de manos y pies, sujeto a una silla,
amordazado y con una venda en los ojos. Sintió miedo,
mucho miedo. Lo último que recordaba era que Anahí
-así dijo llamarse aquella morena soberbia, de físico es-
pectacular, ojos almendrados, nariz afilada, labios car-
nosos, busto generoso, talle breve y piernas largas, per-
fectas-, que conoció en el canta-bar cercano al edificio
de su propiedad, por la avenida Insurgentes Sur donde
tenía las oficinas de su empresa, y quien, después de
una farra animadísima que se prolongó hasta las tres
de la madrugada, hora en que cerraba el establecimien-
to, lo invitara, sugerente, sensual, hablándole con voz
ronca y mordisqueándole al oído, a "tomar una última
copa" en su departamento.
-No te arrepentirás, papacito... me haces un regali-
to y yo te llevo al paraíso... ya verás.
El ingeniero, quien se había tomado unas copas de
más y la estaba pasando muy bien, no tuvo inconve-
niente en pasarla todavía mejor con aquella mujer tan
guapa, tan cachonda, de manera que aceptó su pro-
puesta y, después de pagar la cuenta, le dio un gene-
roso anticipo que ella guardó en su seno. Más tarde,
recordaba vagamente, salieron del lugar para abordar
su lujoso Mercedes, que ella condujo, trasladarse a un
edificio de la colonia Del Valle, cuya ubicación tampoco
recordaba, y subir al departamento de la mujer, quien,
abriéndose el escote con descaro y picardía, tomándole
las manos para que le acariciara los espléndidos senos,
sobándole, lasciva, los genitales, besándolo con ardor y
pericia, le aflojó la corbata, le desabrochó la camisa, le
quitó los zapatos y lo hizo acomodarse en un mullido
sofá de piel para servirle un vodka tónic más, que el
hombre bebió con avidez, excitado como se encontraba
por la expectativa de una noche de lujuria con su her-
mosa y apetecible anfitriona.
No sería la primera vez que faltaba a su casa; lo
hacía con frecuencia, y Hortensia, su abnegada y tole-
rante esposa, estaba acostumbrada a sus escapadas.
Después, se hizo la más completa oscuridad. Anahí le
había suministrado un fuerte somnífero.
No sabía cuánto tiempo había transcurrido y tam-
poco tenía la menor idea de dónde se encontraba. Lo
que era evidente, concluía sumamente consternado,
era que había sido secuestrado, pero... ¿por quién, o
por quiénes? Esa mujer, Anahí, que lo había llevado
con engaños a su departamento y lo había drogado,
seguramente tenía socios, cómplices, profesionales del
secuestro; tal vez eran policías, como solía ocurrir en
estos casos, y él, incauto, ¡pendejo!, ¡muy pendejo!, ha-
bía caído en la trampa, apenas lo podía creer... ¡Haberse
dejado engatusar de esa manera!, se repetía anonada-
do, incrédulo, arrepentido y mucho muy preocupado.
confabulario 49
¿Qué onda, ingeniero, cómo se siente el hombre?
De un día para otro, tontamente, había perdido su li-
bertad, la que jamás había valorado como ahora. Pero
si esto lo inquietaba, también tenía claro que podía per-
der la vida. Y ahora... ¿qué?, se preguntaba inquieto, in-
cómodo, adolorido por las ataduras que le lastimaban
tobillos y muñecas y la mordaza que le impedía respirar
libremente, cuando, de pronto, escuchó voces apagadas
y el ruido de una puerta al abrirse. Alguien, un hombre
oloroso a lavanda, sudor y cigarrillo le arrancó la venda
y le desprendió la mordaza de un tirón para enfocarlo
a la cara con una gran linterna de mano. Deslumbrado,
encandilado, el prisionero apenas alcanzó a vislumbrar
dos personas más en la habitación, mu-
jer una de ellas, seguramente se trata de
la puta ésa, la tal Anahí, pensó irritado.
-Qué onda, ingeniero, ¿cómo se
siente el hombre? -inquirió el alto y cor-
pulento sujeto de la linterna quien, al
igual que sus acompañantes, se cubría el
rostro con un pasamontañas.
- ¿Ya está despierto? Vamos, tome
un poco de agua -la mujer se aproximó
y le dio de beber-, le va a caer bien para
la pinche cruda... más tarde, si se porta
como Dios manda, lo voy a desamarrar
para que pueda comer algo, no quere-
mos que se nos muera, al menos no to-
davía; eso depende de usted y solamente
de usted, de nadie más, como se puede
imaginar...
A punto del llanto, con voz quebrada, agitado, des-
colorido, el ingeniero Santiago de la Barrera alcanzó a
preguntar.
- ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? ¿Qué quie-
ren de mí? Yo soy un hombre respetable, un hombre de
trabajo, un hombre de familia y, que yo sepa, no tengo
enemigos, ni problemas con la justicia... seguramente
se trata de una confusión, un lamentable malentendido,
yo soy una persona honesta...
- No esperará usted que le demos nuestros nom-
bres, nuestra dirección, referencias de trabajo y le mos-
tremos nuestros rostros para que los coteje con nues-
tras credenciales de elector, ¿verdad, señor ingeniero?
Aída Emart
50 El Búho
-interrumpió burlón, el hombre-. Porque si así fuera,
además de viejo incauto, rabo verde y pendejo, es usted
un ingenuo... ¿Estamos? ¿Quiere saber quiénes somos?
Hasta la pregunta es necia: somos sus secuestradores
y punto. En cambio, nosotros sí sabemos quién es us-
ted. Lo hemos investigado a fondo. Durante las últimas
semanas nos hemos informado al detalle sobre todas
y cada una de sus actividades, socios, amistades, su
esposa, sus hijos, sus escuelas, su domicilio, los res-
taurantes y lugares que frecuenta, como el canta-bar
donde estaba tan contento y galán anoche tomando
y fajándole aquí a la señora -se dirigía a la mujer que
le miraba sonriendo, displicente- que lo acompañaba,
y lo más importante: sabemos de sus autos de lujo, sus
residencias en el Pedregal, en Cuernavaca, Acapulco y
en San Diego, California; también estamos enterados
Hugo Navarro
confabulario 51
de sus abultadas cuentas bancarias, sus cuantiosas in-
versiones en la bolsa y en las Islas Caimán, así como de
los contratos millonarios de su constructora; sabemos,
pues, que usted vale mucho dinero; que el ingeniero
Santiago de la Barrera es un hombre rico, muy rico...
Queremos su dinero, porque usted tiene demasiado y
nosotros nada
-Como le decía -continuó el encapuchado-, contestan-
do a su pregunta, somos sus secuestradores... nada
más y nada menos y, evidentemente, lo que queremos
de usted, no es otra cosa que su dinero, porque usted,
viejo cabrón, tiene demasiado y nosotros nada o casi
nada, lo que en nuestra opinión es sumamente inequi-
tativo, ¿verdad? Se trata pues de un asunto de justicia
social; todo lo que pretendemos, como dirían algunos
politiquillos demagogos, de esos buenos para discur-
sear y para robar, es una mejor y más justa distribución
de la riqueza... ¿Qué le parece? El sujeto se expresaba
con propiedad; su vocabulario correspondía a una per-
sona instruida.
-Ahora, lo voy a desatar para que se tranquilice, coma
algo, se relaje un poco y platiquemos con calma sobre las
condiciones y el monto de su rescate. ¿Le parece bien?
El hombre procedió a liberarlo de las ligaduras, le
colocó una esposa en la muñeca izquierda sujeta por
una cadena soldada a la cabecera de una vetusta cama
que se encontraba adosada a la pared de la modesta,
reducida y húmeda habitación desprovista de ventanas
donde se encontraba; seguramente el sótano de una
vieja casa pensó el cautivo.
La mujer le ofreció un emparedado y una cerveza
que el ingeniero devoró y bebió con avidez; la cerveza
lo reanimó bastante.
-Antes que nada, quiero decirle que por ahora su
vida no corre peligro siempre y cuando cumpla con to-
das y cada una de mis instrucciones y, sobre todo, no
se le ocurra mentimos y no trate de pasarse de listo y
menos aún de fugarse, porque, entonces... ¡No respon-
do, le rompo la madre sin pensarlo dos veces! ¿Le que-
da claro? Para su información esta casa se encuentra
donde menos se imagina y tengo dos hombres de mi
absoluta confianza en la habitación contigua con ór-
denes de vigilarlo, alimentarlo y atender sus necesida-
des más elementales. Éste no es un hotel de lujo, como
usted comprenderá, pero nada le faltará, incluidas sus
medicinas, pues sabemos que usted es hipertenso. Aquí
lo tendremos hasta que su familia pague el rescate, no
importa el tiempo que esperemos, siempre y cuando no
sea demasiado -agregó el enmascarado-. Esta mañana
nos hemos comunicado con su mujer para enterarla de
la situación. Al principio la vieja pendeja creyó que se
trataba de una broma, pero acabó por creernos cuan-
do le describí su ropa y la cicatriz de su operación del
apéndice; también le ofrecí que usted hablaría con ella
y le advertí claramente que no se le ocurriera hablar a
la policía si quiere verlo de nuevo, porque si lo hiciera
nosotros nos vamos a enterar, puede estar seguro, tene-
mos contactos, y entonces, como comprenderá, ya no
habrá negociación y usted... don Santiago, puede darse
por muerto.
52 El Búho
Haz lo que te digan estas personas y no llames a la
policía...
Sudando, muy alarmado, De la Barrera asentía vigoro-
samente a las amenazas del encapuchado, quien conti-
nuaba enfocándolo con la linterna de mano.
-Sí, sí... ¡por supuesto! ¡Entiendo¡ ¡Entiendo! Le ase-
guro, le... le juro que cumpliré con sus órdenes al pie de
la letra... ¡Lo que usted mande, lo que usted quiera, se-
ñor! Sólo dígame qué debo decirle a mi mujer. ¿Cuánto
quieren ustedes? ¿Cuándo y dónde debemos pagar? ¿De
qué tiempo disponemos para reunir el dinero?
-Con calma y nos amanecemos, ingeniero, no coma
ansias -continuó el hombre del pasamontañas entre-
gándole un teléfono celular de prepago que destruiría
una vez concluida la llamada-; por lo pronto, aquí tie-
ne, comuníquese con su pinche vieja y dígale que, en
efecto, está usted secuestrado; que por ningún motivo
llame a la policía y siga todas y cada una de nuestras
instrucciones al pie de la letra. Dígale también que so-
lamente trataremos con ella, con ninguna otra persona
y que no recurra al consejo o a la ayuda de nadie, pero
absolutamente de nadie, en especial de los abogados,
esos cabrones todo lo enredan... ¡Ah!, Y sea breve, no
hable más de lo indispensable y no diga nada distinto a
lo que le he ordenado, ¿OK?
-¡Sí... sí... sí... señor! -tartamudeó De la Barrera to-
mando el celular para marcar a su casa-. ¿Hortensia?,
sí, habla Santiago, sí... es verdad... me secuestraron...
sí, pero estoy bien, ahora escucha: ¡cálmate mujer, trata
de controlarte, nada ganamos con llorar! Haz lo que te
digan estas personas y, sobre todo, no llames a la po-
licía ni lo comentes con nadie, pero con nadie, ni con
los muchachos, ¿entendido? -se refería a sus dos vás-
tagos-. Y, por favor, hazme caso, está en juego mi vida,
esto va en serio. Ellos se pondrán en contacto conti-
go. Espera su llamada. Voy a colgar porque se acabó el
tiempo. Cuídate. Hasta pronto. Federico devolvió el ce-
lular a su captor, quien lo apagó para guardárselo; más
tarde lo destruiría; era el primero de varios que tenía
preparados, adquiridos en otro extremo de la ciudad e
imposibles de rastrear pues sólo utilizaría uno cada vez
que lo requiriera.
Transcurrieron varios días y los secuestradores no
se comunicaban. La señora Hortensia De la Barrera in-
formó a sus hijos que su padre había salido de viaje y
no sabía cuándo regresaría, misma versión que dio a
todas las personas, amigos y colegas que llamaron pre-
guntando por él.
Con nadie comentó lo ocurrido a su marido y, si-
guiendo las instrucciones de los secuestradores, no
llamó a las autoridades, si bien ganas no le faltaron.
Cuando más desesperada se encontraba haciendo guar-
dia junto al teléfono, finalmente recibió una llamada en
la que se escuchaba una voz de hombre, distante, dis-
torsionada por algún dispositivo electrónico.
-Ponga atención, vieja taruga, porque no voy a re-
petir lo que tengo que decirle. Sabemos que usted no
ha llamado a la policía y ha hecho muy bien porque de
otra manera no estaríamos en contacto con usted y su
marido habría pasado a mejor vida, se lo aseguro. El in-
geniero se encuentra perfectamente. Incluso le hemos
proporcionado su medicina para la hipertensión, como
confabulario 53
le ofrecí; a nosotros nos sirve más vivo que muerto, de
manera que por eso no se preocupe. ¿OK? Ahora escu-
che: tiene usted cuarenta y ocho horas para reunir dos
millones de dólares americanos en billetes de veinte y
cincuenta, y no me venga con el cabrón cuento de que
no los tiene o no puede disponer de ellos, porque sabe-
mos perfectamente que ustedes cuentan con esa canti-
dad y más, en las cajas de seguridad de sus ban-
cos, a las cuales usted también tiene acceso; el
culero de su marido, que está cagado de miedo,
nos lo ha confirmado, así que no pierda tiempo
en pendejadas, ni trate de tomarnos el pelo si lo
quiere volver a ver con vida; cuarenta y ocho ho-
ras, ni un minuto más, ¿entendido? Entonces re-
cibirá instrucciones para la entrega del rescate -y
sin darle oportunidad a replicar, el hombre colgó.
¡Más le vale, vieja bruja, de lo contrario, ya
sabe lo que puede ocurrirle a su marido!
Transcurrió de nuevo una semana sin noti-
cias. Hortensia ya no pudo ocultar a sus hijos lo
que ocurría, y los chamacos, asustados, opina-
ron que debían llamar a la policía, pero ella no
estuvo de acuerdo: era mejor reunir el dinero del
rescate, esperar la llamada y pedirles que lo pu-
sieran de nuevo al celular para comprobar que
seguía con vida; entonces decidirían qué hacer,
de manera que uno de ellos, el mayor de sólo
quince años, la acompañó a tres bancos distin-
tos para retirar el dinero de las cajas de seguri-
dad, en tanto que el otro se quedó en casa junto
al teléfono por si entraba la tan esperada llamada de
los secuestradores, lo que no ocurrió hasta la mañana
siguiente.
-Escúcheme bien, ¡vieja babosa! -dijo la voz distor-
sionada y lejana-. Sabemos que ayer visitó tres sucursa-
les bancarias acompañada por su hijo, lo que significa
que ya tiene nuestro dinero, eso está muy bien; sin em-
Carlos Reyes de la Cruz
54 El Búho
bargo, nos preocupa que sus hijos cometan una indis-
creción. La semana pasada le advertí que no comentara
con nadie sobre el secuestro de su marido, ni siquiera
con ellos y usted... ¡vieja estúpida, hija de su putísima
madre!, desobedeció mis órdenes poniendo en riesgo la
vida del maricón de su marido. Si alguno de sus chama-
cos comete la pendejada de avisar a la policía, ya puede
ir preparando el funeral del pinche ingeniero, y de paso
le advierto que también le rompo la madre a usted y a
los chamacos... ¡se lo garantizo!
-Pero es que no pude hacer otra cosa -respondió
Hortensia atribulada-; estaban tan preocupados por la
ausencia y falta de noticias de su padre que me vi obli-
gada a informarles la verdad para evitar que acudieran
a las autoridades. Le aseguro que mis hijos están de
acuerdo en pagar el rescate y no lo van a comentar con
nadie. Me lo han prometido, y le garantizo, le juro que
son incapaces de desobedecerme. ¡Créame, por Dios!
-la señora se tomó un respiro-, así que por favor díga-
me cuándo, dónde y a quién le entrego el dinero...
David Leonardo
confabulario 55
- ¡Pues más les vale, vieja bruja!, porque de lo con-
trario ya sabe lo que puede ocurrirle a su marido. Por
esta sola ocasión voy a confiar en usted y en sus hijos,
aunque sean unos chiquillos babosos, pero asegúrese
de que le harán caso, si no... ya sabe. ¡También a ellos
nos los cargamos! ¿Está claro? Ahora, escuche: ponga
ese dinero en bolsas negras de las que se utilizan para
la basura y mañana espere mi llamada para decirle qué
hacer.
Al día siguiente, el sujeto llamó en la madrugada.
Hortensia, quien a duras penas había podido conciliar
el sueño, se despertó sobresaltada. Era la misma voz
distorsionada...
-Tiene usted treinta minutos para levantarse, ves-
tirse, subir el dinero a su carro sola; no quiero acom-
pañantes, recuerde que la estamos vigilando. Tome el
periférico, entra y se estaciona en la Plaza Perisur, a la
derecha frente a Sears, cerca de la salida a Insurgentes;
espere en su auto hasta que un Jetta negro sin placas,
conducido por una mujer con lentes oscuros, que se va
a estacionar atrás de usted, le haga un breve cambio de
luces, entonces, sólo entonces, sin voltear a ver y sin
descender de su vehículo, baja usted las bolsas, las deja
sobre el piso y se retira de inmediato y sin apresurarse
por la salida de Insurgentes hacia la derecha. ¿Le queda
claro? ¡Y no se le vaya a ocurrir hacer una pendejada,
pinche vieja, porque no respondo!
-Bueno, sí... sí, está bien, de acuerdo, haré lo que us-
ted me ordena, pero... ¿Y mi marido? ¿Cuándo lo dejan en
libertad? ¿Está enterado? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo
sé que se encuentra bien, que no le han hecho daño,
que está con vida? Quiero... necesito hablar con él -in-
quirió desconfiada, insistente, Hortensia De la Barrera.
Si usted cumple y sigue mis instrucciones, mañana lo
soltamos...
- ¡Con una chingada! ¿Pues qué no entiende? Soy yo
quien pone las condiciones, no usted, no lo olvide...
¡Bájele, vieja taruga!, ¡modere su tono! -respondió el
hombre, muy molesto, levantando la voz-. Ya le dije que
el ingeniero está bien y si usted cumple con su parte
y sigue mis instrucciones, mañana mismo lo soltamos,
tiene mi palabra; sin embargo, por esta vez no me crea
a mí, ahora se lo paso -concedió el hombre de la voz
distorsionada-; pero por esta última ocasión y sólo por
un momento, ¿de acuerdo?
La señora pudo hablar brevemente con Santiago,
su marido, quien le confirmó el dicho de sus captores y
le rogó, le suplicó con voz entrecortada, muy asustado,
que cumpliera estrictamente con sus exigencias y que
por ningún motivo diera parte a la policía.
Ella hizo lo que le ordenaron y permaneció en su
auto estacionada en Perisur, frente a Sears por más de
tres horas pero nadie acudió al lugar, de manera que
regresó a su domicilio a esperar que le llamaran nueva-
mente. No podía hacer otra cosa.
Los plagiarios dejaron pasar otra semana. El hom-
bre se comunicó. Le dio nuevas instrucciones, muy si-
milares a las anteriores, esta vez la hicieron desplazarse
hasta Plaza Galerías en Cuernavaca. Hortensia De la
Barrera cumplió estricta, puntualmente lo que le orde-
naron, pero, para su consternación nuevamente la de-
jaron plantada. La señora no sabía qué pensar, ni qué
56 El Búho
hacer. Al día siguiente, el sujeto de la voz distorsionada,
llamó de nuevo. Ahora lo hizo tarde por la noche.
-Ponga atención a lo que le voy a decir porque no
lo voy a repetir ¡Vieja estúpida! Cambie de inmediato el
dinero a una maleta clara con un listón amarillo en el
asa y sin identificación; si la maleta tiene ruedas, mejor,
para que usted misma la pueda llevar; váyase al aero-
puerto a la terminal uno; colóquese en la sala de espera
de vuelos nacionales, párese ante la escalera automá-
tica que está frente a la sala, la que sube al estaciona-
miento, ponga la maleta en el piso a un costado recar-
gada sobre la pared de la escalera y, sin voltear para
nada, camine rumbo a los sanitarios, pase al baño de
mujeres y espere cuando menos quince minutos ence-
rrada en un retrete.
-Después, sin prisas, puede regresar a su casa, ¿en-
tendió?... y no quiero retrasos, a esta hora no puede
haberlos -aclaró el hombre-, actúe de manera normal,
natural, sin vacilaciones, no hable con nadie y no haga
pendejadas. ¡Recuerde que la estamos vigilando a usted
y a sus hijos, y que podemos romperles la madre!... ¡ No
lo olvide!
Hortensia hizo lo que le ordenaron. Cuando sa-
lió de los sanitarios, donde Anahí se encontraba vi-
gilándola sin que ella se percatara, la maleta había
desaparecido.
Harta de su marido, decidió liberarse de él
Después de varios días de inútil espera, Hortensia De la
Barrera, quien estaba haciendo preparativos para tras-
ladarse a San Diego con sus hijos menores, finalmente
tuvo noticias de su marido: lo habían encontrado en el
mirador de la carretera federal a Cuernavaca, recostado
sobre el volante de su flamante Mercedes con un balazo
en la nuca y un montón de periódicos arrugados en el
asiento derecho del vehículo.
Puesta de acuerdo con el inspector comandante Se-
veriano Martínez, quien fue el encargado de darle tan
infausta noticia y con quien sostuvo una larga, produc-
tiva entrevista, Hortensia, ahora viuda de De la Barrera,
vestida de negro, bañada en lágrimas, triste, muy afligi-
da, se apersonó ante el ministerio público para presen-
tar una denuncia de hechos en la que relató con lujo
de detalles, paso a paso, todo lo acontecido a partir de
la infortunada desaparición de su marido, incluida la
entrega del rescate en el aeropuerto. Lo que la santa se-
ñora se guardó muy bien de informar fue que la maleta
en cuestión no contenía dinero, sólo papel periódico,
circunstancia de la cual el comandante Severiano esta-
ba al tanto pues había recibido una generosa cantidad a
cambio de su complicidad, de su silencio.
La verdad era que Hortensia, harta de su marido,
de sus descaradas infidelidades, de sus borracheras,
sus insultos, sus vulgaridades, groserías, golpes y ma-
los tratos; de sus horribles ronquidos que no la dejaban
dormir; su aliento avinagrado, sus hediondas flatulen-
cias, su ácido, repulsivo olor a viejo, la insufrible arro-
gancia y el enorme desprecio de que hacía gala hacia su
persona y todo lo que se relacionara con ella, después
de muchos años de abnegación, tolerancia y paciencia,
consideró que ya había tenido suficiente y decidió libe-
rarse de él. Por eso lo mataron.
confabulario 57
Entra 2-Conejo cantando briago. Sostiene una
pequeña barrica de pulque
Conejo:
“Agua de las verdes matas
Tú me tumbas, tú me matas
Agua de las verdes matas
Tú me haces andar a gatas”
Ejem…! Buenas tardes, digerido… distinguido pú-
blico. Mi señor Quetzalcóatl, el Dador de Vida, me ha
encargado, que para que no acaben sus cantos, les rela-
te las aventuras de un servilleta cuando me la hicieron
gacha en el Reino de los Muertos. Yo soy Dos Conejo:
Ometochtli: dios conejo ebrio, jefe de los Centzon To-
tochtin; también soy “los cuatrocientos conejos”. Uste-
des saben, los gastos de representación: si hay güeyes
que dicen que varios son los cuatrocientos pueblos…
¿por qué yo no voy a ser los 400 conejos? Una fiesta
muy importante, la de Toxcatl, se celebraba en honor a
la diosa Mayahuel y a otros dioses, y en ese día había
héctoR nezahualcóyotl luna Ruiz
Jesús Anaya
58 El Búho
una gran ingesta de pulque, o séase, una borrache-
ra de Huehuetéotl y señor mío. El consumo de pulque
en los 364 días restantes estaba reservado sólo a los
viejos; si, por ejemplo, un joven noble era encontrado
borracho en el Calmecac, se le ejecutaba de inmediato.
Yo, debo confesar a sus mercedes, no estoy exento del
escándalo y el barullo que ocasiona la tomadera.
Sí ya saben, vinieron con el chisme acá. Estába-
mos descansando allá en Teotihuacán, echándonos
unos jicarazos meramente rituales, cuando de pronto
llega ni más ni menos que el mero mero de las profun-
didades. Le dice el señor del inframundo, Mictlantecu-
htli, bien encabronado a mi señor Quetzalcóatl: “No,
que tu pinche conejo vino de gandalla a partírselas a los
400 huitznáhuas; me los dejó como zapotes maduros
y luego cómo se los voy a mandar para que hagan el
numerito diario a mi señor Huitzilopochtli, porque vas
a ver que se va a enojar un montón y chiquita y no te la
acabas con ese vato”. Y mi señor Quetzalcóatl nomás
se quedaba todo trabado trabado, con la mandíbula
apretada y echándome unos ojos acá
como de venado loco. “¿Ya ves en lo
que nos metiste, pedacito de… cone-
jo?”, dijo por fin mi señor de pluma
de quetzal, haciéndose el disimulado
porque ya lo sabía, y pues le tuve que
decir la verdad: “todo empezó por no
saberme moderar”.
“Dómino memento me
Y a mis tripas encomiendo
Este licorcito
licorcito de maguey””.
No están ustedes para saberlo
ni yo para contárselos, pero les juro
que es cierto: mi señor Quetzalcóatl
es más o menos como mi papá; no
precisamente, pero les voy a explicar
cómo estuvo la cosa. Pasaba muy ga-
lán acá, como partiendo plaza con su
advocación, el avatar pues, de Ehé-
Alejandro Villanova
confabulario 59
catl, o séase dios del viento, cuando ve a mi señora
Mayahuel, con un huipil de esos quezque “totalmente
Palacio”, y no, pos se le puso muy duro el porvenir.
Luego luego que: “No, mamacita, que las abejitas, que
las florecitas, que si tú y que yo, y esto y aquello, y que
en tu cuerpito de violoncello, quisiera tocar esto y aque-
llo”… Ya saben cómo son esas cosas. El caso es que
ella acepta bajar al mundo terrenal deslizándose sobre
la espalda del viento; ahí venían cayendo; al llegar, se
unieron y se transformaron en un árbol de dos ramas.
Estaban de lo más a gusto, cuando llegó su abuela la
Coatlicue, que al no encontrar a Mayahuel y nomás el
árbol, arranca las ramas y se las da de comer a sus nie-
tas las Tzitzime, que tan sólo dejaron las astillas. Ahí sí
le pudo mucho a mi señor Quetzalcóatl; andaba como
pajarito mojado chille y chille, llore y llore, hasta que
se le ocurrió recoger y enterrar las astillas y nació una
planta a la que le pusieron “maguey”. A lo mejor para
que rimara con “Mayahuel”. (Doctoral) Los botánicos
dicen que los huesos de Mayahuel son una alusión a
los rizomas subterráneos de la planta madre, ya que,
aún cosechada, surgen de ella nuevos vástagos.
“¡Ay, Diosito!
Si borracho te ofendo
con la pura cruda
me sales debiendo”.
¿Cuál es la relación de los conejos con el pulque?
Se preguntarán ustedes. ¡Aaaaaah! Pues yo se los voy a
decir: un día estaba acá, de lo más quitado de la pena,
cuando me dio un chorro de sed… ¿Han comido pi-
nole? Bueno, hagan de cuenta así estaba yo, pero con
pura tierra, qué esperanzas que siquiera fuera maíz
con piloncillo. Andaba todo toxcatl, así (jadeo), con la
boca seca, cuando vi un magueyzote y su base se veía
tiernita, toda verde y me puse a roerla. “Pues ya qué”,
me dije, “igual y se me quita la sed con la savia fres-
quita”. ¡Y cuaaaaaal! Tenía una leche acá, toda blanca
blanca, que se había formado en la panza de la planta
cuando se estaba echando a perder el aguamiel, y por
su alto contenido en glucosa, y…. ¡Vóytelas! (Docto-
ral) Se comienza con un estado de excitación y euforia,
acompañado de locuacidad, apareciendo alteraciones
tanto psicomotrices como psicológicas; se llama abu-
so cuando lo que se bebe resulta perjudicial para el
organismo y se manifiesta en la aparición de ciertas
alteraciones gastrointestinales o neurológicas. Mu-
chos de los que abusan se convierten en unos años
en bebedores com-pul-si-vos: este ascenso en el nivel
de la gravedad dependerá de unos datos objetivos; la
cantidad y años de consumo, pero también las diferen-
cias individuales de las personas. Los que tengan una
mayor vulnerabilidad biológica o psicológica corren
mayor riesgo de transformarse en alcohólicos. (Mutis)
Los antiguos decían que si uno tomaba, digamos, un
vaso de pulque, estaba con “diez conejos”; dos, “vein-
te conejos”, “tres, sesenta conejos”… Si te avientas
más de diez vasos, pues ya te cayó encima la pinche
conejera…
“Vino bendito, dulce tormento
¿que haces afuera?
VAMOS PA DENTRO!!.”
60 El Búho
Y lo del Mictlán estuvo así: ¿Sí saben qué es eso?
¡Pues el inframundo! mi señor Quetzalcóatl quería ir
al infierno ¿no? Andaba respondiendo a las habladas y
bravatas del Mictlantecuhtli: “No, que tú me la persignas
durísimo; que me la Pérez Prado con música de viento”
y no sé qué tanto y mi señor serpiente emplumada que
llama a su gemelo Xólotl, para ir juntos al Mictlán y
ahí vamos los tres. “¿Y yo por qué?”, dirán ustedes re-
medando el clásico. Pos quesque soy avatar, a mi vez,
de Xólotl; ya saben cómo es un relajo esto de la teo-
gonía mexica o azteca. El caso es que llegué, o sea los
tres llegamos, uno tras otro, pero juntos, bueno, con
las dos calacas: Mictlantecuhtli y Mictlantecíhuatl, que
son rete cábulas, y se ponen a presumirnos: “mira qué
chalchihuites tan cucos que me regalaron en Otumba;
estos son bezotes de Xochicalco divis divis; por acá hay
unos yugos de Tolantongo que no te claves”. Cuando de
pronto vi (vimos) que descuidaron los huesos de los
primeros hombres que buscaba mi señor… ¡y que se
los pepena! (pepenamos). Pero estaba (estábamos) con
la cruda de pulque de un día antes y… ¡Riata! Que me
caigo (nos caemos) y se desparraman todos los huesi-
tos, me pongo (nos ponemos) a juntarlos y ahí vienen
detrás de nosotros los guaruras de Huitzilopochtli, a
partirme (partirnos) mi (nuestra) mandarina en ga-
jos. Pero con eso de que la ingesta de alcohol eleva la
tensión arterial y la frecuencia cardiaca, me puse (nos
pusimos) como león (leones) de melena negra, y nos
devolvemos estilo Nicolás Romero y se armaron los te-
jocotazos… ¡Pero gacho! Yo soltaba madrazos a dies-
tra, siniestra y ambidiestra (¡zoc! ¡cuaz! ¡ándele! ¡bif!);
los pobrecitos huitznahuas nomás decían: “yo no juí,
yo no juí”…. ¡Pobres compañeritos! Hasta que acabó
mi (nuestra) furia vengadora… Salimos con nuestros
huesitos del inframundo.
“El agua es para los bueyes
y el vino, para los reyes.
Y me dice mi señor Quetzalcóatl: “¿Y por qué me
puse (nos pusimos) así de loco si ni había (habíamos)
bebido?”; ¿No? ¡No queriendo! Le digo. Lo malo del
pulque (o cerveza, mezcal, alcohol, pues) es el abu-
so. (Doctoral) “Cuando un gran número de personas se
abandona al vicio de la embriaguez hasta el grado de
producirse degeneraciones orgánicas hereditarias, el
mal sobrepasa la órbita de la vida individual para con-
vertirse en un daño social que se manifiesta en lesiones
de la economía, de la cultura, de la vitalidad misma de
la sociedad de que se trate”. Y me contesta mi divino
señor: “¡Con razón! ¡Andas bebiendo en horas de traba-
jo! ¿te echaste tus jicarazos antes de irte (irnos) al Mic-
tlán?”. Sólo la caminera, le contesté, pero él se puso
todo encanijado: “Y qué tal si en ese momento llegan
los inspectores de Tonatiuh? ¿Cómo respondes? ¿Así
pagas la confianza? ¡No se bebe en horas de trabajo!
¿Sabes lo que es responsabilidad? ¿De qué manera pue-
des responder así si se necesita todo tu conocimiento,
sobriedad y concentración?”. Y así se siguió, bajándo-
me todita la autoestima y el amor propio de todo bo-
rracho que se respete. ¿Qué se le va a hacer?
“El señor es nuestro Dios
confabulario 61
y nosotros sus muchachos
¡Si él nos quiso borrachos,
hágase su voluntad!”
¿Cuál es el problema de tomar mucho? Primero
viene la hipertensión, junto con la insuficiencia cardia-
ca; luego produce alteraciones en el tracto gastroin-
testinal; primero se producen sólo irritaciones e in-
flamaciones en la mucosa del tracto, pero después se
convierten en verdaderas úlceras. Dolores muy fuertes
en el estómago. El alcohol también produce várices,
así que si ven gorditas que se quejen de várices denles
el mejor consejo: “deja de abusar del alcohol y asunto
arreglado”. También produce diabetes… ¿por qué? Mi-
ren (doctoral): el etanol destruye las células de los islo-
tes del páncreas, lo que provoca pancreatitis alcohólica
crónica, y que a la larga ocasiona diabetes mellitus o
una hiperglucemia. Se sube el azúcar, se orina mucho,
se toma mucha agua, se pierde peso y hay cansancio
y dolores en todo el cuerpo todo el tiempo. Te afecta
la memoria, te afecta la vista y, ¡lo peor: impotencia!
Cuando tomen, digamos, una caguama diaria, pueden
escoger la opción que más les guste de cáncer que les
va a dar: de lengua, de boca, de laringe, de faringe,
esófago y de hígado. Las enfermedades infecciosas es-
tán a la orden del día y son comunes la neumonía y la
tuberculosis, pero también la meningitis bacteriana, la
peritonitis, la colangitis ascendente y la sinusitis cró-
nica. Hay enfermedades para todos.
“El que a este mundo vino
Y no tomó vino
¿A qué chingados vino?”
Bueno, pues ya les lloré, les platiqué y algo me
consolé; chance y llegando a la casa me haga un buen
pozole. El gran problema de ser borracho es que llega
un momento en que hay que aceptarlo, ni modo, hay
vehemencia por el alcohol; existe ansiedad y no hay
manera de borrar eso fácilmente. Se sabe, por ejemplo,
que el alcoholismo es un correlato de la esclavitud eco-
nómica y un obstáculo para el desarrollo social y cultu-
ral, pero su consumo está firmemente arraigado en la
religión católica. La religión católica a su vez sostiene
importantes fiestas y tradiciones de las comunidades
indígenas, donde el alcohol es anfitrión… ¿anfitrión de
qué? de la amistad, del reencuentro, del acuerdo y del
perdón. ¿A ver, quítenles sus usos y costumbres? (Se
sienta) Y con toda la demás sociedad mestiza es igual,
no se hagan: no se sienten contentos si no toman…
¿por qué no se sienten contentos si se moderan? (se
recuesta en el suelo) ¡De veras! Eso es lo que yo iba a
preguntar: ¿por qué no hay el mismo entusiasmo en
las buenas costumbres? A fin de cuentas, borrachos
somos y empinando el codo andamos (Se duerme).
Estos borrachos ya se enojaron
Porque su pulque se lo acabaron
Se hacen chiquitos, se hacen grandotes
Y nunca pasan de monigotes
TELÓN *De Historia apócrifa de las drogas”, obra de teatro en cinco actos coes-
crita con Juan Manuel Vargas
62 El Búho
La psicóloga Alice Tarcovnicu miraba curiosa la panta-
lla del ordenador portátil, leyendo el correo electróni-
co de María, su hija adoptiva. La adolescente olvidaba
cerrar el correo electrónico de su ordenador.
La mujer estaba contenta de poder conocer más sobre
su hija adoptiva, la persona que había cambiado por com-
pleto su vida de familia, sin su existencia habría arruinado su
vida, incluso su comportamiento con los alumnos líderes de
la ensenanza del colegio en el que ella trabajaba desde hacía
muchos años.
María parecía ser un enigma indescifrable, no solo para
ella como psicóloga, sino también para otros adultos.
- “!Dios!, Senor !que palabras pornográficas! –Exclamó la
mujer sorprendida-. ¿Dónde habrá mi hija aprendido a hablar
así? De hecho yo no lo hago, en nuestra familia no utilizamos
esas palabras, ni yo, ni mi marido, ni mis hijos. Su madre bio-
lógica, era una prostituta, que frecuentaba a muchos hom-
bres, le hicieron los hijos cada uno de estos hombres, vivía en
un ambiente promiscuo. Sin duda, la mujer había tenido un
comportamiento indecente y un lenguaje vulgar. Pero yo críe
a María bien, le había enseñado lo mejor que podía. ¿Qué influencia increíble te-
nía el factor hereditario? El dicho “la manzana no cae lejos del árbol” demostraba
en este caso, como una venganza. ¿Qué imágenes había enviado a los hombres
coRnelia păun heinzel
Luis Alberto Ruiz
confabulario 63
con los que ella hablaba en internet? Yo creía que ella
solo se desnudaba y caminaba así frente a mis hijos y
a mi marido. ¿Qué diría un sacerdote sobre esto? Po-
bre Ilie, me dije cuando pensaba en las posiciones de
María. “Protégeme Senor del pecado”.
“Pero, ¿qué hace María cuando no estoy en casa?,
si ella se desnuda y envía fotos en distintas posturas a
los hombre por internet y ella les dice las cosas que he
leído. ¿Qué harán los hombres de mi familia en casa?
Cuando la adopté, sabía que su madre era una mujer
frívola que iba con muchos hombres, todos sus hijos,
tienen un padre distinto. Pensé que si ella se criaba en
un ambiente diferente, educado, religioso y amante de
la paz, como el nuestro, el resultado sería positivo. El
silencio en el seno de nuestra familia desapareció, con
la llegada a casa de María. En este caso, se demues-
tra claramente la herencia, los rasgos heredados son
decisivos; el medio ambiente no tuvo ningún efecto
sobre ella –dijo la mujer enfadada.
-!María, ven aquí! ¿Qué significan estos mensajes
y estas fotos? –gritó Alice-. Pensé que eras seria, hice
todo lo que querías, te he comprado todo lo que has
querido, sin importar lo caro que era. Mis hijos son
mayores y nunca hablaron así, nunca han causado
problemas pero tú…
-¿Qué haces con mi correo electrónico? –Gritó la
adolescente con tono acusador-, has violado mi priva-
cidad. ¿Qué si mi padre es un sacerdote tiene que usar
pañuelos y besa reliquias?
No soy vieja como tú. Soy joven y tengo que dis-
frutar y entretenerme con los hombres. No tienes ni
idea de cuántos fans tengo en internet y por supuesto
en la casa. Estás obsoleta, no tienes ni idea de lo que
les gusta a los hombres, no sabes en absoluto cómo
dibujar a los hombres.
La señora Tarcovnic había pasado de los cuarenta
años, pero seguía siendo una mujer bella, rubia oxige-
nada con la nariz y los labios finos, con el rostro con
un tono oliva y un cuerpo equilibrado. Parecía incluso
más joven que cualquier mujer de su edad. Nadie tuvo
ante ella esa crueldad. Con esa afirmación, María tocó
un punto sensible. “¿Tanto he envejecido? –preguntó
de pronto ella.
Alice quería asesorar a la chica y de repente, ella
era la única que necesitaba ser consolada. “Si María
lo dice, quizá lo sea” “Puede que Ilie cuando mira a
María, se olvide de las cosas sagradas, cuando María
está caminando completamente desnuda por la casa y
realizando unas posturas increíbles que revelaban sus
más íntimas y profundas regiones. Entonces la chica
empezó a reír histéricamente, como si fuera a ven-
garse de alguien. Pensó en la posición preferida de la
adolescente, con una pierna bajo la parte inferior, pos-
tura que le permitía mostrar sin pudor sus intimidades
en la que se hizo numerosas fotografías, que había
expuesto descaradamente en Internet. “Me pregunto,
¿quién le ensenó esto? La chica llevaba el pelo color
rosa, mira lo que le pasó en su cabeza, !y les gustaba a
todos los hombres! Aunque no hubiera visto eso, pero
lo que escribía, hacía volverse completamente locos a
los hombres.
* Parte I del libro El laberinto de los enigmas
64 El Búho
luis FeRnando escalona
La grieta en el suelo del desierto le recordó el
semblante de su abuelo.
Julián se encontraba en cuclillas, obser-
vando la materia que se desprendía de la tierra, como
si fuera la piel de una gran callosidad. Por un momen-
to, aferró ese pedazo de mundo entre sus dedos. Sintió
la textura rasposa. Su olor era el aroma viejo de la sed.
¿Cómo habría sido el mundo que conoció el abuelo?
Sus historias parecen deseos de recuperar un lugar que
se le perdió.
Julián tenía doce años. Era un niño moreno, de piel
reseca y cabello negro, cubierto con una capa gruesa
de polvo y arena. Era flaco y la mayor parte del tiempo
se la pasaba en silencio, observando.
Dice que el mundo estaba hecho de ciudades. Había
ríos, lagos y océanos, pero yo nunca he visto nada de
eso. ¿Dónde están? ¿Cómo desaparecieron? ¿Quién se
los robó?
Carmen Parra
confabulario 65
El niño abrió sus dedos y el viento le arran-
có aquel residuo de vida. Julián miró hacia ade-
lante y se encontró con el sol. Frunció el ceño.
Puso su mano de manera horizontal sobre su
frente y enfocó la vista. Ahí, delante de él, esta-
ba un mundo extenso, seco y roto; aquello que
los suyos llamaban Danuí, el Gran Desierto.
Dice que el sol y los hombres se acabaron el
agua del mundo y por eso las tribus pelean. Pero
llueve para todos, ¿por qué pelean? ¿Qué objeto
tiene caminar buscando la lluvia?
—¡Julián!
Era la voz dulce de una mujer. Julián miró en
esa dirección y corrió hasta donde estaba ella,
una joven de unos veinticinco años. Era delgada
y musculosa, su piel era dorada y el cabello le
caía hasta mitad de la espalda, en un tono rubio
sucio y ondulado. Vestía un trozo raído de tela
color café que sugería unos senos pequeños y
dejaba al descubierto su abdomen plano. Abajo,
traía una especie de falda corta que resaltaba
sus piernas y unas botas de piel que cubrían los
pies.
—Prepara tus cosas —dijo ella—. Nos
vamos.
—¿Tan pronto?
—Los viejos dicen que después de las du-
nas, el cielo promete lluvia. Hay que movilizar-
nos para que no nos ganen terreno. Apresúrate.
—Sí, Marla —respondió el niño, y cuando
comenzaba a alejarse, ella lo llamó.
—¡Julián! —se acercó hacia él. En su rostro
había una sonrisa triste—. ¿Cuándo será el día
que puedas decirme mamá?
Julián bajó el rostro.
Ya sé, pero es que todavía la extraño.
Marla lo observó un momento y suspiró.
—Oye —Julián alzó la cara, avergonzado—.
No estoy enojada, ¿de acuerdo?
Él movió la cabeza para afirmar.
—Anda, apresúrate.
Julián echó a andar.
¿Por qué se quieren ir? Aquí está bien. Hay
bisontes grandes alrededor para todos y la lluvia
puede venir a nosotros. No entiendo por qué di-
cen los viejos que hay que buscarla, que no todo
Danuí ve llover.
Julián entró a una de las tiendas de campa-
ña, tomó un bolso de piel y comenzó a guar-
dar sus cosas. En realidad, no tenía mucho: una
muda de ropa, una navaja, algunas semillas y
una cáscara de nuez fosilizada que había perte-
necido a su madre.
Siempre lo mismo. Ya que me siento a gusto
en un lugar nos tenemos que ir. O porque augu-
ran lluvia en otro sitio o porque vienen invaso-
res. ¿Por qué siempre llueve en otro lugar y no en
nuestro lugar? El cielo es igual en todos lados.
Cuando salió de la tienda, cargó su bolso
por la espalda y se acercó adonde estaba la chi-
ca. A su alrededor, la gente del grupo comenza-
ba a desmontar el campamento.
66 El Búho
Marla se encontraba amarrando unas bol-
sas de cuero junto a la silla de Alanis, el abuelo
de Julián. El anciano tenía un rostro sereno, la
piel rojiza y profundas líneas en la frente y al-
rededor de los ojos. Su cabello era blanco y lo
tenía amarrado en dos pequeñas trenzas que le
caían delante de los oídos.
Al ver al niño, Alanis sonrió y estiró los bra-
zos hacia él. Julián corrió a su encuentro.
Alanis rió mientras lo abrazaba y Julián se
aferró a él.
—No seas malo con Marla —le susurró—.
Ella trata de ayudar.
Sin soltar al anciano, Julián dirigió una mi-
rada de reproche a la mujer, quien en ese mo-
mento, llevaba las bolsas a uno de sus compa-
ñeros para que las pusiera con las demás.
—Marla no me ha dicho nada, yo me doy
cuenta de las cosas —dijo Alanis. Julián se sor-
prendió y suavemente soltó a su abuelo.
—¿Y cómo sabes esas cosas?
—El tiempo te deja leer en los ojos lo que no
dicen los labios.
—¿Así como lees el desierto?
—¿A qué te refieres? —preguntó Alanis in-
teresado.
—Marla dijo que los ancianos creen que
después de las dunas, el cielo promete llover.
Alanis sonrió.
—¿Ves esas nubes rotas a lo lejos?
—Sí —respondió Julián.
—Cuando las nubes se quiebran, hay que
observar si se mueven. Ahora lo hacen, acer-
cándose unas a otras. Las más juntas tienen un
color gris oscuro. Por eso uno supone que ha-
brá lluvia.
En ese momento, Sarkán se acercó. Era un
hombre corpulento y de espesa barba negra, la
cual sugería ya algunas canas.
—Estamos listos, Alanis.
—Lleva a tus hombres en forma de círculo.
—¿De círculo? —preguntó Sarkán—. Hace
mucho que no usamos esa formación.
—Por eso —dijo Alanis—. Si hay otros gru-
pos cercanos, se confundirán.
Sarkán sonrió.
—Bien. Entonces, andando.
El líder de la tribu hizo una señal y dos hom-
bres se acercaron a la silla de Alanis. Julián re-
trocedió.
—Es momento de partir —dijo el anciano.
Los dos hombres tomaron los extremos de-
lanteros y posteriores de la silla. La levantaron.
Al momento, llegaron otros dos y sirvieron de
apoyo a sus compañeros. Al cabo de unos mi-
nutos, el grupo entero iniciaba otra vez la mar-
cha sobre Danuí.
*****
—Este desierto era el mar —le dijo Alanis a
Julián.
confabulario 67
En ese momento, el grupo cruzaba cerca
de donde se extendía un enorme esqueleto que
sugería la forma de un pez. Alanis le dijo que
se trataba quizá de algo llamado ballena y que
aquéllos habían sido sus dominios.
—Pero eso fue mucho antes de que este lu-
gar se secara.
—¿Todo el mar se murió?
—Todo —dijo Alanis con la vista fija en la
distancia.
El cielo estaba nublado y la temperatura ha-
bía descendido; al parecer, los viejos acertaron.
Pronto, en algún lugar comenzaría a llover; o al
menos era lo que esperaban.
Siguieron la vereda por la cual se había es-
condido el sol. Pasó un rato sin novedad alguna.
De repente, se escuchó la voz de un hombre.
—¡Llueve!
Todo el grupo se detuvo. Algunos miraron
hacia arriba. Otros guardaron silencio, como
queriendo reconocer el canto de las nubes.
Sarkán y otros se acercaron con el sujeto.
—Me cayó una gota —les dijo.
—¡Por acá también llueve! —exclamó otra
voz.
Los miembros del grupo fueron sintiendo
los suspiros húmedos del cielo cayendo sobre
ellos: en algún brazo, en el rostro, en el cabello.
Luis Garzón
68 El Búho
Poco a poco, la lluvia incrementó su fuerza has-
ta que cubrió el lugar.
—¡Preparen los orbes! —ordenó Sarkán, re-
firiéndose a unos recipientes alargados donde
recolectaban el agua. Momentos después, co-
locaron las vasijas sobre el suelo del desierto y
comenzaron a cantar y a danzar. Incluso Julián
se sintió contento. Ver la lluvia cayendo sobre
los orbes era un augurio de prosperidad para el
grupo y al menos así, aseguraban que tendrían
agua fresca durante unos días más para beber.
Mientras, aprovechaban para jugar y bañarse.
De pronto, escucharon una voz de alarma.
—¡Arwos!
Se escucharon gritos de terror entre el gru-
po de Sarkán cuando los vieron descender so-
bre las dunas y precipitarse, a toda velocidad,
sobre ellos. Mujeres y niños comenzaron a co-
rrer despavoridos para buscar escon-
dite. Algunos hombres prepararon las
armas y otros intentaron poner el agua
recolectada bajo protección.
Los ancianos como Alanis, que no
podían caminar, fueron puestos cerca
de algunas formaciones rocosas que los
pudieran proteger mientras el peligro
pasaba. Ahí mismo, aprovecharon algu-
nas mujeres con bebés en brazos para
guarecerse. Mientras, en la zona abierta
del desierto, la lucha comenzó.
Los Arwos superaban en número a
los Gulmiks, nombre de la tribu de Sar-
kán. Pronto se vieron acorralados por
los invasores, pero aún así opusieron
resistencia.
Los Gulmiks se defendieron con ha-
chas y dagas, pero los Arwos habían de-
sarrollado lanzas, espadas y resorteras
reforzadas con cuerdas, donde coloca-
ban piedras que arrojaban al enemigo.
José Juárez
confabulario 69
Marla tomó de la mano a Julián y corrieron
juntos a ocultarse bajo una formación rocosa.
Ahí, miraban entre los huecos de la piedra. Mar-
la sacó un cuchillo largo y esperó.
—No hagas ruido —le dijo. Pero Julián no
tenía la menor intención de moverse o decir
algo; no podía ni pensar.
En pocos minutos, los Gulmiks fueron
aplastados. Algunos guerreros lograron escapar
y esconderse bajo grandes rocas. Los que cus-
todiaron los orbes cayeron también y los Arwos
se hicieron de sus abastecimientos de agua.
Algunas mujeres fueron tomadas prisioneras y
con ellas, los niños. Marla y Julián no podían
ver con claridad. Los gritos de los rehenes fue-
ron alejados con fuerza hasta desaparecer.
Pasado un rato, cuando estuvieron seguros
de que los Arwos se habían ido, Marla y Julián
salieron de su escondite. El silencio se precipi-
taba sobre el susurro de la lluvia.
Abuelo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, abuelo?
¡Aparece, por favor!
Marla y Julián buscaron sobrevivientes, pero
todo a su alrededor era el desierto y cuerpos
caídos acribillados por el agua de la lluvia.
Julián aferró la mano de la chica. Habían
sido afortunados. Aquél era el fin de los Gul-
miks.
Tengo miedo de preguntar, pero necesito
hacerlo. Necesito que Marla me diga algo. Aquí
adentro me siento solo.
—¿Dónde está mi abuelo?
Marla no respondió, pero se dio cuenta de
que Julián iba a llamarlo en voz alta.
—Aún no, Julián. Podría haber Arwos cerca
de aquí y si nos escuchan, nos tomarán prisio-
neros. Busquemos detrás de las rocas.
Conforme avanzaban y daban vueltas a la
zona, se dieron cuenta de que la lucha se ha-
bía extendido en buena parte del área. Cada vez
que se alejaban del punto central, era menor el
número de muertos que encontraban; parecían
más bien aquellos que habían intentado esca-
par y se hubieran encontrado con algún invasor.
Entonces, mirando en todas direcciones, Ju-
lián se encontró una formación rocosa que pa-
recía estar quebrada por varias de sus partes. Al
otro lado, vio un pedazo de madera que tenía
forma circular. Le pareció conocido. Temeroso,
Julián se soltó de la mano de Marla y se acer-
có. Marla corrió hacia él, repitiendo su nombre
una y otra vez. Cuando estuvo a su lado vio la
silla del abuelo: estaba destruida. Al ver lo que
quedaba de Alanis, abrazó con fuerza al niño y
lloró.
*****
El calor de la fogata dentro de la cueva los con-
fortó.
Habían caminado cuando todavía llovía so-
bre Danuí y se alejaron hacia el lado contrario
70 El Búho
que habían tomado los Arwos. Habían encon-
trado a Sarkán agonizando en algún lugar del
desierto, y antes de morir, les dijo que los Arwos
roban el agua y la acumulan para su gente.
“También la venden en la ciudad de Jabar”,
les había dicho.
—¿Has escuchado sobre Jabar? —le pre-
guntó de pronto Marla a Julián, al otro lado de
la fogata.
El niño se mantuvo en silencio.
—A mí también me duele lo de Alanis, pero
necesitamos resolver qué hacer y hacia dónde ir.
Julián mantenía agachada su cabeza. En los
ojos de Marla había súplica y comenzaron a lle-
narse de lágrimas.
—Julián, por favor…
El único sonido fue el crepitar de las llamas.
Más tarde, cuando Marla dormía, Julián
contempló la cáscara de nuez que había per-
tenecido a su madre. Las llamas de la fogata la
hacían ver de color dorado.
Parece la arena del desierto reunida en un
instante. Es como si tuviera a Danuí sobre mis
manos.
Julián levantó el rostro y desafío al fuego
con sus ojos, perdiéndose en su interior.
Mi abuelo siempre quiso que le devolvieran
su mundo y se le cayó de las manos. ¿Habrá sido
cierto que el mundo tenía agua, que había ríos,
mares y lagunas? ¿Será verdad que la gente usa-
ba el agua y que había lugares llamados casas?
Si fuera o no cierto, ése no es mi mundo. Mi
mundo es aquí con Marla, en este gran desier-
to llamado Danuí. Me gustaría decírselo a ella,
pero no sé cómo. Cuando lo pienso parece muy
fácil, pero cuando quiero decirle se me atoran
las palabras. Como si quisieran salir todas de
golpe por la boca y chocaran entre sí. Y entonces
me las trago y no digo nada.
Mi mundo es aquí. Danuí es mi mundo. Mar-
la es parte de mi mundo. ¿Para qué buscar el
mar si ya no está? Mamá ya no está. Ni el abue-
lo. Ese mundo se desmoronó.
Y entonces, Julián arrojó la cáscara de nuez
al interior del fuego y comenzó a expulsar un
olor diferente que no supo nombrar.
Así se cayó el mundo de agua. Pero llueve.
Llueve sobre Danuí. Ése es nuestro mundo.
Las horas pasaron. La noche se fue y Julián
se quedó ahí sentado hasta que el fuego se con-
sumió a sí mismo. Afuera, el sol comenzó a bri-
llar sobre el desierto.
*****
Marla despertó y vio al niño sentado en la boca
de la cueva. Estaba mirando hacia el exterior.
—¿Qué pasa? —preguntó ella, sentándose a
su lado.
Julián suspiró.
—Mi abuelo me dijo que la ciudad de Jabar
no se movía como la lluvia.
confabulario 71
Marla lo miró esperanzada.
—¿Será cierto?
—No sé.
Si su mundo ya no está…
—Si su mundo ya no está y conocemos el
desierto, ¿por qué no ir a ese lugar? —preguntó
Julián.
—Podría funcionar.
—Sí, podría —dijo el niño. Y la abrazó. Mar-
la correspondió el gesto. Estaba sonriendo.
—¿Sabes cómo llegar?
Al lado contrario de donde camina el sol.
—Al lado contrario de donde camina el sol
—respondió el niño.
—¡Vayamos pues!
Marla y Julián destruyeron los residuos de
la fogata, tomaron sus cosas y salieron de la
cueva.
Buscaron la ruta del sol.
—Podría llover.
Marla lo miró con intriga.
—Quizá.
Miraron un momento hacia el frente y
suspiraron.
—Estoy contento de que estés aquí —dijo
el niño.
—Yo también —respondió ella, sonriendo.
—Te quiero, mamá.
Sin dejar de sonreír, Marla se enjugó las lá-
grimas y Julián tomó su mano. Entonces, co-
menzaron a andar.
Lilia Luján