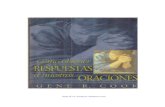Cook, Thomas H. - El Misterio de La Laguna Negra
Transcript of Cook, Thomas H. - El Misterio de La Laguna Negra

1

Título original: The Chatham School Affair Editor original: Bantam Books, Nueva York Traducción: Juanjo EstrellaReservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.Pubicado por acuerdo con Bantam Books, un sello de The Bantam Dell Publishing Group, división de Random House, Inc.© 1996 by Thomas H. Cook© 2000 by Ediciones Urano, S. A.Aribau, 142, pral. - 08036 Barcelonawww. umbrieleditores.com ISBN: 84-95618-03-6 Depósito legal: B- 50.766 - 2000Fotocomposición: Ediciones Urano, S. A.Impreso por Romanyá Valls, S. A. - Verdaguer, 1 - 08786 Capellades (Barcelona)Impreso en España - Printed in Spain
Digitalización y corrección por Antiguo.
2

A Kate MiciakSine qua non
Ve lo bastante quien ve su oscuridadLORD HERBERT DE CHERBURY
3

PARTE 1
1
HABÍA UNA FRASE de Milton que era la favorita de mi padre. Le encantaba citársela en voz alta a los chicos de la escuela de Chatham. Se plantaba frente a ellos el primer día de clase, con las manos bien metidas en los bolsillos del pantalón, hacía una breve pausa y los miraba muy serio.
—Cuidado con lo que hacéis —decía—, pues el mal acaba volviéndose contra sí mismo.
A la luz de lo que sucedió en los años siguientes, no imaginaba lo equivocado que estaba ni hasta qué punto yo lo sabía.
A veces, en especial en alguno de esos horribles días de invierno tan frecuentes en Nueva Inglaterra, en los que el viento dobla árboles y arbustos y la lluvia golpea con fuerza ventanas y tejados, siento que retrocedo hasta el mundo de mi padre, a mi propia juventud, al pueblo que él tanto amaba y en el que yo sigo viviendo. Miro por la ventana de mi oficina y veo la calle principal de Chatham tal como era entonces —algunas tiendas dispersas, un desfile fantasmal de coches antiguos con los faros montados sobre sinuosas carrocerías—. En mi mente, los muertos vuelven a la vida, adoptan sus formas terrenales. Veo a la señora Alberston llevando una cesta de almejas al Mercado de Kessler; al señor Lawrence avanzando a trompicones con el vehículo de nieve que él mismo se ha fabricado con unos esquís en la parte delantera y las cadenas de un tanque de la Primera Guerra Mundial en la trasera, todo ello adaptado a la carrocería destartalada de una furgoneta descubierta. Saluda mientras se aleja; un guante detenido en el tiempo.
Una vez más en el umbral de mi pasado, siento que vuelvo a tener quince años, que mi cabeza está cubierta de pelo y que no tengo manchas en la piel; el cielo queda lejos, el infierno no es ni siquiera un pensamiento. Incluso intuyo cierta bondad en el corazón de la vida.
Y entonces, surgiendo de la nada, vuelvo a pensar en ella. No en la mujer joven a la que conocí hace tanto tiempo, sino en la niña pequeña que se recortaba contra el mar azul, junto a su padre, vestida con un traje blanco de lino, diciéndole lo que los padres siempre les dicen a sus hijos: que el futuro se abre ante ellos como un prado de hierba sin bosques oscuros. En mi mente, la veo como aquel día, de pie frente a su casa de campo, vuelvo a oír su voz, sus palabras resuenan como campanas distantes, propagando la efímera fe que tuvo en la vida. «Toma tanto como quieras, Henry. Hay de sobras.»
En aquella época, la iglesia de los Congregacionistas se levantaba en el extremo oriental de Chatham, blanca e inmaculada salvo por la alta y oscura aguja del campanario. En la esquina sur de la iglesia estaba la parada del autobús, un grueso pilar blanco que indicaba el lugar en el que los autobuses de Boston se detenían para recoger y dejar a los pasajeros que, por una u otra razón, preferían no tomar el tren.
Aquella tarde de agosto de 1926 yo llevaba ya un rato sentado en la escalinata de la iglesia, leyendo algún libro de historia militar, mi vicio por aquel entonces, cuando el autobús se
4

detuvo unos metros más allá. Desde aquella distancia contemplé cómo se abrían las puertas, oí cómo las bisagras metálicas chirriaban al aire cálido del final del verano. Una mujer corpulenta y dos niños bajaron primero, seguidos por un señor mayor que fumaba en pipa y llevaba una gorra de capitán de la Marina, muy de moda en aquella época en el Cabo Cod. Luego hubo unos instantes en suspenso, durante los cuales nadie más se movió en aquel interior en sombra del autobús, por lo que supuse que arrancaría, doblaría a la izquierda y seguiría su curso hasta el pueblo siguiente, Orleans, dejando una estela de polvo tras su paso, como una boa de plumas.
Pero el autobús no se movió. El motor siguió ronroneando ligeramente al lado de la acera. No pude imaginar la razón que lo mantenía allí, hasta que vi que otra figura se levantaba de uno de los asientos traseros. Era una mujer que avanzaba lenta y suavemente, una silueta oscura. Antes de llegar a la puerta se detuvo, el brazo ligeramente levantado, la mano suspendida en el aire incluso cuando hizo el ademán de agarrar la barandilla que habría de ayudarla a descender los escalones.
En aquel momento no pude adivinar la razón de su repentina vacilación. Pero después de muchos años he llegado a la conclusión de que en aquel preciso instante debió darse cuenta de lo lejano que resultaba nuestro mundo de aquel en el que ella había vivido hasta entonces con su padre, en el transcurso de los años en los que habían viajado juntos, de las cosas que había visto con él; Florencia en el esplendor de su verano, los canales de Venecia, París desde la escalinata del Sacré-Cæur. ¿En qué podía compararse Chatham con cualquiera de aquellas cosas?
Al final, algo la empujó a seguir avanzando. Tal vez la necesidad, el hecho de que con la reciente muerte de su padre no le quedaba otra opción. Quizá la esperanza de que, por fin, podría vivir entre nosotros. Nunca lo sabré. Fuera lo que fuera, aspiró profundamente, se agarró a la barandilla y bajó los escalones que la separaban de aquel diminuto pueblo costero en el que no había vivido ningún artista famoso y en el que nada importante había sucedido, excepto las súbitas tormentas y los movimientos tortuosos de las eras geológicas.
Fue mi padre el que la recibió cuando bajó del autobús aquella tarde. Él era el director de la escuela de Chatham. Aunque de estatura media, su carácter expansivo y su aspecto, que inspiraba respeto, le hacían parecer más alto. En uno de los muchos retratos de aquella época que conservo de él, sacado del anuario escolar de 1926, aparece sentado en su despacho, detrás de un imponente escritorio de roble, con las manos sobre su superficie pulida y mirando directamente a la cámara. La pose normal de un hombre respetable y satisfecho de sí mismo en aquellos años, que le confería un aspecto adusto, tal vez incluso algo duro, aunque él no fuera ninguna de esas dos cosas. De hecho, cuando pienso en cómo era entonces, casi siempre se me aparece como una persona alegre y vivaz, llena de energía, rara vez enfadado, siempre dispuesto a perdonar, su rostro el libro abierto de sus sentimientos. «El corazón es lo que importa, Henry», me dijo poco antes de morir, algo que repitió muchas veces a lo largo de los años, aunque en realidad nunca se lo aplicara a sí mismo, ya que, sin duda, de todos los hombres que he conocido en mi vida, él fue el menos esclavo de las pasiones. Ahora que ya soy viejo me cuesta imaginar que, en mi juventud, llegara a detestarle tanto.
Pero le detestaba. En silencio, sordamente. Sin darle pista alguna de la poca estima que le tenía. Yo debía parecerle un hijo obediente, tal vez propenso a los cambios de humor, pero
5

por lo demás normal, movido sólo por los vientos cambiantes de toda adolescencia. Al recordarlo, cosa que hago con frecuencia, me maravilla lo mucho que sabía de Cicerón y Tucídides y lo poco del niño que vivía en la habitación de al lado.
Aquella misma mañana me había visto sentado en el columpio del porche. Me lanzó una mirada de ilesa probación y me dijo:
—Qué, ¿no tienes nada que hacer?
Yo me encogí de hombros.
—Bien, pues ven conmigo —añadió, bajando los escalones de la entrada y metiéndose en el coche, un viejo y voluminoso Ford con los faros retorcidos como cornamentas.
Me levanté, le seguí hasta el coche y me senté en silencio mientras arrancaba. En mi rostro había pintada una ligerísima mueca de desdén, el único acto de rebeldía que me estaba permitido.
Mi padre conducía despacio por el pueblo, dispuesto a aminorar aún más la marcha ante la presencia de peatones o caballos. Saludó a la señora Cavenaugh, que salía del colmado, e hizo sonar la bocina al ver a Davey Bryant perseguir con demasiado ímpetu a Hattie Shaw por el patio del faro.
Por aquel entonces, Chatham era poco más que una sola calle llena de tiendas. Estaba Mayflower's, una especie de ferretería en la que se vendía de todo, y Thompson's, la mercería, además de la farmacia del señor Benchley, en cuya trastienda los caballeros del pueblo se reunían para tomarse una copa de algún licor, algo ilegal en aquel tiempo, aunque nunca hasta el punto de emborracharse. La señora Jessup tenía una posada al final de Main Street, y la señora Hilliard una escuela de «danza, teatro y piano», a la que prácticamente nadie asistía, por lo que su principal fuente de ingresos procedía de la venta de pasteles y tartas, y de cuidar de las casas de algunas familias ricas que veraneaban en mansiones espaciosas y soleadas al borde de la bahía. Seguro que desde cierta altura Chatham debía parecer un lugar idílico, pero para mí era una cárcel, sus edificios, los altos y lúgubres muros, y sus jardines y prados me rodeaban como alambradas de espino.
Mi padre, por supuesto, no pensaba como yo. Había nacido para vivir en un pueblo pequeño. A veces, sin motivo alguno, salía de casa y se iba a pie hasta el centro del pueblo, deteniéndose a conversar con todo aquel que se cruzara en su camino, normalmente del tiempo o de su jardín, de cualquier cosa que sirviera para mantener viva la llama de las palabras, como si aquellas conversaciones intrascendentes fueran el lubricante mismo de la vida, el numen, como decían los romanos, la sustancia divina que nos une y nos sostiene.
Aquella tarde de agosto parecía casi contento mientras conducía por el pueblo y enfilaba la calle que llevaba hasta la fachada blanca de la iglesia Congregacionista. Yo sabía que pasaba algo, ya que siempre que estaba a punto de hacer alguna buena obra era cuando más alegre se le veía.
—¿Te acuerdas de aquella profesora de la que te hablé hace unos días? —me preguntó al pasar por delante del colmado—. La que viene de África.
Yo asentí sin mucha convicción, pues recordaba vagamente que una noche había mencionado algo de eso durante la cena.
6

—Bueno, pues llega esta tarde. Viene en el autobús de Boston. Quiero que le des una calurosa bienvenida.
Llegamos a la parada del autobús minutos más tarde. Mi padre se apostó junto al pilar blanco mientras yo buscaba un sitio en la escalinata de la iglesia, me sentaba y sacaba el libro que estaba leyendo del bolsillo trasero del pantalón.
Media hora después seguía leyendo, ya inmerso en el polvo de la batalla de las Termopilas, cuando finalmente apareció el autobús. Me quedé sentado, consciente de que mi padre habría preferido que me levantara y me fuera corriendo a recibir a aquella profesora, algo que, por supuesto, no tenía ninguna intención de hacer.
Por eso no sé cuál fue su primera reacción al ver a la señorita Channing bajar del autobús aquella tarde, porque no le vi la cara. Lo que sí sé es que era muy hermosa, que su piel se recortaba, blanca e inmaculada, contra el cuello granate de su vestido. Siempre he creído que, al verla descender del interior sombrío de aquel vehículo, cuando su rostro atrapó la brillante luz del verano y sus ojos se posaron en él con un toque de misterio que yo también contemplé, debió cortársele la respiración.
7

2
INEVITABLEMENTE, cuando recuerdo mi primer encuentro con la señorita Channing, cuando pienso en ella a su llegada a Chatham, tan joven y llena de esperanza, quiero alzar la mano para advertirle, para hacer lo que sabemos por experiencia que es imposible, para decir: «Detente, por favor, Tiempo, detente».
No es que desee congelarla en ese instante para toda la eternidad, por supuesto. Una mujer joven llegando a un pintoresco pueblo de Nueva Inglaterra. Lo que deseo, simplemente, es interrumpir un momento la marcha de las cosas para señalarle la sencilla e incuestionable verdad que la vida enseña a los que viven lo bastante: que como nuestras pasiones no duran siempre, nuestra verdadera misión es sobrevivirlas. Y, tal vez, una cosa más: desearía recordarle que la cuerda floja por la que avanzamos en la vida es tan delgada que cualquier paso en falso puede llevarnos a una caída fatal.
Pero luego pienso que no, que las cosas deben ser lo que son. Y con ese pensamiento el tiempo vuelve a fluir y la veo de nuevo mientras estrecha brevemente la mano de mi padre, la suelta y gira un poco la cabeza hacia la izquierda, viéndome seguramente mientras yo me levanto al fin de la escalinata de la iglesia y avanzo hacia ella por el césped bien cuidado.
—Este es mi hijo, Henry —dijo mi padre cuando estuve a su lado.
—Hola —dije yo, ofreciéndole mi mano, que ella estrechó.
Recuerdo claramente su aspecto en aquel primer encuentro, el cabello recogido bajo el sombrero, la piel de un blanco perfecto, los rasgos de una hermosura que a veces se aprecia en algunos retratos femeninos, no tan sensuales como bien delineados. Pero, más que cualquier otra cosa, la recuerdo por sus ojos, de un azul pálido y ligeramente ovalados, muy despiertos.
—Henry va a empezar segundo este año —añadió mi padre-—, así que lo tendrá de alumno.
Antes de que la señorita Channing pudiera responder, el conductor apareció con dos maletas de piel. Las dejó en el suelo y volvió a montarse en el autobús.
Mi padre me hizo una seña para que recogiera el equipaje de la señorita Channing, cosa que hice. Me quedé ahí de pie, sin moverme, mientras él le volvía a prestar toda su atención a ella.
—Cenará temprano con nosotros —le comunicó—. Luego la llevaremos a su nuevo hogar. Dicho aquello, retrocedió un paso, se dio media vuelta y se dirigió hacia el coche. La señorita Channing caminaba a su lado y yo les seguía algo rezagado con una pesada maleta en cada mano.
Vivíamos en Myrtle Street por aquel entonces, justo debajo de la escuela de Chatham, en una casa blanca con un pequeño porche, casi idéntica a las demás construcciones del pueblo. Mientras nos acercábamos, fuimos recorriendo el centro del pueblo y mi padre le señaló los diferentes comercios y tiendas en los que podría hacer sus compras. Parecía prestar atención a todo lo que mi padre le decía, mirando a un lado y a otro con una expresión de agrado, como si estuviera siguiendo una visita guiada en algún museo o galería de arte, la vista fija
8

en las cosas más pequeñas, el toldo a rayas de Mayflower's, el templete hexagonal frente al ayuntamiento, el grupo de hombres jóvenes que se arracimaban delante de la bolera, fumando, y en cuyos hábitos perniciosos y laxa moral mi padre decía vislumbrar el desgraciado advenimiento de una nueva época.
Una colina se elevaba súbitamente desde el centro del pueblo, y la calle giraba a la derecha al acercarse a la línea de la costa. El viejo faro estaba al final de aquel camino, con la base decorada por dos viejas anclas.
—Antes, aquí en Chatham había tres faros —dijo mi padre—. Uno lo trasladaron a Eastham. El otro se perdió en la tormenta del veintitrés.
La señorita Channing observó el que quedaba mientras pasábamos por delante.
—Impresiona más que haya sólo uno. —Se volvió para mirarme y añadió—: ¿No te parece, Henry?
No supe qué contestar, porque no esperaba que fuera a molestarse en dirigirme la palabra, pero a mi padre pareció impresionarle su comentario.
—Sí, creo que tiene razón. El segundo hace que el primero resulte menos impresionante.
Los ojos de la señorita Channing se detuvieron en mí un poco más, y antes de girarse me sonrió serenamente.
Nuestra casa estaba al final de Myrde Street, y de camino pasamos por delante de la escuela. Era un edificio grande, de ladrillo, con escaleras de cemento y un gran portón de dos hojas en la entrada. En la primera planta se encontraban las aulas, y en la segunda, los dormitorios, el comedor y la sala de estudio.
—Aquí es donde trabajará —le indicó mi padre aminorando un poco la marcha—. Le hemos asignado una clase especial que da al patio.
La señorita Channing contempló la escuela y vi en el reflejo de la ventanilla del coche que tenía la mirada inmóvil, como quien mira en una bola de cristal e intenta adivinar el futuro.
Aparcamos delante de casa instantes después. Mi padre le abrió la puerta y la escoltó hasta las escaleras del porche, donde mi madre aguardaba para presentarse.
—Bienvenida a Chatham —le dijo, y le extendió la mano.
Aunque era un poco más joven que mi padre, se mostraba bastante menos ágil y sin duda menos emprendedora que él. Su rostro redondo no tenía ningún rasgo destacable, salvo tal vez los ojos, que eran pequeños y vivaces. Para la gente de Chatham siempre había sido, sencillamente, «la profesora de música» y siempre se había creído que nunca se casaría. Pero entonces llegó mi padre, aún soltero a sus treinta y un años, dispuesto a establecer una casa en la que poder recibir a los profesores, a los que ya había contratado para su nueva escuela, además de a potenciales mecenas. Mi madre cumplía con todos los requisitos imprescindibles de una esposa y, tras un noviazgo de apenas seis semanas, la pidió en matrimonio. Mi madre aceptó sin dudar, aunque la propuesta la pilló tan de sorpresa que al principio, tal como le gustaba explicarles a su círculo de amigas de costura, se la tomó a broma.
9

Pero aquella tarde, casi veinte años después, mi madre ya no parecía capaz de tomarse nada a la ligera. Había ensanchado de caderas y su aspecto era el de una madre mayor, de andar lento y pesado. Yo me impacientaba a menudo cuando íbamos juntos a alguna parte y me adelantaba. Años después le llegó a faltar a veces el resuello mientras subía las escaleras del porche y se detenía para recuperarlo, con una mano apoyada en la barandilla de madera y la otra sujetándose el pecho, la cabeza arqueada hacia atrás mientras respiraba con dificultad. En la vejez, el cabello se le volvió blanco y los ojos se le nublaron. Solía sentarse, sola, en el salón, o se quedaba en la cama, incapaz ya de leer y casi sin poder concentrarse en la radio. Pese a todo, conservó parte de su fiereza hasta el día de su muerte, alimentada por la ira que le engendró el caso Chatham, algo que la acompañó el resto de sus días.
Murió muchos años después de que aquel suceso tuviera lugar, y para entonces muchas cosas habían cambiado en nuestras vidas: la casa de Myrtle Street no era más que un lejano recuerdo, mi padre vivía de su modesta pensión, la escuela llevaba años cerrada, las puertas selladas a cal y canto, las ventanas tapiadas, los campos de juego convertidos en descampados donde crecían las malas hierbas, toda su antigua reputación reducida a un legado triste y tenebroso.
Mi madre había preparado un guiso de almejas y patatas aquella tarde, la especialidad de Cabo Cod. Cenamos en la mesa del comedor. Sarah Doyle, la jovencísima sirvienta que mi padre había hecho venir desde Boston hacía sólo dos años, fue la encargada de llenar los grandes cuencos de porcelana con el aromático guiso.
Sentada a la mesa, la señorita Channing formuló pocas preguntas mientras mi padre hacía los comentarios de rigor sobre la escuela, sobre su filosofía, su evolución, un discurso que mi madre ya había oído cientos de veces pero que despertó indudablemente el interés de la señorita Channing.
—¿Y por qué sólo niños? —preguntó en cierto momento.
—Porque las niñas alterarían el ambiente del colegio —respondió mi padre.
—¿En qué sentido?
—Los niños notarían su presencia —le dijo mi padre—, querrían exhibirse y harían tonterías.
La señorita Channing se quedó un momento pensativa.
—Pero ¿eso sería culpa de las niñas o de los niños, señor Griswald?
—Sería culpa de la mezcla, señorita Channing —concluyó mi padre, sorprendido por la sinceridad que había detectado en su pregunta—. El ambiente se hace más... volátil.
Mi padre esperaba que con aquello el tema se daría por zanjado. Una expectativa que yo compartía hasta tal punto que cuando la señorita Channing, de repente, volvió a intervenir, presentando un argumento polémico, sentí algo así como una llamada a las armas.
—Y sin niñas, ¿cómo es el ambiente? —preguntó.
—Serio, de estudio —replicó mi padre—. Disciplinado.
—¿Y ese es el ambiente que usted desea para la escuela?
10

—Sí —respondió mi padre con firmeza—. Así es.
La señorita Channing no añadió nada más al respecto pero yo, que estaba sentado frente a ella, noté que se había quedado con ganas de seguir hablando, de expresar las ideas que le estallaban en la cabeza como pequeñas detonaciones.
Cuando terminamos de cenar, mi padre condujo a la señorita Channing y a mi madre a una salita que había en la parte delantera de la casa para tomar el té. Yo me quedé en la mesa, observando a Sarah retirar la vajilla en la que habíamos comido. Aunque mi padre había cerrado las puertas correderas con vidrios, que separaban el comedor de la salita, seguí observando a la señorita Channing que le escuchaba con atención.
—Y bien, ¿qué te parece la nueva profesora? —le pregunté a Sarah, que estaba retirando mi plato de la mesa.
Sarah no me respondió, así que alcé la vista y me di cuenta de que no me estaba mirando a mí, sino en dirección a la salita, donde la señorita Channing se hallaba sentada junto a la ventana con las manos en el regazo, en un gesto de recato, y el sombrero estilo Joan Crawford sujeto firmemente en la cabeza.
—Es toda una dama —dijo Sarah casi con reverencia—. De las que salen en los libros.
Volví a fijarme en ella. Estaba dando un sorbo de té mientras mi padre seguía hablando. Sus ojos azules entreabiertos le daban una expresión de agudeza, como si estuviera evaluando todos los materiales que pasaban por su mente, aceptando unos, rechazando otros, con un sentido del juicio extrañamente definitivo, como más tarde habría de demostrarse; una corte de justicia ante la cual no valía apelación alguna.
Una hora más tarde, yo me encontraba en mi cuarto hojeando el último ejemplar de una revista ilustrada juvenil cuando mi padre me dijo que bajara al vestíbulo.
—Es hora de llevar a casa a la señorita Channing. —Le seguí afuera, bajamos las escaleras y llegamos al coche, donde ella ya estaba esperando.
—Está cerca —comentó mi padre mientras se ponía al volante. —Tal vez lleguemos antes de que empiece a llover.
Pero no fue así, porque antes de llegar a la casa los nubarrones empezaron a liberar su pesada carga acompañados de truenos y sin previo aviso, como si de pronto hubieran sido llamados a rendir cuentas.
Una vez fuera del centro del pueblo mi padre dobló a la derecha, enfiló el paseo marítimo y empezamos a pasar por delante de las lujosas mansiones de veraneo que se levantaban frente a la playa, y luego por las marismas con sus casas de pescadores y sus chozas de jardines descuidados llenos de trampas para langostas y pilas de redes grises.
Como el chaparrón era intenso, avanzábamos despacio. El viejo Ford traqueteaba, azotado en todas direcciones por repentinas ráfagas de viento. Los limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente pero no servían de gran cosa.
Mi padre mantenía la vista fija en la carretera, por supuesto, pero me di cuenta de que la señorita Channing había desplazado su mirada a su lado derecho y contemplaba el paisaje de Cabo Cod, sus bajas y redondeadas colinas cubiertas de una escasa vegetación de
11

matorral. El viento silbaba entre las plantas de playa que sobresalían de las dunas.
—El cabo es hermoso, ¿no cree, señorita Channing? —comentó mi padre sin más intención que la de darle un poco de conversación.
Su respuesta debió dejarle boquiabierto.
—Parece un lugar atormentado —dijo, mirando por la ventanilla, y su voz sonó de pronto algo sombría, como si procediera de una parte tenebrosa de su mente.
Mi padre se volvió para mirarla.
—¿Atormentado? ¿Qué quiere decir?
—Me recuerda a los cayos de Florida —respondió ella sin apartar la vista del paisaje—. Al nombre que les dieron los españoles.
—¿Y qué nombre era ese?
—Los Mártires —dijo la señorita Channing—. Les parecieron tan atormentados por el viento y el mar,..
—No lo sabía.
La señorita Channing siguió mirando por la ventanilla, con los ojos entornados, como si ya no viera las dunas ni la vegetación sino el cuerpo sangrante y lacerado de algún viejo santo martirizado.
Mí padre volvió a concentrarse en la carretera.
—En fin, nunca he pensado en Cabo Cod en esos términos —añadió. Y entonces, ante mi sorpresa, miró por el espejo retrovisor y clavó sus ojos en los míos—. ¿Tú sí, Henry?
Miré por la ventanilla y el paisaje dejó de parecerme inerte e impersonal y empecé a verlo como algo endemoniado, azotado por ráfagas de viento y aguas enfurecidas.
—No, hasta hoy.
A poco más de un kilómetro de la ciudad tomamos un camino bordeado a ambos lados por una espesa vegetación y pavimentado por lo que en otro tiempo debió ser una capa de conchas de ostra, pero que sucesivas generaciones de caminantes y motoristas habían convertido en poco más que una fina alfombra de polvo.
El bosque había invadido la carretera y las ramas de los árboles golpeaban el coche, que avanzaba a trompicones.
—Esta parte es bastante solitaria —dijo mi padre, y luego se quedó en silencio mientras seguíamos avanzando. Llegamos a una bifurcación y tomó el camino de la derecha, por el que seguimos medio kilómetro más, punto en el que de pronto se ensanchaba antes de morir justo delante de una pequeña casa blanca.
—Aquí está —observó—. Milford Cottage.
Comparada con nuestra casa, aquella parecía pequeña, engullida por el bosque que se arracimaba frente a las aguas inmóviles y opacas, de profundidad plúmbea, como un gran
12

agujero en el centro de algo.
—Es la Laguna Negra —dijo mi padre.
La señorita Channing se incorporó un poco, mirando atentamente la casa a través de la intensa lluvia, juntando mucho los párpados como un pintor que estudiara una composición, calculara la luz o decidiera dónde colocar el caballete. Una expresión que habría de ver muchas veces en el transcurso de aquel año, una mirada entre intensa y curiosa, un rostro que parecía atraer todo hacia él gracias a su propia gravedad.
—Es un lugar sencillo —le dijo mi padre—, pero bastante agradable. Espero que por lo menos le resulte acogedor.
—Seguro que sí. ¿Quién vivía aquí antes?
—Nunca ha estado habitada —respondió mi padre. La hizo construir el señor Milford para pasar su luna de miel con su esposa.
—¿Y nunca vivieron aquí?
Mi padre mostró cierta reticencia antes de responder.
—Los dos murieron antes de llegar —dijo finalmente—. En un accidente de coche cuando regresaban de Boston.
La expresión de la señorita Channing se animó de pronto, como si estuviera imaginando una historia paralela en su mente, la llegada de una joven pareja que en realidad nunca se produjo, las delicias de una noche que nunca pasaron juntos, una mañana siguiente que nunca fue suya.
—No es nada lujosa, claro —añadió mi padre rápidamente, dispuesto como siempre a evitar las cosas desagradables—, pero creo que resultará adecuada.
Sus ojos se posaron un instante en la señorita Channing antes de apartarlos bruscamente, casi con culpabilidad, y por un momento tuvo el aspecto del hombre al que sorprenden leyendo un libro prohibido.
—Bien, entremos.
Dicho esto, abrió la puerta del coche y se bajó.
—Vamos, rápido, Henry.
Me hizo gestos para que sacara el equipaje de la señorita Channing y le siguiera hasta el interior de la casa.
Cuando les alcancé, mi padre ya estaba frente a la puerta principal, peleándose con la llave, con el pelo empapado. La señorita Channing se hallaba justo detrás, esperando a que abriera la puerta. Mientras forcejeaba con la llave, girándola a izquierda y derecha, se le veía algo incómodo, como si algún elemento de su autoridad se estuviera poniendo en cuestión.
—Este aire de mar todo lo oxida —le oí murmurar.
Volvió a hacer girar la llave, que esta vez sí cedió, y la puerta se abrió de par en par.
13

—Aquí no llega la electricidad —explicó mi padre mientras entraba en la casa oscura—. Pero la chimenea está lista para el invierno y hay bastantes lámparas de queroseno, así que no le faltará la luz.
Se dirigió a la ventana, abrió un poco la cortina y miró hacia fuera.
—Tal como le expuse en la carta.
Descorrió la cortina y se volvió.
—Supongo que estará acostumbrada a que las cosas sean algo... primitivas.
—Sí, lo estoy.
—Bien, antes de que nos vayamos, será mejor que eche un vistazo. Espero que no nos hayamos olvidado de nada.
Se acercó a una de las lámparas y la encendió. Un brillo amarillento se extendió por la sala, iluminando las paredes recién pintadas, las cortinas recién colgadas, el sencillo suelo de tarima impecablemente barrido, la chimenea de piedra por estrenar.
—La despensa está llena —le dijo—. Hay bastante manteca, harina, azúcar. Todo lo esencial. —Se dirigió al dormitorio—. La ropa de cama está en este armario de aquí.
La señorita Channing echó una ojeada al dormitorio, sus ojos se posaron sobre la cabecera de hierro forjado, las sábanas pulcramente extendidas sobre un colchón estrecho, las dos mantas dobladas a los pies de la cama, la única almohada en el otro extremo.
—Sé que las cosas llevan su tiempo, pero estoy seguro de que acabará sintiéndose feliz aquí —dijo mi padre.
Sabía muy bien lo que para él significaba la palabra «feliz», la resignación de una vida llena de eventos predecibles y de corto alcance, frugal y poco inspirada, un débil simulacro de aquellos anhelos más profundos e insistentes que de vez en cuando sin duda también le asediaban.
Pero en cuanto a lo que la señorita Channing consideraba felicidad, no estaba tan seguro. Sólo sabía que una extraña energía la rodeaba, una vibración y una implicación casi físicas, y que cualquier felicidad que pudiera hallar más adelante en su vida debería ir en este sentido.
—Espero que también le guste Chatham —añadió mi padre tras una pausa—. Es un pueblo bastante agradable.
—Oh, seguro que sí —le respondió la señorita Channing aunque, mientras lo decía, podría haber estado comparándolo con Roma o con Viena, con las grandes ciudades que había visitado, con los bulevares y plazas espaciosas en las que había paseado, un mundo más ancho que ella conocía desde hacía tiempo pero que para mí sólo existía en mis sueños.
—En fin, creo que nosotros deberíamos irnos —dijo mi padre. Miró las dos maletas que yo aún sostenía en mis manos y añadió—: Déjalas ahí, Henry.
Hice lo que me ordenaba y le seguí hasta la puerta.
14

—Bien, entonces buenas noches, señorita Channing —le dijo mientras la abría.
—Buenas noches, señor Griswald, y gracias por todo.
Segundos después volvíamos a estar en el coche, en dirección a la carretera de Plymouth. A través de los canales de lluvia que se deslizaban por el parabrisas vi a la señorita Channing de pie en el umbral de su casa, y su rostro estaba tan sereno y luminoso mientras nos decía adiós con la mano que muchas veces he optado por recordarla así, como la vi aquella primera tarde y no como en nuestro último encuentro, con el cabello mal cortado y enmarañado, la piel cetrina, el olor de la muerte rondándola, denso y viciado.
15

3
EL RETRATO DE MI PADRE cuelga de la pared forrada de madera que hay delante de mi escritorio, sobre la chimenea de mármol, ahora en desuso, a ambos lados de la cual se alinean libros de leyes. Aparece vestido con un traje negro de tres piezas, pulcramente abotonado, de un estilo muy habitual en los retratos de la época. Pero aun así hay algo peculiar en la composición. Aunque va vestido correctamente, no posa tras el escritorio ni de pie ante una librería, sino junto a un gran ventanal con unas cortinas rojas recogidas por unas cintas doradas. Se aprecia que en el exterior es verano, pero no hay nada del paisaje tras el cristal que recuerde ni remotamente a Chatham ni a Cabo Cod.
En su lugar, lo que mi padre contempla es una llanura extraña e ilimitada, cubierta de hierba alta y punteada de árboles, una vasta extensión que se aleja en todas direcciones hasta fundirse con los márgenes de un lejano lago azul, observando con atención algo que se encuentra en esa exótica distancia, tal vez la orilla más alejada de ese mismo lago, produciendo en su rostro un efecto de melancolía y anhelo.
El trágico sino de la bondad es carecer de la inmensa atracción del romance. Por ello nunca he podido ver a mi padre como un hombre capaz de desplegar el menor encanto. No obstante, fue un hombre enamorado, creo. Aunque de una escuela, más que de una mujer. La escuela de Chatham fue su gran pasión, y los años durante los que ejerció de fundador y director, convirtiéndose en guía espiritual de los niños y en consejero de los maestros, sintió más que nunca que su vida era plena.
No sé las veces que debo haber observado ese retrato, estudiándolo, como si al hacerlo estudiara a mi padre, concentrándome en el misterio que encierra. Inevitablemente, siempre que aparto de él la mirada, lo hago con una sensación de incomodidad y frustración vaga y mis ojos se desplazan hasta la firma del artista, hasta las pequeñas letras de trazo nervioso: Elízabeth Rockbridge Channing.
El retrato se hizo en los últimos días de aquel curso. Mi padre se apostaba junto a la ventana de su despacho mientras la señorita Channing permanecía de pie frente al caballete, unos metros más atrás, con una bata gris manchada de pintura y el pelo cayéndole, rebelde, por los hombros. Ya en el mes de abril de aquel año su aspecto no era el mismo que el que había tenido a su llegada, el agosto anterior. El brillo de su juventud había desaparecido, siendo reemplazado por un atisbo de cansancio. Cuando la veía sola en clase, durante aquellos últimos días, o mientras se alejaba por el camino de la costa, ya no quedaba nada de la joven que sólo unos meses atrás nos había despedido agitando la mano frente a Milford Cottage, antes de que mi padre pusiera el coche en marcha.
Nunca supe con exactitud qué hizo ella una vez que mi padre y yo nos marchamos aquella tarde, dejándola sola en su nueva casa. Siempre la he imaginado abriendo sus dos maletas, deshaciendo el equipaje, colocando el sombrero nuevo en la estantería más estrecha que había en la parte superior del armario, colgando los vestidos en la barra de madera que ocupaba toda su extensión, disponiendo su ropa interior en los cajones de abajo.
Cuando volví a la casa al día siguiente, vi que había aprovechado un clavo que ya estaba clavado en una pared para colgar el retrato de su padre, pintado hacía bastantes años en el patio de los Uffizi de Florencia. El sol de la Toscana le bañaba los hombros e iba vestido
16

con unos elegantes pantalones blancos y una chaqueta azul de marino. Llevaba un sombrero de paja y en la mano sostenía un bastón de caña rematado en un mango redondo de plata.
También me di cuenta de que las lámparas de queroseno, tal como estaban dispuestas a su llegada, debían haber proyectado unas pesadas sombras por toda la casa, porque en algún momento de la noche las fue cambiando de sitio hasta conseguir un efecto de luz continua que llegara a todos los rincones.
Pero, más que cualquier otra cosa, y con una certeza que no me atrevería a afirmar de otras cosas, me consta que hacia la medianoche, cuando la lluvia ya había cesado, se fue paseando hasta el borde mismo de la laguna, contempló el agua y se dio cuenta de un ligero movimiento que contrastaba con la quietud de la superficie. En aquel momento una nube se rasgó y un rayo de luna iluminó las aguas para que pudiera ver la blanca proa de una barca de remos que pasó brevemente por el extremo de la zona iluminada, antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Sobre la barca se veía una figura, casi cubierta del todo por un poncho negro, tal como ella la describió más tarde, por lo que sólo alcanzó a distinguir una pequeña porción de carne, una mano grande y masculina, que movía rítmicamente un único remo.
Lo sé con certeza, porque nos lo contó todo un caluroso día de verano casi un año después, en medio de una multitud que se apiñaba para verla mejor, estirando mucho los cuellos y alzando las cabezas, murmurando con desdén y hablando de muerte, de suicidio, de asesinato, siguiéndola con la mirada llena de macabra fascinación a medida que avanzaba por la sala y se sentaba en el banquillo de los acusados.
Años después, una vez que regresé a Chatham y abrí mi bufete de abogado, sólo tenía que mirar por la ventana de mi oficina para ver el nombre de la persona que interrogó a la señorita Channing aquella tarde de agosto de 1927. Porque por aquel entonces el despacho del señor Parsons, abogado, estaba justo en la acera de enfrente de donde yo tenía y sigo teniendo el mío, y su hijo, Albert Parsons Jr., aún lo ocupa en la actualidad, litigando por cuestiones de accidentes personales y denuncias laborales y no por los asuntos criminales por los que su padre era reconocido en todo el estado.
El rótulo que anuncia el despacho del hijo cuelga exactamente sobre el mismo rectángulo de césped sobre el que colgaba el de su padre, y que yo seguramente vi con claridad el mismo día en que mi padre fue a recoger a la señorita Channing a la parada del autobús y la llevó a casa en el viejo Ford. Mi padre al volante, ella a su lado, yo acurrucado detrás, junto a su equipaje, tan joven e inexperto, tan lejano a las implacables leyes de la vida, que incluso si me las hubieran hecho ver yo habría negado su derecho a oprimirme. Está claro que en aquel momento no podía imaginar las veces que en los años venideros habría de mirar el rótulo del señor Parsons, las veces que volvería a oír su voz atronadora diciendo: «Ha sido usted, señorita Channing, sólo usted la que ha traído consigo esta muerte».
En aquella época, Albert Parsons desempeñaba el cargo de abogado de oficio. Era un hombre de poca estatura, corpulento, con gafas de montura de alambre. Yo le veía muchas veces acercarse a su oficina por la acera hecha con tablones de madera, fumando su pipa y levantándose el sombrero al paso de los transeúntes. Se notaba que por aquel entonces tenía confianza en sí mismo, en sus propias habilidades; era un hombre que esperaba vivir su vida en un mundo cuyas reglas le resultaban claras, en un paraíso situado al borde del cielo, que era lo que seguramente Chatham representaba para él.
17

Le recuerdo de viejo, sentado en el banco de madera que había frente al ayuntamiento, desmenuzando unas galletas para dar de comer a las palomas que se arremolinaban a sus pies. Las miraba con una curiosa ausencia de concentración. Pero antes de aquello, durante los primeros años de su jubilación, se construyó un taller en el jardín trasero de su casa y lo amuebló con unas estanterías metálicas, un escritorio de madera, una lámpara de latón y una máquina de escribir. Fue allí donde redactó las páginas del informe que tituló El caso Chatham, convencido de que estaba sacando a la luz el más oscuro de sus secretos.
Con el paso de los años he pensado en él a menudo, en el orgullo que le producía haber descubierto la causa de tanta muerte, en su manera de caminar por las calles de Chatham, erguido, orgulloso, como si fuera el único guardián del bienestar del pueblo, ahora que la señorita Channing no era más que un brote maligno que él se había encargado de amputar a tiempo.
Un sábado claro y soleado, el último antes del inicio de las clases, volví a ver a la señorita Channing.
Mi padre ya se había ido a Osterville, según me dijo mi madre aquella mañana, pero dejando instrucciones de que me pasara por Milford Cottage para ver si la señorita Channing necesitaba algo y de que fuera a hacerle los recados que me encargara.
Milford Cottage estaba a más de tres kilómetros del centro del pueblo, por lo que tardé bastante en llegar a pie. A eso de las diez de la mañana llamé suavemente a su puerta y aguardé a que me abriera. Pero no lo hizo, así que volví a golpear la puerta con los nudillos, esta vez con más fuerza. Nada. La aporreé por tercera vez.
Entonces fue cuando la vi, no donde esperaba encontrarla, una silueta en el interior de la casa o de pie junto a la puerta, sino viniendo hacia mí desde el bosque. Ya no iba vestida con la ropa elegante con la que la había visto la primera vez, sino con un vestido de verano azul celeste, ligero y holgado, y el cabello negro cayéndole, suelto, sobre los hombros.
Al principio no se dio cuenta de mi presencia, y siguió caminando por el extremo del bosque con la vista concentrada en el suelo, como si estuviera siguiendo el rastro de alguien o de algo que se hubiera aproximado a la casa desde los árboles vecinos, se hubiera quedado allí un momento, y hubiera regresado a la densa vegetación. A punto de perderse de nuevo en el bosque, se detuvo, arrancó una hoja de un arbusto, la levantó contra la luz del sol y la contempló con un arrobamiento algo infantil.
Cuando finalmente apartó la vista de la hoja y me vio, me di cuenta de que le había sorprendido encontrarme junto a su puerta.
—Buenos días, señorita Channing —dije en voz alta.
Ella sonrió y empezó a avanzar hacia mí. El dobladillo de su vestido rozaba ligeramente el suelo, aún húmedo a aquellas horas de la mañana.
—No era mi intención asustarla —añadí.
Mi comentario pareció divertirla.
—¿Asustarme a mí? No me has asustado, Henry. ¿Qué te hace pensar eso?
Me encogí de hombros. Su mirada me resultaba tan penetrante que empecé a tartamudear.
18

—Mi padre me envía para asegurarse de que todo va bien. En especial en la casa. Quería saber si había que arreglar alguna cosa. El tejado... quiero decir. Si ha resistido bien la lluvia... si hay goteras.
—No, todo está bien —respondió ella sin quitarme la vista de encima, como si estuviera memorizando todos mis rasgos, anotando mentalmente cualquier contorno, cualquier ondulación de mi rostro, la forma de mis mandíbulas, la línea de mis ojos.
Me sentía incómodamente expuesto a su mirada, como si me fuera arrancando la piel capa tras capa y revelando la estructura ósea que había en el interior, el circuito de arterias y venas, el resentimiento que yo tanto me esforzaba por ocultar. Sin darme cuenta, empecé a tocarme el botón del cuello de la camisa.
—Bueno, ¿necesita algo más? —le pregunté siguiendo aún las instrucciones de mi padre pero ya impaciente por salir de allí—. Quiero decir, entre hoy y el lunes, cuando empieza el colegio.
—No, creo que no.
—Está bien. Entonces nos veremos el lunes en la escuela.
Dicho esto, le dije adiós con un movimiento de cabeza y enfilé el camino, avanzando lentamente, porque no quería dar la impresión de estar huyendo.
Ya me encontraba a mitad del sendero que unía la entrada de su casa con la carretera cuando oí que me llamaba.
—¿Vas a pie hasta el pueblo, Henry?
Me detuve y me di la vuelta.
—Sí —respondí.
—¿Te importa que vaya contigo? Aún no lo he visitado.
No me entusiasmaba la idea de que pudieran verme paseando con una profesora fuera de la escuela.
—El camino es bastante largo, señorita Channing —le dije, esperando disuadirla.
Pero no se arredró.
—Estoy acostumbrada a andar.
Estaba claro que no tenía escapatoria.
—De acuerdo —repliqué sin mucho entusiasmo y encogiéndome de hombros.
Ella dio unos pasos rápidos en dirección a mí hasta que se puso a mi lado.
Tiempo después, cuando ya hube leído el libro de su padre y supe todos los lugares exóticos a los que éste la había llevado durante los años en que habían viajado juntos, me sorprendí que hubiera querido venir al pueblo conmigo aquella mañana. Ciertamente, dada la amplitud de sus experiencias, Chatham sólo podía parecerle un lugar pintoresco. Pero aun así el interés que mostró fue sincero, y su necesidad de explorar nuestras pequeñas calles y tiendas
19

no se vio disminuida en lo más mínimo por el hecho de haber caminado antes por las callejuelas de Nápoles o las plazas de Madrid del brazo de su padre, mientras éste le relataba las horribles historias de Torquemada y la Inquisición y las visiones de Juana la Loca con el mismo tono misterioso que más tarde los padres de Chatham emplearían para explicarles a sus hijos, a la orilla de la Laguna Negra, un relato cuyo curso ellos creían que había terminado en aquel lugar.
20

4
SIEMPRE ME HE PREGUNTADO si durante aquel primer paseo con la señorita Channing por la carretera de Plymouth debería de haberme percatado de algún indicio del tenebroso mundo interior que el señor Parsons afirmaba haber detectado y desenmascarado en ella. A menudo he intentado ver lo que él vio en el primer interrogatorio al que la sometió, el «horror» al que hizo referencia en su informe, la sensación de que había «recurrido a las malas artes».
Aquella mañana en la que la brisa alborotó un poco sus cabellos y su conversación se centró principalmente en la vida vegetal que fue descubriendo a nuestro alrededor, ella caminó a mi paso. Me preguntó los nombres de los árboles y las flores que bordeaban la carretera, nombres de plantas en general muy comunes por aquellos pagos, como el del ciruelo de playa o la zanahoria silvestre.
—Supongo que en África hay plantas muy distintas —comenté.
—Sí. Muy diferentes —respondió ella—. Claro que donde yo estaba no era lo que todo el mundo se imagina cuando piensa en África. No era la jungla ni nada de eso. Vivía en una llanura, casi toda cubierta de pastos. Había un río que la partía en dos, y animales por todas partes. —Sonrió—. Era como vivir en medio de un inmenso zoológico.
—¿Y le gustaba vivir allí?
—Supongo que sí —respondió—. Pero en realidad no estuve mucho tiempo. Sólo unos meses, después de la muerte de mi padre. Con mi tío y su familia.
Se detuvo y observó atentamente el bosque por el que atravesábamos.
—Los primeros exploradores debieron de ver algo así.
A mí no me importaba lo más mínimo algo tan lejano en el tiempo.
—¿Por qué se fue de África?
Ella volvió a prestarme atención.
—Necesitaba trabajo. Mi tío fue compañero de colegio de tu padre. Le envió una carta con la esperanza de que él supiera de alguna vacante en algún sitio. Y tu padre me ofreció el puesto en la escuela de Chatham.
—¿Y qué enseña?
—Arte.
—Nunca hemos tenido profesora de arte. Usted será la primera.
La señorita Channing hizo como si quisiera decir algo, pero miró al suelo y vio que una fina capa de polvo blanco se había empezado a posar en sus pies y sus zapatos.
—Es de las ostras —le comenté yo, simplemente a modo de información—. El polvo blanco, quiero decir.
21

Ella me miró fijamente. ¿De las conchas de las ostras?
—Sí. Antes lo utilizaban para hacer las carreteras de esta zona.
Ella asintió y reanudó la marcha, preocupada de pronto, y tuve la primera impresión de que antes de llegar a Chatham había llevado una vida extraña que la había hecho ser lo que era.
—Con conchas de ostra es con lo que asesinaron a Hipatia —dijo ella.
Vio la interrogación dibujada en mi rostro, porque inmediatamente amplió su explicación.
—Fue la última de los astrónomos paganos de Alejandría. Una multitud de cristianos la ajustició.
Su mirada se desvió a la carretera.
—La despellejaron viva con conchas de ostra.
Por la expresión de su rostro vi que, al tiempo que lo decía, estaba visualizando con todo detalle el asesinato de Hipatia, la multitud enfervorizada, la caída de la mujer al suelo, los trozos de carne desprendiéndose de su cuerpo, arrojados al aire.
—No quedó nada cuando acabaron con ella —concluyó—. Ni rostro, ni cuerpo. La hicieron pedazos.
Supongo que en aquel momento debería haberme dado cuenta de que había vivido en muchos mundos y de que éstos, ahora, vivían en ella, extraños y caleidoscópicos, y que su mente era una obra de teatro de muchas escenas. Algunas hermosas —el Mont Saint Michel como un gran barco varado entre la niebla—; otras, cercanas a la muerte y a la traición —como la del puerto en el que el último escuadrón, el de los Niños de las Cruzadas, embarcó en los buques que le esperaban, para ser conducido a un desierto en el que todos acabarían como esclavos de los árabes.
Pero en aquel entonces yo sólo podía reaccionar a lo que la señorita Channing acababa de contarme. Y, por tanto, hice un gesto de desagrado, fingiendo una delicadeza que en realidad no sentía, sabiendo en todo momento que algo de aquella historia me había intrigado.
—¿Y cómo es que conoce la historia de Hipatia? —le pregunté.
—Mi padre me la contó.
No volvió a mencionar a su padre, y seguimos avanzando un rato en silencio. Sólo oíamos nuestros pasos sobre la gravilla hecha con polvo de ostras y el viento que silbaba en el bosque que se extendía a ambos lados del camino.
Cuando llegamos a las afueras de Chatham, la señorita Channing se detuvo un instante y contempló la suave pendiente de la carretera que unía el centro del pueblo con el faro del acantilado.
—Parece muy... americano —comentó.
Nunca había oído a nadie decir una cosa tan rara, y creo que fue entonces cuando me di cuenta de que algo realmente diferente había entrado en mi vida.
22

Evidentemente, me guardé aquellas consideraciones para mí mismo y me limité a observarla en silencio mientras ella permanecía inmóvil en el umbral de nuestro pueblo. Desde allí pudo ver el camino que conducía a Main Street, desde la iglesia de los Congregacionistas, donde el autobús la había dejado el día de su llegada, hasta el Palacio de Justicia, donde posteriormente sería sometida a juicio y tendría que escuchar los gritos de la multitud: «Asesina, asesina». Si hubiera mirado con bastante atención, concentrándose en los detalles más pequeños, tal vez habría llegado a distinguir el banco de madera en el que, años más tarde, el señor Parsons habría de sentarse, solo, por las tardes, pensando en su informe, convencido de que había conseguido penetrar en las negras tinieblas de su corazón.
Dejé a la señorita Channing a la entrada del pueblo y ascendí por la colina que culmina en el acantilado. Al llegar a la cima, doblé en Myrtle Street y pasé por delante de la escuela de camino a casa.
Para entonces algunos niños habían empezado a llegar. Les vi arrastrando sus baúles y maletas por el camino de cemento que llevaba a la puerta principal del edificio. Sabía que, una vez dentro, les conducirían al piso de arriba, a los dormitorios, y que allí colocarían sus pertenencias en las taquillas que había a los pies de las camas.
Muchos de aquellos niños se han ido desvaneciendo de mi memoria con el tiempo, pero recuerdo a Ban Calder, que llegó a dirigir una gran empresa manufacturera, y a Ted Spencer, destinado a triunfar en la Bolsa de Nueva York, así como a Larry Bishop, que acabó sus días al frente de su tropa, en West Point, intentando alcanzar las costas de Okinawa.
En general, eran todos de buenas familias y la mayoría buenos chicos que, como máximo, daban muestras de un comportamiento poco educado, que sus padres buscaban corregir inscribiéndoles en la escuela de Chatham. Bastante inteligentes, o al menos lo suficientemente estudiosos, casi todos siguieron hasta el final la senda que les habían marcado, ejerciendo profesiones respetables o bien dirigiendo sus propios negocios, o los que sus padres o abuelos habían fundado. No buscaban una vida de aventura ni la esperaban. No daban muestras de especial talento excepto, tal vez, el que nos permite perseverar (a menudo durante toda la vida) en cosas que no nos interesan especialmente y para las cuales sentimos poca pasión verdadera. Más tarde, tras abandonar la escuela de Chatham, acabaron haciendo lo que siempre se había esperado de ellos, casarse, ganarse la vida y tener hijos. Yo les veía como personas aburridas y grises, mientras que mi padre pensaba que eran unos jóvenes serios y responsables.
Cuando mi padre regresó de Osterville hacia las cinco de la tarde, yo estaba sentado en el balancín del porche. Subió las escaleras y me vio allí, medio tumbado y con las piernas por encima del brazo del balancín, algo que a buen seguro no le gustó nada.
—Ya veo que no había mucho que hacer en Milford Cottage —dijo con voz titubeante.
—No —respondí.
—¿No había goteras en el tejado?
—No.
—¿Se lo has preguntado personalmente a la señorita Channing?
23

—Sí. Le he dicho que estabas preocupado por las goteras, y ella me ha contestado que no había ningún problema.
Mi padre asintió, censurándome con la mirada, como de costumbre.
—Y bien, ¿has llegado a hacer algo por ella?
—La he acompañado hasta el pueblo. Eso es lo único que me ha pedido.
Se quedó un momento pensativo y añadió:
—Sube al coche, Henry. Quiero asegurarme de que no le hace falta nada.
De no haberle acompañado a Milford Cottage aquella tarde, tal vez nunca habría visto lo que más adelante la señorita Channing consiguió captar en el retrato que le pintó, la expresión de su rostro mientras contemplaba a través de las cortinas rojas la exótica laguna azul que le atraía claramente con su inconfundible sensualidad, pero a la que jamás habría de sucumbir.
La casa parecía desierta cuando mi padre detuvo el coche frente a la puerta, que estaba cerrada con llave. Todavía no había ninguna luz encendida, aunque ya era tarde y el sol se estaba poniendo.
—Tal vez aún esté en el pueblo —comenté, mientras mi padre y yo esperábamos en el coche.
—Podría ser. —Se quedó un rato más mirando la casa, quizás intentando decidir si debía llamar a la puerta o, sencillamente, regresar a Chatham, satisfecho por haber al menos cumplido con su deber de acercarse hasta allí.
Pero en aquel momento la puerta de la casa se abrió y la señorita Channing salió y avanzó en dirección a nosotros sobre la hierba fresca. Iba descalza y, a medida que se aproximaba, me fijé en que mi padre, boquiabierto, bajaba la vista un instante para verle los pies. Luego, con la misma rapidez, se recompuso, abrió la puerta del coche y se bajó.
—Sólo tengo un momento —dijo con la voz algo engolada y un ademán apresurado, como si tuviera cosas más importantes que hacer.
La señorita Channing seguía acercándose a él y sus pies se posaban suavemente sobre la hierba.
—Pero quería asegurarme de que todo estaba bien —añadió en el mismo tono atropellado.
Yo me quedé en el interior del coche pero, a pesar de que el parabrisas estaba lleno de polvo, me di cuenta de que la señorita Channing se había lavado el pelo, y ahora le brillaba, húmedo, a la luz del atardecer, dándole un aspecto algo informal que desde entonces siempre me ha resultado tan atractivo en las mujeres.
—No era mi intención molestarla —prosiguió mi padre. Ella se detuvo a un metro escaso de donde nos encontrábamos nosotros.
—Gracias por enviar a Henry esta mañana. Pero no necesitaba nada.
—Sí, ya me lo ha dicho.
24

Mi padre hizo una pausa, arqueando un poco las cejas mientras buscaba algo en el bolsillo de su chaqueta.
—Quería traerle esto —añadió, mientras le alargaba un gran sobre—. Es el horario escolar. Están detalladas las horas de clase, las comidas y esas cosas. Cuando venga el lunes, tráigalo consigo. Se lo habría enviado por correo, claro —se apresuró a añadir mi padre—, tal como hago con los demás profesores, pero... como usted estuvo en África y... bueno...
Se quedó en silencio. Yo esperaba que lo rompiera escenificando una súbita despedida y montándose en el coche, pero en lugar de eso le hizo una pregunta que a mí me pareció muy rara.
—¿Tiene planeado fundar una familia, señorita Channing?
Se notaba que nadie antes le había planteado nunca aquella cuestión tan ordinaria y doméstica, y que no se había imaginado a sí misma llevando la vida que aquello implicaba.
—No lo sé —respondió con calma.
—Tiene sus compensaciones —comentó mi padre, en apariencia más para sus adentros—. La vida familiar, quiero decir.
Ella se le quedó mirando desconcertada, como yo, por aquel comentario.
Mi padre se sintió de repente incómodo por lo que acababa de decir, como si hubiera revelado sin querer algún aspecto pequeño y miserable de sí mismo. Y a continuación volvió a hablar enfáticamente, asumiendo de nuevo el papel de director de escuela.
—En fin, será mejor que Harry y yo regresemos a casa. Buenas noches, señorita Channing.
—Buenas noches —respondió ella, con la misma mirada desconcertada en los ojos, mientras mi padre se montaba en el coche y arrancaba.
Llegamos a casa unos minutos más tarde. Mi madre había preparado uno de sus guisos y, durante la cena, mi padre, como de costumbre, atento a los buenos modales en la mesa, se limpió la comisura de los labios con la servilleta blanca después de casi cada bocado.
Pero al terminar de cenar, en lugar de retirarse a la salita, como solía hacer, se acercó hasta la escuela, con el pretexto de que tenía que acabar de «revisar los últimos detalles» antes de que, a la mañana siguiente, dieran comienzo las clases.
Ni mi madre ni yo sospechamos nada raro, pero cuando anocheció, mientras yo pasaba el rato sentado en las escaleras del porche, alcé la vista y me di cuenta de que se encontraba en la torre del campanario de la escuela, solo, contemplando el pueblo. Ya estaba todo bastante oscuro, y una calma total se había apoderado de todas las cosas. Yo sabía que desde donde se encontraba mi padre, se divisaban todos los tejados de Chatham y el haz de luz del faro que barría lentamente la negrura del mar, el pueblo y, finalmente, las aguas opacas de la Laguna Negra.
Siempre he creído que, en aquel momento, estuvo pensando en la señorita Channing, en sus ojos almendrados y en sus cabellos húmedos, que la vio tal como la había visto aquella tarde, con sus pies descalzos posándose suavemente en la hierba fresca, que cerró un momento los ojos para concentrarse más en aquella visión y volvió a abrirlos para observar
25

de nuevo el pueblo, la escuela que había construido con tanto esfuerzo, la casa de Myrtle Street con sus pequeñas luces, aceptando sin amargura ni rencor el camino que había escogido, con todas las obligaciones que implicaba, pero reconociendo a la vez la existencia de un escalofrío, un éxtasis, que a él le estaba vedado.
26

5
CONSERVO ÚNICAMENTE una fotografía que me recuerda lo que fui, lo que hice y todo lo que vino después. Es una fotografía poco precisa tomada desde el tejado de uno de los edificios situados frente al Palacio de Justicia. La imagen aparece atravesada de cables eléctricos y postes de madera, pero es lo bastante clara como para apreciar la multitud de hombres y mujeres que se concentraron aquel día en el exterior del edificio, sobrepasando los límites de las escaleras de acceso. Sin embargo, no fue aquella muchedumbre lo que llamó mi atención la primera vez que la vi, sino una pancarta en la que, con grandes letras negras, se leía: «Ahorcada».
Es una palabra que vuelve a mi mente muchas veces y que aún es capaz de desencadenar mis especulaciones más profundas. Especialmente porque a su llegada a la escuela de Chatham nadie habría podido imaginar que la señorita Channing acabaría despertando unas pasiones tan violentas, ni que el tiempo que pasara entre nosotros hubiera de diferenciarse en algo de las épocas en las que muchos otros profesores, en el transcurso de los años, habían llegado y se habían marchado.
En aquel primer día de clase, mientras yo aguardaba junto a mis compañeros frente a la escuela y escuchaba el habitual discurso de apertura de mi padre, la vi doblar la esquina de Myrtle Street, con las manos libres de papeles, sin ninguna cartera abultada en la que guardara materiales de clase ni nada por el estilo.
Pero, aparte de eso, en las demás cosas intentaba por todos los medios fundirse con su entorno. Llevaba un vestido blanco de falda plisada y unos zapatos negros de tacón cuadrado rematados con unos grandes botones plateados. También se había cambiado el peinado: el cabello recogido en un moño bajo prendido con un broche de plata. Casi me la pude imaginar frente al espejo de su dormitorio, un momento antes de salir de casa, contemplándose e intentando atribuirse una identidad que —dada la exaltada visión de la vida que su padre le había inculcado— tal vez le resultara bastante insulsa: la de maestra.
—Buenos días, señorita Channing —le dije cuando pasó por mi lado.
Ella me miró, me sonrió y siguió avanzando por el jardín de la entrada hasta donde se encontraban los demás profesores. Vi que algunos de ellos se giraban y la saludaban. El señor Corbeta, profesor de matemáticas, fue más lejos y llegó a alzar su viejo sombrero de fieltro. Más adelante, algunos de ellos les dirían a sus conciudadanos que nunca había llegado a encajar, que ya desde el principio se había mantenido al margen, que a los chicos les contaba historias siniestras y salvajes de los viajes que había hecho con su padre, recreando en sus jóvenes mentes paisajes tenebrosos y sangrientos. Algunos llegaron más lejos y se atribuyeron poderes de clarividencia, como si desde el principio hubieran sabido que la señorita Channing estaba destinada a ser la instigadora de lo que el profesor Peyton, más tarde, definiría hiperbólicamente como «truculenta orgía shakespeariana de violencia y muerte». «Nada más verla, supe de inmediato que nos traería problemas», le oí decir a la profesora de historia una tarde en el colmado, aunque estoy seguro de que no fue así.
Por supuesto, la única cosa que distinguía a la señorita Channing de los demás profesores del colegio era su juventud y su belleza, y por el modo en que la miraron sus colegas mientras se les acercaba aquella mañana, estaba claro que su interés por ella fue más allá de
27

la normal curiosidad que podría haberles inspirado un profesor cualquiera recién incorporado.
—¿Quién es esa? —oí que preguntaba Jamie Phelps a Winston Bates mientras le daba un codazo.
Yo aproveché la ocasión de demostrar los conocimientos que poseía en calidad de hijo del director.
—Es la profesora nueva —les dije con autoridad—. Acaba de llegar de África.
—Supongo que la pulsera que lleva será de allí —comentó Jamie señalando la tira de cuentas de colores brillantes que rodeaban la muñeca de la señorita Channing, la misma que más tarde el señor Parsons hallaría al borde de la Laguna Negra, rota y con las cuentas esparcidas por el barro.
Como era costumbre el primer día de clase, mi padre se situó a la entrada del colegio, escoltado a su izquierda por el personal docente y administrativo, mientras los alumnos se disponían a su derecha, todos vestidos con las ropas que constituían el uniforme de la escuela de Chatham: camisa blanca, pantalones negros, corbatas grises y tirantes negros. Cuando llegara el otoño, al uniforme habría que añadir las chaquetas, también grises.
—Bien, pido unos instantes de atención, por favor —dijo mi padre—. Quiero darles a todos la bienvenida una vez más a la escuela de Chatham. La mayoría de ustedes ya están familiarizados con el centro y con sus compañeros, pero este año contamos con una nueva profesora, y me gustaría presentársela.
Le hizo un gesto para que se acercara a donde se encontraba, cosa que ella hizo, situándose recatadamente a su lado, mirando primero a sus compañeros y después a los alumnos.
—Les presento a la señorita Channing —añadió mi padre—. Acaba de llegar desde la lejana África y será la profesora de arte.
Tras un tímido aplauso de cortesía, la señorita Channing se sumó al corro de profesores y siguió escuchando con atención a mi padre, que seguía haciendo los comentarios de rigor sobre aspectos administrativos, recordando a los alumnos las muchas reglas escolares, la prohibición de copiar en los exámenes, de decir palabrotas, de fumar y de beber «bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, en ningún sitio, nunca», tal como él decía.
Me he preguntado muchas veces qué debió pasar por la cabeza de la señorita Channing en aquellos momentos, mientras escuchaba a mi padre recitar todas aquellas reglas por las que todos nosotros, en la escuela de Chatham, debíamos regirnos, reglas que hacían hincapié en la humildad, la sinceridad y la confianza mutua y que se alzaban como un muro contra cualquier intento de maldad, traición o autoindulgencia. Qué diferentes debieron parecerle de las enseñanzas visionarias que le había inculcado su padre; arraigadas éstas en una humilde, anodina y profundamente predecible vida rural que él le había animado a despreciar.
Cuando mi padre hubo terminado su discurso y los niños ya empezaban a impacientarse y a cuchichear entre ellos, dio una palmada y pronunció una sentencia final, de cuya trágica ironía no podía ser consciente en aquel momento:
28

—Bienvenidos a otro espléndido curso en la escuela de Chatham —dijo.
Una hora más tarde, aproximadamente, entré en la clase de la señorita Channing.
Era un aula pequeña, que anteriormente se empleaba para guardar muebles y materiales de la escuela. No se accedía a ella desde los pasillos del edificio principal, sino desde un pequeño patio trasero. Aun así, resultaba bastante adecuada y contaba con tres mesas largas dispuestas una tras otra y encabezadas por un pequeño escritorio para el profesor. En la pared trasera había un colgador de madera con seis batas grises y, al lado, un armario metálico en el que alguien había pintado las palabras MATERIAL ARTÍSTICO en letras blancas. En el rincón, unos pedestales de escultura se amontonaban casi hasta tocar el techo.
En las restantes paredes colgaban retratos de George Washington y Abraham Lincoln y una fotografía del presidente de entonces, Calvin Coolidge.
Sólo éramos cinco en clase, pero nos repartimos por todo el aula. Ralph Sherman y Miles Clayton se sentaron en la mesa de atrás, Biff Conners y Jack Slaughter en la del medio, dejándome a mí la de delante.
Mientras entrábamos, la señorita Channing no nos sonrió ni nos dio la bienvenida. Ya había colocado uno de los pedestales de escultura frente a ella y, a medida que desfilábamos por delante, iba dando tranquilamente forma a un montón de arcilla, casi sin mirarnos tomar asiento. Entonces, una vez estuvimos en nuestros sitios, levantó las manos del barro y nos observó, posando los ojos en todos y cada uno de nosotros. No hizo nada que diera a entender que me reconocía.
—Nunca he dado clases de arte —dijo—. Ni las he recibido de nadie.
Sus dedos volvieron a trabajar la húmeda superficie de la arcilla con un trazo lento y acompasado, mientras pensaba en lo que iba a decir a continuación.
—Cuando mi padre murió, me fui a África a vivir con mi tío —añadió finalmente—. Era misionero cerca de un pueblo en el que los nativos vivían en unas chozas de madera. El pueblo estaba en un claro de la llanura. Sus habitantes cocinaban dentro de las chozas, y no había ninguna salida para los humos, excepto un pequeño hueco en el tejado. Cuando, por las mañanas, salían de las chozas, tras ellos se escapaban penachos de humo.
Alzó la vista para mirarnos, y me di cuenta de que en sus ojos se reflejaba cierta complacencia. Era como si, al contar historias, hallara una voz desde la que enseñar, una manera de llegar hasta nosotros.
—Como alas que se desvanecían al contacto de la luz —añadió—. Allí fue donde aprendí a pintar.
Entonces se puso a modelar la arcilla más deprisa, con trazos más breves y rápidos.
—En África.
De pronto se detuvo y fijó la vista en nosotros. Me di cuenta de que acababa de tener una idea, de que en medio de aquellas palabras había descubierto algo.
—Allí es donde aprendí que para ser pintor o escultor debemos modificar nuestros sentidos —dijo—. Alterarlos para llegar a ver con las puntas de los dedos y tocar con los ojos.
29

No volví a ver a la señorita Channing hasta el final de aquel mismo día. La última clase había terminado hacía casi una hora y yo estaba aprovechando para hacer las tareas que tenía asignadas.
Siguiendo las directrices de mi padre, la filosofía de la escuela pasaba por combinar el aprendizaje académico con los trabajos físicos, por lo que desde el primer día cada niño tenía asignadas unas obligaciones. Algunos barrían las aulas y los dormitorios, otros lavaban las sábanas y las mantas, algunos trabajaban en los patios podando los setos, segando la hierba o manteniendo los campos de juego. En invierno, todos nos dedicábamos a sacar nieve o a descargar carbón.
Aquella tarde, concretamente, mi trabajo consistía en devolver a los estantes de la biblioteca los libros que pudieran haber quedado sobre las mesas, disponiéndolos con cuidado según el sistema decimal de Dewey que la señora Cartwright, la bibliotecaria, había adoptado. Luego tenía que quitar el polvo a las estanterías con un viejo plumero que mi madre había donado a la escuela hacía un mes, tras comprar otro nuevo.
Eran casi las cuatro cuando terminé. La señora Cartwright examinó las mesas vacías, y pasó un dedo por las estanterías.
—Buen trabajo, Henry —dijo cuando hubo comprobado que no había ni rastro de polvo. Y con aquella frase de aprobación, quedé libre el resto de la tarde.
Aún recuerdo la sensación de alivio que me invadía cada vez que bajaba corriendo los escalones de la escuela, traspasaba los portones y salía al aire libre. No sé por qué sentía tanto el peso de la escuela ni por qué anhelaba tanto librarme de ella, pues ni era una cárcel ni mi padre un tirano. Pero lo cierto es que, en mi juventud, los días parecían no acabar nunca, y yo los arrastraba como si fueran cadenas con bolas de hierro en sus extremos. Cada norma me golpeaba como un latigazo y, a veces, por la noche, sentía que mi vida entera yacía enterrada bajo un pesado manto de obligaciones absurdas y reglas trasnochadas.
La clase de la señorita Channing me había ofrecido un cierto alivio frente a aquella atmósfera opresiva, hasta el punto de que aquella primera tarde ya me descubrí esperando con impaciencia su siguiente lección, de un modo que nunca me había sucedido, por ejemplo, con las clases de latín del señor Crawford o los interminables recitados de la señora Dillard en su clase de historia. Su enfoque educativo tenía un toque de frescura, estaba menos encorsetado por las antiguas formas de instrucción, era más libre, como yo lo era, libre como yo esperaba ser algún día.
Al salir de la escuela, mientras consideraba la posibilidad de acercarme un momento hasta el centro del pueblo e incluso de fumarme un cigarrillo furtivo en el callejón trasero de la bolera, vi a la señorita Channing sentada en uno de los bancos que había al borde del acantilado. En condiciones normales, ni se me habría ocurrido acercarme a un profesor fuera de las horas de clase, pero ya entonces ella me parecía menos una profesora que una compañera que, por algún motivo, compartía conmigo una estancia circunstancial en la escuela de Chatham pero que, igual que yo, estaba destinada a alejarse de allí algún día.
No pareció sorprenderse cuando pasé frente e ella, me apoyé en la barandilla que flanqueaba el paseo sobre el acantilado y me puse a contemplar el mar, dándole la espalda, fingiendo que no la había visto.
30

—Hola, Henry —me dijo.
Me volví para mirarla.
—Oh, señorita Channing, no la había...
—Hay una vista maravillosa, ¿verdad?
—Sí.
Volví a girarme sobre el acantilado. Más abajo, el mar estaba desierto, pero había algunas personas paseando por la playa o instaladas bajo sus parasoles de rayas. Intenté ver el paisaje con sus ojos. Desde atrás, le oí decir:
—Me recuerda al Lido.
—¿El Lido?
—Una playa cercana a Venecia. Siempre estaba llena de parasoles a rayas. Las cabinas también estaban pintadas así. A rayas amarillas, de un amarillo brillante.
Meneó la cabeza.
—No, en realidad no se parece en nada al Lido —dijo en voz más baja, como si me estuviera haciendo una confidencia—. Lo que pasa es que estaba pensando en el Lido cuando has llegado.
—¿Por qué? —le dije, a falta de otra pregunta mejor.
—Porque mi padre murió allí. Era en eso en lo que estaba pensando en realidad.
Con el paso de los años olvidamos la dulzura y la emoción que sentimos cuando alguien nos habla por primera vez como a adultos. Pero aquello fue exactamente lo que sentí en aquel momento, dulzura y emoción, la sensación de que cierta parte de mi niñez se me había desprendido de la piel, dejando al descubierto a un hombre que daba sus primeras bocanadas de aire nuevo.
—Lo siento —contesté yo, empleando de inmediato la frase que había oído decir cientos de veces en circunstancias similares.
La expresión de su rostro no cambió.
—No hay nada que sentir, en realidad. Tuvo una buena vida.
El amor que mostraba por él era bien visible, y yo me preguntaba qué debía sentirse al admirar a un padre.
—¿A qué se dedicaba?
—Era escritor. Escribía sobre viajes.
—¿Y usted viajaba con él?
—Desde que tuve cuatro años, que fue cuando murió mi madre. A partir de entonces, viajamos sin parar.
31

Como si mi padre hubiera de pronto adoptado mi forma, le hice una pregunta que era más propia de él que de mí.
—¿Y la escuela?
—Mi padre fue mi escuela —respondió la señorita Channing—. Me lo enseñó todo.
Se levantó y se puso a mi lado. Ahora los dos contemplábamos la playa que se extendía a nuestros pies.
—Mi padre creía que debía vivir su propia vida.
Hizo una pausa, buscando la frase que más tarde habría de leer en el libro de su padre y que un instante después ella pronunció para mí.
—El artista debe seguir sólo sus pasiones. Todo lo demás es como una soga que le oprime el cuello.
Ahora, al recordar esa frase y la serenidad con que la pronunció, siento su horrible valor premonitorio y en mi mente vuelvo a ver el viejo coche avanzando hacia el embarcadero donde crecían las algas y las malas hierbas, aquella figura ladeándose al borde del agua, con los ojos muy abiertos, pasmados, desconcertados. Y, después, ya para siempre, el prolongado y persistente eco de su grito.
32

6
EN LOS AÑOS QUE SIGUIERON al juicio contra la señorita Channing, mi padre fue reuniendo una pequeña colección de materiales relacionados con el caso Chatham, colección que me legó a su muerte y de la que no he sido capaz de desprenderme. Hay otras cosas que sí he regalado —las agujas de calceta de mi madre, la pluma de mi padre, montones de libros que han ido a parar a la biblioteca del pueblo—, pero los documentos de mi padre han permanecido, intactos, en la parte baja de una estantería de mi despacho, sólo oculta por una lámpara de pie. Están agrupados en un archivador no muy grueso, teniendo en cuenta los hechos que resume; locura, suicidio, asesinato, y el mundo desamparado que dejaron tras su paso. Y a veces mi atención se desvía hacia él con una nostalgia no exenta de curiosidad. Porque sé que en él está contenido el momento que mejor define mi juventud.
El archivador incluye apenas una carpeta en la que se conserva un anuario escolar de 1927, varios recortes de periódico y algunas fotografías. Incluso hay una de Sarah Doyle, aunque no fue tomada intencionadamente. En la imagen, ella aparece bajando apresuradamente por la calle lateral de la escuela. Le da la espalda a la cámara y la nieve, que cae a su alrededor, se le acumula en la capa larga y oscura mientras los niños, en el patio (los verdaderos protagonistas de la fotografía) se arrojan bolas de nieve unos a otros. Mi padre, apostado en las escaleras de la escuela, les mira con una expresión burlona de enfado.
A aquella modesta recopilación, mi padre añadió tres libros, dos de los cuales tenían que ver directamente con lo sucedido en la Laguna Negra. El tercero, bastante menos.
El primero es el informe del señor Parsons, el resultado de la investigación que se aprestó a realizar y cuya edición pagó de su bolsillo poco después del proceso. Como libro, deja mucho que desear. De hecho, es poco más que una sucesión de citas extraídas de la transcripción del juicio y torpemente enlazadas por la aburrida prosa del propio señor Parsons.
El segundo volumen es más detallado. Bajo el título, Defecto Mortal, está firmado por un tal Wilfred M. Peyton, profesor de filosofía moral de la Universidad de Oberlin. La obra, que no pasa de las cien páginas, es en esencia un ensayo publicado por una pequeña editorial religiosa en 1929. Destaca no sólo por el tono duro y admonitorio del profesor Peyton, sino por el modo en que caracteriza a la señorita Channing como auténtica villana de una historia que insiste en denominar una y otra vez —como si se tratara del hechizo de un brujo— «Los asesinatos de la Laguna Negra». La ira que sentía por la señorita Channing era tal que, cada vez que se refería a ella, lo hacía apoyándose en pasajes furibundos del Antiguo Testamento. «Para su padre era Libby», escribe en un párrafo representativo, «pues así la llamaba cariñosamente cuando era joven. Pero por los siglos de los siglos debería ser conocida con más propiedad con el nombre de Elizabeth, apelativo frío y formal que a partir de ahora debe figurar entre la lista de otras mujeres como ella: Dalíla, Salomé, Jezabel.»
De los tres libros que se incluyen en el archivo de mi padre, el del profesor Peyton era el único que él odiaba abiertamente. Hasta el punto de que en los márgenes del texto aparecen airados comentarios manuscritos, a veces contradiciendo hechos de poca trascendencia (por ejemplo, que la biblioteca de la escuela contaba con tres mil libros y no sólo dos mil, como afirmaba el señor Peyton), a veces rebatiendo alguna interpretación, pero siempre con la
33

idea de desacreditar la autoridad del libro ante los potenciales lectores futuros de aquel ejemplar.
La razón por la que mi padre detestaba tanto al profesor Peyton es obvia. Éste atacaba no sólo a la señorita Channing, sino que extendía sus diatribas contra la escuela de Chatham, a la que definía como «refugio indulgente para niños disolutos de buenas familias». De hecho, hacia el final del libro, el profesor Peyton llega a la conclusión de que «el horripilante suceso que tuvo lugar en la por lo demás tranquila superficie de la Laguna Negra el 29 de Mayo de 1927 es emblemático del relativismo moral y el cuestionamiento de la autoridad establecida que ha emergido en la teoría educativa en las dos últimas décadas, y de la que la escuela de Chatham es el más odioso de los ejemplos». Nunca me sorprendió, por supuesto, que mi padre hubiera subrayado aquel párrafo con tinta negra, añadiendo a un lado su grito ultrajado: «¡NO, NO, NO!».
Pero por más que aquel libro fuera una diatriba moral, por más daño que causara a mi padre, Defecto Mortal era, en el fondo, una obra completamente prescindible que, una vez leída, jamás me invitó a una segunda relectura.
Sin embargo, no puedo decir lo mismo del tercero de los volúmenes de la colección de mi padre. Es un libro al que he vuelto con frecuencia, como si en él buscara encontrar una respuesta a lo que ocurrió en la Laguna Negra aquel día, como si incluso pudiera hallar en él algo que lo hubiera evitado, algo que calmara nuestros corazones, que consiguiera que se conformaran con menos.
Este tercer libro se titula Desde la Ventana, y en la contraportada aparece una fotografía del autor, Jonathan Channing, un hombre alto y adusto de unos cincuenta años que mira a la cámara desde el patio del Louvre.
—Puedes llevártelo si quieres —me dijo la señorita Channing el día en que me lo prestó.
Era un viernes por la tarde, y la primera semana de clases había concluido. Mi padre me había enviado al aula de la señorita Channing con una caja de libros de arte que había comprado en una librería de Boston el día anterior. Siempre algo impulsivo, estaba ansioso por conocer la opinión de la profesora antes de entregárselos a la señora Cartwright para que los incluyera en la biblioteca el lunes por la mañana.
Ella estaba junto al armario, guardando los materiales, cuando yo entré en clase.
—Mi padre quiere que les eche un vistazo —le dije elevando un poco la caja—. Son libros de arte.
La señorita Channing cerró la puerta del armario y se dirigió a su escritorio.
—Veamos.
Se los acerqué y me quedé mirándola mientras ella los iba hojeando lentamente, deteniéndose de vez en cuando para admirar las ilustraciones, mencionando a veces los nombres de las galerías en las que los cuadros originales estaban expuestos.
—Este está en Florencia —comentó—. Este lo vi en el Prado. —Y me pasó el libro—. Este siempre me ha dado miedo. ¿Qué te parece a ti, Henry?
Contemplé la pintura. Mostraba a una niña pequeña de rubios y largos cabellos, acurrucada
34

frente a un árbol gigantesco de ramas desiguales que alcanzaban los dos extremos del lienzo, ramas de las que colgaban imágenes surreales de cabezas flotantes y miembros de cuerpos, todo ello pintado con colores lívidos, verdes de bilis y rojos de sangre recién derramada. La niña, que miraba el árbol que se erguía sobre ella, parecía aterrorizada ante la inmensidad de aquello a lo que se enfrentaba.
—¿Te has sentido así alguna vez? —me preguntó, sin inmutarse, con la vista clavada en la siniestra ilustración.
Yo negué con la cabeza.
—Creo que no, señorita Channing.
Cuando se lo dije, era cierto, pero ya no lo es.
Volvió a coger el libro, hojeándolo de nuevo, hasta que encontró una fotografía del patio del Louvre.
—Mi padre se hizo una foto aquí —me comentó—. Se usó para ilustrar su libro.
—¿Un libro suyo?
—Sí. Era escritor de viajes. Escribió muchos artículos buení-simos, pero sólo un libro.
Por pura cortesía, le dije:
—Me gustaría leerlo algún día.
Ella se tomó mi comentario como muestra genuina de interés, abrió un cajón de su escritorio y sacó un ejemplar.
—Es este —me dijo mientras me lo daba. La fotografía está en la contraportada.
Giré el libro y miré la foto. Un hombre alto y delgado, elegante en cierto modo, algo informal, vestido con pantalones negros y chaqueta blanca, el pelo peinado hacia atrás según la moda de la época, pero con un toque de rebeldía que se manifestaba en un rizo que le caía sobre la frente, justo a la altura del ojo derecho.
—Cuando le hicieron esta foto yo tenía diez años —comentó la señorita Channing—. Acabábamos de llegar de una visita a Rouen. Mi padre estaba interesado en su catedral.
—¿Era una persona religiosa?
—No, en absoluto —dijo ella sonriendo de un modo que resultó sorprendente.
Yo hice el ademán de devolverle el libro, pero ella no lo cogió.
—Puedes llevártelo si quieres.
Yo no quería realmente leer el libro de su padre, pero me lo llevé de todos modos, a regañadientes, incapaz de hallar una excusa aceptable para rechazarlo.
Sin embargo, me lo leí de un tirón aquella misma tarde, sentado en un banco del acantilado, solo, mientras los demás niños de Chatham jugaban a fútbol o se divertían frente a la heladería del centro del pueblo.
35

En los primeros años había intentado ser como ellos. Me había unido a sus juegos, incluso participado en sus travesuras, gastando bromas a los profesores o poniéndoles motes. Pero no funcionó. Seguí siendo el hijo del director, algo que les impedía verme como a cualquier otro niño de la escuela de Chatham, algo que les permitía ser tan vulgares e irreverentes como quisieran, llamando a mi padre Viejo Grizzewald, como me consta que hacían muchas veces.
Aunque nunca llegaron a ignorarme por completo, al final yo acabé refugiándome en los libros y me convertí en un niño reservado al que se podía encontrar a menudo leyendo en el balancín del porche o en un rincón del campo de juegos, un «niño erudito», como a veces me llamaba mi padre, aunque lo dijera en un tono que nunca me resultó totalmente halagador.
Al recordar al niño que fui en aquellos tiempos, tan solitario y aislado, a veces me veo a mí mismo como a una de las víctimas del caso Chatham y pienso que mi vida no se vio menos afectada que otras por el crimen de la Laguna Negra. Entonces, como si quisiera regresar a lo que realmente sucedió, mi mente me devuelve la imagen de aquella niña en la playa. La niña corre contra el fuerte viento intentando hacer volar una cometa que finalmente se eleva por los aires. Ella la mira indiferente, con los ojos llenos de desamparo, una expresión que ya nunca la abandonará. Al recordar su aspecto en aquel momento de su vida, reconozco al instante quiénes fueron las verdaderas víctimas de la Laguna Negra, y en ese tiempo detenido percibo el terror del que escapé, lo profundo de una pérdida que nunca fue mía.
Aprendí mucho de la señorita Channing la tarde en que leí el libro de su padre. También supe muchas cosas de él. Había nacido en una familia acomodada de Massachusetts, estudiado en la Universidad de Harvard y, en los años siguientes a su graduación, trabajado en Boston como periodista. A los veintitrés años se casó con Julia Masón Rockbridge, que también provenía de una conocida familia de Nueva Inglaterra. Se instalaron en una casa situada en Marlborough Street, cerca del Boston Common, y en 1904 tuvieron una hija, Elizabeth Rockbridge Channing. El señor Channing siguió trabajando en el Boston Globe, mientras su mujer ejercía las funciones propias de una mujer de buena posición de su época. En el otoño de 1908, Julia Channing cayó enferma. Tras unas semanas de agonía, murió finalmente en enero de 1909, dejando a la pequeña Elizabeth enteramente al cuidado de su padre.
Más que cualquier otra cosa, Desde la Ventana es un recuento detallado de los años durante los que la señorita Channing vivió y viajó con su padre, período durante el cual nunca tuvieron ni domicilio fijo ni posesiones permanentes, y sólo contaron con su mutua compañía. El porqué de esa vida tan desarraigada, la insistencia del señor Channing de mantenerse siempre en movimiento, quedan revelados en los párrafos iniciales de su obra:
Tras la muerte de mi esposa, la idea de permanecer en Boston se me hizo insoportable. Daba vueltas y más vueltas por nuestra casa de Marlborough Street y veía todas las cosas lujosas que ella había adquirido con los años, las cortinas de terciopelo, la lámpara Tiffany y todos los demás objetos que, como Julia, eran elegantes a su manera, pero por los que yo ya no podía sentir un afecto duradero. Por eso decidí partir, tomar el ancho mundo por hogar y familiarizar a mi hija Libby con sus climas más inaccesibles y espaciosos.
Nunca he ocultado las razones de mi decisión. Decidí educar a mi hija como estimé más conveniente. ¿Con qué propósito? Con ningún otro que el de procurar que viviera una vida
36

libre de la influencia limitadora de cualquier pueblo o nación, desligada de las falsas ataduras de la costumbre, la ideología o la sangre.
De todos modos, a pesar de su grandilocuente declaración de principios, Desde la Ventana era en esencia una guía de viajes, aunque en ella no se detallaran sólo lugares de interés y monumentos históricos, sino también la vida que la señorita Channing y su padre llevaron mientras, juntos, recorrían el mundo.
Había sido una vida errante, como el libro se encargaba de dejar bien claro, una vida vivida siempre en tránsito, sin ningún otro rumbo que el que marcaba la decisión del padre de transmitir a su hija su filosofía de la vida, una vida en la que él conducía a la joven Libby, que es como la llamaba, a los lugares más raros y remotos, marcos que había escogido para enseñarle las lecciones que había preparado para ella.
Leyendo su filosofía educativa aquella tarde, me sentí tan absolutamente fascinado por una vida que se me aparecía totalmente distinta de la de mi padre, de la indiscutida disciplina de la escuela de Chatham, de cualquier concepción de las cosas que hubiera conocido hasta entonces, que creí que de repente había entrado en una nueva galaxia en la que, según el señor Channing, «no debía haber más reglas que las de la vida», ni obstáculo que frenara las pasiones desbocadas del hombre.
Era un mundo totalmente opuesto al que me habían enseñado a respetar, en el que todo parecía estar patas arriba. El autocontrol se convertía en una forma de esclavitud, las promesas y los contratos eran meros inventos para subyugar el espíritu, la ley moral no tenía más valor que la moda pasajera. Más que cualquier otra cosa, era un mundo en el que hasta los males más oscuros aparecían revestidos de cierta dignidad extraña y sombría:
Tomamos un barco en Sorrento y desembarcamos poco después en Marina Grande, en la costa oriental de Capri. El pueblo era festivo y acogedor, y Libby se complacía en aspirar todos los olores y recorrer el laberinto de sus calles, adelantándose a mí de vez en cuando. Parecía estar totalmente cautivada por la exuberancia casi tropical del lugar, en especial con lo frondoso de su vegetación, y no dejaba de arrancar hojas y pétalos de los arbustos y las flores que encontrábamos a nuestro paso.
Pero yo la había llevado a Capri para algo más que para un paseo de placer. No eran las pintorescas callejuelas del pueblo ni sus variadas plantas lo que quería que viera. Yo tenía otro objetivo, otro destino, que no podía dejar de ver en todos los caminos de la isla.
Así que seguimos ascendiendo sin parar durante más de una hora, abrasados por un calor de verano que casi nos cegaba, a través de caminos de tierra cuajados de flores. Su perfume lo inundaba todo, igual que los sonidos de los cientos de lagartijas que se escondían entre los matorrales o permanecían inmóviles, como cintas verdes, a nuestro paso.
La ascensión era ardua, pero las imponentes ruinas de Villa di Giovi, de infausta memoria desde tiempos de Suetonio, nos atraían como un imán desde la cima, y me llamaban con el mismo canto siniestro y misterioso con el que las sirenas habían llamado a Odiseo desde la bahía de Nápoles, que ahora divisábamos a nuestros pies. Pues al igual que el mundo antiguo de aquellos argonautas, el lugar al que viajaba aquella mañana también se había teñido de sangre y perversión.
37

Pero, de todos modos, allí también había algo glorioso, algo irrebatiblemente libre en los silvestres jardines de placer que el emperador había diseñado, en los cuerpos que había convertido en esculturas, hasta en la fruición despreocupada con la que había ejecutado su libidinoso espectáculo. Porque había sido allí donde Tiberio había exaltado la sensualidad física elevándola sobre la aridez espiritual, donde había roto todo tabú conocido, uniendo a muchachos con muchachos, muchachas con muchachas, cubriendo su arrugado cuerpo con los cuerpos suaves de los más jóvenes. Y por más obsceno y antinatural que pudiera parecer, seguía siendo el gesto más audaz del mundo pagano en pos de lo ilimitado.
Por eso quería llevar allí a Libby, para caminar con ella por entre las ruinas magníficas cubiertas de vegetación y, una vez allí, nos sentamos contemplando el infausto Salto di Tiberio y le hablé de lo que la vida debe ser, de las cumbres que debe alcanzar, de las pasiones que debe incorporar, todo ello con la esperanza de que pudiera algún día llegar a vivir libre como un pájaro. Porque la vida es mejor cuando se vive al borde de la locura.
Las sombras del atardecer habían caído sobre el acantilado, sobre la playa desierta que se extendía a sus pies, sobre el pequeño reino de Chatham, cuando terminé de leer Desde la Ventana. Me puse el libro bajo el brazo y volví a casa caminando lentamente por Myrtle Street. En el trayecto me encontré a Danny Sheen que hacía una carrera por el terreno de juego y a Charlie Patterson que serraba un tronco viejo delante de la escuela. En la planta superior, las luces encendidas indicaban que los alumnos estaban estudiando en la biblioteca o charlando en voz baja en la sala de reunión; que no faltaba mucho para que el timbre señalara la hora de la cena, que presidiría mi padre, como siempre hacía los viernes por la noche, incorporándose al terminar y haciendo sonar una pequeña campana, dándoles permiso para abandonar el comedor tras pronunciar unas palabras que esperaba habrían de servirles el día de mañana.
Pensando en todo aquello mientras avanzaba por Myrtle Street, que se extendía frente a mí como un riachuelo sólido y perezoso, me di cuenta de que nunca había conocido otro modo de vida que no fuera el impuesto por la escuela de Chatham, ni había creído que otro pudiera abrirse ante mí. Sin duda, nunca había concebido que mi destino pudiera no estar ya decidido de antemano. Terminaría mis estudios en la escuela de Chatham, iría a la universidad, me ganaría la vida, formaría una familia. Haría lo mismo que había hecho mi padre, lo mismo que su padre había hecho antes que él. Otra fecha señalaba mi nacimiento, y otra fecha señalaría mi muerte pero, a parte de eso, viviría como ellos lo habían hecho, moriría como ellos, y hallaría la alegría o la gloría que pudieran estar aguardándome por el mismo sendero hollado que ellos ya habían recorrido antes que yo.
Pero aquella tarde, mientras me aproximaba a casa, nada de todo eso me pareció ya tan obvio como antes. La inquietud que me asaltaba de vez en cuando, el hastío en el que caía, el modo en que ignoraba las frases tópicas con las que mi padre arengaba a los alumnos, toda la naturaleza larvada de mi descontento empezaron a tomar cierta forma y definición y, por primera vez, empecé a percibir confusamente lo que en realidad le pedía a la vida.
Era algo muy sencillo. Quería ser libre. Quería no tener que rendir cuentas más que ante mí mismo, ir en busca de algo. En aquel momento no sabía cómo obtener mi libertad ni qué hacer con ella. Sólo sabía que había descubierto lo que quería y que con aquel descubrimiento se había descorrido un gran velo, abierto una puerta. No sabía adonde iba, sólo que tenía que ir en una dirección diferente a la que había tomado mi padre, diferente a
38

la que todos los demás niños de Chatham probablemente seguirían.
Empecé a correr calle abajo, sin aliento, la mente en ebullición, llena de nuevas ideas. Aunque casi era noche cerrada cuando llegué a casa, yo la sentí como un nuevo amanecer. Me recuerdo subiendo la escalera, metiéndome en la cama, leyendo una vez más el libro del señor Channing, de principio a fin. Una de las frases retumbaba sin cesar en mi cerebro: la vida es mejor cuando se vive al borde de la locura.
Recuerdo que una gran emoción se fue apoderando de mí mientras leía una y otra vez aquella frase en el dormitorio, bajo el alero del tejado, que parecía iluminar todo lo que siempre había sentido. Incluso ahora me sorprende que de una llamarada tan brillante llegara a surgir tanta oscuridad.
39

PARTE 2
7
A MI PROVECTA EDAD y ya prácticamente retirado, he llegado finalmente a una etapa de mi vida en la que no esperaba volver a pensar en ella. Hasta ahora los años habían ido pasando sin muchos motivos para recordarla, excepto tal vez cuando por casualidad veía al pasar con mi coche a alguna anciana moviéndose torpemente por un porche de madera o meciéndose lentamente en su balancín. Así, la señorita Channing se había convertido, por fin, en algo distante. Si alguna vez pensaba en ella, el recuerdo era muy borroso, como cuando encontramos por azar una flor seca entre las páginas de un libro antiguo. Pero, ahora que mi vida se acerca a su final, de repente, ella ha regresado por una vía que nunca imaginé.
Aquella mañana me había acercado a mi oficina cuando las calles aún estaban vacías y una niebla se elevaba desde el mar, doblando la esquina del café Dalmatian y posándose bajo los bancos que hay a la entrada del ayuntamiento. Estaba sentado en mi escritorio y me ocupaba de los pocos casos que aún se cruzaban en mi camino. De pronto, alcé la mirada y vi a un hombre mayor que permanecía, de pie, junto a la puerta.
—Buenos días, Henry —me dijo.
Se trataba de Clement Boggs vestido, como de costumbre, con una camisa de franela y unos pantalones anchos. Llevaba un sombrero viejo calado casi hasta las orejas. Le conocía desde la infancia, aunque nunca habíamos sido íntimos. El siempre perteneció al grupo local de juerguistas que, de jóvenes, fumaban en el callejón de la bolera, el tipo de persona contra el que mi padre continuamente me había prevenido, un muchacho duro, de clase baja que, con el tiempo, se abrió camino en la vida y hasta llegó a acumular una considerable fortuna. Yo le llevaba algunos asuntos legales, en los últimos años casi siempre liquidaciones, ya que había empezado a desprenderse de las propiedades que había ido adquiriendo a lo largo de su vida.
Se sentó en una de las sillas que había frente a mi escritorio, farfullando algo mientras lo hacía.
—Me han hecho una oferta sobre unas tierras que compré hace mucho tiempo —me dijo—. Por la carretera de Plymouth.
Vaciló unos instantes, como si la sola mención de aquellas palabras invocara todo el terror, y no simplemente los hechos que allí sucedieron.
—Cerca de la Laguna Negra. El viejo Milford Cottage.
Como si de repente algo me hubiera arrastrado de nuevo a aquel terrible día de verano, oí la voz del señor Parsons que me decía: «Tú solías ir mucho por Milford Cottage, ¿no es cierto?»; y mi respuesta, directa, clara, como todas las que le di: «Sí, señor».
Clement me miraba atentamente.
40

—¿Estás bien, Henry?
Asentí con la cabeza.
—Sí, estoy bien.
No pareció convencido, pero de todas maneras siguió hablando.
—Bueno, me han hecho una oferta sobre las tierras que rodean la Laguna Negra.
Se incorporó un poco, sin dejar de observarme con atención, preguntándose sin duda qué clase de imágenes bailaban por mi mente; las aguas arremolinadas, el rostro que flotaba hacia mí surgiendo de las verdes profundidades.
—Quieren saber si se puede obtener una recalificación de los terrenos. He pensado que tú podrías averiguarlo, ver si el ayuntamiento lo concedería.
Aunque Clement estaba a un metro escaso de mí, le sentía muy lejano; el señor Parsons, por el contrario, se me acercaba tanto que casi podía sentir su aliento sobre mi rostro. «¿Cuándo estuviste por última vez en la Laguna Negra?» Sin inmutarme ni mostrar sentimiento alguno, y ciertamente sin nada que ocultar, le respondí: «El 29 de mayo de 1927. Era domingo, creo. Sí, era domingo».
—Tendrás que acercarte hasta allí, claro —me dijo Clement sin dejar de mirarme, con la cabeza algo ladeada hacia la derecha, y por un instante me pregunté si él también estaría reviviendo mi declaración en el estrado, en calidad de testigo, si él también estaba volviendo a oír las preguntas del señor Parsons, resonando por toda la sala de vistas, abarrotada de gente. «¿Qué sucedió en la Laguna Negra aquel día?»
Clement entornó un poco los ojos, como si una luz le cegara, y me di cuenta de que, por más que tratara de ocultárselo, él notaba la tormenta que se agitaba en mi mente.
—Creo que hace mucho tiempo que no te pasas por allí —comentó.
—Hace años que no he ido.
—Está igual.
—¿Igual que cuándo?
Mi pregunta pareció hacerle dudar de cuál debía ser su respuesta.
—Igual que en los viejos tiempos —respondió.
Yo no dije nada, pero me veía retrocediendo irremediablemente a aquellos tiempos a los que acababa de hacer referencia. Vi un viejo coche avanzando en la oscuridad, dos haces de luz amarilla que me iluminaron antes de detenerse, la silueta de alguien que me miraba apostado al volante, me miraba, me susurraba: «Sube al coche».
—Bueno, si averiguas algo, házmelo saber —concluyó Clement levantándose de la silla—. De la recalificación, quiero decir.
—Me pondré en ello de inmediato.
Cuando ya había llegado a la puerta, Clement se volvió.
41

—Henry, no hace falta que pases mucho rato allí, por supuesto —me dijo, como si estuviera liberándose de una carga—. Es sólo para que te hagas una idea de lo que pensaría la gente del pueblo si alguien decidiera explotar la zona.
Asentí con la cabeza.
Clement parecía no saber qué debía añadir a sus últimas palabras, o si debía decírmelas a mí. Finalmente dijo:
—Hay algo más, Henry. El dinero. El dinero de las tierras. Quiero que sea para alguien en concreto. —Hizo una pausa y luego dijo su nombre—: Para Alice Craddock.
Y entonces ella volvió a sumergirse en mi mente, una mujer ya mayor, muy gorda, con el pelo canoso y sucio, completamente trastornada, protagonista de la última estrofa de una coplilla que los niños siguen cantando:
Alicia está encerrada
En el granero
¿Dónde está mamá?
Pregunta sin cesar
—Me parece justo que sea ella la que se beneficie de lo que den las tierras —comentó Clement—. Yo ya soy viejo. No lo necesito. Y se dice que Alice lo está pasando muy mal.
Vi a Alice en la mitad de la vida, las mandíbulas ajadas, engordando de tanto comer patatas fritas y chocolatinas, los ojos hundidos, sin brillo, y seguida por una pandilla de niños que no dejó de perseguirla, señalarla con el dedo y reírse de ella hasta que el señor Wallace los espantó. Mientras ellos se alejaban corriendo calle abajo, él repetía: «Dejadla en paz. Ya ha sufrido bastante».
—Nunca será tanto como lo que ella pagó —añadió Clement.
—No tanto, no.
Se encogió de hombros.
—Bueno, tal vez ese dinero le sirva de ayuda.
Clement se volvió de nuevo y salió finalmente de mi oficina.
Cuando se hubo marchado, me levanté y miré por la ventana. Le vi avanzar torpemente hasta la vieja camioneta que tenía aparcada al otro lado de la calle. Pero también le vi como había sido años atrás, durante el juicio, le recordé de pie, junto a sus amigos en la escalinata del tribunal de justicia, mientras la señorita Channing era sacada del edificio a toda velocidad, insultándola, pronunciando el terrible calificativo que oí escaparse de su boca cuando la tuvo delante y le miró: «Puta».
No esperaba volver a Milford Cottage de nuevo, sentir el hechizo que allí había conocido, revivir las pasiones que había despertado en mí. Pero una vez la camioneta de Clement arrancó, me sentí atraído de nuevo hacia aquel lugar, no con el ánimo de recordar mi juventud, sino con el de alguien que se ve obligado a revivir lo que ha hecho, a ver los
42

cuerpos inermes y destrozados, como el criminal que regresa al escenario del crimen.
Por eso, una hora después, ya me encontraba conduciendo el coche hacia Milford Cottage. Aún era temprano y las calles seguían desiertas, a excepción de unas pocas personas que desayunaban en el café Dalmatian. Mientras avanzaba por Main Street pensé que el pueblo había cambiado muy poco desde los días del juicio contra la señorita Channing, en que las multitudes se arracimaban a las puertas del Palacio de Justicia o caminaban frente a la heladería o el colmado hablando en voz baja de asesinato y traición.
Cuando dejé atrás el pueblo, seguí la carretera que conducía a la costa. A ambos lados se sucedían ciénagas y marismas, igual que entonces, igual que siempre, y de vez en cuando alguna gaviota que planeaba en círculos, un cuervo volando al ras de una distante hilera de árboles.
A menos de dos kilómetros del pueblo, tomé la carretera de Plymouth, la misma que mi padre había tomado aquella primera tarde en que habíamos ido juntos, la señorita Channing en el asiento del copiloto, yo en el trasero, con las dos maletas. La frondosidad del bosque que me rodeaba era la misma que nos había recibido aquel día, las verdes ramas golpearon los dos lados del coche de igual modo.
Tras dar la última curva, Milford Cottage apareció ante mí.
La casa me pareció mucho más pequeña que la última vez que la vi. Pero aquel no era el único cambio que el tiempo le había infligido, porque con los años se había ido convirtiendo en una ruina. El tejado de brea estaba agrietado y doblado, las bisagras oxidadas de la puerta de entrada no encajaban, el jardín estaba infestado de malas hierbas y zarzas, y la estructura en general tan deteriorada que parecía imposible que siguiera sosteniéndose en pie junto las inmóviles aguas de la Laguna Negra.
Me quedé contemplándola, reviviendo la historia de su abandono. Sabía que nadie, nunca, volvería a habitarla, que ninguna mujer joven volvería a disponer las lámparas de su interior ni a colgar de sus paredes el retrato de su padre.
Por las transcripciones del juicio, que tan generosamente había reproducido el señor Parsons, conocía lo que se había dicho en sus pequeñas estancias, lo que se había sentido. Pero también sabía que habían sido escenario de otras voces, otros sentimientos, cosas que el señor Parsons, por más empeño que hubiera puesto, jamás habría conseguido desenterrar. Como si tuviera sus labios junto a mi oído, oí a la señorita Channing que me decía: «Ya no puedo más». Y yo le respondía: «¿Puedo ayudarla en algo?».
Estuve un buen rato frente a la puerta de entrada, la misma que mi padre había abierto aquella primera tarde, y recordé que la señorita Channing se había quedado de pie, detrás de él, aguardando en silencio bajo la lluvia a que girara la llave. Luego me dirigí a la puerta, la empujé un poco y la observé mientras se abría, revelando el vacío de su interior.
Entré en la casa y mis ojos se posaron en el suelo cubierto de hojas antes de desplazarse un momento hasta la vieja chimenea en la que había un montón de cenizas. Escuché la voz de la señorita Channing que me decía: «Deshazte de esto». Cerré los ojos con fuerza, como si quisiera conjurar una visión que esperaba ver aparecer de un momento a otro, la imagen de ella junto a la lumbre, mirando el fuego con ojos implacables, arrojando las cartas a las llamas.
43

Cuando volví a abrirlos, la casa estaba tan vacía como antes, ningún sonido o movimiento perturbaba su silencio de no ser el drama que se desarrollaba en mi mente.
Eché un vistazo al dormitorio deshabitado, en dirección al sitio que en otro tiempo había ocupado, junto a la cama, una pequeña estantería de madera. Me acordaba de los libros que se alineaban allí, las palabras de los héroes de su padre envueltas en cubiertas de vitela oscura: Byron, Shelley, Keats.
Una ráfaga de viento azotó la casa, haciendo batir lo que quedaba de las contraventanas. Vi una rama desnuda al otro lado del cristal, un dedo huesudo que me indicaba que saliera al exterior. Yo asentí en silencio, como quien consiente que le lleven a otra estancia, y me dirigí a la parte trasera. Salí por la puerta de atrás y, atravesando el jardín, llegué al borde de la laguna.
El gran sauce que la señorita Channing había pintado tantas veces aún se erguía junto al lago. Las ramas largas y amarillentas se inclinaban hacia la superficie del agua. Me preguntaba en cuántas ocasiones, durante las primeras semanas de su estancia en Chatham se habría detenido justo debajo, recordando los poemas que su padre le había leído, a veces en los mismos escenarios en que se habían escrito, odas a ruiseñores y a urnas griegas, a placenteras cúpulas y a mares de cristal, a mujeres que pasean su belleza como la noche pasea la suya. Pero también había otras cosas, otros títulos llenaban las estanterías de su dormitorio, las especulaciones de Mesmer, las visiones de Madame Blavatski, los escandalosos delirios del Marqués de Sade.
Todo aquello, pensé, mientras permanecía en el sitio exacto en el que ella había estado, con los ojos fijos en la superficie inmóvil de la Laguna Negra, todo aquello estaba en su mente. Entonces alcé la vista y miré en dirección al otro extremo de la laguna. Oí una voz fría y delgada que pronunciaba la escalofriante pregunta: «¿Deseas su muerte?».
Yo estaba allí cuando le vio por primera vez. Al menos eso creo. Claro que ya había tenido de él alguna visión fugaz junto a los demás profesores, o entrando en alguna clase. Pero en realidad no creo que le hubiera visto antes, en el sentido estricto del término, es decir, que le hubiera distinguido de los demás, que se hubiera fijado en algo que le diferenciara y que atrajera su atención especialmente.
Era hacia mediados de octubre. La señorita Channing ya llevaba casi un mes en la escuela. Estaba de pie junto al pedestal de escultura, pero sin modelar ninguna figura de arcilla. Nos había dicho que nos limitáramos a imaginarla, que le diéramos forma únicamente en nuestras mentes.
—Cuando os imaginéis los músculos, tenéis que sentir su poder —nos dijo—. Tenéis que sentir lo que hay debajo de la figura en la que estéis trabajando; lo que hay dentro.
Cogió un libro grande que tenía en el escritorio y nos lo mostró por una página abierta que había escogido para ilustrar sus palabras.
—Es una imagen de Balzac, obra de Rodin.
Empezó a caminar a un lado y a otro de la clase, con el libro aún abierto hacia nosotros.
—El cuerpo de Balzac no se ve, queda completamente oculto bajo una capa ligera.
44

No dejaba de moverse arriba y abajo, y los alumnos giraban rítmicamente las cabezas para no perderla de vista.
—Pero si retiráramos la capa —prosiguió la señorita Channing— lo que veríamos sería esto.
Con un gesto teatral, giró la página y ante nosotros apareció, entero, el cuerpo monstruosamente gordo y deforme de Balzac, inmenso y desnudo, con una barriga descomunal que se le descolgaba hacia los pies.
—Esta es la figura que en realidad hay bajo la capa —añadió—. Rodin modeló la capa sólo después de haber esculpido el cuerpo que hay debajo. El cuerpo de Balzac.
Cerró el libro y, por un momento, nos miró en silencio. Luego alzó las manos y movió los dedos.
—Debéis imaginar lo que hay bajo la piel de las figuras en las que estéis trabajando. Notar cómo se contraen y se estiran los músculos.
Se acercó las manos a la cara.
—Hasta los músculos más pequeños son importantes, como estos tan diminutos que sirven para abrir y cerrar los ojos.
Nosotros la observábamos en silencio, impactados por la visión del cuerpo desnudo que acababa de mostrarnos, pero a la vez fascinados por él.
—Tened presente todo esto cuando empecéis a trabajar en vuestras figuras en la clase de mañana —añadió la señorita Channing justo cuando el timbre señaló el final de la lección.
Aquella fue para ella la última clase del día, y recuerdo que pensé que su primer mes en la escuela había ido bastante bien. Hasta mi padre le comentó a mi madre durante la cena, una noche, que la señorita Channing se había puesto al día tan rápidamente, que parecía hecha para la enseñanza.
Al salir de clase aquella tarde, mientras los demás alumnos se apresuraban a abandonar la escuela, me giré y la vi de pie, sola, tras el pedestal. Me pareció el momento perfecto para acercarme a ella.
—Señorita Channing —le dije mientras lo hacía.
Ella alzó la mirada.
—¿Sí, Henry?
Yo saqué el libro de su padre de la cartera y se lo di.
—Me ha parecido extraordinario. Lo he leído varias veces. Hasta he copiado algunos párrafos. Creo que tenía razón en todo. Lo de «vivir sin descanso».
Ella no cogió el libro, y yo estaba seguro de que debía notar mis deseos de vida, lo mucho que necesitaba escapar de los muros de la escuela, abrirme a los espacios diáfanos, vivir al borde de la locura. Por un momento pareció estar evaluándome, preguntándose si yo tendría la fuerza de voluntad para salir adelante, si sería lo bastante implacable para soportar el tipo de libertad que pretendía alcanzar.
45

—No es fácil vivir como lo hizo mi padre —dijo clavando sus ojos azules en los míos—. La mayoría de la gente no puede hacerlo.
—Sí, pero todo lo demás... el modo de vida de la gente... —sentencié—. Yo no quiero vivir como mi padre. No quiero ser como él... un tonto.
No pareció sorprenderse en lo más mínimo por la despiadada consideración que mostraba hacia mi padre.
—¿Y cómo quieres ser, Henry?
—Abierto a las cosas. A nuevas cosas.
Se quedó mirándome unos instantes y me di cuenta de que pensaba en mí de un modo en el que nadie, nunca, lo había hecho; no sólo como el niño que era, sino como el hombre que algún día llegaría a ser.
—Me he fijado en tus dibujos —añadió—. Están bastante bien, ¿sabes?
Yo no tenía ni idea.
—¿De verdad?
—Tienen mucho sentimiento.
Era consciente de lo raros y retorcidos que parecían, rodeados de una oscuridad vampírica, pero nunca se me había ocurrido pensar que aquellas características aportaran «sentimiento», que pudieran surgir de una parte profunda de mi ser.
Me encogí de hombros.
—Aquí no hay mucho que dibujar. Sólo el mar. El faro. Cosas así.
—Pero les pones algo tuyo, Henry —comentó ella—. Algo que aportas tú. Deberías llevar un cuaderno de esbozos siempre contigo. Eso es lo que yo hacía en África. Me parecía que, por el mero hecho de llevar el cuaderno, ya miraba las cosas de diferente manera.
Se quedó esperando mi réplica, pero como yo no decía nada, continuó hablando.
—Bueno, cuando tengas algunos más, tráemelos para que les eche un vistazo.
Era la primera vez que un profesor me halagaba. Desde luego, ninguno había sugerido hasta entonces que pudiera tener talento para algo que no fuera la soledad y el mal humor. Para los demás profesores yo siempre había sido una decepción, alguien a quien se toleraba por ser el hijo del director, un niño de perspectivas y ambiciones limitadas, un «chico pasable», como le oí decir una vez a mi padre, en un tono que me sorprendió por la profunda condescendencia que revelaba, como si reconociera que no era nada y que nunca lo sería.
—De acuerdo, señorita Channing —le dije, orgulloso de que hubiera visto en mí algo que a los demás profesores se les había pasado por alto.
—Muy bien —respondió ella y, mientras yo salía del aula, ella retomó su trabajo.
Llegué al patio y respiré profundamente. Era otoño y el aire empezaba a ser frío. Pero yo estaba tan contento por la estima que me tenía la señorita Channing que no sentí que en él
46

ya se anunciaba la inminencia del invierno.
Pocas horas después, me senté y me dispuse a asistir a la última clase del día. Miré por la ventana, y pasado un rato me detuve a observar los cuadros que colgaban de las paredes. Shakespeare, Wordsworth, Keats. Aún tenía la vista fija en ellos cuando oí los golpes rítmicos del bastón del profesor que se acercaba, como el tañir sordo y lejano de un tambor.
¿Era atractivo el hombre que entró en el aula segundos después vestido, como siempre, con una chaqueta manchada de tiza y unos pantalones de pana?
Sí, supongo que lo era. A su manera, claro.
Y aun así nunca me sorprendió que, más tarde, la gente del pueblo se maravillara de que de un cuerpo tan contrahecho pudieran nacer pasiones tan fuertes.
Era alto y delgado, pero había algo en él que siempre me resultó sutilmente desencajado, como una torre inclinada o algo mal construido en su base. Pues aunque siempre se mantenía erguido, con la espalda apoyada firmemente en la pared de la clase mientras se dirigía a nosotros, su cuerpo parecía a menudo pertenecer a otra mente: su hombro izquierdo quedaba un poco más bajo que el derecho y su cabeza algo ladeada, como si fuera un busto esculpido a la manera clásica que por algún motivo hubiera sido extrañamente desfigurado, tal vez deformado, producto de una mano sin pulso.
De todos modos, era el rostro lo que a todo el mundo le llamaba la atención, la barba negra, cerrada, moteada de canas, los ojos oscuros y profundos. Pero, especialmente, se fijaban en la cicatriz que empezaba justo bajo el ojo izquierdo y seguía un recorrido descendente, ensanchádose y haciéndose más profunda, hasta desaparecer bajo la espesa barba.
Se llamaba Leland Reed.
Muchas veces recuerdo la primera vez que le vi. Fue una tarde de verano, varios años antes. Yo estaba sentado en el porche de casa cuando vi a un hombre que avanzaba calle abajo. Caminaba despacio y los hombros se le balanceaban a izquierda y derecha, como si fuera un barco movido suavemente por un leve oleaje. Finalmente se detuvo al llegar a la verja que separaba nuestra casa de la calle.
—Buenas tardes. Estoy buscando al señor Griswald.
—Es mi padre.
No abrió la verja; se limitó a observarme como si fuera capaz de ver tanto mi pasado como mi futuro con una sola mirada, como sí supiera cómo me habían educado y en qué me convertiría a raíz de esa educación.
—Está dentro —le dije, algo incómodo por su manera de mirarme.
—Gracias —respondió el señor Reed.
Instantes después, oí que mi padre le saludaba efusivamente mientras abría la puerta y le hacía pasar. Al poco, les vi en la salita. Mi padre estaba tan concentrado en su interrogatorio al señor Reed que no se dio cuenta de que yo, apostado en la puerta, les escuchaba con la curiosidad propia de los niños en las conversaciones de los adultos.
47

Resultó que el señor Reed venía de Boston, donde había enseñado en la Escuela de latín durante tres años. Pero, según dijo, se había cansado de la ciudad. Dio algunos detalles más de su vida con una voz masculina llena de aplomo, en la que había algo distante, algo que se parecía un poco a su rostro, como habría de darme cuenta más tarde con sorpresa, algo fuerte y enérgico a su manera, pero irreparablemente marcado.
—Me sorprende que un hombre como usted no desee vivir en Boston —comentó mi padre—. A mí siempre me ha parecido una ciudad muy estimulante.
El señor Reed no respondió.
—¿Le importa que le pregunte su edad?
—Tengo veintiocho años.
Se notaba que mi padre le había creído mayor, tal vez a causa de las canas dispersas de la barba o, más probablemente, por lo impostado de sus modales, la fijeza de su mirada.
—Veintiocho —repitió mi padre—. ¿Y es... soltero?
Estuvieron más de una hora conversando aquella tarde y, aunque pasé por delante de la salita en varias ocasiones, escuchando atentamente sus palabras, sólo hubo un fragmento de la charla que, más tarde, me sorprendió porque revelaba el tipo de persona que el señor Reed era en realidad. Fue hacia el final de la conversación. Mi padre había dejado la pipa, ya apagada desde hacía rato, sobre el cenicero que había al lado de su butaca. El señor Reed seguía sentado enfrente, con los dos pies firmemente apoyados en el suelo.
—¿Y ha viajado usted mucho?
—Sólo un poco.
—¿Y adonde ha ido, si me lo permite?
—A Francia.
A mi padre pareció gustarle aquella respuesta.
—Francia. Sin duda se trata de un hermoso país. ¿Y en qué parte estuvo?
—Sólo en el campo —respondió tranquilamente el señor Reed, sin añadir nada más, por lo que mi padre se vio forzado a hacerle otra pregunta para seguir conversando.
—¿Y fue por negocios?
El señor Reed negó con la cabeza, y vi que posaba una mano sobre la rodilla que había empezado a temblarle ligeramente.
—¿De vacaciones, entonces? —le preguntó mi padre con voz neutra.
—No —respondió el señor Reed alzando una ceja oscura y volviendo a bajarla—. La guerra.
Recuerdo que su voz se afiló un poco al responder, que sus ojos se desviaron un momento en dirección a la ventana. De pronto, mi padre y yo nos dimos cuenta de que la pregunta que él había formulado con despreocupación había sacado a la luz un aspecto muy duro de la
48

experiencia del señor Reed, revelándonos milagrosamente lo que él mismo debía haber visto años atrás, una granada haciendo explosión y levantando montones de tierra y barro que volvían a caer, su cuerpo girando en una nube de humo, fragmentos de sí mismo saliendo despedidos como irreales lenguas de fuego.
—Oh —dijo mi padre dulcemente, fijándose en el bastón—. No lo sabía.
El señor Reed le devolvió la mirada, pero no dijo nada más.
—En su carta no mencionaba que fuera un veterano de guerra. La mayoría lo hacen cuando solicitan un empleo.
El señor Reed se encogió de hombros.
—Me resulta difícil hacerlo.
Mi padre cogió la pipa, aunque no la encendió.
—Bueno, dígame, ¿por qué cree que le gustaría trabajar en la escuela de Chatham?
No recuerdo la respuesta del señor Reed, pero sí que mi padre pareció complacido con ella y que minutos después, el profesor abandonó nuestra casa. Probablemente se fue a pie hasta la parada del autobús, en el centro del pueblo, y compró un billete para Boston. No volví a verle hasta casi pasados dos meses, y aun entonces nuestros encuentros fueron breves. Me lo tropezaba a veces andando por los pasillos de la escuela, sujetando un libro con una mano y el bastón con la otra. El golpeteo rítmico y continuo contra el suelo le precedía siempre como una cantinela.
Y seguía sonando por el pasillo de la escuela aquella tarde de otoño, siete años después, seguido de los inevitables susurros de aviso de los alumnos, que decían: «¡Shh! Viene el señor Reed».
Sin embargo, aquel día no entró directamente en clase como solía hacer, sino que se detuvo un momento en la puerta y se quedó apoyado en ella, algo inclinado.
—Seguramente no quedan muchos días agradables como este —dijo señalando en dirección a la ventana, al aire limpio y templado del exterior—. Así que he pensado que hoy podríamos dar la clase en el patio.
Dicho esto, se giró y nos condujo por los corredores de la escuela hasta que alcanzamos el pequeño patio que había en la parte de atrás. Una vez allí, se situó junto al gran roble que se erguía más o menos en el centro y nos hizo señas de que nos sentáramos en el suelo formando un semicírculo a su alrededor. Entonces, se apoyó en el árbol y abrió el libro que sostenía en las manos.
—Hoy empezaremos a estudiar a Lord Byron —dijo en un tono de voz que combinaba suavidad y dureza y que a veces parecía tener una cualidad casi física, como el tacto de una madera fina pero sin pulir—. Prestad mucha atención, porque Byron vivía los poemas que escribía.
Como siempre, el señor Reed empezó por aportar detalles de la vida del poeta, concentrándose en este caso en sus viajes y aventuras, una vida errante que el señor Reed admiraba sin reservas.
49

—Byron no iba en busca de lo que la mayoría de nosotros perseguimos —nos dijo—. Nuestras vidas le resultarían sin duda totalmente aburridas.
En el transcurso de la siguiente hora aprendimos que Byron había crecido en un lugar llamado Aberdeen, que de niño había sufrido parálisis infantil, que su pierna y su pie derechos habían quedado tan contraídos que siempre caminó con una marcada cojera.
—Como yo —observó el señor Reed sonriendo levemente y señalando su bastón con la cabeza—, aunque él siempre se negó a dejar que eso limitara su vida o la modificara de modo alguno.
Byron había sido, en palabras del señor Reed, de naturaleza aventurera. Organizaba fiestas desenfrenadas en su propio castillo y bebía vino de Borgoña que escanciaba en una calavera humana.
—Vivía sus ideas —declaró el señor Reed—. Nada se interponía en su camino.
Cuando el señor Reed acabó el relato de la vida de Byron, la clase casi había terminado. Pero antes de dejarnos marchar, abrió el libro que llevaba consigo.
—Quiero que escuchéis esto —dijo y empezó a pasar rápidamente las páginas hasta que encontró las líneas que estaba buscando.
Luego nos miró y nos sonrió de aquel modo extraño que yo ya había detectado antes, una sonrisa que parecía implicar un gran esfuerzo.
- A veces las palabras deben poder oírse —dijo—. Después de todo, al principio la poesía era recitada.
Acto seguido, leyó los versos que había escogido en voz baja, casi en un susurro, lo que hizo que las palabras parecieran un mensaje íntimo enviado por alguien cuya tristeza pareciera identificarse plenamente con la del señor Reed.
Expulsado ya todo sentimiento,
El orgullo
Que ni el mundo ha logrado doblegar
Se doblega ante vos; por vos abandonado,
Que hasta mi alma ahora
Parece que me quiere abandonar.
La suerte ya está echada; qué vanas las palabras
Y las mías más vanas aun si cabe.
Así, los pensamientos indomables
Siguen ya su camino aunque no quieran.
La voz cesó al llegar al final del poema, aunque mantuvo los ojos fijos en el libro un instante, con la cabeza pesadamente inclinada, como si realmente no pudiera frenar el peso de sus pensamientos.
50

—Creo que a veces es bueno concluir una clase con la lectura de un poema —dijo al final, Hizo una pausa, observándonos en silencio, tal vez esperando una respuesta—. Está bien, podéis iros.
Nos levantamos deprisa, recogimos los libros y empezamos a dispersarnos, algunos en dirección al edificio y otros a la reja que comunicaba el patio con los campos de juegos. Sólo el señor Reed permaneció inmóvil, con la espalda apoyada en el árbol y el libro de Byron en la mano. Parecía estar a punto de caerse al suelo. Pero entonces vi que daba una profunda bocanada de aire, recomponía el equilibrio de sus hombros, se apartaba del árbol y empezaba a caminar hacia el edificio principal.
—Buenas tardes, Henry —me dijo al pasar.
—Buenas tardes, señor Reed —le respondí yo.
Recogí mis libros y me giré a la derecha. La clase de la señorita Channing estaba justo delante de donde me encontraba y vi que ella estaba de pie junto a uno de los tres ventanales que daban al patio, mirando fijamente al señor Reed. Su expresión era de aprobación, como si asumiera su leve cojera, su bastón, quizás hasta su cicatriz. Nunca había visto a una mujer mirar de aquel modo a un hombre, casi como si no fuera un hombre sino más bien una pintura que admirara por lo elemental del trazo, por la manera en que la simetría se había abandonado en aras de la imperfección y la inestabilidad, como si su sentido original de la belleza estuviera adaptándose para poder incluirla, para hallar un lugar en el que cupieran las formas mutiladas.
51

8
DESDE DONDE ME ENCONTRABA, bajo el sauce y mirando a la otra orilla de la laguna, apenas distinguía la casa en la que el señor Reed había vivido tantos años. Por eso me aparté de allí y seguí un estrecho sendero que cazadores, nadadores y solitarios ocasionales habían mantenido transitado a lo largo de los años, y que me constaba que la señorita Channing había recorrido aquel sábado por la tarde, dos semanas después, para llegar a la casa del señor Reed, en la otra orilla de la Laguna Negra. Mientras iniciaba la marcha por ese mismo sendero, oí de nuevo la voz del señor Parsons diciéndome: «¿Así que desde el principio usted tuvo conocimiento de aquellos encuentros?». Y también mi respuesta: «Sí. ¿Y cuál era tu impresión, Henry? Nunca vi nada malo en ellos. ¿Y ahora? Ahora sí».
Aquel atardecer la señorita Channing estaba totalmente rodeada de vegetación, y es muy posible que hubiera visto una gaviota solitaria entrar en picado en las aguas de la laguna. Sin duda debió oír el crujir de las hojas secas bajo sus pies, pero es posible que también le llegara a los oídos el variado canto de los pájaros, el chillido de algún ratón de campo o el chapoteo de una rana zambulléndose en el agua. Pues aquellas eran las cosas que yo estaba viendo y oyendo aquella mañana, mientras avanzaba por el mismo camino, pero con el paso lento de un hombre viejo.
Ya hacía días que habían planeado la cena en casa del señor Reed. Para entonces, mi padre ya le había comentado a la señorita Channing que empezaba a hacer demasiado frío para ir y volver a pie desde su casa hasta la escuela, e informado de que había otro profesor que también vivía en la Laguna Negra y que no le costaría nada llevarla y traerla cada día.
Y así, antes del final de octubre, un día vi que el señor Reed acompañaba a la señorita Channing hasta su coche, un sedán destartalado con las ruedas llenas de barro, la carrocería muy oxidada y las ventanillas desgastadas por el aire salado de la costa.
Nadie hubiera sabido nunca lo que se dijeron en aquel primer trayecto de no ser porque el señor Parsons insistió tanto, más adelante, en saberlo todo, instándoles a hacer revelaciones tan detalladas que, años después, mientras avanzaba con dificultad por el borde de la Laguna Negra, aún era capaz de escuchar sus voces susurrando en el aire.
Vivo justo al otro lado de la laguna. Seguramente mi casa se ve desde la suya.
Sí, ya la he visto.
Tal vez me haya visto a mí también en la laguna. A veces salgo a remar.
¿Lo hace alguna vez de noche?
A veces.
Entonces creo que le he visto en una ocasión. Fue la primera noche que pasé en la casa. Salía contemplar la laguna. Estaba muy oscuro, pero creo que le vi un instante. Bueno, no a usted exactamente. Pero vi parte de una barca, y una mano. ¿Por qué sale a remar de noche?
Por la tranquilidad, supongo.
52

¿Es que no vive solo?
No. Estoy casado y tengo una hija, ¿Y usted? ¿Vive sola?
Sí.
¿Y no le da miedo? ¿Viviendo en un sitio tan apartado?
No.
Hay personas a las que les daría miedo.
Entonces deberían vivir en otro sitio, supongo.
Escuchando sus voces mientras seguía mi paseo por la Laguna Negra, imaginé que aquel comentario debía de haber sorprendido enormemente al señor Reed por la seguridad que demostraba. Qué diferente debió parecerle la señorita Channing de cualquier otra mujer conocida.
Le he visto dar sus clases. Los chicos parecen muy interesados.
Espero que lo estén.
Parecen muy atentos.
Yo también le he visto a usted con su grupo. Les leía algo en el patio.
Sí, hace unas dos semanas. No quería desperdiciar el último día de buen tiempo. El invierno no tardará mucho.
Era algo de Byron.
Lo reconoció.
Sí. A mi padre le gustaba mucho Lord Byron. También Shelley y Keats.
En aquel momento, la señorita Channing le contó que, en Roma, había visitado el desordenado apartamento en el que Keats había muerto. Sus libros seguían estando allí, dijo ella, y había algún manuscrito suyo sobre el escritorio.
El interés que, para entonces, el señor Reed empezó a sentir por la señorita Channing se puede apreciar en lo que dijo a continuación.
Sé que esto es algo precipitado, señorita Channing. Pero ¿por qué no viene mañana por la noche a cenar a casa con mi familia?
Iré encantada, señor Reed.
¿Le va bien a las seis?
Sí.
¿Quiere que pase a recogerla?
No. Me gusta andar. Además, su casa está al otro lado de la laguna.
De la casa del señor Reed sólo quedaban unas ruinas sobre las que la vegetación había
53

crecido tanto que apenas si la distinguí al llegar a la otra orilla aquella mañana. Las parras se encaramaban por sus paredes, el tejado estaba cubierto de malas hierbas, en los bajos se amontonaban trampas de langosta. Todo contribuía a crear la sensación de que había sido abandonada de pronto, iniciándose un proceso de destrucción que no se había detenido.
Las escaleras del porche, cuando empecé a ascender por ellas, crujieron. Me agarré de la barandilla temblorosa y al llegar arriba me quedé inmóvil un momento contemplando la casa, pensando en las horribles palabras de las que habían sido testigo mudo aquellas estancias, preguntándome si algo de todo aquello aún permanecería en su interior como una planta venenosa que creciera trepando sobre sus paredes. Volví a oír una vocecita que decía: «Mamá, mamá».
Fue entonces cuando me volví para mirar el patio de entrada y, durante un segundo de alucinación, vi a una niña pequeña que jugaba con los remos de una barca blanca amarrada a la orilla. Llevaba el pelo, rubio, recogido con una cinta roja.
Desde atrás, una segunda voz, etérea, la llamaba por su nombre: «Mary, Mary».
Me volví de nuevo y vi a la señora Reed de pie, a la puerta de una casa que ya no estaba cubierta de maleza y cuyas paredes no se estaban desconchando ni dejaban ver una madera podrida por los años de abandono. Parecía atravesarme con la mirada, como si el fantasma fuera yo y ella hubiera vuelto a la vida. Entrecerró un poco los ojos y se retiró un mechón de cabello pelirrojo de la frente mientras llamaba una vez más a su hija. Sus palabras resonaban en el aire y el eco las repetía una y otra vez sobre la superficie muda de la Laguna Negra. «Mary, entra en casa.»
De pronto sentí frío. Vi de nuevo a Mary que se acercaba a su madre y entraba como una exhalación en la casa, riéndose alegremente mientras se desvanecía en la oscuridad de su interior. La risa se perdió poco a poco en la distancia, como si aún siguiera corriendo, pero esta vez por el pasillo de un túnel interminable.
Como si de pronto un viento ártico se hubiera apoderado de mí, sentí que todo el horror del pasado me zarandeaba con un escalofrío. Fue como si la señora Reed y su hija me hubieran atraído hasta su mundo, y no como si yo, sin querer, las hubiera arrastrado hasta el mío.
La puerta de entrada llevaba tiempo caída. Miré hacia el interior. Las paredes estaban desconchadas y desnudas. La chimenea se había desmoronado y el suelo no era más que una tarima de tablones sueltos y abombados. La cocina estaba en la parte de atrás, vacía, silenciosa. Entraba un haz de luz procedente de la ventana y sólo se veían unas marcas de óxido en el suelo que indicaban dónde había estado la cocina de hierro que la señora Reed usaba para preparar las comidas de la familia.
Por las declaraciones del juicio, sabía que aquella noche había preparado una cena especial para la señorita Channing: repollo hervido con jamón, huevos escalfados y pastel de ruibarbo. Sabía que, después de la cena, Mary se había ido rápidamente a la sala, mientras que los Reed y la señorita Channing se habían quedado en el comedor tomando un café cuyo aroma fantasmagórico casi podía aspirar, como si, recorriendo todos los años que nos separaban, hubiera seguido humeando en la cocina desierta, filtrándose por aquellas habitaciones abandonadas desde hacía tanto tiempo, llegando hasta el porche destartalado donde ahora me encontraba.
54

Durante aquella cena, el señor Reed mantuvo la conversación centrada en la señorita Channing, sacando a colación sus viajes siempre que pudo. Al terminar, ya lo había contado casi todo, desde el aspecto amenazador del Vesubio que se erguía sobre las ruinas de Pompeya hasta la pequeña aldea danesa que tanto amaba Christian Andersen.
—Qué interesante —no cesaba de repetir el señor Reed—. Sus alumnos no deben cansarse nunca de escucharla.
Abigail Reed, por su parte, escuchaba con atención y observaba a su marido que, a su vez, tenía los ojos puestos en la señorita Channing. Sonreía cortésmente de vez en cuando, asentía en ocasiones; tal vez ya empezaba a percibir que algo inesperado había irrumpido en su vida, una mujer bien vestida que hablaba de los libros que había leído, de las cosas que había visto, un mundo que ella no conocía ni consideraba importante conocer. La voz del señor Parsons volvió a resonar en el aire a mi alrededor.
«¿Conocías bien a Abigail Reed?» Ahora su rostro se me aparecía, flotando con los ojos abiertos sobre las verdes profundidades. «No mucho.»
Hacia las diez de la noche, la velada terminó. Para entonces, Mary ya había abandonado la sala y se había perdido en la oscuridad que rodeaba la casa. En el porche, la señorita Channing les dio las gracias al señor y la señora Reed por la amabilidad que habían tenido con ella al invitarla, y acto seguido emprendió su camino de regreso por el borde de la laguna. Cuando ya estaba a una cierta distancia, oyó que el señor Reed llamaba a su hija, y a Abigail que le tranquilizaba díciéndole que no se preocupara, que estaría jugando cerca del cobertizo.
Nunca se me ocurrió pensar que tal vez aún existiera, pero mientras bajaba las escaleras del porche miré a la izquierda y lo vi. En contraste con la casa, estaba bastante bien conservado. Un cobertizo de madera sin pintar, alto y estrecho, con tejado de zinc. Se encontraba en medio de un campo de abetos, a unos cien metros de la casa de los Reed, y aunque el camino que en otro tiempo conducía a él estaba invadido por las malas hierbas y el tejado de zinc oculto bajo una capa de pinaza, el abandono y las inclemencias del tiempo que tanto habían afectado la casa de los Reed y Milford Cottage parecían haber pasado por alto aquel cobertizo.
Me acerqué con precaución, como habría hecho cualquiera que conociera el terror que habían albergado sus paredes, el sonido de unos deditos arañando la puerta, el llanto entrecortado que se filtraba por los gruesos tablones de madera: «Papá, papá».
El cobertizo no tenía ventanas y sus paredes estaban revestidas de alquitrán. La puerta estaba forrada con una lámina de goma negra que sellaba el acceso. Aunque el interior era muy oscuro, daba la sensación de ser un lugar muy espacioso por la altura del techo, los enormes tablones que lo atravesaban casi a tres metros del suelo, los grandes ganchos oxidados que colgaban de ellos como dedos deformes de color rojo. Durante el juicio a la señorita Channing, el señor Parsons se refirió en repetidas ocasiones a él como el «matadero», pero en realidad nunca fue tal cosa. Se trataba más bien de uno de esos anexos, tan comunes en la época, donde se colgaban grandes piezas de carne para su posterior ahumado o salado, o que simplemente se disponían de aquel modo para poder cortarlas en porciones más pequeñas, aptas para cocinar. En el suelo había una tarima algo elevada, con una separación de unos tres centímetros entre los tablones, para que la sangre se escurriera
55

hacia abajo, empapando la tierra. El señor Reed casi nunca lo usaba, aunque pertenecía a su casa, pero Mary jugaba dentro y fuera de él.
Por eso, finalmente, el capitán Lawrence P. Hamilton, de la policía estatal, se acercó hasta allí aquella tarde. Ya había registrado la casa del señor Reed, el pequeño sótano y la buhardilla oscura y llena de cosas inservibles. Allí precisamente había encontrado una caja de cartón que contenía un cuchillo y una soga, además de una vieja cartilla de escritura con curiosas inscripciones. Pero el capitán Hamilton no había ido a buscar aquellas cosas la primera vez que visitó la casa de los Reed aquella tarde. Sus preocupaciones eran mucho más inmediatas. Pues aunque la señora Reed ya había aparecido, de Mary seguía sin saberse nada.
56

9
ERAN CASI LAS DIEZ cuando regresé a mi coche y enfilé el camino de vuelta a Chatham. Para entonces, la atmósfera de los lugares que acababa de visitar de nuevo —Milford Cottage, la casa del señor Reed, el pequeño cobertizo al que el capitán Hamilton se había aproximado con cautela aquella sofocante tarde de mayo— había penetrado en mi memoria como una mancha oscura y perenne. Pensé en las cosas que se habían desencadenado tras los terroríficos sucesos de aquel día infausto, algunas inmediatamente después, otras espaciándose en el transcurso de los años venideros. Recordé a mi padre en su escritorio, intentando reclamar parte de un sueño ya deshecho, a mi madre que le miraba con amargura, encerrada en su propia desilusión herida. Vi un mundo joven que de pronto se hacía viejo, a los niños de Chatham hacerse adultos y volverse ancianos de pronto, igual que me había sucedido a mí, aunque yo carecía de lo que ellos tenían para justificar mi paso por la tierra; soltero, sin hijos, un hombre conocido sobre todo por un solo hecho acontecido en su infancia.
Y entonces, en medio de todos aquellos muertos y todos aquellos viejos, percibí el rostro juvenil de Sarah Doyle.
Recuerdo que era un sábado por la tarde, a principios de noviembre, sólo una semana después de la cena de la señorita Channing en casa de los Reed. Estaba sentado en un banco frente al acantilado. En la playa, más abajo, había varias personas que paseaban por la orilla o permanecían sentadas bajo parasoles de rayas. Nadie se bañaba, claro, porque la temporada de baños ya había terminado. Pero mar adentro se distinguía la vela blanca de una barca que bordeaba la línea de la costa. Al verla, deseé ir montado en ella, surcar la extensión ilimitada del mar.
Cuando se acercó a mi banco aquella mañana, Sarah llevaba puesta una falda azul, larga, y una blusa roja, y sobre los hombros, un pañuelo de flores anudado al cuello. Tenía el pelo largo, muy negro, siempre un poco indómito y ondulado, como si la hubieran puesto cabeza abajo y sacudido violentamente.
A pesar de ello era una niña encantadora, de mi misma edad, y muchas veces atraía mi atención cuando pasaba por delante de mi cuarto o subía las escaleras, pero sobre todo cuando la encontraba sentada en el balancín del porche, con los brazos apoyados a los lados y los ojos medio cerrados, lánguidos, como entregada a alguna ensoñación.
En aquellos tiempos, por supuesto, la división entre clases sociales era mucho más marcada que ahora y yo sabía que, fueran cuales fueran mis sentimientos hacia ella, siempre tendría que mantenerlos ocultos. Pues, a diferencia de otros pecados mortales, la lujuria se asocia a veces al amor, y aquella combinación, de haberse dado, habría tropezado con la oposición frontal de mi madre. Por eso, hasta aquel día, sólo me había permitido algunos pensamientos furtivos y algunas miradas secretas; pensaba en Sarah por la noche, pero de día la devolvía a su condición de sirvienta.
—Hola, señorito —me dijo mientras se acercaba. Lo dijo con un marcado deje irlandés que me sorprendió por lo exótico y atractivo.
—Hola, Sarah —le respondí.
57

Desplegó una amplia sonrisa, pero no parecía segura de lo que debía hacer a continuación.
—Bueno, ¿puedo sentarme aquí a su lado? —me preguntó.
—Claro —le dije con falsa indiferencia, como si ante su proximidad física no hubiera de sentirme más afectado que ante la de un poste eléctrico situado a cincuenta metros.
Sarah se sentó y se quedó mirando el mar. Yo hice lo mismo, cuidándome mucho de ocultar que, en realidad, no podía pensar más que en su piel, blanca como la leche, en sus cabellos negros como el carbón, en los misterios de un cuerpo que me resultaba cautivador hasta el infinito.
De ella sólo sabía detalles muy generales. Pero por los fragmentos de conversación que había cazado al vuelo en casa, me enteré que su madre había muerto a temprana edad en Limerick y que ella, tras aquella pérdida, se había desplazado a alguna ciudad costera de Irlanda. Sabía que había tenido tres hermanos y que a dos los habían matado durante la Gran Guerra, mientras que el otro, vagabundo impenitente, se había perdido en los dudosos suburbios del este de Londres. Su padre había muerto de tuberculosis hacía cinco años y le había dejado apenas suficiente para comprar un billete de barco a América. Aquel capítulo mi padre lo había relatado con especial horror, haciendo referencia a los días transcurridos entre el pasaje de tercera clase, a las miradas maliciosas de los hombres que atestaban las bodegas del buque, a los mendrugos de pan rancio y a la carne seca que fueron su único alimento hasta que finalmente desembarcó en el puerto de Boston.
Después de aquello, Sarah recibió la ayuda de la Sociedad de asistencia al emigrante irlandés, donde le dieron comida, ropa y alojamiento hasta que encontró trabajo como sirvienta en una gran mansión de Boston. Fue allí donde conoció a mi padre tres años después y donde le contó lo mucho que añoraba la vida tranquila de un pueblo, en concreto de un pueblo marinero. Le habló con tanta sinceridad que mi padre, siempre atento a las peticiones francas, se puso en contacto con sus señores y luego le ofreció un trabajo en nuestro hogar de Chatham. Ella aceptó sin dudarlo ni un instante y desde ese momento había servido en casa con diligencia.
Pero mientras la miraba aquella mañana, casi dos años después, ya no me parecía tan contenta de su decisión. En sus ojos había una inquietud melancólica, una profunda insatisfacción.
—A ti te pasa algo —le comenté sin rodeos, proyectando mi intensa impaciencia en ella.
Sarah me atravesó con la mirada, como si acabara de acusarla de robar algún objeto de plata.
—¿Por qué me dice eso? —respondió, poniéndose a la defensiva.
Yo me limité a sostenerle la mirada.
Ella se giró y se acarició la mejilla con la mano.
—No tengo nada de qué lamentarme. No quiero que nadie me tome por una quejica.
Mi propia insatisfacción me impedía sentir mucha compasión por Sarah, así que no dije nada más.
58

Mi silencio pareció irritarla.
—Bueno, pues para que lo sepa, no me arrepiento en absoluto de haber venido a Chatham. De eso no hay duda. No quiero que por un momento su padre pueda pensar que no le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Pero es que si he llegado hasta América no es para ser una sirvienta toda mi vida. Quiero algo más. Quiero mejorar, poder dejar de cocinar y fregar. Ser alguien, ya me entiende. No sólo una sirvienta... como ahora. —Meneó con fuerza la cabeza de un lado a otro—. No me gusta sentirme así. Es como si estuviera atada con cuerdas.
Su necesidad imperiosa de dejar atrás la vida doméstica y anodina para la que por otra parte parecía destinada se le notaba en la cara. Era un tipo de existencia que a mí, desde que había leído el libro del señor Channing, también me pesaba mucho más que antes. Al ver el estado de agitación e inquietud en el que se encontraba, me sentí de pronto identificado con ella; los dos éramos unos descastados en una estrecha franja de tierra cuyas limitaciones y normas amenazaban con destruirnos. Veía a mi padre interponerse en nuestro camino, leyendo sus libros antiguos, pronunciando sus sentencias lapidarias. En mi imaginación oía su atronadora voz que me decía: «Haz esto, haz aquello. Sé esto, sé aquello». Nunca hasta entonces había sentido tanto rechazo por todo lo que él representaba.
—Tal vez deberías irte, Sarah —le dije—. Coger el tren de Boston y desaparecer.
Apenas lo hube dicho, ya me visualicé haciéndolo yo mismo. Sería un momento de libertad en estado puro en el que el mundo real se desvanecería tras de mí, en el que los grises muros se desmoronarían y el cielo, como una inmensa explanada, se abriría a mi paso haciendo de mi vida algo casi tan ilimitado como el universo infinito.
—Tienes que seguir tu camino, Sarah —añadí fríamente. Y acto seguido, como para demostrarle lo convencido que estaba, le dije—: Si puedo ayudarte en algo, házmelo saber.
Su respuesta llegó en forma de pregunta y me sorprendió, pues no tenía nada que ver con el vuelo libre que había imaginado, ni con un tren nocturno a Boston ni con una desaparición súbita entre la multitud. Tras mirarme fijamente, me preguntó:
—¿Se acuerda de la señorita Channing? La señora que vino a casa a fines de verano, la que da clases de arte.
—Soy alumno suyo.
—Es toda una dama, se nota en su manera de hablar y todo lo demás. Es tan lista, ¿no cree?
—Sí, es muy lista.
Sarah vaciló unos instantes, como si se resistiera a decirme lo que en el fondo había venido a comunicarme. Pero el velo se rasgó y, al final, me dijo:
—¿Cree que una señora tan elegante como la señorita Channing, tan educado, que habla tan bien, aceptaría enseñarme a leer?
El siguiente domingo por la mañana salimos juntos de casa. Sarah, a mi lado, llevaba una cesta colgada del brazo con galletas recién hechas que pensaba regalarle a la señorita Channing.
59

Al llegar al acantilado doblamos a la izquierda, pasamos junto al faro, que proyectaba su imponente sombra sobre él y empezamos a descender por la carretera que llevaba al centro del pueblo.
—¿Y si la señorita Channing dice que no? —preguntó Sarah—. ¿Y si no quiere enseñarme?
—No creo que diga que no —le respondí yo, aunque una parte de mí lo deseaba, para que así Sarah tuviera que volver a considerar la alternativa que yo le había planteado, más radical, rayando casi la sensación frenética de huida, cuyos atractivos habían empezado a obsesionarme.
—Pero ¿y si no quiere?
Mi respuesta fue tan directa que yo fui el primer sorprendido:
—Entonces ya buscaremos otra solución.
Aquello pareció convencerla. Me sonrió y me tomó del brazo.
Pero cuando estábamos a punto de llegar a la carretera de Plymouth las dudas parecieron volver a apoderarse de su mente. Empezó a caminar más despacio, pisando con cuidado las conchas de ostra, como si formaran una alfombra cara que no quisiera manchar con sus zapatos.
—Espero que mi ropa sea adecuada —dijo mientras nos aproximábamos a la casa de la señorita Channing.
Iba vestida con lo que para ella era ropa formal, en un remedo femenino del uniforme de la escuela de Chatham. Una falda larga y oscura, una blusa de un blanco inmaculado. Llevaba una cinta negra atada al cuello y un broche, que había sido de su madre, prendido del pecho. Según me dijo, aquel broche era su única herencia.
A mí su nueva apariencia no me convencía y, mientras la miraba, me la imaginaba con otro atuendo completamente distinto, el de Ramona de La Banda Guana, con los hombros al aire y unos grandes aretes a modo de pendientes, una mirada letal y sujetando un cuchillo entre los dientes mientras bailaba alrededor del fuego del campamento. Mi fantasía era tan adolescente como todas las demás, pero en este caso se teñía de algo oscuro, muy antiguo, la idea de que la mujer era más atractiva y deseable cuando estaba al borde del asesinato.
Al llegar a Milford Cottage, Sarah se miró la falda y frunció el ceño.
—Tengo el dobladillo lleno de polvo.
Se agachó y se sacudió el bajo de la falda.
—No se va, está pegado —comentó antes de darse por vencida. Se incorporó y yo sentí la presión de su mano alrededor de mi brazo—. De acuerdo. Estoy lista.
Avanzamos por el sendero que llegaba hasta la puerta de la casa. Sin detenerse, Sarah llamó suavemente con los nudillos y me miró, nerviosa y emocionada, mientras esperaba. Pero no hubo respuesta, y su mirada empezó a reflejar desconcierto. Pude observar su angustia.
—Vuelve a llamar. Es temprano. Tiene que estar en casa.
60

Sarah volvió a llamar, pero nadie abría la puerta.
Recordé que, semanas atrás, cuando vine tan temprano por la mañana, no encontré a la señorita Channing en casa, sino paseando por el bosque.
—A veces sale a pasear por las mañanas —le dije a Sarah para tranquilizarla, aunque no estaba seguro de que fuera así—. Vamos a echar un vistazo.
Fuimos hasta la parte trasera de la casa y nos dirigimos a la laguna. Una espesa niebla matutina aún cubría las aguas y se adentraba en los márgenes de la tierra circundante.
Por un momento, Sarah y yo nos quedamos en silencio contemplando la laguna cubierta de una niebla impenetrable que se derramaba hacia la parte trasera de la casa.
Todo estaba inmóvil, el aire, la niebla, pero de pronto vi una silueta que avanzaba lentamente hacia nosotros surgiendo de una bruma cada vez más delgada que hacía que la figura pareciera elevarse lentamente, como un cadáver que flotara en una charca de aguas turbias.
—Señorita Channing —dijo Sarah.
Ella sonrió tímidamente.
—Estaba dando un paseo por la laguna —dijo—. Me ha parecido oír a alguien llamar a la puerta.
Entre la bruma me di cuenta de que había un caballete al borde del agua y sobre él un gran cuaderno de bocetos.
—Le presento a Sarah Doyle —le dije—. Tal vez la recuerde de cuando estuvo cenando en casa el día que llegó a Chatham.
Sarah levantó un poco la cesta.
—Le he traído estas galletas, señorita Channing —dijo nerviosa—. Las he hecho especialmente para usted. Para pagarle.
—¿Pagarme? —preguntó la señorita Channing—. ¿Por qué?
Durante un instante, Sarah se quedó en silencio, y yo me di cuenta de que creía que en ese preciso momento se estaba jugando todo su futuro, que sus ilimitadas ambiciones iban a quedar en manos de otra persona.
—Por enseñarme a leer —dijo sin más, mirando directamente a la cara de la señorita Channing—. Si usted quiere, claro está.
La señorita Channing no se lo pensó dos veces.
—Claro que quiero —dijo, y dio un paso al frente para coger la cesta de la temblorosa mano de Sarah.
Aún seguíamos allí una hora más tarde. Desde la orilla veía a la señorita Channing sentada a una pequeña mesa que había sacado de la casa y colocado justo debajo del sauce. Sarah estaba sentada enfrente, con un cuaderno y una hoja de papel en la que la señorita Channing había escrito el alfabeto en grandes letras mayúsculas.
61

—Está bien, empieza.
Sarah no apartaba la vista de la señorita Channing, sin mirar en ningún momento la hoja de papel.
—A,B,C...
Siguió recitando el abecedario, interrumpiéndose aquí y allá, deteniéndose hasta que la señorita Channing le decía alguna letra que le faltaba, reemprendiendo el recitado hasta llegar felizmente al final.
—Muy bien. Hazlo otra vez.
Sarah recitó de nuevo todo el abecedario, pero en esta ocasión sólo se interrumpió una vez, al llegar a la U, y después prosiguió velozmente y llegó al final llena de orgullo y falta de aire.
Al terminar, la señorita Channing le sonrió.
—Muy bien, eres una chica muy lista.
—Gracias —dijo Sarah sonriendo también.
Siguieron así hasta casi el mediodía, cuando la señorita Channing dijo:
—Bueno, creo que ha sido una lección muy provechosa, Sarah.
Ésta se levantó e hizo una pequeña reverencia, de nuevo en su papel de criada que pide permiso al retirarse.
—Gracias, señorita Channing.
Su nerviosismo inicial volvió a apoderarse de ella.
—¿Cree que podríamos dar otra clase algún otro día? —le preguntó, insegura.
—Por supuesto Sarah. En realidad, deberíamos dar como mínimo una clase por semana. ¿Te iría bien los domingos por la mañana?
—Sí, señora.
Sarah estaba resplandeciente; una oleada de alivio y felicidad le recorrió todo el cuerpo.
—Cuente con ello, señorita Channing. Aquí estaré cada domingo.
—Muy bien. Te estaré esperando.
La señorita Channing se volvió y me miró. Se notaba que algo le rondaba la mente.
—Supongo que no te habrás traído el cuaderno de bocetos, ¿verdad?
—No, me temo que no —le respondí encogiéndome de hombros.
—Deberías llevarlo siempre contigo —me dijo sonriendo, antes de añadir una cita que más tarde yo reproduciría ante el señor Parsons—: El arte es como el amor. O todo o nada.
Dicho aquello, entró en la casa y, al poco, volvió a salir con un cuaderno en la mano.
62

—Toma uno de los míos —me dijo mientras me lo daba—. Tengo varios sin usar de mi estancia en África.
Me quedé un instante observando el cuaderno de tapas color borgoña, de hojas blancas y gruesas. Nunca nada me había parecido tan hermoso. Me sentí como si me hubiera regalado un medallón de oro o un mechón de su cabello.
—No quiero volver a verte sin cuaderno, Henry —me dijo con socarrona seriedad.
Me lo guardé bajo el brazo.
—Siempre lo llevaré encima —le contesté.
Me miró un momento y después señaló la mesa y las sillas que habían quedado bajo el árbol.
—¿Te importaría meterlas de nuevo en casa?
-—No, claro.
Agarré una silla con cada mano y me dirigí con ellas al interior de la casa. Mientras lo hacía, oí que Sarah le preguntaba:
—¿Estaba pintando esta mañana?
Y la señorita Channing le respondió:
—Sí, lo hago muchas veces.
Dejé las sillas junto a la mesa de la cocina. A través de la ventana vi a la señorita Channing y a Sarah dirigirse al caballete que seguía plantado junto a la orilla de la laguna, donde reposaba el gran cuaderno de bocetos cuyas hojas, con la brisa, se movían de vez en cuando. La señorita Channing abrió el cuaderno y le mostró a Sarah algunos de los bocetos. Ésta juntó las manos, en un gesto parecido al que hacía a veces la señorita Channing, y escuchó atentamente sus explicaciones.
Tras un rato observándolas, salí de la cocina y pasé por la pequeña salita que había en la parte delantera de la casa. El retrato de su padre seguía en el mismo sitio pero, desde la primera vez que lo vi, varios bocetos se habían sumado a la decoración de la pared, dibujos de trazo preciso que había hecho en África y que mostraban paisajes vastos y despejados, sin límites de ningún tipo y en los que no aparecía ninguna figura humana ni animal; sólo la tierra y el cielo, que parecían perderse en el infinito.
Permanecí unos instantes contemplando aquellos dibujos y después salí de nuevo al patio trasero, recogí la mesa, la dejé junto a la puerta de entrada de la casa y me dirigí a la orilla de la laguna, donde la señorita Channing y Sarah seguían hablando.
—Me gusta éste —comentó Sarah con la vista fija en uno de los dibujos que la señorita Channing acababa de mostrarle.
—Aún no está terminado. Estaba trabajando en él esta mañana.
Miré el dibujo. Mostraba una porción de agua que apenas se parecía a la Laguna Negra. Además de ser mucho mayor, estaba rodeada de cadenas de montañas y valles que parecían
63

no tener fin. El efecto de amplitud era tal que me recordó a los que acababa de ver en el interior de la casa. Pero, a la vez, tenía algo que lo hacía diferente. Hacia el centro, balanceándose entre las aguas inmóviles, la señorita Channing había dibujado a un hombre que remaba a bordo de una pequeña barca. Tenía el rostro iluminado por un haz de luz, la vista puesta en la orilla.
Sarah se acercó más al dibujo, prestando atención a la figura de la barca.
—Este hombre, ¿no es...?
—Leland Reed —dijo la señorita Channing, y aquella fue la primera vez que le oí pronunciar su nombre.
Sarah sonrió.
—Sí, el señor Reed, de la escuela.
La señorita Channing posó la mirada en el dibujo. Aspiró hondo y soltó el aire muy despacio en un gesto que, meses más tarde, cuando se lo describí al señor Parsons, éste definió como «el suspiro de una enamorada».
64

10
SEGUÍA PENSANDO en el dibujo de la señorita Channing cuando aparqué el coche frente al café Dalmatian. Aquel era desde hacía mucho tiempo mi lugar favorito en Chatham, no sólo porque era allí donde los chicos de la escuela se reunían a veces después de algún partido o los fines de semana, sino porque se había mantenido casi igual a lo largo de los años. La cocina y el mostrador seguían estando en el mismo sitio, al igual que las mesas junto a las ventanas. Hasta el viejo y herrumbroso arado —que la señora Winthorp, primera propietaria del café, aseguraba que era el que su bisabuelo había empleado para roturar la tierra en 1754— seguía colgado de la pared trasera, aunque ahora rodeado de luces de neón que anunciaban marcas de cerveza y refrescos.
Me senté, como de costumbre, en la mesa más alejada de la puerta, que estaba situada en un rincón, junto al ventanal y desde la cual podía seguir el ir y venir de la gente. Sin previo aviso, vi aparecer en mi mente al doctor Craddock, aparcando frente a nuestra casa de Myrtle Street, igual que había hecho aquella noche, hacía ya tanto tiempo y bajándose de su viejo sedán negro con el que acudía a las consultas a domicilio que hacía en la década de 1920. Le vi avanzar bajo la lluvia hasta llegar al porche, donde mi padre le recibió, taciturno. El médico llevaba un traje negro y se sacó el sombrero al llegar. Sus palabras, su pregunta, me parecieron casi una súplica: «Siento molestarte, Arthur, pero ¿podríamos hablar de la niña?».
Y mientras yo estaba allí, sentado, y oía la voz del doctor, el tiempo dio marcha atrás, los nuevos edificios dejaron paso a los más antiguos y el pavimento azul de Main Street quedó enterrado por una franja de tierra hollada por las ruedas de los carros y de los primeros automóviles.
En la distancia, muy lejos, vi una antigua campana de hierro materializarse en el aire inmóvil, en el campanario de lo que en otros tiempos fue la escuela de Chatham. La campana empezó a moverse, como si la hubiera empujado una mano invisible, y su tañir volvió a reverberar sobre las casas y los campos de juego de la escuela, llamándonos a clase por la mañana y liberándonos por la tarde, sonando a matines y a vísperas con una autoridad y una determinación que apenas había mermado desde la época de los monjes y los reyes.
Y entonces, como si me encontrara en un nido de águilas, divisándolo todo desde las alturas, vi que los chicos salían por los pesados portones de madera, descendían por las amplias escaleras de cemento y se perdían por las calles adyacentes; yo entre ellos, con la chaqueta gris ahora colgada de los hombros, su pequeño escudo bordado en el bolsillo de la pechera y rematado por la máxima Veritas et Virtus, verdad y virtud, las palabras que mi padre había escogido años atrás para ilustrar la filosofía de su escuela.
Era viernes por la tarde, a fines de noviembre, unas tres semanas después de que hubiera llevado a Sarah a casa de la señorita Channing para que le enseñara a leer. Desde aquel momento mi relación con Sarah se hizo algo más estrecha; para mí ella ya no era una simple criada, y para ella yo ya no era sólo el hijo de su señor. Su anhelo de hacer algo en la vida había despertado en mí la idea incipiente de llevar una vida de artista, de vivir «una vida errante», como decía Jonathan Channing. Las grandes esperanzas de Sarah parecían haberme servido de espejo, de algún modo, para mis grandes ambiciones.
65

Aquella tarde nos dirigíamos hacia el faro. Sarah estaba de buen humor y avanzaba casi saltando sobre un lecho de hojas rojas y amarillas. Llevaba un monedero nuevo que se había comprado en el pueblo. Yo iba con mi cuaderno sujeto firmemente bajo el brazo.
—Quiero que les eches un vistazo antes de enseñárselos a la señorita Channing —-le dije mientras cruzábamos la calle y nos dirigíamos hacia el parque que se extendía bajo la base blanca del faro—. Si son malos, Sarah, quiero que me lo digas con toda sinceridad. No quiero que la señorita Channing los vea si no son buenos.
—Cállate y déjamelos ver de una vez —me espetó, burlona, mientras me arrancaba el cuaderno de la mano.
—Casi todos son de sitios que hay por aquí —añadí mientras ella abría el cuaderno—. Playas y esas cosas.
Pero para mí eran algo más que escenas locales. Porque lo que retrataban en realidad no era Chatham, sino la visión que tenía del pueblo. Por eso eran paisajes llenos de sentimiento, mares embravecidos y bosques oscuros, todos muy intensos y en los que las formas aparecían distorsionadas, retorcidas, como si los hubiera iniciado a partir de alguna imagen mental ordinaria, una playa cualquiera o una calle, que de pronto se hubieran empapado de tinta y hubieran pasado por las aspas de un molinillo.
Aun así, a pesar de su exceso adolescente, poseían un cierto sentido del equilibrio y la proporción, que se manifestaba en la intrincada rama de algún árbol o en el efecto arenoso de una playa; eran unos dibujos que sugerían no sólo la apariencia visual de las cosas, sino también sus texturas físicas. En ellos, además, se mostraba una visión del mundo, la sensación de claustrofobia que la vida me producía, y por eso hasta los paisajes panorámicos, por más amplios que parecieran, siempre se mostraban limitados y amurallados de algún modo, y la tierra, en toda su vasta extensión, no era más que una habitación cerrada de la que nada parecía poder escapar.
Sarah no dijo nada mientras pasaba las páginas del cuaderno. Al llegar a la última, lo cerró y en sus labios se dibujó una amplia sonrisa.
—Me gustan, Henry; me gustan mucho.
Supongo que esperaba que yo también sonriera, pero no lo hice. La miré, muy preocupado y le pregunté:
—Pero ¿crees que a la señorita Channing le gustarán?
Ella me miró como si mi pregunta fuera totalmente descabellada.
—Pues claro que le gustarán —me dijo dándome un codazo—. Además, aunque no le gustaran, lo que haría sería ofrecerse para enseñarte a dibujar mejor.
—Está bien —le dije. Me devolvió el cuaderno y yo me levanté.
Di unos pasos en dirección al faro, alejándome por un momento de Sarah, y me giré para verla. Seguía sentada en el banco de cemento.
—Gracias, Sarah —le dije.
66

Ella me observaba atentamente. No había duda de que notaba lo inseguro que me sentía. Había dejado de bromear y de tomarme el pelo.
—¿Quieres que te acompañe, Henry?
Me había leído el pensamiento.
—Sí, creo que sí.
—De acuerdo —dijo levantándose del banco y arrastrando un poco la falda sobre su superficie—. Pero sólo te acompañaré hasta el patio, no entraré en la clase. Cuando le enseñes los dibujos, tienes que estar tú solo con ella.
Esperaba encontrarla sola, haciendo lo que normalmente hacía al terminar el día, es decir, limpiar las mesas o guardar los materiales. Pero al acercarme a la puerta de la clase me di cuenta de que no lo estaba. Aun así, no entiendo por qué me sorprendió tanto ver que el señor Reed se encontraba con ella, apoyado en su escritorio. La señorita Channing le daba la espalda y en aquel momento estaba borrando la pizarra con un paño húmedo. Después de todo, les había visto muchas veces juntos cuando llegaban por la mañana o se iban por la tarde, el señor Reed al volante de su coche y la señorita Channing recatadamente sentada a su lado. También les había visto juntos en otras ocasiones, caminando por los pasillos de la escuela o sentados en los escalones de la entrada, comiendo, casi siempre acompañados de otros profesores, pero algo apartados de ellos, separados por algo así como un campo magnético invisible que parecía aislarles del resto.
—Hola —me dijo la señorita Channing cuando, al terminar de borrar la pizarra, se volvió y me vio de pie junto a la puerta—. Entra, Henry, por favor.
Entré en la clase algo inseguro y con una vaga sensación de estar invadiendo su espacio, una sensación que aún hoy no soy capaz de explicar del todo, a no ser que aceptemos que, a veces, nos vemos afectados por lo contrario a la resaca, que no sentimos el remolino de una ola que se retira, sino el tirón de la que se aproxima.
—Hola, Henry —me dijo el señor Reed.
Le saludé con un gesto de cabeza mientras avanzaba hasta el pasillo con el cuaderno de bocetos a la espalda, intentando ocultarlo.
—Pensaba que estarías jugando el partido —comentó el señor Reed, en referencia a un partido de lacrosse que había aquella tarde—. Chatham juega contra la escuela secundaria de New Bedford, ¿sabes?
Se volvió para dirigirse a la señorita Channing.
—Tradicionalmente, los de New Bedford siempre han sido nuestros máximos rivales.
Yo no dije nada. Estaba empezando a reconsiderar mi idea de enseñarle mis dibujos a la señorita Channing, ahora que el señor Reed estaba allí y también querría verlos. No estoy seguro de que hubiera llegado a hacerlo de no ser porque ella me vio el cuaderno.
—¿Lo has traído para mí? —me preguntó.
Supongo que se dio cuenta de mi reticencia a entregárselo. Para suavizar la situación, me
67

sonrió y me dijo:
—Mi padre me hacía mirar a veces una pared desnuda y me decía: Mira, Libby, en esta pared hay un cuadro de alguien a quien le daba vergüenza enseñarlo. Si nadie ve tu trabajo, entonces ¿qué sentido tiene hacerlo? Déjame ver lo que has dibujado.
Yo me saqué el cuaderno que sostenía de debajo el brazo y se lo di.
Lo puso sobre la mesa y empezó a pasar las páginas, deteniéndose en cada una y haciendo algún comentario esporádico. Mencionaba este o aquel detalle, el relieve que parecían tener algunos árboles, como si quisieran salirse del papel, o el movimiento aparente del mar.
—Tienen cierto... no sé cómo decirlo... cierto incontrol controlado, ¿no le parece? —le preguntó al señor Reed.
Éste asintió con la cabeza:
—Sí.
La señorita Channing respiró profundamente.
—Ojalá pudiéramos vivir así —dijo, con la vista aún clavada en mis dibujos.
Lo dijo en voz baja, sin hacer hincapié en las palabras, pero me di cuenta de que el rostro del señor Reed se había alterado de pronto.
—Sí —comentó en un intenso susurro, como si no estuviera respondiendo a un comentario casual que se hace en una sala llena de gente, sino pasando una nota subrepticiamente bajo la puerta de una alcoba.
Salí minutos después de la clase de la señorita Channing, satisfecho hasta cierto punto por su reacción, aunque también algo inquieto e incómodo, como si algo, un momento a solas con ella, me hubiera sido negado.
—Sabía que le gustarían —fue la firme respuesta de Sarah cuando le conté lo que había pasado.
Me había estado esperando en la parte trasera de la escuela y ahora los dos avanzábamos por el pasillo central. Otros niños pasaban a toda prisa por nuestro lado y algunos se giraban para ver mejor a Sarah.
—Ojalá pudiera dejar este sitio —le dije de pronto, casi con tristeza. Mi mente pasaba de los dibujos a la vía de escape que representaban para mí. No era el arte, tal como lo conozco ahora, sino la vida del artista lo que quería, al menos la vida del artista que imaginaba entonces.
Sara pareció sorprenderse de la intensidad de mi descontento.
—Pero si lo tienes todo, Henry. Tienes familia, lo tienes todo.
Yo negué con la cabeza.
—No me importa. Detesto este lugar.
—¿Y adonde quieres ir?
68

—No lo sé. A otro sitio, eso es todo.
Sarah me miró.
—Hay sitios mucho peores que Chatham —dijo.
Fue entonces cuando la señorita Channing y el señor Reed salieron por la puerta principal de la escuela y se dirigieron al aparcamiento. A pesar de la distancia formal que mantenían, del hecho de que ninguna parte de su cuerpo estaba en contacto, había algo en su manera de caminar, juntos, que me llamó la atención, que despertó mis primeras minúsculas sospechas, sospechas que más tarde adquirirían un tamaño monstruoso.
—Seguro que a ellos también les gustaría irse a otro sitio —le dije a Sarah.
Ella no comentó nada, pero se giró para verlos mientras se aproximaban al coche. Cuando llegaron, él le abrió la puerta, esperó hasta que ella se hubo montado y la cerró.
El coche pasó junto a nosotros instantes después. El señor Reed iba al volante, como siempre, y la señorita Channing a su lado. Se había levantado un aire frío, y me fíjé en que ella había subido la ventanilla. Su rostro, reflejado en el cristal, me pareció casi translúcido cuando la vi pasar.
Más que cualquier otra cosa, recuerdo que parecía estar sumergida en una gran quietud cuando pasó junto a mí aquella tarde y se alejó velozmente; igual que varios meses más tarde, tras conocerse el veredicto, mientras la abucheaban al bajar la escalinata del Palacio de Justicia y se montó en el asiento trasero de un coche negro de policía. También entonces iba sentada junto a la ventanilla, mirando al frente con la cabeza muy erguida, mientras el coche intentaba abrirse paso por entre la furiosa multitud y aceleraba, finalmente, llevándosela de allí.
69

11
ME PARECIÓ que no podía volver directamente a mi despacho aquella mañana tras salir del café Dalmatian, ya que aún había otro lugar que me atraía más poderosamente que Milford Cottage, la casa del señor Reed o los márgenes de la Laguna Negra. De hecho, aunque el último acto había tenido lugar allí, sus orígenes trágicos estaban en otra parte, en una conspiración completamente distinta de la que el señor Parsons estaba tan seguro de haber desenmascarado en el Palacio de Justicia cuando fui llamado a declarar.
Y, así, tras tomarme un segundo café en Dalmatian, volví al coche y me dirigí a Myrtle Street enfilando la cuesta que subía hasta el acantilado.
Al llegar arriba doblé a la derecha. El faro se recortaba contra el cielo limpio de la mañana, sólo decorado por bandas de nubes, vestigios del viento y la lluvia que nos había acompañado durante casi toda aquella semana.
Dolphin Hall se elevaba casi al lado del faro y a pesar de lo temprano de la hora, ya había dos coches aparcados en el aparcamiento. Uno de ellos, un BMW lujoso de color rojo con bandas de metal cromado, justo bajo el mismo viejo roble que años atrás había dado sombra al viejo Ford T del señor Reed.
Aparqué al lado y detuve el motor. A través del parabrisas vi la galería, su entrada de ladrillo que poco había cambiado desde los días en que el edificio había albergado la escuela de Chatham.
Había otras cosas, claro está, que sí estaban distintas. Latas y destartaladas ventanas, sustituidas por cristales dobles, y una rampa de metal, ubicada en la parte derecha de las escalinatas, que permitía el acceso a los discapacitados.
Pero más que cualquiera de aquellos cambios evidentes, lo que más llamó mi atención fue la réplica en escayola del faro que había en el jardín delantero, casi en el sitio exacto en el que la columna de rostros de la señorita Channing había sido expuesta brevemente. Mi cara había estado allí, hacia el centro, y también la de mi padre, esculpida cerca de la base, alrededor de la cual se habían plantado unos tulipanes.
El día que la junta escolar ordenó demoler la escultura, mi padre se quedó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho mientras oía los martillazos que destrozaban, uno por uno, los rostros de escayola. Estaba muy rígido, de espaldas a las pocas personas que habían venido a ser testigos de aquella destrucción, con su traje negro bien planchado. Permaneció todo el rato en silencio y mantuvo la dignidad. Una vez terminada la demolición, se volvió hacia mí y bajó la cabeza. El sol, que le daba en la cara, reflejó las lágrimas que se le agolpaban en los ojos.
El camino de cemento que conducía a la entrada había sido sustituido por un empedrado más elegante, pero seguía siendo tan recto y estrecho como antes.
Al llegar a la puerta, un cartel pequeño, de cartón, daba la bienvenida, así que abrí la puerta y entré por primera vez desde que había cerrado, en lo que en otro tiempo fue la escuela de Chatham.
70

Desde el vestíbulo se veía el pasillo central que comunicaba con el patio trasero, las escaleras que subían a los dormitorios de la primera planta e incluso la puerta de lo que había sido el despacho de mi padre, con el tirador de latón en el que se reflejaban las luces halógenas recién instaladas.
Junto al ventanal de la entrada había una mesita llena de folletos de los artistas representados en la galería. Cogí el que me quedaba más cerca y empecé a caminar por el pasillo, haciendo ver que lo leía, actuando sin necesidad como un agente secreto llegado del pasado para contar a las legiones fantasmagóricas cómo iban las cosas en el presente, cómo había acabado todo.
Cuando apenas hube dado unos pasos, me interceptaron.
—¡Bueno, señor Griswald! Hola.
El hombre que me saludaba era Bill Kipling, propietario de la galería, cuyo abuelo, Joe Kipling, había jugado a lacrosse en el equipo de la escuela de Chatham. Joe, por entonces, un chico largirucho y lleno de energía, más tarde entró en los círculos más selectos de la ciudad y llegó a ser un potentado agente inmobiliario. Al final, ya viejo, lo único que hizo fue atiborrarse de vitaminas y complementos dietéticos. Murió de cáncer de hígado en un hospital privado de Hyannis.
—Y bien, ¿qué le ha hecho venir por aquí después de tantos años? —me preguntó el joven Kipling, sonriente.
—Supongo que me acuerdo de los viejos tiempos. Cuando esto era la escuela de Chatham.
—Mi abuelo también estudió aquí.
—Sí, me acuerdo de él.
Y, al decir aquellas palabras, recordé a Joe Kipling no como el niño que corría por el campo con el palo de lacrosse alzado al aire, sino como el chico que sostenía el martillo al lado de la columna de esculturas, golpeando con fuerza los rostros de escayola que la señorita Channing había modelado, mientras una capa de polvo se posaba paulatinamente sobre los hombros de la chaqueta de su uniforme.
—A mi padre le encantaba la escuela de Chatham —me dijo ahora su nieto.
—A todos nos encantaba.
Seguimos conversando y finalmente me dejó solo para que pudiera recorrer la galería a mi antojo, a sabiendas de que en realidad no había ido a ver los cuadros que colgaban de sus paredes, sino a revivir las risas de los chicos que bajaban corriendo las escaleras a las siete y media en punto, algunos ya vestidos del todo, otros subiéndose los tirantes o poniéndose las chaquetas, siempre bajo la mirada vigilante de mi padre. Porque cada mañana se situaba al pie de la escalera, con los brazos cruzados a la altura del pecho, como un centurión romano, y saludaba a cada uno por su nombre, añadiendo una máxima de urgencia: «Trabajad bien, jugad como Dios manda». Aún me acordaba de lo avergonzado que me sentía ante aquella escena que se repetía cada mañana, los niños pasando por delante de mi padre, intentando agradarle por todos los medios, ser lo que él quería que fueran, ciudadanos «sanos, fuertes y buenos». En aquellas ocasiones casi me parecía un personaje cómico, la caricatura de un
71

director de escuela de la época victoriana, el producto de un tiempo caduco, un ser sin sangre, como un hueso que se extrae de una fosa antigua. De entre todas las cosas obsoletas y mortecinas que yo no deseaba ser, parecerme a mi padre figuraba la primera en la lista. Sobre la «buena vida» a la que a veces hacía referencia, plantado ante los muchachos con pose ciceroniana, a mí me parecía poco más que una vida vivida sin vitalidad ni imaginación, una vida que apenas merecía la pena vivirse y ante la que la muerte supondría sólo una dulce liberación.
Su despacho estaba justo enfrente de la escalera. La enorme puerta de caoba seguía en el mismo sitio. Al empezar a ascender, casi le oí pronunciar las mismas palabras horribles que dijo aquella tarde lluviosa de mayo de 1927 mientras yo descendía por la escalera que terminaba frente a su despacho. La puerta estaba completamente abierta cuando comencé a bajar, pero empezó a cerrarla, concentrado en las personas que ya estaban en su despacho, y no se dio cuenta de que yo estaba en la escalera.
«Este es el señor Parsons, fiscal del distrito», le oí decir mientras caminaba por el despacho, ajustando la puerta tras de sí. «Siéntese, por favor, señorita Channing.»
Por la rendija de la puerta entreabierta, vi a la señorita Channing de pie, muy erguida, junto al señor Parsons, con las manos entrelazadas sobre la cintura y el pelo recogido en un moño alto. Al cerrarse la puerta, oí que respondía a la invitación de mi padre con una voz pausada pero a la vez fría como el témpano: «Prefiero quedarme de pie».
La puerta de lo que antiguamente había sido el despacho de mi padre tenía ahora una placa en la que se leía «Privado», por lo que no pude entrar. Me quedé un momento allí, de pie, y recordé que otra placa bien distinta había ocupado aquel espacio, una placa en la que se leía: «Arthur H. Griswald Director».
Mi padre desatornilló personalmente aquella placa, la guardó en una caja de zapatos y la dejó en el sótano de la pequeña casa que alquilamos después de abandonar la escuela de Chatham. Aun así, no me resultó muy difícil imaginarme que aún estaba allí, y que tras la puerta se encontraba el escritorio y el tintero de cristal que mi madre le regaló en su décimo aniversario de boda, con la pluma antigua, de ganso, que empleó para firmar documentos importantes; hasta la lámpara de latón con una pantalla verde oscuro que confería indudable autoridad a aquella estancia.
Sabía que en otro tiempo todo un mundo había asentado sus cimientos en aquella pequeña habitación, y que desde allí también se había destruido lo que de él quedaba. Todo aquello era perfectamente visible en el rostro de mi padre el día que se plantó frente al jardín delantero de la escuela y le ordenó a Joe Kipling que se situara delante de la columna de rostros esculpidos por la señorita Channing. Hizo una pausa, contempló la columna y, volviéndose hacia Joe, pronunció su sentencia con una sola palabra: «Empieza».
Noté que se me cerraban los ojos ante el cruel espectáculo de aquel momento, el sonido del martillo golpeando la columna, los rostros severos de la gente que observaba cómo Joe Kipling la hacía pedazos.
Me alejé de la puerta. En las paredes, a ambos lados, había grandes salas con cuadros más o menos modernos; en algunos, la pintura parecía haber sido arrojada sobre los lienzos o aplicada con trazos caóticos, creando líneas de colores muy unidas entre sí. No podía dejar de pensar en el efecto que aquellos cuadros habrían causado en mi padre, que habría
72

preferido sin duda las escenas idílicas y los suaves paisajes que había seleccionado escrupulosamente para decorar aquellas mismas paredes durante sus años como director, obras gobernadas por el orden y la forma, la armonía y las leyes de la razón, una visión de la vida que había luchado por mantener en la escuela de Chatham, sin conseguirlo.
Al acercarme a la parte trasera del edificio, entré un momento en la que había sido el aula del señor Reed. Dado su tamaño, en ella no cabían más de diez o doce pupitres. Tenía unos grandes ventanales que daban al patio. A través de ellos, el señor Reed veía el trastero adaptado en el que la señorita Channing daba sus clases. Muchas veces debió quedarse junto a los ventanales contemplando a aquella mujer delgada de cabello azabache y ojos azules que esculpía alguna figura o pintaba algo frente a algún caballete, que contaba historias de tierras de ensueño y de gentes trágicas mientras estaba enfrascada en sus trabajos. Aunque nunca la vi, estoy seguro de que la señorita Channing también debió acercarse alguna vez hasta su ventana y se dio cuenta de que el señor Reed la observaba desde el otro extremo del patio, al principio a través de las lluvias otoñales, más tarde por entre los copos de nieve empujados por el viento del invierno, finalmente por entre el aire vibrante de aquella última primavera, sus ojos ya atrapados en una mirada tan horrible y desesperada como las palabras que les oí decir: «¿Cómo quieres hacerlo? Sin mirar atrás».
No me quedé mucho rato en el aula del señor Reed. El aire era cálido y penetrante, como si algo estuviera ardiendo en su interior. Salí al patio y vi el anexo en el que había estado la clase de la señorita Channing. Ahora era una tienda en la que se enmarcaban los cuadros de la galería. La puerta estaba abierta y, desde el umbral, vi el amplio mostrador, paralelo a la pared trasera del edificio, y las estanterías con los marcos vacíos detrás. Había muestras de marcos de varios colores y materiales —aluminio, madera, latón— que colgaban de un tablón que había en la pared. A la derecha, donde hacía mucho tiempo yo había tenido mi pupitre, estaba instalado el lugar de trabajo, con una mesa y una sierra circular. El suelo lleno de virutas y serrín y sobre la mesa, cerrada, había una caja de herramientas de color rojo.
De todas las estancias que visité aquella mañana, sin duda la de la señorita Channing era la que más había cambiado. No quedaba nada de los pupitres y las sillas en las que los alumnos nos sentábamos a verla esculpir y pintar, ni de los pedestales, caballetes y lienzos que usábamos para dar forma a nuestras primitivas obras de arte; ni del armario en el que ella guardaba los modestos materiales antes de reunirse con el señor Reed, que la llevaba a casa en coche cada tarde. Ni siquiera los retratos de Washington y Lincoln que nos observaban desde la pared con rostros serios pero amables, como dos padres anticuados, estaban ya allí.
Sin embargo, a pesar de todo, noté la presencia de la señorita Channing en aquel lugar más que en cualquier otro de los que había visitado aquel día. Y también noté la del señor Reed, los dos juntos, como los había encontrado aquella tarde ya lejana, ella de espaldas a la mesa, él en la puerta de atrás, avanzando hacia ella irrevocablemente, habiéndole en voz tan baja que apenas pude oír lo que le decía: «Puedo hacerlo, porque te quiero».
No pude soportarlo más. Salí al patio y enfilé el pasillo central. Abandoné el edificio a toda prisa, como si escapara de un incendio.
Finalmente, me detuve junto al banco de cemento en el que años atrás, Sarah y yo nos sentamos juntos, con el faro a nuestras espaldas y la escuela ante nuestros ojos. En mi
73

imaginación vi a la señorita Channing y al señor Reed caminando de nuevo hacia el coche que estaba aparcado bajo el roble. El señor Reed le abría la puerta y ella se montaba. El coche arrancaba y enfilaba Myrtle Street, pasando a mi lado igual que aquel día, hacía ya tantos años, y la señorita Channing tenía la vista clavada al frente y no decía nada. Sólo un mechón de cabello negro le tapaba la cara.
Regresé a mi despacho, me senté en mi escritorio. Notaba que la vista, involuntariamente, se me iba hacia el archivo que mi padre había ido confeccionando hacía mucho tiempo, tal vez para tener algo que le recordara el momento de su debacle, aunque por aquel entonces no tuviera ni la más remota idea de que también había sido la mía.
Me levanté y me dirigí al armario de archivos que había bajo el retrato de mi padre. Al mirarlo, escuché la voz de sus años de vejez, llena de desolación, tal vez incluso de la más profunda de las desesperanzas: «¿Así que no vas a casarte nunca? ¿No vas a tener hijos?». Y mi respuesta, igual de contundente que siempre: «No».
Me separé un poco del retrato, abrí el armario y extraje los formularios que iba a necesitar para empezar las gestiones de Clement Boggs. Al hacerlo, pensé en la fase final que aquel trabajo exigiría sin duda, en la letra cruel de aquella terrible cancioncilla que empezó a sonar en mi mente mientras regresaba a mi escritorio:
Alicia está encerrada
En el granero
¿Dónde está mamá?.
Pregunta sin cesar
74

PARTE 3
12
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS de su vida, una vez muerta mi madre y con pocas cosas en las que ocupar el tiempo, mi padre se aficionó a caminar por el campo. Por aquel entonces yo era un soltero de mediana edad dedicado casi en exclusiva al ejercicio de la abogacía. Por eso a veces le acompañaba en sus paseos. íbamos en coche hasta algún punto concreto, aparcábamos y nos adentrábamos en la montaña. Normalmente íbamos al parque natural de Nickerson, porque los caminos eran más fáciles, pero de tanto en tanto nos aventurábamos por zonas más remotas de senderos desdibujados, que recorrían colinas o laderas de suaves pendientes.
La mayoría de los paseos tenían un carácter rutinario. Mi padre me comentaba las lecturas más recientes que había hecho, algún libro o artículo de revista que hubiera captado brevemente su atención. El pasado, en concreto los años transcurridos en la escuela de Chatham, parecían haber desaparecido por completo de su conciencia.
Pero una tarde, un año antes de su muerte, llegamos a la cima de una colina a las afueras de Chatham desde la que se divisaban las torres y los tejados del pueblo y, más lejos, como un ojo oscuro, ciego, las aguas inmóviles de la Laguna Negra.
Se quedó un rato en silencio, pero me di cuenta de que se debatía por decir algo, por expresar una idea que había mantenido en su interior largo tiempo. Aquella lucha me sorprendió porque, exceptuando las pocas ocasiones en las que mi madre había insistido en sacar el tema, mi padre pareció siempre satisfecho dejando que todos los pensamientos relacionados con el suceso de la escuela de Chatham se hundieran en el olvido.
—Tanta muerte, Henry —dijo finalmente—. Allí abajo, en la Laguna Negra. Tanta destrucción.
Vi cuerpos que se arremolinaban en las aguas verdes, manitas que se aferraban a un trozo de neumático negro, una barca que se balanceaba en el mar desierto, a una mujer de mediana edad meciéndose en un balancín, en el porche, la mirada perdida, con templando el vacío, el pelo amarillento y sucio, con mechones de canas.
Mi padre seguía mirando en dirección a la laguna, con las manos entrelazadas en la espalda como garras arrugadas.
—A veces se me olvida que les conocí en realidad. A la señorita Channing y al señor Reed, quiero decir. ¿Y tú, Henry? ¿Piensas en ellos alguna vez?
Miré a mi alrededor, recordando la penosa ascensión a la colina que todos habíamos realizado aquella mañana, con el señor Reed a la cabeza y la señorita Channing justo detrás. Todavía sentía el aire frío de noviembre que nos azotó aquel día, los copos de nieve que tuvimos que apartarnos de los ojos.
—Yo estuve aquí con ellos —le dije—. En la cima de esta misma colina. Sarah venía con nosotros.
75

Mis ojos se posaron en el lugar exacto donde había estado con ellos, contemplando la laguna.
—Todo parecía tan inofensivo entonces.
Recordé a la señorita Channing y al señor Reed, que caminaban por las calles de Chatham y se detenían a ver escaparates o se quedaban junto a la verja de la sastrería, mientras la señorita Channing acariciaba el hocico de algún caballo. En una ocasión me los había encontrado en la ferretería. El señor Reed sostenía un barco de modelismo en la mano, lo hacía girar a un lado y a otro, señalaba sus partes, el mástil, la bombona, la vela; pronunciaba despacio las palabras, palabras que en aquel momento aún no tenían ningún significado para mí. «No sería difícil hacerlo.»
Mi padre buscó con la mirada la orilla de la laguna. El espeso follaje del verano le impedía ver el lugar que yo sabía que intentaba divisar.
—¿Por qué ibas tan a menudo a Milford Cottage? —me preguntó sin dejar de mirar hacia abajo.
—Por Sarah. La acompañaba a sus clases de lectura.
—Pero ¿por qué?
—No lo sé.
Mi padre mantenía un tono de voz neutro, pero yo sabía que aquel era un tema que le afectaba, que había muchas preguntas que le roían por dentro. Finalmente, me formuló una que había mantenido en silencio muchos años.
—¿Estabas enamorado de ella, Henry?
Recordé la noche en que fui a su habitación, la ternura con la que me recibió, sus ojos tímidos, caídos, su cuerpo bajo el camisón, la cinta del pelo que reposaba en su pecho.
—Era una chica encantadora —le dije—. Y, viviendo en casa, como vivía, podría...
—No me refería a Sarah —dijo mi padre interrumpiéndome—, sino a la señorita Channing.
Oí la lluvia que golpeaba las ventanas de Milford Cottage, igual que aquella noche, el viento que agitaba el mosquitero de la puerta; vi velas encendidas en su dormitorio, que la bañaban de un resplandor dorado, vi la quietud en sus ojos al hablarme. «¿Lo harás, Henry?» Y luego mi respuesta obediente, como siempre: «Sí, lo haré».
—Siempre pensé que aquella fue la razón de que te afectara tanto —añadió mi padre—. El hecho de que tuvieras ciertos... sentimientos hacia la señorita Channing.
Su rostro se disolvió, en la neblina de la luz dorada y la vi de nuevo tal como la había visto el día en que subimos a la colina. La nieve moteaba sus cabellos y los hombros de su largo abrigo azul.
—Quería que fuera libre —dije.
—¿Para hacer qué?
—Para vivir como quisiera.
76

Mi padre meneó la cabeza.
—Pues no fue así.
—No, no fue así.
Noté que me pasaba el brazo por el hombro y me abrázala como a un niño.
—No lo olvides nunca, Henry —me dijo, y aquel fue su último comentario sobre los hechos de la escuela de Chatham—. No te olvides de que hubo algo bueno en todo aquello.
No estoy seguro de haberme llegado a creer del todo lo que me dijo mi padre, aunque no podía obviar que había habido algunos momentos buenos, en especial al principio. Y uno de ellos fue el día en que subimos a la montaña y permanecimos, juntos, en la cima, mientras caía la primera nevada de la temporada.
Sarah y yo habíamos ido a Milford Cottage aquella mañana de noviembre. Ella estaba ansiosa por reanudar sus lecciones, segura de que pronto llegaría a dominar los conocimientos que habrían de permitirle «prosperar» en la vida. Su entusiasmo era el de una niña; su determinación, la de una mujer.
Poco después de salir del pueblo empezó a nevar, así que cuando llegamos a la casa de la señorita Channing estábamos empapados y helados.
Al acercarnos a Milford Cottage, vi que la señorita Channing abría las cortinas blancas de una de las ventanas de la casa y miraba al exterior. Llevaba una blusa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. Por la expresión de su rostro se notaba que no nos esperaba.
—No hacía falta que vinierais hoy —nos dijo nada más abrir la puerta—. Con este tiempo, lo habría entendido perfectamente.
Sarah negó con la cabeza.
—De ninguna manera, señorita Channing. No me perdería la clase por nada del mundo.
La señorita Channing volvió a entrar en la casa y nos hizo un gesto para que la siguiéramos.
—Entonces, entrad rápido. Debéis estar helados. Hace mucho frío ahí fuera.
Entramos en la casa y me di cuenta de que había cambiado bastante desde la última vez que había estado allí. Había reemplazado algunos bocetos más antiguos por otros más recientes, escenas rurales apacibles y dibujos detallados de hojas y plantas que había encontrado en los bosques vecinos y que, en algunos casos, estaban dispuestas en jarrones sobre la mesa.
—La casa está muy acogedora —dijo Sarah, que miraba por toda la sala percatándose de otros cambios, la alfombra mullida frente a la chimenea, la librería del rincón, los cojines rojos de las sillas—. Parece una casa de verdad —añadió Sarah retirándose la bufanda de la cara—. Está muy bien, señorita Channing.
Le mostró la cesta que había traído desde casa.
—Le he hecho un pastel de frutas. Pero cuidado, tiene un poco de licor.
Sonrió maliciosamente.
77

—Así que no podemos comer mucho, si no se nos nublarán las ideas.
La señorita Channing cogió el pastel y lo dejó sobre el velador que había junto a la ventana.
—Tomaremos un poco después de la clase —dijo.
Iniciaron la lección de inmediato. La señorita Channing abrió el cuaderno que Sarah había traído y se puso a revisar con atención su contenido antes de dar su aprobación.
—Bien —dijo—. Muy bien, Sarah.
Después se pusieron a trabajar siguiendo el método de costumbre. La señorita Channing escribía frases breves y sencillas que Sarah tenía que leer. Desde donde me encontraba veía claramente lo bien que se llevaban, lo mucho que Sarah admiraba a la señorita Channing. Tal vez hasta soñara en ser como ella, «toda una dama», como siempre decía.
Supongo que algo de aquella elegancia fue lo que me indujo a sacar mi cuaderno de bocetos aquella mañana y empezar a dibujarla. Me concentraba en su manera de inclinarse hacia delante, en su cabeza ligeramente ladeada, en el pelo que le caía sobre los hombros como una ola oscura. Me di cuenta de que, con mi dibujo, podía captar su aspecto general, pero que había algo más que no era capaz de reflejar, la sombra que de repente le nublaba los ojos, como si una pequeña luz se hubiera apagado en su interior y que, meses después, el señor Parsons describiría durante el juicio como «siniestra».
La lección no había terminado todavía cuando oí que un coche se acercaba traqueteando ruidosamente por la carretera de Plymouth y se detenía frente al camino de la casa.
La señorita Channing se levantó y se acercó a la ventana.
—Tenemos un invitado —dijo.
Detecté una ligera emoción en sus palabras, algo que Sarah también debió notar porque me miró, desconcertada.
La señorita Channing fue hasta la puerta y la abrió. Una ráfaga de viento le despeinó los cabellos negros, que le taparon la cara.
—Buenos días —dijo en voz alta saludando con la mano. Se volvió hacia nosotros—. Es el señor Reed.
Me dirigí a la ventana. En un extremo del jardín vi al señor Reed que se bajaba del coche. Llevaba un abrigo de lana, botas marrones y un sombrero gris algo ladeado a la izquierda. Saludó a la señorita Channing y empezó a avanzar con dificultad por el sendero que conducía a la casa, ahora cubierto con tres centímetros de nieve.
—Llega a tiempo para tomar un poco de pastel de frutas —le dijo la señorita Channing cuando estuvo cerca de la puerta.
—Pastel de frutas —repitió él—. Bien, no hay duda de que el tiempo acompaña.
Durante un instante se quedó en el umbral del porche, mirándola desde abajo.
—Quería... —Se interrumpió al ver que Sarah y yo estábamos dentro—. Ah, veo que tiene visita —dijo, impostando un poco la voz.
78

—Sí. Sarah ha venido para dar su clase de lectura. Ella es la que ha hecho el pastel.
El señor Reed parecía no saber qué hacer, si entrar en la casa o marcharse al momento.
—Bueno, no querría interrumpir la clase de Sarah —dijo finalmente.
—No, no, ya hemos terminado —respondió la señorita Channing, dando un paso atrás—. Por favor, entre.
El señor Reed vaciló unos instantes, pero entró en la sala y se sentó junto a la ventana mientras la señorita Channing y Sarah se fueron a la cocina para servir el pastel.
El señor Reed se mantuvo un buen rato en silencio. Se notaba que mi presencia le perturbaba. Tal vez en aquel momento me veía como a un soplón, alguien que iría corriendo a la escuela a decirle a su padre que le había visto en casa de la señorita Channing. Luego me miró con una aprensión que nunca había advertido en él y me dijo:
—Bueno, Henry, ¿te gustan las clases este año?
—Supongo que sí —le respondí.
El señor Reed sonrió tímidamente y volvió a centrar su atención en la ventana. Así se mantuvo hasta que la señorita Channing y Sarah aparecieron con el pastel. Lo puso sobre la mesa y empezó a cortarlo. El primer pedazo fue para Sarah, el segundo para el señor Reed. Luego se volvió hacia mí y me preguntó:
—¿Quieres un trozo grande?
Yo negué con la cabeza, intentando mostrarme educado.
La señorita Channing sonrió, porque supongo que se había dado cuenta de que tenía mucha hambre. Y a continuación pronunció la frase que la vida siempre se encarga de contradecir: «Toma tanto como quieras, Henry. Hay de sobras».
Minutos después, los cuatro salimos de la casa, giramos a la izquierda y, siguiendo al señor Reed, que iba delante, enfilamos la carretera de Plymouth hasta llegar a una suave pendiente que conducía a la cima de una colina cercana.
Una vez allí, nos sentamos en fila sobre el tronco de un árbol caído, de cara a la Laguna Negra, que se divisaba justo debajo. La nevada había arreciado; un manto blanco cubría las ramas desnudas de los árboles y se posaba en las alas del sombrero del señor Reed.
—¡Esta nieve! —dijo la señorita Channing—. ¡Qué copos tan pequeños! Pero hay tantos. Parece confeti.
El señor Reed sonrió.
—¿Es así como pintaría la nieve, Elizabeth? ¿Cómo confeti?
Ella sonrió también, pero no dijo nada. Se alejó unos pasos. El señor Reed permaneció en su sitio mientras la contemplaba dirigirse hasta la cima de la colina para mirar la laguna. Durante un instante, se quedó muy quieta, como perdida en sus pensamientos. Luego levantó los brazos y se los pasó por los hombros. Era un gesto que seguramente hizo sin darse cuenta, para protegerse del frío, pero para el señor Reed aquella fue sin duda una
79

visión tan hermosa y tan breve que debió conservarla el resto de su vida, porque estableció la marca por la que todo lo demás habría de medirse a partir de entonces.
Nos quedamos los cuatro de pie, en la cima de la colina, mirando hacia el este, más allá de la Laguna Negra, donde una columna de humo de chimenea se elevaba sobre los árboles de la orilla más lejana.
—Ese humo debe ser de su casa, señor Reed —dijo Sarah, señalándolo.
El señor Reed asintió con una expresión sombría en el rostro.
—Tendría que volver a casa —dijo mirando a la señorita Channing—. Abigail me está esperando.
—A mí este paisaje me recuerda a una postal de Navidad —comentó Sarah alegremente—. La casa junto al lago, la nieve. Es como una postal de Navidad, ¿no le parece?
El señor Reed sonrió, pero en su expresión había una curiosa mezcla de tristeza, como si se acordara con cariño de algo que perteneciera a un pasado remoto.
—Sí —dijo con la mirada fija en la otra orilla de la laguna—. Sí, es igual que una postal de Navidad.
Entonces se giró y vi que sus ojos se posaban un instante en la señorita Channing y se detenían en su silueta.
—¿Va a ir a alguna parte durante las vacaciones de Navidad? —le preguntó Sarah.
Tenía las mejillas encendidas por el aire frío, y los ojos le brillaban de emoción.
El señor Reed dudó unos instantes antes de responder.
—Sí, voy a ir a Maine un par de semanas. Siempre lo hago.
Acto seguido se giró y emprendimos el camino de regreso a casa de la señorita Channing.
Al llegar al coche, el señor Reed se detuvo.
—Me voy a casa —dijo, con la vista clavada en la señorita Channing.
—Me alegro de que haya venido —susurró ella con voz muy dulce, casi inaudible.
—Tal vez me pase otra vez —le dijo el señor Reed en un tono que me sorprendió por lo implorante, como si le estuviera pidiendo alguna señal que le diera a entender que deseaba que volviera.
Si le dio alguna, yo no lo vi. La recorrió un escalofrío y se limitó a comentar:
—Hace mucho frío.
—Sí.
Ahora la voz del señor Reed volvía a ser completamente neutra.
—¿Queréis que os lleve al pueblo? —nos dijo a Sarah y a mí.
Aceptamos su ofrecimiento y nos montamos en el coche. El señor Reed se quedó fuera,
80

mirando a la señorita Channing mientras la nieve caía sobre ellos. Le dijo algo que no oí, se adelantó un poco y le tendió la mano. Ella se la estrechó un instante y la dejó ir, sonriendo dulcemente mientras él se retiraba. Fue en ese preciso instante cuando vi todo lo que sucedía en su cruda desnudez, cuando me di cuenta del amor que había empezado a atormentar al señor Reed, tal vez un atisbo de la exquisita agonía que lo acompañaría inevitablemente, algo que aún no se había hecho salvaje ni explosivo, pero que indicaba que el fuego ya había prendido.
En lugar de ir directamente a Chatham, el señor Reed giró a la derecha y se acercó a su casa, al otro lado de la laguna.
—Voy a decirle a mi mujer que quiero acercarme hasta el puerto deportivo —nos comentó.
—¿El puerto? —preguntó Sarah.
El señor Reed asintió.
—Sí, hace años alquilé una casa de pescadores y me estoy construyendo un velero. De seis metros de eslora.
Sarah le miró, admirada ante aquel gran proyecto.
—¿Y cuándo estará terminado? —preguntó.
—Con un poco de ayuda, tal vez este listo para el verano —respondió el señor Reed.
Sin pensarlo dos veces, impulsivamente, me ofrecí a ayudarle, una oferta que me ha perseguido a lo largo de los años como un perro que, por las noches, me olisqueara los talones para siempre.
—Yo podría ayudarle a terminarla —le dije—. Me gustaría aprender más sobre barcos.
El señor Reed asintió con la cabeza, con la mirada fija en la carretera.
—¿Lo dices en serio, Henry? No sabía que te interesara este tipo de cosas.
—Sí, me interesan —le respondí, aunque ni ahora sé por qué sentía aquel interés. Sí sé que no me venía de las novelas de marinos aventureros que leía por aquella época, aunque aquella fuera la excusa que le ofrecí al señor Reed el día que fuimos juntos a la casa de pescadores. Lo más probable es que mi interés hubiera surgido a partir de un oscuro impulso de voyeur, la atracción de lo prohibido que ya empezaba a operar como una droga en mi mente.
Llegamos a su casa minutos después. Sarah y yo nos quedamos en el coche mientras él entraba.
—Qué hombre tan agradable —comentó Sarah—. No es como otros viejos aburridos de la escuela.
—Sí. Es muy agradable —asentí yo.
Salió de su casa casi al momento con un papel blanco enrollado y atado con un cordel, como un pergamino. Le observé mientras avanzaba por el jardín. Su hija, Mary, corrió tras él y su esposa se quedó en el umbral del porche, secándose las manos en el delantal. El señor Reed
81

se montó de nuevo en el coche y cerró la puerta. Su esposa seguía en el mismo sitio, pero Mary se adelantó hacia nosotros, se detuvo y nos sonrió, traviesa, mientras intentaba formar una bola de nieve con las manos.
Tras cerrar la puerta, el señor Reed arrancó y empezó a dar marcha atrás. Entonces Mary corrió hacia nosotros y nos arrojó la bola de nieve, que fue a impactar justo en la base del parabrisas. El señor Reed activó las escobillas y, a través de ellas, vi que la señora Reed seguía de pie, en el porche, inmóvil mientras su marido se alejaba de ella, dejando dos surcos oscuros en la nieve.
Le conté aquella escena a mi padre desde la cima de la colina que se erguía sobre la Laguna Negra.
—¿Crees que ella ya se había dado cuenta? —me preguntó cuando terminé mi relato—. Quiero decir, antes de Navidad, antes de que se fueran a Maine todos juntos. ¿Crees que la señora Reed ya sospechaba algo?
Me encogí de hombros.
—No lo sé.
Mi padre miró a la izquierda, y yo supe que intentaba localizar el lugar en el que el señor Reed había vivido con su esposa y su hija.
—Si lo sabía, si ya sospechaba algo en aquel momento, tuvo que soportar mucho antes de...
—Sí, así fue —le dije. Y, al decirlo, volvió a aparecer ante mí. Abigail Reed, a mi lado, igual que en la casa de los pescadores aquel día, la mirada fija en la caja de cartón, mirando lo que había en su interior, la cuerda, el cuchillo, el mapa náutico con la ruta ya marcada con tinta roja.
—¿Qué fue lo que pudo con ella al final? Me pregunto qué fue lo que le hizo traspasar el límite.
Yo no dije nada.
Mi padre me miró, otra vez desconcertado.
—Nunca llegaremos al fondo de la historia, ¿verdad, Henry? Nunca sabremos lo que pensó al final.
No le respondí, pero en mi mente la vi en aquel momento último, un rostro que se apretaba contra mí saliendo de las turbias profundidades, la mata de pelo rojo que ondeaba tras ella como una bandera hecha jirones.
82

13
PERO A PESAR de las veces en las que me veía obligado a pensar en el final de la historia, como aquel día en la colina, con mi padre, lo más habitual era que recordara cosas del principio, en especial una historia que la señorita Channing nos contó en clase sólo unos días después de la excursión a la cima de la colina nevada y del pastel de frutas.
En la escuela de Chatham, la pausa para la comida duraba una hora, de doce a una y yo, aquel día, al terminar mi almuerzo en el comedor del piso de arriba, me fui hasta el pueblo, entré en la ferretería y probé una caña de pescar nueva, antes de desandar el camino empinado y cubierto de nieve que me separaba de la escuela.
Al acercarme a Myrtle Street vi a la señorita Channing sentada en un banco de madera cerca del acantilado y al señor Reed de pie, detrás de ella, apoyado en su bastón. El viento le levantaba la chaqueta y le despeinaba, dándole por un momento un aspecto salvaje y apasionado que más tarde el señor Parsons describiría como el origen del asesinato. Vi que tocaba un instante el hombro de la señorita Channing y apartaba la mano al momento, como si se hubiera quemado. Le dijo algo que no oí, y ella se volvió y le sonrió.
Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que yo estaba ahí. Me miró un instante, se levantó y empezó a caminar hacia mí. Llevaba un largo abrigo negro y, a medida que avanzaba hacia donde yo me encontraba, el viento le levantaba las solapas y el cuello. Recuerdo que pensé que parecía una de aquellas mujeres de siglos anteriores sobre las que habíamos leído en la clase de literatura del señor Reed el año anterior, Eustaquia Vye tal vez, Madame Bovary, mujeres indomables y apasionadas capaces de una lascivia letal, como describiría más tarde el señor Parsons al tribunal, y, en cuya presencia —según dijo— el señor Reed «era poco más que una minúscula astilla en presencia de un fuego abrasador».
Aun así, aquella mañana la señorita Channing no tenía nada de lasciva. Llevaba ropas muy discretas, como de costumbre, el pelo recogido con una cinta azul marino y un camafeo a modo de gargantilla.
Era el señor Reed el que parecía algo alterado allí de pie, muy erguido junto a ella. Sus palabras estaban llenas de intención.
—¿Has visto a Sarah? —me preguntó.
—No desde esta mañana.
La señorita Channing me mostró un libro viejo que llevaba bajo el brazo. Tenía las tapas desgastadas y las páginas muy amarillas. El lomo estaba tan roto que algunas de las páginas apenas se sostenían en su sitio.
—Esto es para ella —me dijo.
—Es mi cartilla de lectura —me explicó el señor Reed—. De mi escuela de primaria. Siempre la he conservado. La señorita Channing cree que podría emplearla en sus clases con Sarah.
Miré a la señorita Channing.
83

—Si quiere, puedo dársela esta tarde cuando salga de la escuela.
—Gracias, Henry —me dijo, extendiéndome el libro. Dile a Sarah que la traiga cuando venga a casa el próximo domingo.
Asentí con la cabeza.
—Gracias otra vez, Henry —añadió la señorita Channing. Se dio media vuelta y, acompañada del señor Reed, volvieron hasta el banco que había frente al acantilado. Ahora el señor Reed se sentó a su lado, aunque manteniendo una prudente distancia y con el bastón entré ambos a modo de impuesta división.
No volví a ver a la señorita Channing hasta aquella misma tarde, en esa ocasión de pie junto a su escritorio, en clase.
—Hoy vamos a empezar algo nuevo —dijo—. Paisajes.
Se volvió y trazó un arco que ocupaba casi la totalidad de la pizarra. Con unos toques rápidos aplanó un poco el vértice superior.
—Esta es la forma general de un volcán —nos explicó.
Dicho esto, la expresión de su rostro adoptó la curiosa intimidad que yo ya estaba acostumbrado a detectar, la extraña fusión entre sus enseñanzas y su vida.
—No hay nada en la tierra ni en el mar que pueda hacernos sentir tan insignificantes como un volcán —dijo.
Entonces nos contó la historia del día en que su padre la había llevado a ver el Etna. Era casi imposible transmitir la sensación de inmensidad a quien no lo hubiera visto con sus propios ojos, comentó. Se elevaba desde la base a una altura de más de tres mil metros, y el tren que lo rodeaba recorría una distancia de más de ciento cincuenta kilómetros, aproximadamente la misma que separaba Chatham de Boston.
—Mi padre sentía un respeto reverencial por la violencia del Etna —dijo—. Era tan poderoso, tan indiferente a todo lo demás. Quería que viera que la lava, en una de sus erupciones, había descendido hasta el mar destruyendo todo lo que había encontrado a su paso.
La señorita Channing parecía estar viendo aquel río devastador que descendía ladera abajo, atravesando el valle, devorándolo todo en un mar de fuego, arrasando pueblos enteros en su camino hacia el mar.
Entonces, de repente, se le iluminó el rostro.
—Pero lo que más recuerdo del Etna es que había flores por todas partes. En las laderas, en los valles. Tantas que, incluso cerca del cráter, cuando ya se veía el humo y el vapor, incluso allí donde todo lo demás se veía tan desolado, se seguía oliendo el perfume de las que crecían más abajo.
Parecía sinceramente sorprendida por el proceso que estaba describiendo.
—Las flores surgían de las cenizas.
84

En todos los años que han transcurrido desde entonces siempre he pensado en el caso Chatham en los términos opuestos, como si el proceso hubiera sido el inverso: algo que floreció brevemente y dio un fruto de exquisita dulzura pero que luego, en un instante terrible, lo convirtió todo en ceniza.
Pero de todas maneras, tal y como había dicho mi padre, hubo algo bueno en todo aquello, sobre todo para el señor Reed porque, según supe más tarde, nunca hasta entonces había experimentado aquella forma de pasión que hace que nuestros ojos se posen en lejanos horizontes, que borra el pasado como se borra la tiza de una pizarra, que nos resucita de entre los muertos con la misma certeza con la que envía a todos los demás a la tumba.
Me presenté en su casita de pescadores al salir de mi clase con la señorita Channing. Aún tenía la mente llena de imágenes de volcanes en erupción y el cuaderno de bocetos repleto de mis intentos de captar una violencia explosiva y primigenia que estaba seguro nunca llegaría a experimentar.
El señor Reed estaba sentado a un pequeño escritorio de madera que había dispuesto en un rincón, lleno de papeles. Cuando entré se giró para mirarme.
—Hola, Henry.
—No sabía sí aún necesitaba ayuda con lo del velero.
El señor Reed me sonrió.
—¿Aún estás interesado? —me preguntó mientras se acercaba el bastón.
—Sí.
—Bueno, aquí está —dijo, apuntando con el dedo—. ¿Qué te parece?
Estaba apoyado sobre una estructura de madera y ocupaba casi la totalidad de la estancia. El casco aún no estaba completado, por lo que se podía ver parte del interior. De ese modo, sujeto por el andamio, sin mástil y con algunos de los listones del casco sin poner, se parecía más al esqueleto de algún animal prehistórico que a un velero.
—Como ves —prosiguió el señor Reed—, aún queda mucho por hacer, pero no tanto como parece. A medida que se llega al final, las cosas empiezan a encajar de repente. —Hizo una pausa, esperando mi respuesta y luego añadió—: Si aún te interesa, podemos empezar ahora mismo.
Nos pusimos a trabajar de inmediato. El señor Reed me dio mi primera lección en la construcción de barcos, la paciencia que hacía falta, la precisión en las medidas.
—Hay que ir despacio —me dijo en un momento determinado—. Dejar que las cosas vengan por sí mismas. —Me sonrió con ironía—. Es como una mujer. No hay que ir con prisas.
A medida que íbamos trabajando aquella tarde, me di cuenta con sorpresa de que algo había cambiado en el señor Reed, que había cedido una parte del abatimiento impenetrable que había visto en él desde que lo conocía y que le había sepultado en una melancolía que parecía inseparable de su carácter. Ahora una energía nueva, vital, había empezado a aflorar. Como si un fuego estuviera eliminando los restos de su vida anterior, convirtiéndole en
85

alguien más despierto y animado, dándole un arrojo que venía a sustituir la mesura que le había caracterizado hasta entonces y que yo, luego, he entendido no como el producto de un sueño ya alcanzado, sino sólo como el de una esperanza a duras penas mantenida.
Estuvimos toda aquella tarde trabajando juntos. El señor Reed se mostró más comunicativo que nunca fuera de clase. Me habló de los escritores a los que admiraba, citó fragmentos de sus obras, aunque no como lo haría un profesor, sino simplemente como un hombre cuya mente y espíritu se habían formado y elevado medíante la lectura. También hablaba de su velero, de su velocidad y resistencia, de sus capacidades.
—Con un velero de este tamaño —me comentó— se podría navegar alrededor del mundo.
Se detuvo un momento a considerar tal posibilidad.
—Habría que seguir siempre la línea de la costa e ir saltando de isla en isla —añadió—, pero sería factible.
Sólo en una ocasión la vieja melancolía pareció volver a hacer presa en él.
—Una sola vida, Henry —dijo mirando a través de la ventana de la casa de pescadores, con los ojos fijos en la bahía y, más allá, en el mar abierto—. Una sola vida y, después, nada más.
Se volvió para mirarme.
—Esa es la tragedia.
Aquel me pareció el momento oportuno para añadir mi propio comentario.
—Eso es lo que dice el padre de la señorita Channing. En su libro afirma que si echamos la vista atrás y nos preguntamos qué hemos hecho, es que no hemos hecho nada.
El señor Reed asintió, pensativo, y me di cuenta de que estaba dándole vueltas a aquella frase.
—Sí, es cierto. ¿Te parece que la señorita Channing también lo cree?
Sin tener ninguna evidencia de ello, respondí: —Sí, creo que sí.
Mi respuesta pareció complacerle.
—Bueno, es que es verdad, Henry. Una verdad absoluta. Lo quiera creer o no la mayoría de la gente.
Supongo que a partir de ese momento me sentí en el bando del señor Reed, dispuesto a trabajar en su velero cada tarde y todos los fines de semana si hacía falta para terminarlo, dispuesto a escucharle a lo largo de todas las semanas que siguieron, su tono de voz más brillante y expansivo al principio, oscureciéndose cada vez más a medida que pasaban los días hasta que, hacia el final, parecía rodeado de una noche infinita.
Casi era oscuro cuando finalmente emprendí el camino de regreso a mi casa. Me acuerdo de que, cuando enfilé la pendiente de la carretera de la costa, la llovizna de otoño me pareció más bien un chaparrón de primavera y sentí que las ramas desnudas no deberían soportar ya un frío más intenso, sino que estaban a punto de florecer.
86

Cuando llegué a la casa, la mesa ya estaba puesta y mis padres sentados en sus sitios de costumbre. Sarah iba discretamente de un lado a otro murmurando en voz muy baja para que mi madre no la oyera.
Mi padre consultó la hora en su reloj de bolsillo mientras me sentaba.
—¿Sabes qué hora es, Henry?
No lo sabía, pero le dije que sí, y le di una explicación que sabía que justificaría mi retraso.
—Estaba en el club náutico, ayudando al señor Reed.
—¿Ayudando al señor Reed? —preguntó mí madre, incrédula—. ¿A qué?
—Se está construyendo un velero —le respondí. Miré a Sarah, que me devolvió una sonrisa de complicidad—. Lleva mucho tiempo trabajando en él. Quiere tenerlo terminado para el verano.
Mi madre no pudo ocultar su disgusto.
—Es a su casa del lago a la que no le vendrían nada mal algunas reparaciones, me parece a mí. En vez de perder el tiempo con un estúpido barco.
—Mildred —dijo mí padre en tono de reprobación, pues se cuidaba mucho de que no se criticara a ningún profesor en mi presencia—, lo que haga el señor Reed en su tiempo libre es asunto suyo. Pero es tu responsabilidad llegar a tiempo a la cena, Henry, y espero que a partir de ahora sea siempre así.
—Sí, padre —respondí mirando una vez más a Sarah, que sonreía más abiertamente, con los ojos prendidos de un fuego repentino y algo malicioso.
Su habitación estaba en la buhardilla.
Llamé con los nudillos a la puerta y ella debió sorprenderse, porque, temerosa, preguntó:
—¿Quién es?
—Soy yo, Henry —respondí desde la más absoluta oscuridad del rellano-—. La señorita Channing me ha pedido que te dé un libro.
Abrió un poco la puerta. Tenía el rostro iluminado por la luz de una vela.
—No deberías estar aquí, Henry —susurró—. ¿Y si tus...?
—Están dormidos —le dije, sonriendo burlonamente—. Me consta. Acabo de oír roncar a mi madre.
Sarah soltó una carcajada y acto seguido se cubrió la boca con la mano.
—Bueno, entra deprisa —me dijo mientras abría la puerta.
La habitación era muy pequeña. El techo seguía la forma del tejado y la cama estaba pegada a la pared del fondo. En el otro extremo había un pequeño escritorio y una silla, junto a un aguamanil que reposaba en un aparador bajo. Ahora, al recordar aquel dormitorio, me parece más pequeño aún, sobre todo comparado con las ambiciones de la niña que lo ocupaba, con la vida a la que aspiraba.
87

—La señorita Channing me ha pedido que te entregara esto —le dije, alargándole la cartilla del señor Reed.
Se fue hasta la cama y se sentó en ella. Yo la observaba a unos pasos de distancia mientras lo abría y empezaba a hojearlo lentamente.
—Es la cartilla del señor Reed —le dije—. La que tenía cuando iba a la escuela primaria. La señorita Channing quiere que la lleves a la próxima lección del domingo.
Sarah siguió pasando las páginas hasta que llegó al final y entonces volvió a empezar por el principio.
—Mira, Henry —me dijo con la mirada fija en la primera página.
Me acerqué hasta la cama y me senté a su lado.
—Mira lo que le ha escrito el señor Reed a la señorita Channing.
Las palabras estaban escritas con una tinta azul oscura. El trazo menudo y atormentado del señor Reed se reconocía inmediatamente, aunque las palabras parecían mucho más tiernas de lo que él nunca fue.
Querida Elizabeth:
Espero que este libro le sirva de algo aunque, como su propietario, sea ya viejo y esté gastado.
Con amor, Leland
Los ojos de Sarah permanecieron clavados en aquella dedicatoria durante unos instantes antes de levantar la vista para mirarme. Me acarició la mano muy suavemente con la suya y su tacto, casi de seda, me resultó tan ligero como el de una cinta de terciopelo.
—¿Has estado enamorado alguna vez, Henry? —me preguntó, pronunciando estas palabras con una sombra de duda y sin dejar de mirarme con tal delicadeza y entrega que desde entonces nunca me han abandonado; palabras que recuerdo muchas noches en las que el viento sopla con fuerza y la nieve se va posando sobre el alféizar de la ventana y yo estoy solo con mis recuerdos de ella.
Mi respuesta fue rápida y segura:
—No.
Noté que bajaba un poco los hombros y que retiraba su mano de la mía. Cerró el libro y lo dejó sobre la cama, a su lado.
—Será mejor que te vayas, Henry —me dijo, con los ojos bien abiertos.
Me dirigí a la puerta, la abrí y salí al estrecho rellano.
—Buenas noches, Sarah —le dije mientras me giraba para cerrar la puerta.
Ella no alzó la mirada. Tenía la cabeza un poco ladeada y un mechón de pelo negro le ocultaba el lado derecho del rostro.
—Buenas noches, Henry. —Fue todo lo que dijo.
88

Cerré la puerta y regresé a mi habitación. No recuerdo que volviera a pensar en Sarah aquella noche. Pero desde entonces he pensado en ella muchas veces, me he preguntado si las cosas habrían podido ser diferentes en la Laguna Negra si hubiera permanecido un rato más en su cuarto. Tal vez habría podido tirar muy despacio de la cinta que colgaba de su camisón y que me hubiera dado acceso tanto a la fuerza de aquel primer encuentro como a los placeres de un amor duradero. No sé si Sarah se me habría entregado aquella noche pero, de haberlo hecho, tal vez hubiera vuelto a ella a partir de entonces en vez de regresar a la casa de los pescadores o a Milford Cottage. Tal vez habría conocido de cerca el amor a través de todas sus estaciones cambiantes y, al hacerlo, habría podido concebir la primavera como algo distinto a una cruel mentira y el invierno como la odiosa verdad de las cosas.
89

14
PERO, AL FINAL, opté por pensar en la vida y no por vivirla.
Esto fue al menos lo que dije una tarde, en mi despacho. Había estado charlando con el hijo del señor Parsons, Albert Parsons Jr. Los dos pasábamos ya de los cincuenta años. Su padre estaba muy viejo y senil, una figura apostada en uno de los bancos que había frente al ayuntamiento, que murmuraba para sus adentros y daba migas de pan a las palomas.
—¡Cuántos libros, Henry! —dijo en un tono que sonó ligeramente acusatorio—. ¿Los has leído todos?
Le sonreí con tristeza.
—Son lo que tengo en vez de esposa e hijos.
Albert se rió.
—Eres un fenómeno, Henry. Un verdadero filósofo de salón. Se sentó y fue pasando la vista por las estanterías de la oficina, intentando leer los títulos.
—Griegos y romanos. ¿Por qué ellos en concreto?
—Eran los favoritos de mi padre.
—¿Y por qué?
Me encogí de hombros.
—Tal vez porque creía que veían con más claridad.
—¿Veían qué?
—La vida.
Volvió a reírse.
—Eres un fenómeno —repitió.
Habíamos llegado a un acuerdo que ambos pensábamos que nuestros respectivos clientes aceptarían. El suyo era la parte agraviada en un litigio por un contrato de construcción; el mío, un contratista local llamado Tom Cannon.
—¿Sabes, Henry? Me sorprendió un poco que Tom se viera involucrado en una denuncia de este tipo —comentó Albert.
—Ha hecho muchos trabajos para mí y nunca he tenido ningún problema con él.
Bebió un sorbo del brandy que le había servido para celebrar nuestro acuerdo.
—Fue él quien construyó aquel pequeño despacho en el que mi padre trabajó mientras redactaba sus memorias.
Parte del viejo pasado volvió a surgir de golpe en mi mente, y vi al señor Parsons frente al tribunal el último día del juicio de la señorita Channing. Por aquel entonces no tendría más
90

de cuarenta años, era joven y vigoroso y no le cabía ninguna duda de que había hallado la verdad respecto de ella, verdad que revelaba para que todos pudieran conocer la conspiración asesina que había urdido con Leland Reed.
—¿Cómo está el señor Parsons? —le pregunté.
—Bueno, va tirando, supongo. Claro que, en su estado actual, no puede hacer mucho más que quedarse sentado todo el día.
Volvió a beber otro sorbo de brandy.
—Se pasa casi todo el rato en los tribunales de justicia, o en uno de los bancos que hay frente al ayuntamiento.
Se encogió de hombros.
—A veces habla para sus adentros. Cosas de viejos, ya sabes.
Vi al señor Parsons en su banco solitario, introduciendo rítmicamente una mano en una bolsa llena de migas de pan o de palomitas de maíz que esparcía por el suelo mientras una bandada de palomas se arremolinaba en círculos a su alrededor formando como un lago de agitadas aguas plomizas.
Albert aspiró el humo de su puro y dejó caer la ceniza en un cenicero amarillo que había sobre mi escritorio.
—Habla de mi madre, claro. También de mi hermana y de mí —prosiguió, ausente—. También de sus grandes casos. Le vienen a la memoria de vez en cuando.
Antes de poder reprimirme, repliqué:
—El caso Chatham.
Albert me miró, tal vez sorprendido de que me hubiera venido a la mente.
—Sí, sobre todo de ese —respondió—. Aquella mujer le impresionó mucho... ¿cómo se llamaba?
—Channing. Elizabeth Channing.
Albert asintió.
—Nadie podía haber imaginado que aquella mujer pudiera ser la causante de tantos problemas —añadió soltando una breve carcajada—. Ni siquiera tu padre.
Sin poderlo remediar, recordé que la gente de Chatham había cargado en mi padre gran parte de la culpa de lo sucedido en la Laguna Negra. Fue el precio que tuvo que pagar por contratarla en un principio y por hacer la vista gorda, en opinión de todos, ante su comportamiento, delito que sus vecinos no le perdonaron nunca ni su mujer pudo olvidar.
—¿Crees que en algún momento sospechó algo, Henry?
Recordé la expresión en el rostro de mi padre cuando cerró la puerta de su despacho aquel día y el señor Parsons, con traje oscuro, abrió la caja que había dejado en una silla, y sacó un libro con una mano y una larga soga con la otra, mientras la señorita Channing
91

permanecía de pie, frente a él, con un vestido blanco.
—No de lo que la gente creía que había hecho. No. No creo que sospechara de eso.
—Bueno —prosiguió Albert sin mucho interés, como si estuviera hablando de alguna curiosidad local—, era una mujer bastante rara, ¿no?
Por un momento me pareció verla sentada en silencio en el otro extremo de la habitación, observándome igual que la última vez, con el pelo grasiento, sucio y despeinado, la piel de una palidez enfermiza pero aun así brillando entre las sombras que le rodeaban. En un susurro casi inaudible, misterioso, le oí repetir las últimas palabras que me dijo: «Vete ahora, Henry. Por favor».
—No, no era rara —respondí—. Lo raro fue lo que le sucedió.
Albert se encogió de hombros.
—Yo era muy pequeño por aquel entonces, y de lo único que me acuerdo es de que era muy hermosa.
Recordé los ojos de mi padre el día en que ella se le acercó atravesando el jardín de Milford Cottage aquella tarde de verano, los píes descalzos sobre la hierba húmeda, y luego el rostro del señor Reed mientras la contemplaba en la colina aquella mañana de la nevada de noviembre.
—Era hermosa —le dije a Albert Parsons, y desvié la mirada hacia la ventana y, más allá, hacia el faro desde el que se fue aquella horrible tarde—. Pero eso no lo podía evitar, ¿verdad?
—Bueno, hay algo de lo que no cabe duda —prosiguió Albert—. Que fue aquel hombre el verdadero desencadenante de todo. El otro profesor, quiero decir.
—Leland Reed.
—Así es.
Albert soltó una de sus carcajadas burlonas.
—Por el amor de Dios, Henry, ¿a quién se le habría podido ocurrir que un hombre como aquel pudiera despertar el interés de una mujer tan guapa como la señorita Channing?
Meneó la cabeza maravillándose de lo insólito del comportamiento humano, de lo arbitrario e impredecible del impulso impenetrable que constituye su vida.
—Porque, según recuerdo, ese tal profesor Reed parecía un monstruo, siempre cojeando y con la cara llena de cicatrices. Una piltrafa humana, eso era lo que decía mi padre. Eran sus palabras. Una piltrafa humana.
Aparté la vista del faro y la posé en el viejo roble que había al otro lado y cuyas ramas desnudas de hojas se elevaban al aire entrelazándose caprichosamente como una tela sin patrón. Más allá, al fondo de una calle distante que conducía al club náutico, veía el tejado grisáceo de la casa de pescadores en la que el señor Reed y yo habíamos trabajado tantas horas para construir su barco. En mi recuerdo de aquellos días, veía al señor Reed trabajando a un ritmo frenético toda la noche, pintando, barnizando, haciendo los últimos
92

preparativos para su botadura. Como si hubiera alguien que me susurrara al oído, le oí decir: «Desaparecer, desaparecer», la cantinela tenebrosa de sus últimos días.
—Claro que esa profesora, la señorita Channing, debió de ver algo en él —dijo Albert. Sonrió—. ¿Qué podemos decir, Henry? Son los misterios del amor.
Pero la naturaleza de lo que la señorita Channing pudo haber visto en Leland Reed no parecía importar demasiado a Albert Jr. Apagó el cigarro en el cenicero.
—Aun así, no les salió bien —añadió—. Y eso es lo que importa. Una vez oí decir a mi padre que nunca habría llegado al fondo del asunto, que habría pensado que todo había sido un desgraciado accidente, de no ser por ti.
En ese momento noté que el espeso muro que había construido alrededor de mis recuerdos de aquella época empezaba a ceder. Vi al señor Parsons de pie frente a mí. Estábamos en el campo de deportes de la escuela, cara a cara a la luz azulada del atardecer. El señor Parsons, de pronto, volvió la cabeza y apuntó con ella en dirección a la Laguna Negra antes de volver a mirarme. Con gesto paternal, posó una mano en mi hombro. «Gracias, Henry, sé que es difícil decir la verdad.»
El titular del periódico destacaba sin más el dato: UN ESTUDIANTE DECLARA COMO TESTIGO EN EL CASO CHATHAM.
Debajo del titular aparecía la foto de un joven con el uniforme de la escuela, pantalones oscuros y chaqueta gris, el pelo negro peinado hacia atrás, con un aspecto completamente distinto al del chico de ojos salvajes que pocas semanas antes, apostado en lo alto del faro, dibujaba como un loco retrato tras retrato, representando Chatham como un retorcido mundo de pesadilla.
No hay duda de que otras personas del pueblo habrán olvidado lo que dije durante el juicio, pero yo no, y nunca lo haré. Así que aquel día, más de cuarenta años después, sentado en mi oficina con Albert Parsons Jr., mientras le veía encender su segundo cigarro, todo se desplegó ante mí una vez más: yo sentado en el estrado de los testigos, bien peinado y vestido con el uniforme escolar. La primera pregunta del señor Parsons hizo zozobrar todas mis ideas sobre la huida y la libertad: «¿Cuándo conoció a la señorita Channing?».
Después de aquello, prosiguió amablemente el interrogatorio, caminando de un lado a otro mientras yo seguía sentado, muy rígido, en el estrado y el sol brillante de la mañana se colaba por los altos ventanales. Al pasar entre los haces de luz, el sol se reflejaba rítmicamente en sus lentes.
Señor Parsons: Usted estudia en la escuela de Chatham, ¿no es así?
Testigo: Sí, señor.
Señor Parsons: Y si no me equivoco, su profesor de literatura era el señor Leland Reed y su profesora de arte era la acusada, la señorita Elizabeth Channing.
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Diría que el señor Reed tenía un interés especial en usted?
Testigo: Sí, lo tenía.
93

Señor Parsons: ¿Y la señorita Channing también?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Cómo describiría el interés que la señorita Channing tenía en usted, Henry?
Testigo: Bueno, básicamente estaba interesada en mis dibujos. Me dijo que creía que yo tenía talento, y que debería comprarme un cuaderno de bocetos y empezar a dibujar en mi tiempo libre.
Sentado en el estrado, escuchando mi propia voz, me acordé de todas las veces que había salido de casa con aquel cuaderno debajo del brazo y había enfilado Myrtle Street, una figura solitaria que se dirigía muy solemne hasta el centro del pueblo o que bajaba hasta la playa, entusiasmado con la idea de vivir una vida dedicada al arte, de vagar por el mundo como había hecho el padre de la señorita Channing, de ser una criatura sin morada fija.
Señor Parsons: ¿Y realizó usted muchos dibujos en aquella época?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: Pero aquella no fue su única actividad en aquel tiempo, ¿verdad, Henry?
Testigo: ¿Actividad?
Señor Parsons: Bueno, también participó en otro proyecto durante el año académico, ¿no es así? Con el señor Reed, quiero decir.
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Y qué actividad era esa?
Testigo: Le ayudé a construirse un velero.
Al decir aquellas palabras, recordé las veces que había acudido a la casa de pescadores que el señor Reed había alquilado junto al puerto. Descendíamos los dos en su coche viejo, él hablando tranquilamente, yo escuchándole en silencio y golpeando sin cesar la tapa de mi cuaderno de bocetos con los dedos, sintiendo que mi mente se llenaba de visiones cada vez más extravagantes sobre la vida que deseaba tanto, sobre trenes que atravesaban túneles de montaña, sobre barcos nocturnos a Tánger.
Pero no eran mis fantasías infantiles, ni siquiera mi relación con el señor Reed lo que al señor Parsons le interesaba indagar el día de mi interrogatorio, y recuerdo lo tenso que me puse cuando empezó a cercar lo que yo sabía que era su sola presa.
Señor Parsons: ¿Así que, durante su último año en la escuela de Chatham, llegó a conocer bien a la señorita Channing? .
Testigo: Sí.
Señor Parsons: Y a veces la visitaba en su casa de la Laguna Negra, ¿no es así?
Testigo: Sí señor, en la Laguna Negra.
Señor Parsons: En compañía de Sarah Doyle, ¿no es cierto?
Testigo: Sí.
94

A medida que el interrogatorio prosiguió, volvieron a mi recuerdo todos aquellos momentos. Y a la luz de mis respuestas, el señor Parsons empezó a guiar al público presente en el juicio hasta las puertas de un relato más siniestro. Mi mente intentaba evitar la parte que el señor Parsons aún no había descubierto, intentaba no volver a ver lo que yo había visto aquel día fatídico, la mujer sentada en el porche que desenvainaba alubias en un gran cuenco azul que reposaba en su regazo, descartando los extremos, que caían en un cubo que tenía a sus pies y que luego se levantó despacio cuando me acerqué a ella y me miró fijamente, llevándose a la frente una mano pecosa para protegerse los ojos del deslumbrante sol del verano.
Ocultando todo aquello, mis respuestas siguieron ajustándose a las preguntas del señor Parsons, sin añadir nada, preguntas que sonaban inocentes pero que yo sabía dirigidas maliciosamente a la única villana de la sala.
Señor Parsons: ¿Tuvo usted un encuentro con la señorita Channing en su clase el viernes por la tarde, el 21 de diciembre de 1926?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Podría contar a la sala la esencia de aquel encuentro?
Había sucedido durante la semana anterior a las vacaciones de Navidad —le dije a la sala— casi un mes después del día en que, pasando por la carretera de la costa, había visto a la señorita Channing y al señor Reed conversando junto al acantilado. Aquella tarde salí de su clase un poco desanimado porque ella no se había mostrado muy entusiasmada con algunos de los dibujos que le había mostrado, dibujos de mares abiertos y densos bosques, y me había sugerido que intentara centrarme en lo que llamó «lienzos más pequeños», un jarrón de flores o un cuenco de frutas.
Durante casi todo el día siguiente, estuve dando vueltas a su sugerencia. Entonces se me ocurrió algo que podría tal vez devolverme parte de la estima que tanto necesitaba en aquella época. Con aquella idea en mente, regresé al aula de la señorita Channing al acabar las clases del día siguiente.
Señor Parsons: ¿Estaba sola la señorita Channing cuando usted entró en la clase?
Testigo: Sí.
Hasta aquel momento del interrogatorio, había respondido a todas las preguntas del señor Parsons de manera directa y sin apenas elaborarlas. Pero entonces, de repente, empecé a proporcionarle detalles innecesarios. Había acudido al aula de la señorita Channing con un fin determinado —le dije mirándole fijamente a los ojos y bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro, como si me hubiera convencido a mí mismo de que todo lo que dijera a partir de ese momento sería un secreto entre el señor Parsons y yo, de que allí no había jurado ni bancos llenos de gente ni periodistas prestos a anotar las cosas que dijera y propagarlas por el ancho mundo.
—La señorita Channing estaba preparando las clases del día siguiente —le dije a la sala—. Yo entré sin hacer ruido y por eso se desconcertó un poco cuando me vio.
Señor Parsons: ¿Se desconcertó? ¿Y por qué se desconcertó?
95

Testigo: Probablemente porque esperaba a otra persona.
Señor Parsons: ¿A quién?
Testigo: Al señor Reed, supongo.
Señor Parsons: ¿Y qué pasó después?
Testigo: Me habló.
Señor Parsons: ¿Y qué le dijo?
—Henry —me dijo.
Me quedé en la puerta, mirándola. Por su manera de verme se notaba que no me esperaba.
—¿Qué te pasa, Henry? —me preguntó.
Quise responderle de manera directa, contarle francamente por qué había ido a verla a esas horas, pero su mirada me lo impidió.
Señor Parsons: ¿Qué mirada era esa? Testigo: Bueno, la señorita Channing tenía una manera de mirar que te hacía... te hacía...
Señor Parsons: ¿Te hacía qué?
Testigo: No lo sé. Era diferente, eso es todo. Diferente de todos los demás profesores.
Señor Parsons: ¿En qué sentido era diferente?
Testigo: Es que... daba las clases de otra manera. Quiero decir, nos contaba historias de los lugares en los que había estado, de las cosas que le habían sucedido en aquellos lugares.
Señor Parsons: Aquellas «cosas que le habían sucedido», ¿eran cosas agradables?
Testigo: No siempre.
Señor Parsons: En realidad, con frecuencia muchas de ellas eran crueles, ¿no es cierto? ¿Historias de violencia, de muerte?
Testigo: A veces.
Señor Parsons: Explicó a sus alumnos la historia de una tal Santa Lucía, ¿no es así? ¿Una mujer que se arrancó sus propios ojos?
Testigo: Sí, nos habló de la iglesia de Venecia en la que reposan sus restos.
Señor Parsons: Otra de sus historias versaba sobre el asesinato de niños, ¿me equivoco?
Testigo: No. Era la historia de los pequeños príncipes. Así es como los llamó.
El señor Parsons prosiguió con preguntas similares, desenterrando otras historias de la señorita Channing, relatos de niños enterrados vivos y de mujeres ahogadas, antes de preguntarme de nuevo por la tarde en la que fui a verla a su aula.
Señor Parsons: De acuerdo. Ahora, Henry, explíqueme. ¿Le contó finalmente a la señorita Channing el motivo inicial de su visita?
96

Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Qué fue lo que le dijo?
—Quiero dibujarla —le dije.
—¿Dibujarme? —me preguntó—. ¿Por qué?
—Ya lo intenté en una ocasión —le contesté, ocultándole el verdadero motivo que me hacía querer un retrato suyo—. Pero no me salió muy bien.
Le mostré el cuaderno de bocetos que llevaba bajo el brazo.
—He pensado que podría intentarlo de nuevo, si a usted no le importa.
—¿Quieres que pose para ti, Henry?
Asentí con la cabeza.
—Sólo hasta que tenga que... irse con el señor Reed.
Me di cuenta de que mi manera de decirlo, el modo en el que había dicho «irse con el señor Reed», no le había pasado desapercibido, pero no añadí nada más.
Señor Parsons: ¿Así que usted ya sabía entonces que la señorita Channing era consciente de que usted sospechaba que tenía una relación con el señor Reed?
Testigo: Sí, creo que sí.
Señor Parsons: ¿Y cómo reaccionó ella al hecho de que pudiera ser el objeto de sus sospechas?
Testigo: Pareció no importarle.
Señor Parsons: ¿Qué le hizo pensar eso?
Testigo: Lo que dijo, y su manera de decirlo.
Levantó la cabeza en un gesto de orgullo y dijo:
—De hecho, el señor Reed llegará en pocos minutos.
—Podría dibujarla hasta que venga a buscarla —le respondí—. Aunque sólo sean unos minutos.
Di un paso al frente, dubitativo. La luz que entraba desde el patio me bañó por completo.
—Es sólo para practicar.
—¿Dónde quieres que me ponga?
Le señalé con la cabeza la mesa de madera que le servía de escritorio:
—Sentada en su escritorio ya estará bien.
Señor Parsons: ¿Así que la señorita Channing posó para usted aquella tarde?
Testigo: No fue posar exactamente. Sencillamente, se sentó y se puso a trabajar mientras yo
97

la dibujaba.
Señor Parsons: ¿Cuánto tiempo duró aquello?
Testigo: Más o menos una hora, creo. Hasta que el señor Reed pasó a recogerla. Estaba empezando a oscurecer.
Señor Parsons: En realidad, ya estaba lo bastante oscuro como para que usted tuviera que encender la luz, ¿no es así, Henry?
Testigo: Bueno, a ella la veía, pero necesitaba más luz, sí.
Señor Parsons: Lo que intento aclarar es que ya era bastante oscuro cuando el señor Reed entró en el aula de la señorita Channing.
Testigo: Sí, era bastante oscuro.
Señor Parsons: ¿Podría decirse que todos los demás profesores ya se habían ido de la escuela?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Y dónde estaban los demás alumnos?
Testigo: La mayoría en el dormitorio. En la segunda planta. Ya casi era la hora de cenar.
Señor Parsons: Así que, cuando el señor Reed llegó al aula de la señorita Channing, seguramente esperaba encontrarla sola, ¿no es así?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: Y cuando la señorita Channing vio que el señor Reed entraba en su clase, ¿notó usted alguna reacción por su parte?
Testigo: Sí, la noté.
Señor Parsons: ¿Qué reacción fue esa?
Testigo: Los ojos de la señorita Channing se iluminaron de repente —le dije a la sala— y sonrió.
—Creía que ya te habías olvidado de mí —dijo mirando hacia el frente.
Me volví y vi que el señor Reed estaba junto a la puerta, apoyado en el bastón.
—¿Interrumpo algo, Elizabeth? —preguntó dando unos pasos y mirándonos a los dos alternativamente.
—No —respondió ella—. Henry quería practicar un poco el dibujo, eso es todo.
Se levantó y empezó a recoger sus cosas.
—Tendremos que seguir en otro momento —me dijo.
Yo hice el ademán de cerrar el cuaderno, pero el señor Reed había avanzado por el pasillo y se puso a mirar mi dibujo.
98

—No está mal —dijo—, pero a los ojos les falta algo.
Miró a la señorita Channing.
—Sería difícil captar la expresión de tus ojos.
Ella le sonrió con dulzura.
—Estoy lista —dijo mientras se dirigía a la salida.
El señor Reed se unió a ella, le abrió la puerta y la miró mientras salía del aula.
—¿Vienes, Henry? —me preguntó.
Yo cerré el cuaderno y salí al patio. La señorita Channing estaba al lado del árbol y llevaba algunos libros apretados contra el pecho.
—Buenas noches, Henry —me dijo. El señor Reed fue hasta ella y los dos se alejaron por el patio y entraron en el edificio, mientras yo les seguía a escasa distancia.
Señor Parsons: Así que puede decirse que más o menos estaba siguiéndoles, ¿es así?
Testigo: Sí. Pero me detuve al llegar a la puerta principal. Ellos se fueron al aparcamiento. Hacia el coche del señor Reed. Y se marcharon en coche.
Señor Parsons: ¿Sabe adonde fueron?
Testigo: Lo supe más tarde.
Señor Parsons: ¿Y cómo lo averiguó?
Testigo: El señor Reed me lo contó. Al día siguiente. Mientras íbamos a Boston.
Señor Parsons: ¿Así que en aquella época usted y el señor Reed habían desarrollado un tipo de relación que le permitía confiarle ese tipo de cosas?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Podría describirme la naturaleza de aquella relación?
Fue como respuesta a aquella pregunta que pronuncié la única mentira en el estrado de los testigos, mentira cuya crueldad duradera no consideré hasta que la hube dicho.
«El señor Reed era como un padre para mí», le dije al señor Parsons, y me giré para ver a mi padre, que me estaba mirando con una gran tristeza en los ojos.
¿Y entonces, qué era yo, hijo mío?
99

15
A PESAR DE LA RESPUESTA que le di al señor Parsons aquel día, el señor Reed nunca fue como un padre para mí. Ni como un hermano, ni siquiera como un amigo. En lugar de eso, ambos parecíamos movernos en dos conspiraciones paralelas, perdidos en fantasías distintas pero relacionadas entre sí; la suya, centrada en la señorita Channing, la mía, en una vida más libre. No sabíamos qué sucedería en caso de que nuestros románticos sueños convergieran.
Mi relación con el señor Reed se había desarrollado rápidamente, por lo que a las pocas semanas de haber empezado a ayudarle en la construcción de su barca, ya había alcanzado la forma inalterable que habría de mantener a partir de entonces. El señor Reed seguía vagamente ejerciendo el papel de profesor y yo el de alumno, pero con una inesperada complicidad que iba más allá de todo aquello, como si compartiéramos cosas que los demás no sabían, como si fuéramos depositarios de verdades que el mundo era demasiado cobarde para admitir.
A los demás profesores y alumnos de la escuela, durante aquellos últimos meses, debimos parecerles una pareja curiosa. El señor Reed caminaba ayudado por su bastón; yo iba a su lado cargando mi cuaderno de bocetos. A veces subíamos juntos por las escaleras del faro y nos quedábamos en el mirador de hierro que rodeaba su parte superior. El señor Reed señalaba con la punta de su bastón hacia el mar, como si quisiera indicar un lugar lejano, tal vez imposible al que ansiaba navegar.
—Pasada la Punta de Monomoy, es mar abierto —me dijo en una ocasión—. A partir de ahí, no hay nada que te detenga.
Fuimos juntos a Boston en su coche el día antes del viaje que tenía que hacer a Maine con la señora Reed y su hija porque quería comprar algunos aparejos para el velero.
—Las cosas elegantes de verdad están en Boston —dijo—. Cosas que no se hacen sólo para usarlas, sino para... admirarlas.
Tomamos la carretera vieja que reseguía la costa, pasamos por Harwichport, Dennis y Hyannis y llegamos hasta el canal. Por aquel entonces, antes de la construcción del puente de Sagamore, era apenas un arroyo lleno de barro. Pasamos sobre los tablones del destartalado puente de acero y madera, funcional pero poco elegante —en palabras del señor Reed— parecido por tanto a muchas cosas de la vida.
Una vez pasado el puente, con el Cabo desapareciendo a nuestra espalda, me volví para mirarlo.
—¿Sabe lo que dijo la señorita Channing la primera vez que vio el Cabo? —le pregunté.
El señor Reed negó con la cabeza.
—Que parecía un lugar atormentado —le dije—. Un mártir.
—Sí, un comentario propio de ella —respondió sonriendo levemente, con un extraño aprecio en su expresión.
100

Se quedó en silencio unos instantes con la mirada fija en la carretera, ahora más ancha, que conducía a Boston.
—Supongo que viste que la señorita Channing y yo salíamos juntos de la escuela ayer por la tarde.
Fingí que el asunto no me interesaba.
—Siempre se van juntos.
El señor Reed asintió.
—Normalmente la llevo directamente a su casa —dijo—. Pero ayer fuimos al viejo cementerio de Brewster Road.
Aguardó mi pregunta y, al ver que no la formulaba, prosiguió.
—Queríamos charlar un rato, estar solos.
Seguía mirando fijamente la carretera y un mechón de cabello negro que le caía sobre la frente le temblaba un poco debido al movimiento del coche.
—Así que fuimos al cementerio. Para alejarnos de... otras personas. —Sonrió—. Le prometí que estaría de regreso en casa antes de de que se hiciera oscuro.
El paisaje se movía a ambos lados del coche. Hacía más de un año que no había salido del Cabo y sentía una inconfundible emoción en el asiento delantero de aquel coche viendo cómo el paisaje se desplegaba ante mí, el vasto mundo inexplorado que parecía casi a mi alcance.
—No sé por qué escogí el cementerio —prosiguió el señor Reed como si estuviera dándole vueltas a algo que no estaba seguro de querer revelar—. Supongo que porque los cementerios tienen algo. Una calma, una quietud.
—¿Y a la señorita Channing le gustó?
—Sí, le gustó. Hay una pequeña arboleda en el centro, con árboles de hoja perenne y un pequeño estanque. —En ese momento la risa le salió algo forzada—. Fui yo el que hablé casi todo el rato, le expliqué cosas de mi vida.
Después de aquello, el señor Reed me contó muchas de las cosas que le había dicho a la señorita Channing en el cementerio la tarde anterior: que había nacido en un barrio obrero de Boston, en un mundo ruidoso y pobre, lleno de fábricas y pisos destartalados en los que la gente vivía entre nubes de vapor industrial y polvo de carbón.
—Mi padre nos dejó cuando sólo era un niño. Mi madre era... bueno, no era como la tuya, Henry.
Sonrió.
—Se parecía un poco a Sarah. Tenía el pelo largo, negro, y era delgada. Ese moreno tan irlandés. Mi madre quería que fuera empleado de algo, de banco o algo así. Que llevara corbata y camisa blanca, eso era lo que quería, que pareciera una persona respetable.
Bajó los ojos y se miró la chaqueta de mangas desgastadas, llena de polvillo de tiza.
101

—Pero no lo consiguió.
—¿Y cómo llegó a ser profesor?
—Supongo que fue porque leí muchos libros. En Braintree había una escuela a la que asistía. La guerra lo interrumpió todo pero, cuando regresé, conseguí un empleo en la Escuela de latín de Boston.
Me fijé en que se agarraba con más fuerza al volante.
—Es curioso que siempre haya que tomar tantas decisiones antes de estar preparado para tomarlas. Todas las importantes, supongo. Sobre la vida. El trabajo, la persona con la que te casas. —Entonces me miró con una sinceridad descarnada—. Espero que tomes las decisiones acertadas, Henry. Si no, la vida puede ser tan... falsa. Acabas preguntándote si merece la pena vivirla.
Nunca nadie me había hablado de cosas tan íntimas ni había mostrado tanto interés por mi felicidad futura. Me parecía que mi padre sólo me había explicado las reglas de la vida, pero que nunca me había hablado de sus posibilidades. Su mundo era una carretera recta, sin curvas, mientras que el del señor Reed se mostraba como un camino estrecho y tortuoso lleno de subidas y bajadas y con curvas resbaladizas, un lugar del que debían prevenirme antes de que fuera demasiado tarde y acabara convirtiéndome no en lo que quería ser sino en lo que mi padre ya era.
—Lo más importante es no asentarse demasiado pronto —añadió el señor Reed tras una pausa—. Tanto en la vida... como en el amor.
Una inmensa nostalgia invadió su rostro, como si por primera vez hubiera reconocido lo solo y abandonado que se sentía. Yo quise ofrecerle algo, una prueba de la alta consideración que le tenía.
—La escuela de Chatham sería muy distinta sin usted, señor Reed —le dije.
Mi comentario pareció no conmoverle en absoluto.
—Sí, claro —replicó secamente—. ¿Qué harían los chicos sin mí?
No le dije nada más y me limité a observarle mientras él seguía atento a la carretera que teníamos delante, el rostro fijo en aquel inmenso anhelo que yo deseaba aliviarle de alguna manera y que nunca he olvidado. Con el tiempo he llegado a pensar que el hombre no ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sino de Tántalo, porque lo que más deseamos está siempre bailando ante nuestros ojos, pero siempre queda fuera de nuestro alcance.
Una vez en la ciudad, acompañé al señor Reed a varias tiendas en las que recogió los artículos que había ido a comprar, tiradores y bisagras de latón que acariciaba suavemente antes de adquirir, pasando los dedos con cuidado sobre la superficie del metal o mirándolos a la luz, a veces con una sonrisa de admiración en los labios, como si fuera un pirata de los de antes, de los que se regocijaban con el brillo de un doblón de oro.
Cuando terminamos las compras ya era mediodía. Envueltos en nuestros abrigos de invierno, almorzamos en el banco de un parque, cerca del jardín botánico, mirando la gran fachada del hotel Ritz. Comimos los bocadillos que la señora Reed nos había preparado y que el señor Reed sacó de una tartera metálica, acompañados de la limonada que había en
102

un termo.
—Antes de llegar a Chatham estaba cansado de Boston, pero ahora...
—¿Ahora qué? —le pregunté
—Ahora creo que estoy cansado de Chatham.
—¿Y adonde quiere ir?
Se encogió de hombros.
—A cualquier parte —dijo.
—¿Y su esposa también esta cansada de Chatham?
—No, le gusta bastante vivir en Chatham —dijo con una extraña agitación en los ojos—. Ella siempre se conforma con todo. —Se quedó un momento pensativo y luego añadió—: Tiene miedo de las cosas, Henry. A veces creo que hasta tiene miedo de mí.
Dicho aquello, colocó los termos en la tartera y la cerró.
—Creo que deberíamos regresar —soltó poniéndose de pie, decidido, en apariencia, a zanjar cualquier conversación relacionada con la señora Reed.
Fue entonces cuando me di cuenta de que el señor Reed había relegado a su esposa a un lugar remoto e inaccesible de su vida, que la había enclaustrado en una buhardilla imaginaria, en un oscuro sótano en el que ella permanecía, sentada entre las sombras, aislada y sola, escuchando con una mezcla de temor y expectación sus pasos en la escalera.
Cuando nos dirigíamos hacia el coche, el señor Reed se detuvo de repente frente al escaparate de una joyería situada en una calle cercana a donde habíamos aparcado.
—Mira qué bonito es, Henry —me dijo señalando un collar hecho de cristales tintados. Lo miraba como si fuera un talismán, algo capaz de transformar por arte de magia todo un mundo demasiado opaco.
—Es bastante caro —comenté yo con la mirada fija en la etiqueta del precio.
Me miró como si acabara de retarle.
—A veces hay que hacer alguna locura en la vida —dijo—. Aunque sólo sea para demostrarnos a nosotros mismos que seguimos vivos.
Acto seguido, sonrió y entró en la tienda.
Yo le seguí y permanecí junto al mostrador mientras el dependiente sacaba el collar del escaparate y se lo entregaba al señor Reed. Éste lo hizo girar lentamente, y las cuentas de cristal brillaron por efecto de la luz.
—Me lo quedo —dijo.
El dependiente lo envolvió en una tela y lo guardó en una cajita roja. El señor Reed le dio las gracias y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta.
Minutos después ya estábamos de nuevo en la carretera. El humor del señor Reed había
103

mejorado repentinamente, como si se hubiera puesto a prueba a sí mismo al comprar aquel collar. De vez en cuando, se metía la mano en el bolsillo de la chaqueta y hacía girar la cajita con delicadeza, rozándola con los dedos, con una peculiar emoción en la mirada.
Era casi de noche cuando llegamos a Chatham. El señor Reed me llevó directamente a casa. Su viejo automóvil dio varias sacudidas violentas antes de detenerse.
—Gracias por acompañarme, Henry —me dijo.
Asentí con la cabeza y miré en dirección a la casa. Mi madre me estaba espiando tras las cortinas de la salita.
—Será mejor que entre —dije—. Mi madre sospecha de algo.
—¿De qué?
Yo le sonreí burlonamente.
—De todo.
El señor Reed se rió.
—Como casi todo el mundo, Henry.
Me bajé del coche y me dirigí hacia las escaleras. Cuando estaba a punto de empezar a subir, el señor Reed me llamó.
—Henry, ¿vas a ir con Sarah a Milford Cottage mañana?
—Supongo que sí.
—Dile a la señorita Channing que me pasaré por ahí cuando vuelva de Maine.
—De acuerdo —le respondí, y subí las escaleras del porche.
El resto de la tarde transcurrió como de costumbre. Cené con mis padres y luego fui a dar un corto paseo con Sarah. Nos sentamos en el banco del acantilado unos minutos, antes de que el frío nos obligara a regresar.
—No me gusta el invierno en el Cabo —dijo ella entre escalofríos.
—A mí tampoco —le respondí—. Ni el otoño, ni la primavera, ni el verano.
Sarah se rió y me dio un codazo cariñoso.
—Deberías tener más paciencia. Pronto irás a la universidad. Y después ya no tendrás que volver aquí, si no quieres.
La miré a los ojos, y medio en broma le dije:
—Si ves que vuelvo, mátame.
Su rostro se ensombreció.
—No digas esas cosas, Henry, no las digas ni en broma.
Y entonces añadió algo que nunca he olvidado:
104

—Ojalá la vida nos bastara para ser felices.
Minutos más tarde, ya a solas en mi habitación, volví a pensar en el día que había pasado con el señor Reed. Mi afecto por él crecía, al igual que mi admiración, en especial por la sinceridad que adivinaba en él y que tal vez le permitiera liberarse de lo que le mantenía tan atado, fuera lo que fuera. Pensé en el collar que había comprado tan impulsivamente y me acordé de que la Navidad estaba ya muy cerca. Para mi sorpresa, se me ocurrió que me gustaría regalarle algo al señor Reed. Pensé en algo para su barca, una placa de metal con su nombre, tal vez, o una pequeña linterna para la cabina, que ya casi estaba completada. Luego vi mi cuaderno de bocetos sobre la mesa y supe cuál sería el regalo perfecto.
Pero varios meses más tarde, a punto de terminar mi declaración como testigo en el juicio, no había duda de que al señor Parsons no le interesaba lo que hubiera decidido regalarle al señor Reed por Navidad. Él sólo quería saber más cosas de otro regalo; el collar adquirido en Boston.
Señor Parsons: ¿Qué ocurrió después de que el señor Reed comprara el collar?
Testigo: Se lo metió en el bolsillo, fuimos a buscar el coche y regresamos a Chatham.
Señor Parsons: ¿Le dijo en algún momento para quién era?
Testigo: No.
Señor Parsons: ¿Y volvió a ver ese collar alguna vez?
Testigo: Sí, volví a verlo.
Señor Parsons: ¿Dónde?
Testigo: En Milford Cottage. En el dormitorio de la señorita Channing, sobre la estantería que había junto a su cama.
Señor Parsons: ¿Y en qué circunstancias lo vio?
Testigo: Fue el viernes anterior a... las muertes. La señorita Channing entró en su dormitorio. Lo cogió de la estantería y me lo dio.
Señor Parsons: ¿Qué le dijo cuando se lo dio?
Testigo: Dijo: «Deshazte de esto».
Señor Parsons: ¿Y usted lo hizo?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Qué hizo con el collar?
Testigo: Lo arrojé a la Laguna Negra.
Nunca olvidaré el murmullo que se oyó en la sala cuando lo dije, ni los mazazos del juez Crenshaw llamando al público a restablecer el orden. Ya era tarde, y el juicio se suspendió hasta el día siguiente.
Aquella misma noche, a la hora de la cena, mis padres y yo nos encontrábamos sentados a la mesa, en silencio, y una nueva criada pelirroja entraba y salía del comedor. En un momento
105

determinado, mi madre, con los ojos llenos de ira, me miró.
—Creían que podían estar por encima de todo —dijo con aquella amargura que habría de acompañarla el resto de sus días—. Aquella mujer y el señor Reed. Creían que podían hacer cualquier cosa, que nadie se enteraría.
Mi padre levantó la mirada del plato y, con los ojos casi saliéndose de las órbitas, dijo:
—¡Mildred, por favor!
—Por encima de los demás, eso se creían ellos —prosiguió mi madre sin inmutarse, mirando fijamente a mi padre—. Sin importarles a quién hacían daño.
—Mildred, por favor —repitió mi padre, aunque casi sin fuerzas—. Este no es momento ni lugar...
—Pero empezaron con muerte y acabaron en muerte —proclamó mi madre, refiriéndose ahora al encuentro en el cementerio que yo había descrito durante el juicio sólo unas horas antes. Volvieron a mi mente las cosas que había dicho, las respuestas que había dado, siempre muy atento a no decir más que la verdad, pero oyendo cómo una verdad me llevaba a la otra y el cuerpo de la evidencia se acumulaba, de respuesta en respuesta hasta que, verdad tras verdad, asumía la forma de una mentira monstruosa.
Mi madre irguió la cabeza, orgullosa.
—Estoy orgullosa de ti, Henry —dijo—. Por recordar a los que asesinaron.
Mi padre balbuceó:
—Mildred, sabes muy bien que...
Mi madre alzó una mano para acallarlo. Su mirada cayó sobre mí con una fuerza letal.
—Nunca olvides a los que murieron, Henry.
Y nunca lo hice. Pero, al recordarlos, también recuerdo a la señorita Channing y al señor Reed de un modo que a mi madre le hubiera repugnado porque, a pesar de todo y durante mucho, mucho tiempo, seguí viéndoles como personajes románticos, versiones modernas de Catherine y Heathcliff, en una cima nevada o paseando junto a un mar invernal, más que corriendo el uno en pos del otro en un prado barrido por el viento.
Sin embargo, también hubo veces en las que vislumbré la hilera de lápidas en el mismo cementerio al que habían acudido para estar solos aquella tarde, hace ya tanto tiempo, y vi al señor Reed y a la señorita Channing como se mostraron aquella última primavera, él mirando hacia el patio con la vista fija en ella, que seguía trabajando en su columna de esculturas.
Pero aquello había sido hacia el final, el telón a punto de caer, cuando todos los personajes ya empezaban a asumir sus posiciones para la escena final: Abigail Reed limpiándose las manos mientras miraba al otro lado de la Laguna Negra; la pequeña Mary junto a la escalera con los ojos fijos en el cobertizo oscuro y lejano; yo, turbado, caminando por la carretera de Plymouth a través de los bosques sofocantes del verano, con una frase clavada en la mente, una frase de William Blake que había dicho el señor Reed mirando en dirección al patio en
106

el que trabajaba la señorita Channing a sólo unos metros de distancia: «Peor que matar a un niño en su cuna es albergar un deseo insatisfecho».
107

PARTE 4
16
EL SEÑOR REED y su familia regresaron de Maine el 3 de enero de 1927. Yo estaba tomándome un zumo de manzana caliente cuando vi pasar su coche verde oliva por delante del colmado. El señor Reed iba delante y Mary detrás. Llevaban el capó levantado, con uno de los lados ligeramente abollado.
Ni el señor ni la señora Reed me vieron, pues miraban fijamente hacia delante. El llevaba puesto un sombrero gris de alas blandas. Ella permanecía muda. La única que me miró fue Mary que, a medida que el coche se acercaba, esbozó una débil sonrisa y me saludó levantando un poco una mano, como diciendo: «Hola, Henry».
Hacía casi dos semanas que el señor Reed se había ido, y verle de regreso me llenó de expectación, como si tras una larga intromisión, el telón hubiera vuelto a alzarse sobre la aventura en la que íbamos juntos.
Al regresar a casa a toda prisa y decirle a Sarah que el señor Reed ya había vuelto, ella pareció compartir mi emoción.
—Ahora podréis seguir con la barca—dijo, sonriendo—. Tal vez la acabéis para el verano.
Durante las vacaciones de Navidad, Sarah y yo llegamos a estar muchas veces a solas en casa, porque mi madre iba a la iglesia a ayudar a otras mujeres que participaban en las representaciones de la Natividad y mi padre estaba ocupado en su despacho de la escuela. Así, aquellas vacaciones tuvimos la oportunidad de hablar mucho más de lo que habíamos podido hacer hasta entonces. Sarah me explicó lo decidida que estaba de llegar algún día a estudiar en la universidad, pues ya no se conformaba con aprender las cuatro reglas básicas, sino que deseaba llegar a dominar los conocimientos más elevados. En los años que siguieron, pensé a menudo que ella debería haber sido la hija de mi padre, un alumno orgulloso y agradecido de la escuela de Chatham. Y yo, en cambio, el niño analfabeto llegado de algún lugar lejano, futuro responsable de su ruina.
Porque, ya en aquel entonces, por mi carácter y mis ambiciones, estaba muy alejado de las enseñanzas de mi padre. Era por el señor Reed por el que me sentía más atraído, en especial por el descontento apasionado que detectaba en él, por su necesidad de hacer algo más, ser algo más, liberarse de Chatham y descubrir un mundo nuevo, como si la vida fuera el cuerno de la abundancia, vasto e infinito, y no una pequeña cesta de fruta mal surtida de la cual, al elegir una, debiéramos renunciar para siempre a las demás.
Al día siguiente de su regreso lo encontré en la casa de pescadores. Al atravesar el umbral, con el regalo bajo el brazo, esperaba verlo como siempre, desbastando troncos para construir aparejos, calafateando las junturas o lijando, pintando y barnizando la cubierta.
Sin embargo, estaba sentado en la popa de la barca, sin hacer nada, con las manos en el regazo y el bastón apoyado a un lado.
Cuando entré me miró con sorpresa, como si le hubiera sacado de un largo período de
108

profunda concentración. La expresión de su rostro, de inmensa preocupación, era la misma que había visto el día anterior.
—Pensé que le encontraría aquí —le dije—. Ayer le vi pasar por el pueblo.
Sonrió brevemente.
—Ve a calentarte un poco —me dijo señalando la estufa—. Luego empezaremos a trabajar.
Me dirigí a la estufa mientras el señor Reed se ponía a aplicar una capa de aislante a la estructura interna del velero. Parecía preocupado, casi distraído. Los ojos se le entrecerraban de vez en cuando, el labio inferior le temblaba ligeramente, como si estuviera diciendo algo en voz muy baja.
—¿Se lo ha pasado bien en Maine? —le pregunté, aunque ya se notaba que no.
Negó con la cabeza sin dejar de concentrarse en la brocha.
—No mucho.
Aventuré un posible motivo, aunque sin mucho convencimiento.
—Seguramente hace incluso más frío que aquí, en Chatham.
El señor Reed no alzó siquiera la vista para responderme.
—No me gusta mucho Maine. Habría preferido quedarme aquí.
Durante un rato, no dijo nada más. Finalmente, añadió:
—¿Te has acercado a Milford Cottage durante las vacaciones?
—Una vez —le respondí—, con Sarah.
El señor Reed detuvo el movimiento de la brocha.
—Y la señorita Channing... ¿cómo está?
—Bien, supongo.
No obstante, a pesar de mi respuesta, me acordé de que había habido algo en la actitud de la señorita Channing que me pareció distinto a las otras veces que había acompañado a Sarah a Milford Cottage. La noté más callada, más encerrada en un mundo propio que ahora también veía en el señor Reed. Durante la lección de aquel día, a veces miraba por la ventana de la sala, más allá del jardín vacío, con los ojos presa de una sutil pero apreciable agitación. Era una mirada similar a la de las esposas de los marineros, que escrutan el horizonte con temor en busca de los barcos de sus maridos. Ahora ya no tenía ninguna duda: en aquellos momentos, la señorita Channing estaba pensando en el señor Reed.
Este retomó el trabajo. La brocha volvió a moverse rítmicamente a izquierda y derecha.
Le observé durante unos instantes, seguro de que estaba pensando en la señorita Channing. Aún tenía bajo el brazo el regalo que le había traído. Me pareció que era el momento perfecto para entregárselo.
—Tengo algo para usted —le dije levantándome de mi asiento—. Un regalo de Navidad. Lo
109

terminé mientras estaba en Maine. Espero que le guste. Feliz Navidad, señor Reed.
Lo había envuelto en un papel verde y atado con una cinta roja.
—Gracias —me dijo, sopesándolo. Por la forma debía de saber que era un dibujo, pero cuando lo abrió noté que le había sorprendido positivamente—. La señorita Channing —murmuró.
La había dibujado a tinta, en una pose muy distinta a la que el señor Reed seguramente esperaba, con el cabello cayéndole por los hombros desnudos, los ojos intensos, inquisitivos, los labios carnosos y entreabiertos, la cabeza algo inclinada hacia delante pero con la mirada al frente. Era una figura a la vez real e irreal, etérea pero sugerente, captada en una actitud inconfundible de seducción.
—Es muy bonito, Henry—comentó con los ojos clavados en el retrato. Se quedó mirándolo un momento más, y luego se acercó a la pequeña mesa de la esquina.
—Lo colgaré aquí —dijo.
Se sacó un clavo del bolsillo de la chaqueta y lo presentó ante la pared. Pero antes de clavarlo, se quedó un instante pensativo.
—Bueno, Henry, creo que deberíamos enseñárselo a la señorita Channing.
—¿Cree que le gustará?
—Claro que sí.
Yo no estaba tan seguro, pero el señor Reed parecía no tener ninguna duda, así que minutos después ya estábamos los dos montados en su automóvil en dirección a Milford Cottage. El ánimo del señor Reed había mejorado sensiblemente. A su lado llevaba el retrato enmarcado de la señorita Channing.
Aquel día, finalmente, no llegué a trabajar en la barca. Pero en las semanas que siguieron volví con frecuencia a la casa de pescadores a terminar el calafateado, a construir el mástil y la botavara, y a montar los aparejos. Tanto trabajé en ella que, cuatro meses después, cuando los guardacostas la encontraron a la deriva en la bahía del Cabo Cod y la remolcaron hasta Chatham, dejándola anclada en el puerto, yo seguí acercándome hasta la orilla para mirar más allá de los otros barcos amarrados en el club náutico, a ver la proa blanca del Elizabeth cabeceando vacía en la distancia, y mis ojos se centraban en el mástil desnudo, en la vela recogida, que yo había ayudado a construir.
Cuando aparcamos junto a la casa, la señorita Channing estaba de pie en la orilla de la Laguna Negra. Era uno de los lugares en los que Sarah y yo solíamos encontrarla los domingos, un lugar en el que aún hoy la veo, vestida de blanco, de espaldas, enmarcada por destellos de agua oscura.
Una vez que el coche del señor Reed se detuvo, ella se giró y empezó a avanzar hacia nosotros apresuradamente, aunque al darse cuenta de que yo iba en el asiento del copiloto, se contuvo y prosiguió a paso más lento.
—Hola, Elizabeth —le dijo el señor Reed dulcemente mientras se bajaba del coche.
110

—Hola, Leland —respondió ella. Aquella fue la primera vez que oí que le llamaba por su nombre de pila.
El señor Reed le alargó el dibujo.
—Quiero enseñarte algo. Es un regalo de Navidad que me ha hecho Henry.
La señorita Channing se quedó mirando el retrato mucho más rato de lo que esperaba. Ahora sé que no podía estar valorando mi manera de dibujarla, porque era en realidad una visión adolescente, descaradamente romántica, de ella misma. Mientras seguía estudiando el retrato aquel día, tal vez estuviera pensando en las palabras que más tarde pronunciaría ante el señor Parsons, con la cabeza gacha, mirándose las manos. «Yo nunca he sido así.»
—Muy bonito —dijo finalmente con dulzura. Me miró, me sonrió brevemente, y luego le devolvió el dibujo al señor Reed—. ¿Os apetece un té?
El señor Reed no vaciló ni un instante.
—Sí, gracias.
Entramos en la casa.
—¿Cuándo has vuelto? —le preguntó mientras nos servía.
—Ayer.
—¿Y qué tal Maine?
—Igual que siempre —susurró el señor Reed. Bebió un sorbo de té.
—¿Y tú? ¿Qué has hecho en mi ausencia?
—Me he quedado aquí —respondió—. He leído mucho.
El señor Reed suspiró lentamente.
—Dime, Elizabeth... ¿no crees a veces que sólo vives en tu mente?
Ella se encogió de hombros.
—¿Acaso es un lugar tan malo?
El señor Reed sonrió con gravedad.
—Depende de la mente, supongo.
—Sí, claro —zanjó la señorita Channing.
Hubo unos instantes de silencio hasta que el señor Reed dijo:
—La barca estará terminada en verano.
La señorita Channing no añadió nada, se limitó a alzar la taza, mirando fijamente al señor Reed.
—Cuando esté terminada se podrá... —El señor Reed se detuvo, como controlándose para no irse de la lengua, y luego prosiguió—: Se podrá ir a cualquier parte con ella, supongo.
111

La señorita Channing bajó lentamente la taza y la posó en su regazo.
—¿Y adonde te gustaría ir, Leland?
El señor Reed la miró fijamente.
—A sitios en los que tú ya has estado, supongo.
Por un momento, se quedaron mirándose en silencio con tal intensidad y anhelo que incluso la distancia más corta entre ellos les debió parecer insoportable. Fue esa la primera vez que me di cuenta de la profundidad de sus sentimientos recíprocos. Habían ido creciendo despacio, progresivamente, día a día, palabra a palabra, mirada a mirada hasta que por fin habían roto la superficie de su decoro. Ahora, algo irresistiblemente poderoso les quemaba, y sus muestras de amistad se convertían, aunque no lo quisieran, en estratagemas de amantes.
Minutos después salimos de la casa. Ellos dos caminaban un poco por delante de mí, hacia la laguna. Al llegar a la orilla giraron a la derecha y siguieron andando hasta alcanzar el viejo embarcadero de madera que se adentraba en las aguas.
—En primavera iremos a remar —dijo el señor Reed—. En el río Bass, todos juntos.
Desde allí, a lo lejos, se veía su casa y el barquito blanco varado en la arena. Recordé que hacía apenas unas semanas, en la cima nevada de la colina, la visión de su casa había parecido perturbarle como un recuerdo desagradable. Ahora, apenas se percataba de ella.
No así la señorita Channing. Mientras miraba hacia la casa, en la otra orilla de la laguna, me pareció que sus ojos se oscurecían, que una pequeña luz se apagaba en ellos.
—Deberías irte a casa, Leland —le dijo.
—Sí, debería —contestó, aunque no dio ninguna muestra de ir a hacerlo—. Aquella barquita fue la primera que construí, la de remos que se ve en la orilla —apuntó, y sus palabras pareció decírselas a sí mismo, como si mientras la construía hubiera descubierto alguna parte abandonada de su persona, una parte que no había parado de crecer desde entonces y que ahora ya estaba lista para destruirle—. Supongo que quería algo que me permitiera ir a la deriva por entre las cosas —continuó—. No navegar hacia ellas, sino ir a la deriva. Sin rumbo fijo.
Suspiró lentamente.
—Tu padre me habría despreciado, Elizabeth —concluyó el señor Reed.
Ella le miró al instante.
—No pienses eso jamás, Leland —le dijo de forma enérgica—. No es cierto.
Me miró brevemente, luego desvió la mirada. Se notaba que estaba calibrando lo que podía decir o hacer estando yo allí. Entonces, como si de pronto estuviera alarmada de mi mera presencia, dijo bruscamente:
—Será mejor que te vayas, Leland.
El señor Reed asintió en silencio, dio media vuelta y salió del embarcadero. La señorita
112

Channing iba a su lado y ambos se movían lentamente sobre el césped, en dirección al automóvil. Yo iba a la derecha, a una cierta distancia, procurando darles tanta intimidad como pudiera, aún a sabiendas de que era mucha menos de la que deseaban.
—Bueno, vendré a buscarte el lunes por la mañana —le dijo el señor Reed a la señorita Channing cuando llegaron junto al coche—. Iremos juntos a la escuela, como siempre.
La señorita Channing le sonrió con tristeza y entonces, en un gesto que pareció salirle de lo más profundo, se adelantó un poco y le rozó la cara con la mano.
—Sí —le contestó—, el lunes por la mañana.
Aquel fue el único acto de intimidad física que vi entre ellos. Pero fue suficiente como para que, cuando el señor Parsons me hiciera la pregunta, meses después, pudiera responder, como siempre, la verdad. «¿Tenías la impresión, Henry, de que la señorita Channing estaba enamorada del señor Keed en aquella época?»
Testigo: Sí.
113

17
POR ESO NUNCA me sorprendió que en la fotografía que se tomaron casi dos meses después, aún estuvieran juntos: el señor Reed apoyado en su bastón, ella con los brazos a los lados. Los árboles que se elevan sobre ellos todavía están encerrados en el abrazo del invierno, sus ramas desnudas y rígidas, tan desnudas y tan estériles como a veces puede ser la vida de un soltero.
Pero el señor Reed y la señorita Channing no aparecen solos en el retrato. Para desgracia del señor Parsons, nunca se encontró una fotografía en la que aparecieran solos. No. Aparecen entre los demás profesores, alumnos y personal administrativo, todos juntos en el jardín delantero de la escuela con mi padre al frente, orgulloso, como si fuera el capitán de una tripulación ordenada, vestido, como siempre, con su traje negro y su camisa blanca. Los chicos se sitúan a izquierda y derecha, tras él, todos con sus uniformes de invierno, los zapatos relucientes, las bufandas de lana alrededor de los cuellos, azules con rayas doradas, los colores de la escuela. Yo aparezco en el extremo de una fila con mi cuaderno de bocetos apoyado fuertemente contra el pecho, como un guerrero tras su escudo.
En todos los aspectos, por tanto, era una fotografía propia de aquellos tiempos, un retrato de grupo tomado sin gracia alguna y sin interés más que para las personas que en él aparecían. Yo no lo habría recordado de no ser porque mi padre lo recortó del anuario escolar meses después de su publicación y lo añadió a su pequeño archivo. La razón de aquel acto quedaba clara al leer lo que escribió en el reverso: «Escuela de Chatham, 7 de marzo de 1927. Última fotografía conocida de Leland Reed».
Pero, para el señor Parsons, el interés principal de aquel retrato era que mostraba al señor Reed y a la señorita Channing juntos la primera semana de marzo de 1927, lo que implicaba que su «relación ilícita», como él mismo la denominó, aún seguía adelante. En la imagen se aprecia que sus brazos se tocan ligeramente, tal como hizo notar a los miembros del jurado, hecho que sin duda sugería, tal como dijo en la argumentación final, «que Elizabeth Channing y Leland Reed seguían unidos en una relación cuya naturaleza adúltera y malvada todos y cada uno de los testigos se han encargado de poner de manifiesto».
Las declaraciones de esos testigos estaban convenientemente recopiladas en el libro del señor Parsons, pero incluso si no las hubiera leído nunca, me habría acordado igualmente de lo que decían. En conjunto se trataba de varias personas que se los habían encontrado por casualidad aquel invierno y aquella primavera, retazos de conversaciones oídas al pasar, casi siempre inocentes en sí mismas, pero profundamente siniestras si se interpretaban a la luz de lo que sucedió más tarde en la Laguna Negra, incriminatorias como pisadas ensangrentadas cerca del escenario de una matanza.
Transcripción del juicio. El Estado de Massachusetts contra Elizabeth Kockbridge Channing. 16 de agosto de 1927.
Testigo: Pues estaba sentado entre unas dunas en la playa del Primer encuentro y entonces vi a dos personas que caminaban por la playa, un hombre y una mujer.
Señor Parsons: ¿No es muy raro que la gente pasee por la playa en pleno mes de enero, señor Fletcher?
114

Testigo: Sí, señor. El frío hace que la gente no salga mucho. Pero seguramente no habría prestado mucha atención de no haber sido porque el hombre llevaba un bastón, y normalmente no se ve a lisiados en la playa, sea la época que sea.
Señor Parsons: Y ¿qué hacían esas dos personas en la playa aquella mañana?
Testigo: Siguieron caminando un poco y luego se sentaron al fondo de una duna.
Señor Parsons: Y ¿qué observó usted en aquel momento?
Testigo: Bueno, estuvieron hablando un rato, aunque no oí lo que decían, claro. Estaban muy juntos, él le pasaba el brazo por la cintura y la atraía hacia sí. Estuvieron un rato sentados, luego vi que el hombre se sacaba un papel del bolsillo del abrigo. Estaba enrollado, pero él lo desenrolló y los dos lo miraron. El hombre hablaba y señalaba cosas que había en el papel.
Señor Parsons: ¿Recuerda el color del papel?
Testigo: Era como verdoso. Como verde claro.
Señor Parsons: ¿Reconoció a alguno de los dos aquella mañana?
Testigo: No, no les reconocí hasta más tarde, es decir, hasta que vi su foto en los periódicos.
Transcripción del juicio. El Estado de Massachusetts contra Elizabeth Kockbridge Channing. 17 de agosto de 1927.
Señor Parsons: Díganos, señor Porter, en tanto que encargado del puerto de Chatham, está usted a cargo del mantenimiento de varios edificios y áreas de almacenamiento que se alquilan a personas que hacen uso de las instalaciones, ¿no es cierto?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Recuerda haberle alquilado un edificio de esas características al señor Reed en noviembre de 1923?
Testigo: Sí, lo recuerdo. Quería construir un velero.
Señor Parsons: Y ¿lo construyó?
Testigo: Sí. Lo terminó hacia el mes de mayo de ese mismo año.
Señor Parsons: Durante las últimas semanas de la construcción de la barca, ¿tuvo usted la ocasión de entrar en el edificio que el señor Reed había alquilado?
Testigo: A veces entraba. Para ver los progresos.
Señor Parsons: Y ¿vio en alguna ocasión un trozo de papel desenrollado sobre el escritorio?
Testigo: Sí, señor. Era un mapa de navegación de la costa este americana, que llegaba hasta el Caribe.
Señor Parsons: Y ¿se fijó si en aquel mapa había algo que se saliera de lo común?
Testigo: Bueno, me fijé en que alguien había trazado una ruta en él con tinta roja.
115

Señor Parsons: Díganos, ¿de dónde a dónde iba aquella ruta náutica?
Testigo: De Chatham a La Habana, Cuba.
Señor Parsons: ¿Recuerda el color de aquel papel?
Testigo: Era del color normal de los mapas de navegación, de un verde pálido.
Señor Parsons: Díganos, señor Porter. ¿Vio alguna vez a la acusada, Elizabeth Channing, con el señor Reed en el edificio en el que éste estaba construyendo la barca?
Testigo: No, en el edificio, no. Pero una vez les vi caminando por el puerto deportivo.
Señor Parsons: ¿Cuándo fue eso?
Testigo: Más o menos por las mismas fechas en las que vi el mapa, creo. Diría que a principios de febrero. El señor Reed señalaba algo que había en la bahía, lo apuntaba con el bastón, como si le estuviera dando instrucciones a la señorita Channing.
Señor Parsons: Y si un barco siguiera la dirección en la que apuntaba el señor Reed con su bastón, ¿adonde llegaría?
Testigo: A mar abierto.
Señor Parsons: En aquella ocasión, ¿le llamó la atención algo más del señor Reed o de la señorita Channing?
Testigo: Sólo que, cuando volvían hacia la casa de pescadores, la señorita Channing echó la cabeza hacia atrás y se rió.
Transcripción del juicio. El Estado de Massachusetts contra Elizabeth Rockbridge Channing. 19 de agosto de 1927.
Señor Parsons: ¿A qué se dedica usted, señora Benton?
Testigo: Soy profesora de latín en la escuela de Chatham.
Señor Parsons: ¿Conoce bien a la acusada?
Testigo: Sí, señor. El lugar... el aula que ocupaba, quiero decir... estaba justo frente a la mía, al otro lado del patio.
Señor Parsons: Así que usted tiene un lugar privilegiado de observación para ver lo que pasa en esa clase, ¿es así?
Testigo: Sí, señor.
Señor Parsons: ¿Vio alguna vez al señor Leland Reed en el aula de la acusada?
Testigo: Sí, señor.
Señor Parsons: ¿Con frecuencia?
Testigo: Casi cada día. Iba a la clase de la señorita Channing y comían juntos allí. Y por la tarde volvía.
Señor Parsons: Cuéntenos, señora Benton, desde su posición, tan cercana al aula de la
116

señorita Channing, ¿oyó por azar alguna conversación entre la acusada y el señor Reed?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Y cómo fue eso?
Testigo: Bien, un día pasaba por delante del aula de la señorita Channing y oí voces.
Señor Parsons: ¿Recuerda aproximadamente la fecha en que oyó esas voces?
Testigo: Fue el 4 de marzo. Yo había comprado un regalo de cumpleaños para mi hijo, y aquella tarde lo llevaba a casa.
Señor Parsons: Y aquellas voces que oyó aquella tarde, ¿procedían del aula de la señorita Channing?
Testigo: Sí, y por eso miré hacia el interior, al pasar, y vi a la señorita Channing de espaldas, de cara a la pared de los armarios, y al señor Reed de pie, tras ella.
Señor Parsons: ¿Escuchó alguna conversación entre ellos en aquel momento?
Testigo: Algo. «Ya encontraremos otra manera.» Eso fue lo que dijo el señor Reed.
Señor Parsons: ¿Eso fue todo?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Respondió algo la señorita Channing a aquel comentario?
Testigo: Bueno, ella siguió de espaldas a él, pero le oí decir: «No hay otra manera».
Transcripción del juicio. El Estado de Massachusetts contra Elizabeth Kockbridge Channing. 20 de agosto de 1927.
Señor Parsons: Señora Krantz, usted es empleada en la ferretería Peterson, ¿correcto?
Testigo: Así es, señor.
Señor Parsons: Quiero mostrarle el recibo de una compra realizada en la ferretería Peterson el 15 de marzo de 1927. ¿Reconoce este recibo?
Testigo: Sí, señor.
Señor Parsons: ¿Cuáles son los artículos adquiridos, según el recibo?
Testigo: Bueno, el primero de ellos es una botella de arsénico.
Señor Parsons: ¿Recuerda a la persona que adquirió el arsénico el 15 de marzo?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Quién fue, señora Krantz?
Testigo: El señor Leland Reed.
Señor Parsons: ¿Podría leer en voz alta el resto de artículos que el señor Reed compró aquel día?
117

Testigo: Aquí pone que un cuchillo y 6 metros de cuerda.
Transcripción del juicio. El Estado de Massachusetts contra Elizabeth Kockbridge Channing. 20 de agosto de 1927.
Señor Parsons: ¿Cuál es su profesión, señora Abercrombie?
Testigo: Soy la secretaria del señor Griswald.
Señor Parsons: ¿Se refiere a Arthur Griswald, director de la escuela de Chatham?
Testigo: Sí, señor.
Señor Parsons: Señora Abercrombie, ¿vio u oyó algo entre la acusada y el señor Leland Reed que pudiera darle a entender que la naturaleza de la relación que mantenían iba más allá de lo que cabría esperar de dos colegas, o incluso de dos amigos?
Testigo: Sí, señor.
Señor Parsons: ¿Podría exponerlo a la sala, por favor?
Testigo: Una tarde, durante la última semana de marzo, creo recordar, yo estaba en la zona del aparcamiento. Era tarde, quiero decir que ya había oscurecido. Todo el mundo se había ido, pero el señor Griswald había estado confeccionando el presupuesto del año siguiente, así que había tenido que quedarme hasta tarde para ayudarle. Bueno, el caso es que vi que el coche del señor Reed aún estaba aparcado allí, junto a un árbol, que era el sitio donde normalmente lo aparcaba y, sin dejar de caminar, me fijé en que el señor Reed estaba tras el volante, y que la señorita Channing también se hallaba dentro del coche.
Señor Parsons: La señorita Channing estaba sentada a su lado, ¿no es cierto?
Testigo: Sí. Y me pareció ver que se ponía las manos alrededor del cuello, y que el señor Reed se acercaba a ella y se las apartaba.
Señor Parsons: Cuéntenos, señora Abercrombie, en su calidad de asistente del señor Griswald, ¿habló en alguna ocasión con él sobre el comportamiento del señor Reed y la señorita Channing, sobre la escena que presenció en el aparcamiento de la escuela?
Testigo: Sí. Me pareció que era algo que debía saberse. Por eso le conté lo que había visto aquella noche en el coche del señor Reed, y también le dije que los otros profesores estaban empezando a hablar mucho de ellos.
Señor Parsons: ¿Cómo reaccionó el señor Griswald a lo que le dijo?
Testigo: Me respondió que no le parecía que fuera nada por lo que preocuparse.
Señor Parsons: ¿Y aquella fue la única respuesta que dio a lo que le había explicado?
Testigo: La única de la que tengo constancia, sí.
Pero aquella no fue la única respuesta que dio mi padre, como yo ya sabía desde mucho antes que la señora Abercrombie subiera al estrado. Porque un día, durante la semana siguiente, se pasó por la clase que el señor Reed tenía por la tarde.
Recuerdo que cuando entré en el aula del señor Reed, mi padre ya se encontraba apostado
118

en uno de los escritorios de la fila de atrás. A medida que íbamos entrando, nos saludaba con una inclinación de cabeza. Luego aguardó a que el señor Reed iniciara la clase, recostado en la pared, intentando parecer distendido, pero con una expresión vigilante en los ojos.
Mi padre se quedó en aquella posición durante toda la clase. Sólo a veces desviaba la mirada hacía el patio, en dirección al aula de la señorita Channing. Pero se mantuvo concentrado casi todo el rato en el señor Reed, escuchando sin duda no sólo lo que decía sino cómo lo decía, observando no sólo al profesor que evolucionaba por la clase, sino al hombre que se escondía tras él, intentando detectar el resquicio que le permitiera acceder a la parte del señor Reed que tanto temía y de la que desconfiaba, no la parte herida en la guerra, sino otra muy anterior, engendrada con la caída de Adán.
Cuando la clase terminó, mi padre se levantó tranquilamente y se dirigió a la mesa del señor Reed. Le dijo algo, inclinó la cabeza y se fue por el pasillo hasta su despacho. Le vi alejarse por el vestíbulo como un barco antiguo y oscuro que avanzara entre un torrente de chicos jóvenes y llenos de vida; silencioso, taciturno, era una figura melancólica envuelta en un abrigo negro, con la cabeza baja, los hombros encogidos, como si cargara con el peso de nuestros corazones perdidos e implacables.
119

18
LA PRIMAVERA LLEGÓ, al fin, y hacia mediados de abril fuimos a remar, tal como el señor Reed nos había prometido aquel frío día de enero en el embarcadero.
Era un sábado tibio y soleado y todo brillaba a nuestro alrededor, lo que mi padre definía como «el brillo de Pascua». Durante los meses anteriores había estado trabajando en la barca del señor Reed y asistido a las clases de la señorita Channing, pero en realidad sólo les había visto juntos cuando llegaban y se iban de la escuela. El resto de sus «citas furtivas», como las describiría más tarde el señor Parsons, habían tenido lugar sin mi conocimiento.
Aquella mañana llegué temprano a la casa de pescadores y cuando llegó el señor Reed me encontró trabajando. Yo suponía que le dedicaríamos todo el día al velero, como siempre hacíamos, y que por la tarde, al terminar, iríamos a dar un largo paseo por la playa que había cerca del puerto.
Pero el señor Reed tenía planes muy diferentes en mente, y apenas abrir la puerta me los anunció.
—Hace un tiempo demasiado bueno como para estar aquí encerrados —dijo asomando la cabeza, con un pie aún en el exterior de la casa.
Luego volvió a salir a la tibia mañana de primavera.
—Vamos, Henry —me instó, indicándome que le siguiera.
Yo lo hice. Nos dirigimos hacia su coche, que sólo se veía en parte, porque lo tapaba un edificio del puerto. De todas maneras, se adivinaba que sobre la baca, boca abajo y atada con unas cuerdas, estaba la barquita de remos.
El señor Reed ya se había montado en el coche cuando doblé la esquina del edificio.
—Vamos, Henry —me dijo, indicándome que me diera prisa—. Queremos salir temprano.
Fue entonces cuando vi que la señorita Channing estaba sentada a su lado, con una gran cesta en el regazo. Sus ojos de un azul pálido, tras el parabrisas polvoriento del coche, eran como dos luces distantes en un día de niebla.
—Hola, señorita Channing —le dije mientras me montaba en el asiento trasero.
Ella me hizo una inclinación de cabeza, pero no me respondió, y supongo que en aquel preciso instante me di cuenta de la tensión y la incomodidad que sentía y que ya no habría de abandonarla, la sensación de sentirse atrapada, oprimida, como si la amplitud de su antiguo mundo se estuviera estrechando a su alrededor como una soga.
El señor Reed se inclinó un poco hacia delante y puso el coche en marcha.
—Nos vamos al río Bass —exclamó en un tono jovial que me pareció algo forzado, como si intentara animar a la señorita Channing. La miró un momento, sonriéndole cautelosamente—. Tendremos todo el día, Elizabeth —le dijo—, tal como te prometí.
Tardamos casi una hora en llegar al río, a un rincón que el señor Reed había escogido por
120

ser «inaccesible y remoto», según lo calificaría más tarde el señor Parsons. Había un embarcadero medio oculto entre altas hierbas, y ni la barca ni el coche se veían desde la carretera, que estaba a unos escasos cien metros de distancia.
—En este punto del río hay casi un kilómetro y medio de curva a curva —nos dijo el señor Reed mientras empezaba a desatar la barca—. Podemos remar corriente abajo y luego volver con la marea.
La señorita Channing se adelantó hasta la orilla del río y se quedó allí, observando la corriente del agua que arrastraba a su paso pequeñas ramas y hierbas secas y en la que se reflejaba el cielo inmaculado.
Una vez desatada la barca, el señor Reed agarró la proa, tiró de ella hacia él y dejó que se deslizara por el techo del coche, en ángulo, hasta que la proa tocó tierra.
—Vale, Henry, agarra tú por detrás.
Hice lo que me pedía y entre los dos cargamos la barca hasta la orilla, dejándola sobre la tierra húmeda.
La señorita Channing permanecía en el mismo sitio, de cara a las aguas, concentrada ahora en una película de polen amarillo que se arremolinaba en un charco de la otra orilla.
—¿Estás lista, Elizabeth? —le preguntó cortésmente el señor Reed, con una delicadeza que daba a entender que su estado de ánimo era algo frágil, un jarrón único que temía romper.
Ella asintió sin volverse y el señor Reed le tendió la mano. Se sostuvo en ella y se montó en la barca.
—Gracias —le dijo, soltándose.
—Ahora te toca a ti, Henry —me invitó el señor Reed.
Me subí a la barca y vi que, acto seguido, él, con un movimiento preciso, la acercaba al embarcadero y se montaba. Me fijé en que el agua golpeaba suavemente la curvada empuñadura del bastón, que había quedado en la orilla.
Siempre recordaré las horas que siguieron, la lenta deriva de la barca que descendía por aquel canal estrecho, con paredes de hierba a ambos lados. El señor Reed iba a los remos y la señorita Channing estaba sentada frente a él, en el banco opuesto, con la mano derecha suspendida sobre el agua y un solo dedo sumergido en ella, dejando una estela brillante en su tranquila superficie.
En aquel momento me pareció la más hermosa de las mujeres. Abrí mi cuaderno de bocetos y empecé a dibujar, esperando que aquella vez el resultado fuera de su agrado, que llegara a dibujarla como realmente era. Cuando empecé a hacerlo, ella estaba mirando hacia la izquierda, a una gaviota que planeaba sobre el lejano embarcadero, y me ofrecía su rostro de perfil. Se volvió y vio que tenía el cuaderno abierto en el regazo y el lápiz en la mano, y que la miraba fijamente. Su expresión se tornó desconfiada, como si pensara que alguien me había enviado para dejar constancia de su presencia en aquel barco y poder usarla más tarde como evidencia contra ella.
—No, Henry —me dijo.
121

—Pero si sólo...
Negó con la cabeza, convencida, cerrando los ojos con una frialdad que el señor Parsons asociaría meses después con lo despiadado de su corazón.
—No —repitió—. Guarda eso.
Miré al señor Reed y vi que desviaba la mirada y se concentraba en la corriente de agua. Estaba claro que no tenía ninguna intención de contradecirla.
—De acuerdo, señorita Channing —le dije cerrando el cuaderno y colocándolo a mi lado.
Después de aquello se hizo un silencio interminable. Ella permaneció inmóvil en su asiento mientras seguimos avanzando. La barca se movió entonces por un laberinto de angostos canales y el señor Reed remó con más fuerza, como si estuviera huyendo de una mano espantosa que le acechara.
Al cabo de un rato llegamos a un recodo del río y, en vez de seguirlo, el señor Reed se dirigió a una de las riberas.
Una vez en la orilla, extendimos un mantel de cuadros, que el viento levantó brevemente. El señor Reed se sentó en un extremo y la señorita Channing en el otro, sacando la fruta y los bocadillos de la cesta.
Comimos despacio, en un silencio que más tarde reconocí como el que se produce cuando se ha llegado a la última etapa, cuando toda discusión ha quedado zanjada y no hay nada que reconsiderar ni se puede ya dar marcha atrás, porque la decisión final ya está tomada, aunque tal vez aún no se haya pronunciado.
En un esfuerzo por animar aquel ambiente tan tenso, el señor Reed miró de pronto a la señorita Channing y dijo:
—Cuéntanos una historia, Elizabeth.
Ella negó con la cabeza.
El señor Reed se inclinó ligeramente hacia delante.
—Algo de tus viajes —añadió dulcemente, casi temeroso, como si sus sentimientos fueran trozos de carbón al rojo vivo que temiera rozar.
Ella volvió a negar con la cabeza.
—Sólo una, Elizabeth —insistió el señor Reed, implorante.
Sin decir palabra, la señorita Channing se levantó y se alejó de nuestro lado, hasta llegar a la orilla llena de troncos arrastrados por la corriente, con ramas que se elevaban como huesos desnudos que salieran de la tierra húmeda.
El señor Reed la miró mientras se alejaba y luego, moviéndose con dificultad sin su bastón, se fue a reunirse con ella.
Aunque intentaba no mirarles, mi atención se desviaba continuamente hacia donde se encontraban, rodeados de altas hierbas y remolinos de agua. Desde allí, se les veía enjaulados, como dos animales atrapados por una red invisible, moviéndose a un lado y a
122

otro, desesperados por liberarse pero enredándose más y más a cada paso en los hilos de la trampa. Me vino a la mente la alegría en los ojos del señor Reed cuando compró el collar en Boston, la expresión de la señorita Channing cuando le acarició la mejilla, resiguiendo el surco de la cicatriz con sus dedos, y finalmente la desesperanza y la impotencia que parecía haberse apoderado de ellos desde entonces. Me parecía inconcebible que la pasión que estaba seguro de haber captado entre los dos se estuviera desintegrando, y al verlos allí, conversando a pocos metros de mí, sentí una punzada de ira al pensar en lo injusta que era la vida con su telaraña de deberes y obligaciones. Chatham era el foso en el que la señorita Channing y el señor Reed estaban presos, y la señora Reed se asomaba al borde, severa e implacable, vestida de negro, con los brazos despiadados cruzados sobre el pecho, como la versión femenina de mi propio padre.
—Bueno, Henry, supongo que deberíamos iniciar el camino de regreso —me dijo el señor Reed con solemnidad cuando volvieron al lugar donde me encontraba. Les ayudé a recoger el mantel y la cesta.
Al regresar a la barca, el señor Reed le ofreció la mano a la señorita Channing, que la tomó brevemente, se montó y se sentó en su sitio.
—La vuelta será más rápida —le comentó el señor Reed mientras empujaba la barca—. La marea está subiendo.
Saltó sobre el borde de la barca y se puso a los remos, con la mirada fija en la señorita Channing, a la que le dijo:
—La partida trae un dulce lamento, y etcétera, etcétera.
Era una cita de Romeo y Julieta, claro, y aquello debió hacer mella en la mente de la señorita Channing, pues cuando el recodo del río desapareció de nuestra vista, rompió su silencio:
—Yo estuve en la casa de Julieta, en Verona, cuando tenía dieciséis años. Había mucha gente visitándola. Era como un santuario.
Se agarró con más fuerza a la cesta que llevaba en el regazo.
—Mi padre me señaló el balcón y me dijo que me pusiera en el mismo sitio en el que había estado Julieta, hablándole a Romeo.
Sus ojos adquirieron una intensidad inconfundible, como si estuviera reviviendo aquel momento desde el balcón de piedra y su padre le hablara desde el jardín y ambos se estuvieran mirando a los ojos.
—Aquello era lo que buscaba, creo —dijo—. Un amor ideal.
El señor Reed remaba despacio.
—Si alguna vez hubiera encontrado un amor así, estoy seguro de que también habría hallado el modo de conservarlo.
La señorita Channing no dijo nada, se limitó a mirar fijamente hacia delante a medida que la barca avanzaba río arriba gracias a la marea vespertina que tiraba de ella con fuerza. Nunca nadie me pareció sentirse más torturado ante una decisión tan grave.
123

Era casi de noche cuando llegamos a Milford Cottage. Una ligera niebla subía desde la laguna. Esperé en el coche mientras el señor Reed acompañaba a la señorita Channing hasta la puerta de la casa. Se quedaron un rato hablando en el umbral. El señor Reed estaba un escalón más abajo que ella, por lo que tenía que bajar la vista para dirigirse a él. Al final, él le cogió la mano, la sostuvo entre las suyas un instante y la soltó, antes de regresar al coche.
Aún no habíamos arrancado, cuando la señorita Channing encendió una vela que iluminó las ventanas de la sala delantera.
—Es tan difícil, Henry —me dijo el señor Reed con la mirada clavada en la casa e iniciando la marcha—. Es lo más difícil del mundo.
Nunca repetí aquellas palabras en presencia del señor Parsons, porque parecían hacer referencia a algo más amplio que el caso Chatham; no al crimen de amor prohibido, que era lo único que interesaba al señor Parsons, sino a algo más profundo, tramado desde la esencia misma de la vida, y que decreta, implacable, que un amor en flor debe dejar paso a un amor marchito.
Cuando llegamos a casa del señor Reed, al otro lado de la laguna, Mary estaba jugando en el jardín de la entrada. Se construía una casita con palos y hojas cerca de la orilla, casi oscurecida por la luz azulada del ocaso. Al bajar del coche vino corriendo hacia nosotros, y se quedó a nuestro lado mientras desatábamos la barca y la llevábamos junto al árbol, al borde del agua, que era su lugar habitual.
—¿Has pescado algún pez? —le preguntó sonriente a su padre.
—No hemos ido a pescar —le respondió—. Solo a remar.
Se volvió y, mirándome, remarcó:
—Sólo Henry y yo.
Bajamos la barca y Mary se montó en ella mientras el señor Reed la amarraba al árbol. Escogió el asiento de la proa y empezó a balancearse aplaudiendo rítmicamente con sus manos al son de una tonada imaginaria.
—¿Dónde está tu madre? —le preguntó el señor Reed una vez que hubo asegurado la barca.
Mary señaló en dirección al porche.
—Lleva todo el día ahí sentada.
Me giré hacia la casa. En la penumbra del atardecer, no la había visto, pero ahora la distinguía con suficiente claridad. Estaba sentada en un rincón del porche, meciéndose despacio, contemplando las sombras con sus ojos verdes como piedras sin pulir.
124

19
DESPUÉS DEL CASO CHATHAM, mi padre siempre creyó que las mayores tragedias, inevitablemente, se desarrollaban despacio, que alcanzaban sus momentos álgidos en arrebatos de violencia y dolor, y que luego permanecían para siempre en las mentes de los que habían estado lo bastante cerca como para notar su fuerza letal y aun así sobrevivir.
Pero algunos, claro, no sobreviven.
Los que murieron vuelven a aparecérseme muchas veces adoptando la forma de las fotografías de los periódicos que se publicaron durante el juicio, y que vi en el despacho de mi padre en la escuela. Mi padre estaba mirando por la ventana, con las manos enlazadas a la espalda, contemplando el patio en el que los restos de las esculturas de la señorita Channing se amontonaban en una pila de escombros, casi un montículo irreal de rostros destrozados.
En la fotografía, la señora Reed aparece sentada en la pequeña barca blanca de su marido. Mary está en su regazo. Las dos sonríen, alegres, en una fotografía tomada —según la publicación— por el señor Reed en «días más felices».
Aún recuerdo el impacto que me produjo aquella foto la primera vez que la vi. Por eso, a veces la sacaba del archivo que había heredado a la muerte de mi padre y la miraba sentado junto a la chimenea, permitiéndome recordar a la señora Reed y a su hija, lo que habían sido y ya no eran, para así curarme de las tentaciones que a veces sentía de encontrar una esposa y fundar una familia.
Por supuesto que hubo muchos testigos que se encargaron de recordármelas en aquel momento, en especial a la señora Reed, vecinos y parientes que atendieron la llamada del señor Parsons y que, respondiendo sus preguntas, consiguieron en parte devolverla a la vida y representarla como una mujer responsable y casi siempre alegre, fiel y trabajadora, buena madre y esposa, merecedora sin duda de la devoción sin fisuras de su esposo.
Me acuerdo de la señora Hale, la esposa del forense, que habló con calma de lo bien que había tratado la señora Reed a sus padres cuando, ya mayores, enfermaron. A continuación declaró la señora Lancaster, que también con voz pausada explicó a la sala la amabilidad de la señora Reed hacia su hermana, retrasada mental, a la que siempre, para su cumpleaños, llevaba una tarta y una jarra de zumo de manzana.
Pero de todas las personas que testificaron sobre Abigail Reed, la declaración que más recuerdo es la de mi madre.
Resultó que la conocía prácticamente desde siempre, que se acordaba de ella cuando aún era soltera y llevaba el nombre de Abbey Parrish, la única hija de William y Dorothy Parrish. Su padre era un pescador que amarraba su barca en la bahía de Chatham. Su madre, una mujer de pescador de las de la vieja escuela, que ponía trampas de langosta y cestas de almejas y preparaba pescado ahumado para vender en el mercado local. De niña, Abigail había acompañado muchas veces a su madre al mercado y se quedaba a su lado, ayudándola a vender la captura del día tras el mostrador de madera que habían dispuesto bajo un techo de lona. Sus manos, ásperas de tanto cortar y pesar el pescado, estaban llenas de cicatrices.
125

Sobre el estrado, mi madre habló con un tono algo más exaltado que el de las señoras Hale y Lancaster. El tono de su voz estaba más cargado de intención al responder las preguntas del señor Parsons; sus ojos se posaban a veces, involuntariamente, en la señorita Channing, y en ellos se adivinaban destellos de ira, en especial cuando relató la tarde en que la señora Reed había venido a nuestra casa de Myrtle Street, bastante desesperada ya por aquel entonces y —en palabras de mi madre— con una expresión de terror en sus ojos inyectados en sangre.
Aun así, por más impacto que me causara su testimonio, en realidad no dijo ni hizo nada en el estrado que me sorprendiera tanto como lo que ocurrió sólo unos minutos después del final de su declaración.
—Acompaña a tu madre a casa, Henry —me dijo mi padre cuando ella, que ya había bajado del estrado, empezó a caminar hacia la puerta de la sala.
Cuando la alcancé, ella ya había atravesado los dos enormes portones y seguía avanzando con pasos rápidos y decididos, como era su costumbre, como si algo la estuviera persiguiendo y no quisiera que le atrapara.
—¿Tienes sed, madre? —le pregunté mientras nos abríamos paso entre la densa multitud agolpada en la escalinata del Palacio de Justicia—. ¿Quieres que entremos en algún sitio para que puedas beber algo?
Ella, sin dejar de mirar al frente, hacia la calle, y abriéndose paso a codazos, me respondió:
—No, quiero irme a casa.
Al final de la escalinata, giró a la derecha y siguió avanzando por Main Street con aquel paso casi frenético, con zancadas muy cortas y rápidas que hacían que los tacones de sus zapatos negros resonaran estridentes sobre la acera.
Permaneció así, en silencio, durante casi toda una manzana y entonces, de pronto, oí que murmuraba amargamente para sus adentros:
—A esa mujer hay que colgarla.
Yo abrí mucho los ojos, horrorizado por lo que acababa de oír.
—¿A la señorita Channing? —balbuceé, sintiendo que una amarga oleada de compasión me recorría las entrañas—. Pero si ella no...
Mi madre agitó una mano, haciéndome callar, sin dejar de avanzar a aquel paso infernal, con los ojos encendidos de ira.
Aquella dura expresión de su mirada denotaba que no pensaba añadir nada más. Así que yo me limité a seguirla, mirando a la multitud, a los grupos de personas que se reunían en cada esquina y frente a cada tienda de la calle. Era como sí todo el mundo se hubiera dado cita de pronto en nuestro pueblo, atraído por el oscuro espectro del caso Chatham.
—No entiendo por qué todo el mundo está tan interesado en este asunto —le comenté a mi madre, que seguía caminando por la calle abarrotada, comentario que sólo me creía a medias pero que me sentía seguro haciendo, porque me parecía lo suficientemente neutro, ya que ni hacía hincapié en el testimonio de mi madre ni en el error de sus sospechas, ni en la insoportable realidad de mi crimen.
126

Pero ella siguió sin pronunciar palabra, como si no se diera cuenta no sólo de mi comentario, sino del constante fluir del tráfico en las calles, de los coches y las personas que pasaban junto a nosotros, de los hombres y mujeres que ocupaban la gran explanada del ayuntamiento.
En aquel entorno de actividad incesante me pareció que sería igual de seguro hacer otro comentario al que me había estado aferrando desesperadamente durante las semanas previas, como si al hacerlo pudiera mantenerme a flote, a salvo de la tragedia que para entonces ya había hecho sucumbir a tantos.
—Es la historia de amor lo que les atrae, supongo. El hecho de que, en el fondo, sea una historia de amor.
Al oír mis palabras, mi madre se detuvo tan bruscamente que pareció haber chocado contra un muro invisible.
—¿Una historia de amor? —preguntó, con los ojos encendidos por un fuego que nunca había visto en ellos ni había imaginado que pudieran tener.
—En fin, eso es lo que la señorita Channing y el señor Reed...
—¿Tú crees que es una historia de amor, Henry? —Las palabras salían de su boca a trompicones, como nubes de vapor.
Notaba que el calor iba en aumento, y que el cuerpo de mi madre empezaba a arder.
—Bueno, de algún modo lo es —le respondí—. Quiero decir, la señorita Channing sólo...
—La señorita Channing —gritó mi madre—. ¿Y la señora Reed? ¿Qué me dices del amor que sentía por su esposo? ¿No es también esa una historia de amor?
Parecía el tipo de pregunta que el señor Parsons les hubiera planteado a los doce miembros del tribunal popular que habían sido llamados para juzgar a la señorita Channing y, en último extremo, para condenarla, y yo me di cuenta de que no tenía respuesta que dar a mi madre, que nunca había conocido el tipo de amor al que se refería, el amor basado en promesas antiguas que se suponía debían durar para siempre; la «historia de amor» de un matrimonio.
—Tú no haces más que pensar en esa mujer —prosiguió mi madre—. En esa señorita Channing, en lo romántico que es todo, en ella en la playa con el señor Reed, en ellos en la barca. ¿Dónde crees que estaba la señora Reed mientras todo eso sucedía?
De repente, en mi mente vi a la señora Reed tal como se me apareció en el porche la noche que regresamos del río Bass, y volví a oír las palabras de su hija, el gran sufrimiento y soledad que ahora me transmitían con tanta fuerza. «Lleva todo el día ahí sentada.»
—Me avergüenzo de ti, Henry —concluyó mi madre, enfadada, y sus palabras me golpearon como perdigones—. Me avergüenzo de tu manera de pensar.
La miré en silencio y me di cuenta de que nunca había entendido por qué, desde el inicio del juicio, mi madre no había hecho más que ignorar la historia surgida de mi imaginación, llena de romanticismo, y había atendido sólo la terrible angustia de Abigail Reed, el miedo insoportable, la rabia y el sentimiento de traición que debió experimentar mientras veía que
127

su esposo la abandonaba.
—Lo siento, madre —susurré.
La fuerza con la que pronunció las palabras que dijo a continuación me dejó perplejo:
—Todos sois iguales, Henry, todos los hombres.
Y clavó sus ojos en los míos durante un momento interminable, antes de darse media vuelta y seguir caminando, dejándome a mí en un mundo que había empezado a moverse de nuevo, aunque de modo distinto a como lo hacía antes. Ahora todo estaba lleno de complicaciones mayores, todo estaba sometido a una oleada de consecuencias y relaciones que parecían más importantes que la historia de amor, más profundas y más resistentes, aunque aún me resultaban difíciles de entender; era un mundo que de momento sólo había vislumbrado, tal como era, a través de los ojos de mi madre.
Mi madre no volvió a hablarme nunca de manera directa del caso Chatman. Y recuerdo que, pocas horas más tarde, tras una cena en silencio, subí a mi habitación, me tumbé en la cama e intenté pensar en la señora Reed, pero no en el pánico y la desesperación que debió vivir en sus últimos segundos, que era como siempre me la imaginé mientras duró el juicio de la señorita Channing, sino en cómo era antes, esposa y madre.
Me desperté al amanecer, y ella estaba frente a mí. Abigail Reed, como si hubiera vuelto a la vida, con sus ojos verdes y su pelo rojo, me miraba en silencio desde las ruinas de su fe destruida. Y, por primera vez, mientras permanecí allí, tumbado a la luz tenue del alba, me pareció que podía imaginar lo que debió sentir durante aquellas semanas en las que el señor Reed empezó a apartarse de ella, pasando largas horas conmigo en la casa de pescadores, trabajando hasta bien entrada la noche para terminar su barca, mientras ella aguardaba en casa, cuidando a su hija, bañándola, abrigándola, mucho antes de meterla en la cama.
A mi memoria regresaron todas las noches en las que se nos hizo tarde y el señor Reed aún no regresaba a su casa. Pensé en las preguntas que la señora Reed debió hacerse sobre el cambio de su esposo, lo preocupado y distraído que estaba últimamente, como si no pudiera evitar que la mente se le fuera de su lado para vagar hasta algún afecto distante cuya naturaleza ella todavía no podía concebir.
Y, sin embargo, algo tuvo que sospechar, seguro que debió darse cuenta de que ya no la acariciaba con el mismo cariño y que ya no sentía un gran deseo por ella; tuvo que notar que, aunque seguía jugando con Mary, ahora prefería estar a solas con ella y se la llevaba de paseo o a remar hasta el centro de la Laguna Negra donde, bien protegidos contra el frío de aquel largo verano, pescaban en las heladas aguas.
Tal vez, para cerrar los ojos a las implicaciones insoportables de los cambios que había observado en él, la señora Reed se dedicara a recordar de vez en cuando el momento en que le conoció. Era un hombre alto, delgado, que se apoyaba en su bastón; aquel día fue a hacer la compra semanal a la tienda. Se acordaba de que salieron juntos y de que él le sujetó la puerta para cederle el paso, que cuando ella pasó por su lado él hizo una ligera reverencia con la cabeza, que le siguió a cierta distancia y que ella se detuvo, se giró y le preguntó si era Leland Reed, el nuevo profesor de la escuela de Chatham.
Pero adonde había ido aquel hombre que había vivido con ella durante más de cinco años, el
128

padre de su hija, el que la había protegido y amado como ningún otro hombre había hecho ni haría jamás; ahora parecía haber desaparecido, y tal vez hubiera escapado a la seguridad apacible del hogar.
Pensé en todo lo que la señora Reed debió haber sufrido durante aquellas largas noches mientras el aire de la mañana se iba iluminando fuera de mi habitación. Pensé en lo mucho que debió anhelar volver a conquistarlo, pero no para una noche, sino para siempre.
Pero yo sabía perfectamente que el señor Reed nunca regresó a ella. Y a medida que los días fueron pasando y las noches haciéndose más frías, supe que ella debió haberse acercado a la ventana a intervalos regulares, haber entreabierto las cortinas y mirado al exterior oscuro con la mirada fija en el camino desierto, en busca de alguna señal que le indicara que su coche se acercaba. En aquellos momentos, presa del miedo, el rostro de la señora Reed no debía parecerse en absoluto al de las mujeres de la mitología romántica, ni al de Isolda bajo la vela blanca y ondeante, ni al de Ginebra esperando heroicamente a que la quemaran en la pira. Y sin embargo, a pesar de todo, de algún modo a mí me resultó heroica, del mismo modo que se lo pareció a mi madre el día en que declaró en el juicio, porque estaba convencida, con todo el derecho, de que ningún hombre, incluido su hijo, podría entender nunca ni concebir remotamente lo profundo de su largo sufrimiento.
129

20
CREO QUE MI PADRE tampoco lo entendió nunca realmente. Al menos no en aquel momento. Porque, aunque estoy seguro de que sentía la mayor conmiseración hacia la señora Reed, me parece que su fascinación giraba en torno a la órbita de la señorita Channing; que su vida, su pérdida, eran su estrella central.
Señor Parsons: Dígame, usted contrató a la señorita Elizabeth Rockbridge Channing como profesora de la escuela de Chatham, ¿no es cierto, señor Griswald?
Testigo: Sí, así es.
Señor Parsons: Y, en un principio, ¿tuvo algún motivo para dudar del acierto de su decisión?
Testigo: No, no lo tuve.
Señor Parsons: Pero, más adelante, ¿empezó a tener reservas sobre el carácter de la señorita Channing?
Testigo: No exactamente.
Señor Parsons: Pero, como ya ha oído, señor Griswald, una testigo ha declarado anteriormente que le comunicó a usted ciertos rumores que tenían que ver con la relación entre la señorita Channing y el señor Leland Reed.
Testigo: Sí, se me informó de que había ciertas personas que pensaban eso.
Señor Parsons: ¿Y usted prefirió hacer caso omiso de su advertencia?
Testigo: No tenía prueba alguna de nada, señor Parsons.
Señor Parsons: Pero usted había advertido algún comportamiento anómalo, ¿no es así? En referencia tanto al señor Reed como a la señorita Channing, un comportamiento alarmante, ¿verdad?
Testigo: Bueno, yo no lo llamaría alarmante.
Señor Parsons: Bien, ¿no es cierto que tanto el señor Reed como la señorita Channing parecían muy tensos durante las últimas semanas del curso?
Testigo: Sí, es cierto.
Señor Parsons: Y ¿no es cierto que esa tensión se puso de manifiesto en un momento determinado, de manera muy obvia, en su propia casa, señor Griswald? ¿En una fiesta que se celebró, si no estoy equivocado, el 23 de abril?
Testigo: Sí.
Señor Parsons: ¿Fueron juntos a esa fiesta el señor Reed y la señorita Channing?
Testigo: No, la señorita Channing vino a mi despacho la tarde anterior y me preguntó si podía pasar a recogerla.
Señor Parsons: ¿Usted, señor Griswald? ¿Acaso no deseaba que la recogiera el señor Reed?
130

Testigo: Evidentemente, no.
Señor Parsons: ¿Y usted le dijo que sí, que iría a recogerla para llevarla a su casa aquella tarde?
Testigo: Sí, así fue.
Así, como había hecho tantas otras veces, mi padre me pidió que le acompañara a Milford Cottage para recogerla, aquel atardecer de tonos pálidos. Recuerdo que, durante el trayecto, evidenció cierta agitación, como alguien al que le empujan a hacer algo que preferiría evitar pero que se siente en la obligación de cumplir. Está claro que, para aquel entonces, ya debía saber que algo grave había empezado a ensombrecer el ambiente de la escuela, algo a lo que le resultaba difícil enfrentarse o, sencillamente, no sabía hacerlo. Me he planteado muchas veces qué le habría dicho yo si aquella tarde me hubiera preguntado sin rodeos qué sabía de la señorita Channing y el señor Reed. Tal vez le habría mentido, como hice más adelante, afirmando una inocencia que no merecía.
Pero, en cambio, lo que hizo fue hablarme de la fiesta, de las largas mesas que ya estaban dispuestas en el jardín trasero, de las lamparillas chinas que colgaban sobre ellas, del ambiente de celebración que tenía todo.
Siguió hablando hasta que llegamos cerca de Milford Cottage.
La señorita Channing salió inmediatamente. Llevaba una falda larga de color negro, una blusa granate, y el pelo recogido en un moño. Estaba muy pálida y tenía los ojos enrojecidos.
Me bajé del coche y le sostuve la puerta para que entrara.
—Gracias, Henry —me dijo mientras se montaba en el asiento delantero, junto a mi padre.
—Buenas tardes, señorita Channing —la saludó mi padre.
Ella inclinó ligeramente la cabeza.
—Buenas tardes, señor Griswald.
Durante los primeros minutos del trayecto de regreso a Chatham, no dijeron nada más. De pronto, sin venir a cuento, mi padre anunció:
—Se me ha ocurrido hacerle un encargo, señorita Channing, un encargo privado. Un retrato mío.
La miró un momento, y volvió a concentrarse en la carretera.
—¿Usted pinta retratos?
—Sí —respondió—. He hecho algunos. De mi tío, de su esposa. Cuando estaba en África.
—¿Y cree que podría intentarlo conmigo? La señorita Channing sonrió ligeramente.
—Sí, creo que sí.
Mi padre pareció sentirse complacido.
—Estupendo.
131

Siguieron hablando, intentando acordar algún momento en que los dos estuvieran libres y, en las siguientes semanas habría de verles a menudo, juntos en el despacho de mi padre, con la puerta siempre abierta, por supuesto. La señorita Channing llevaba su bata gris de trabajo y permanecía de pie frente al caballete; mi padre posaba junto a la ventana, mirando en dirección al patio, el cuerpo iluminado por un haz de luz.
Durante el resto del viaje, mi padre estuvo hablando de manera bastante neutra del último trimestre, de lo breve que siempre le parecía comparado con los de otoño e invierno, y advirtió a la señorita Channing que los alumnos se ponían cada vez «más pesados» a medida que se aproximaba el final de las clases.
—Así que debe tener mano dura —le aconsejó—, porque eso es lo que les conviene.
Cuando ya llegábamos a la calle principal de Chatham, le dijo de pronto:
—Por cierto, tal vez el señor Reed no pueda venir esta tarde.
Me fijé en la señorita Channing, y vi que se ponía tensa al oír su nombre.
—Parece que la señora Reed se siente indispuesta —prosiguió mi padre—. Algo del estómago.
La señorita Channing apartó la vista de mi padre y la dirigió hacia la ventanilla de su derecha, en un gesto que quería, o al menos así me lo pareció, ocultar el rostro de su mirada. Al verla, me acordé de lo rígida que se había mantenido sentada en la barca de remos, mientras descendíamos por el río Bass sólo hacía una semana. Ahora aún parecía más distante que aquel día, como si estuviera asustada del rumbo que había tomado su vida, como si tuviera una espada pendiendo sobre su cabeza.
La temperatura era agradable y mi padre había bajado su ventanilla. Mientras íbamos por la carretera de la costa, miraba los campos de hierbas altas que nacían de las charcas y las ciénagas.
—Me encanta la primavera en Cabo Cod. El verano también, claro. ¿Piensa quedarse aquí este verano, señorita Channing?
—Aún no he pensado en el verano —dijo en voz muy baja, como si no se le hubiera ocurrido aquella posibilidad.
—En fin, aún queda mucho tiempo para pensarlo —comentó mi padre, dando el tema por zanjado.
Llegamos frente a la casa instantes después. Me bajé del coche y le abrí la puerta a la señorita Channing.
—Gracias, Henry —me dijo al bajar.
Algunos de los demás profesores ya habían llegado, y el resto lo fue haciendo en los minutos siguientes. Todos se sirvieron la comida que mi madre y Sarah habían preparado y que estaba dispuesta, a modo de bufé, sobre una mesa larga, y se sentaron en las sillas dispuestas en un corro que mi padre y yo habíamos sacado aquella tarde al jardín.
Mi trabajo consistió en ayudar a Sarah a servir a los invitados y, desde aquella posición,
132

junto a la mesa, vi que la señorita Channing estaba sentada con un grupo de profesores, no muy lejos de donde me encontraba. Mi madre se sentó justo en frente de ella. El señor Corbett, a su derecha; la señora Benton, la profesora de latín, a su izquierda y, finalmente, la señora Abercrombie, la secretaria de mi padre, un poco fuera del círculo, porque sus piernas, largas y delgadas, precisaban de más espacio.
Mi madre se esforzó por mostrarse sociable aquella tarde, hablando a su manera, algo atropellada, de los temas que pensaba podían ser del interés de la gente que estaba con ella.
En un momento determinado, oí que comentaba:
—Bueno, Chatham es pequeño, pero creo que debe haber hombres jóvenes disponibles.
Acto seguido se volvió hacia la señorita Channing, la única soltera del grupo, y le preguntó:
—¿No le parece, Elizabeth?
Recuerdo que la señorita Channing pareció incapaz de responder aquella pregunta, tal vez porque sospechaba que tras ella se escondía alguna otra intención.
En aquel breve instante de silencio, vi que los ojos de mi madre se afilaban mientras preparaba su siguiente comentario:
—Quiero decir, que no sé cuál habrá sido su experiencia al respecto.
Pero la señorita Channing siguió en silencio y me fijé en que entonces, la señora Benton le lanzó una mirada llena de intención a la señora Abercrombie.
Finalmente, la señorita Channing dijo:
—Sobre ese tema no sabría qué responder.
Supuse que mi madre se daría por satisfecha y cambiaría de tema, pero no fue así.
—¿Ah, no? —dijo con sorpresa—. ¿Así que no ha trabado amistad con ningún joven desde su llegada a Chatham?
La señorita Channing negó con la cabeza.
—No.
Mi madre la estudió detenidamente con la mirada.
—Bueno, estoy segura de que alguien aparecerá —concluyó con una sonrisa forzada.
Después de aquello pasaron a otros temas. Cada vez que miraba en aquella dirección, veía a la señorita Channing exactamente en la misma posición, con las manos sobre el regazo, la espalda muy recta, y un plato sin terminar reposando en el césped, junto a la silla.
Hacia las nueve, casi todos los invitados se habían marchado. Era abril, y por las noches aún refrescaba. Mi padre ofreció a los que aún quedaban entrar a la salita.
Mi madre se sentó en su sitio habitual, junto a la chimenea; mi padre, en la mecedora, junto a ella; la señora Benton y la señora Abercrombie, en el sofá, y la señorita Channing en una silla que quedaba algo descentrada. Yo cogí la banqueta del piano y me senté junto a la ventana.
133

No recuerdo lo que hablaron durante los primeros minutos, sólo sé que la señorita Channing no dijo nada y que su rostro se mantuvo inexpresivo mientras escuchaba a los demás, con las manos inmóviles en el regazo.
Seguro que habría permanecido en aquella postura toda la noche de no haber captado el rumor de un coche que se acercaba por Myrtle Street. En cuanto reconoció ese sonido característico se giró, separó las cortinas y miró hacia fuera. Entonces, cuando el coche entró en nuestro jardín y se detuvo, el rostro, de pronto, se le iluminó. Al ver a aquella figura que se bajaba del coche y empezaba a subir los escalones del porche, abrió mucho los ojos y separó los labios. Mientras daba media vuelta de nuevo, aguardando que sonara el timbre de la puerta, se apretó una mano con la otra. Oí que Sarah, desde la puerta, le saludaba con entusiasmo:
—¡Buenas noches, señor Reed!
Entró directamente a la salita, con el sombrero en la mano y la vieja chaqueta marrón echada sobre los hombros a modo de capa.
—Hola —dijo—. Espero no interrumpir.
—No, en absoluto. Pase, por favor —respondió mi padre, aunque sin su entusiasmo habitual.
Había algo forzado en su modo de levantarse de la mecedora para estrechar la mano del señor Reed.
—Espero que la señora Reed se encuentre mejor.
El señor Reed asintió:
—Sí, está mejor.
—Siéntese, por favor —le dijo mi padre.
El señor Reed se sentó junto a la puerta y recorrió la habitación con la mirada hasta que sus ojos se posaron en los de la señorita Channing. Aunque sonrió ligeramente, se notaba que estaba triste.
—Hola, señorita Channing —dijo.
Ella le respondió con frialdad:
—Hola, señor Reed.
Mi padre no les quitaba la vista de encima.
—Pues bien —dijo en voz muy alta, intentando que el señor Reed se incorporara a la conversación del grupo—, estábamos hablando de la posibilidad de incluir un curso sobre Shakespeare en el programa de estudios del año próximo.
El señor Reed se volvió para mirarle, pero no dijo nada.
—Nos preguntábamos quién sería el profesor más adecuado para impartir la asignatura.
El señor Reed miró a mi padre fijamente a los ojos.
134

—Pues de veras que no lo sé —respondió, y seguro que aquel comentario debió parecerle a mi padre el colmo de la indiferencia, como si la escuela de Chatham hubiera dejado de jugar cualquier papel en su vida y fuera sólo un apéndice inútil e insensible que hubiera de ser amputado.
El tono en que lo dijo, no cabía duda, había desconcertado a mi padre, que ante aquello no pudo añadir nada. Se limitó a respirar hondo y volvió a prestar atención a los demás.
—Bien, ¿quién quiere una copa de oporto?
Todos asintieron con la cabeza y mi padre ordenó a Sarah que trajera la botella y lo sirviera.
—Hemos tenido tanta suerte con Sarah —dijo mi madre cuando ésta acabó de servir y se retiró—. Antes teníamos a una chica negra maravillosa. Amelia, se llamaba.
Dirigiéndose a la señorita Channing, añadió:
—En realidad, le habría gustado mucho poder charlar con usted, Elizabeth.
La señorita Channing agarró la copa con más fuerza.
—¿Por qué? —preguntó sin alterarse.
—Porque le habría gustado oír sus historias de África —respondió mi madre, que había cogido la calceta de una cesta que tenía a los pies y movía las largas agujas a izquierda y derecha, lanzando brillantes destellos en una y otra dirección.
—Amelia era seguidora de Marcus Garvey1, ¿sabe? —dijo mi padre—. Le entusiasmaba bastante la idea de volver a África a vivir en libertad y todo eso. —Se encogió de hombros—. Todo aquello era, por supuesto, bastante ingenuo y poco realista.
Mi padre cogió una pipa de la mesa que tenía al lado y empezó a llenarla de tabaco.
—Pero ¿qué se puede hacer contra una idea tan romántica como aquélla?
Era una pregunta retórica, que no esperaba respuesta, al menos no una tan brutal como la que estaba a punto de recibir.
—Destrozarla —dijo el señor Reed bruscamente, mirando primero fijamente a los ojos de la señorita Channing y desviando la mirada hacia mi padre.
Mi padre le miró, desconcertado, con la pipa suspendida en el aire y los ojos muy abiertos.
—¿Destrozarla, señor Reed?
—Exacto —respondió él—. Decirle lo absurdo que es eso de la libertad. Lo absurdo e inútil que es creer que se puede escapar a algo o cambiar algo, o vivir de un modo que...
Se detuvo. Miró de nuevo a la señorita Channing, que le contemplaba con el rostro inmóvil.
Mi padre replicó:
—Bueno, eso sería bastante cruel, ¿no cree, señor Reed? —Y prosiguió con un tono muy
1Teórico jamaicano afincado en Estados Unidos que promovía el retorno de los descendientes de los esclavos africanos a las tierras de sus antepasados. [N. del T.]
135

dulce—: Tal vez bastaría con recordarle, a Amelia, quiero decir, que en la vida hay más cosas aparte de esos deseos extremos.
El señor Reed negó con la cabeza, apartando la mirada de la señorita Channing, y agitó la mano como si quisiera alejar aquella idea de su lado.
—De todos modos no importa.
Todos los invitados intercambiaron miradas furtivas y entonces, la señora Benton, con la intención de hacer descender la tensión que se había creado, dijo:
—Qué salita tan acogedora, señora Griswald. Las cortinas son... preciosas.
Después de aquel comentario, la conversación adquirió un tono diferente y menos volátil, aunque no recuerdo de qué se habló. Sólo sé que ni el señor Reed ni la señorita Channing intervinieron. La señora Abercrombie se marchó pasados unos minutos, seguida de la señora Benton.
El señor Reed se levantó inmediatamente después. Parecía extremadamente fatigado, como si su anterior intervención le hubiera debilitado mucho. A la entrada de la salita, se giró.
—¿Quiere que la lleve a su casa, señorita Channing? —le preguntó, aunque con ninguna esperanza en su voz, como si ya supiera cuál sería su respuesta por la manera como le había mirado.
—No —respondió ella, y no añadió nada más.
Así, fuimos mi padre y yo quienes la llevamos a su casa aquella noche. A esas horas, las calles del pueblo estaban desiertas. Avanzamos por la carretera de Plymouth y finalmente nos detuvimos al llegar a Milford Cottage. Los faros del coche iluminaron la fachada un momento, antes de perderse en la impenetrable profundidad de la Laguna Negra.
—En fin, buenas noches, señorita Channing —dijo mi padre.
Supuse que ella se bajaría del coche, pero no lo hizo.
—Señor Griswald, quisiera pedirle algo.
Mi corazón me dio un vuelco, porque estaba seguro de que estaba a punto de contárselo todo, de revelar la naturaleza de su relación con el señor Reed y de pedirle a mi padre sus sabios consejos.
Pero ella no hizo nada de eso, sino que dijo:
—Me gustaría hacer algo para la escuela. Una escultura. Hacer máscaras de escayola de todos los alumnos y los profesores del centro y disponerlos en una columna. Sería como un recuerdo de todas las personas que este año hemos pasado por la escuela.
—Pero eso sería mucho trabajo para usted, ¿no le parece, señorita Channing? —preguntó mi padre.
—Sí. Pero en las próximas semanas...
Se detuvo, sin saber cómo acabar la frase.
136

—En las próximas semanas... me gustaría estar ocupada.
Mi padre se inclinó un poco hacia delante, mirándola, muy de cerca, y me di cuenta de que por más que hasta ese momento hubiera querido negarse a ver la evidencia, ahora la había captado en toda su fatal implicación, que había visto la tristeza y la zozobra de la señorita Channing hasta tal punto que cuando, meses después, el señor Parsons le hizo la pregunta: «Usted sabía, señor Griswald, que en la noche de su fiesta la señorita Channing había alcanzado un punto máximo de desesperación, ¿no es cierto?», él no tuvo más remedio que responder afirmativamente.
Pero aquella noche, en Milford Cottage, se limitó a decir:
—De acuerdo, señorita Channing, estoy seguro de que su escultura será algo de lo que la escuela se enorgullecerá.
Ella asintió, se bajó del coche y avanzó lentamente hasta la puerta de su casa.
Mi padre la observó en silencio, comprensivo, entendiendo más de lo que yo habría podido imaginar, cosa que más tarde me llevó a preguntarme si en algún lugar, en alguna carretera remota, en algún terraplén solitario, alguna mujer le habría esperado, una mujer con la que él deseó marcharse pero a la que renunció, recibiendo a cambio de su sacrificio aquel premio doloroso y mudo de la comprensión.
Si aquella mujer existió alguna vez, si su llamada no fue atendida, nunca me lo dijo.
En cuanto a la señorita Channing, mientras la veía alejarse hacia su casa, aquella noche, todo lo que dijo fue:
—Que Dios la ampare.
137

21
CREO QUE FUE la gravedad de aquellas palabras que mi padre pronunció la noche anterior lo que me hizo levantarme temprano a la mañana siguiente y bajar las escaleras esperando que no fuera demasiado tarde para pillar a Sarah antes de que se marchara a tomar su clase de lectura semanal.
Ya estaba al final de Myrtle Street cuando la alcancé.
—Esta mañana quiero acompañarte —le dije.
Aquello pareció complacerla.
—Me parece muy bien —me respondió, y siguió caminando a paso ligero, con la cesta colgada del brazo.
Llegamos a Milford Cottage al poco rato. El aire de la mañana era cálido y presagiaba ya el verano que se aproximaba. La señorita Channing estaba sentada en la escalera del porche, tan quieta que parecía llevar mucho tiempo en aquella posición.
—Buenos días —nos dijo cuando nos vio acercarnos. Pero su voz sonó más apagada y distante que nunca, y tenía los ojos entrecerrados, como si le invadiera algún dolor.
No fue hasta pasados unos minutos, cuando ya había iniciado la lección de Sarah, que empezó a mostrarse menos ausente en su voz y en sus maneras. Volvió a sonreír de vez en cuando, aunque con menos intensidad que en el pasado, y su estado de ánimo general siguió pareciendo extrañamente melancólico.
La lección finalizó a las once, como de costumbre.
—Bueno, Sarah —dijo la señorita Channing mientras se levantaba de la silla y empezaba a recoger los libros y los papeles—. La verdad es que estás progresando mucho. Nos veremos el próximo domingo.
Sarah me miró, desconcertada, y luego se volvió hacia la señorita Channing. Se notaba que estaba preocupada por la angustia que notaba en ella; parecía no atreverse a dejarla sola en aquel estado.
—¿Le gustaría salir a pasear un rato, señorita Channing? —le preguntó amablemente—. Hoy hacen un desfile o algo así en el pueblo.
Sarah me miró para que interviniera.
—¿Qué es lo que hacen exactamente, Henry?
—Es para celebrar el estallido de la Revolución —dije yo—. La chispa que inició el incendio.
Sarah no le quitaba la vista de encima a la señorita Channing.
—Podríamos ir los tres juntos. Hace un día precioso.
Por un momento, pareció que aquella invitación la ponía en un aprieto, pero finalmente,
138

aunque aún con alguna reticencia, dijo:
—Bueno, sí, supongo que podría ir.
Salimos de inmediato y fuimos caminando sin prisas por la carretera de Plymouth. Abril ya estaba muy avanzado, y el verde de la primavera se dejaba ver en los campos y en los árboles, cuyas hojas tiernas empezaban a brotar. Algunas flores silvestres impregnaban con su aroma penetrante el aire de la mañana.
—Había un rey en Francia al que le gustaban mucho los olores dulces —dijo la señorita Channing tras unos momentos— y cuando organizaba fiestas en el salón de baile de palacio hacía que los criados rociaran de perfume a palomas vivas y las soltaran. —Hizo una pausa, aspiró profundamente, y concluyó—: Debía de oler así, como un tapiz de aromas.
Volvió a ponerse en marcha sin añadir nada más, pero siempre recordaré esta historia porque fue la última que le oí contar, y la sonrisa que esbozó al concluirla fue la última que vi posarse en sus labios.
Hacia las doce del mediodía las calles de Chatham ya estaban llenas de gente que había venido al pueblo a participar en las fiestas. Encontramos un hueco vacío en la colina, frente al ayuntamiento y allí nos quedamos, de pie, con todos los demás, aguardando el inicio del desfile. Debajo de donde nos encontrábamos, en las aceras atestadas, vi a la gente moverse de un lado a otro, intentando atisbar la calle con más claridad. La señorita Channing se quedó en silencio casi todo el tiempo, sin apenas moverse, siguiendo con la mirada a los grupos de niños que correteaban por las aceras o por el césped.
Seguíamos de pie delante del ayuntamiento cuando el pífano local y la banda de cornetas desfilaron ante nosotros, seguidos de una muchedumbre de gente vestida con trajes de la época de la Revolución, mi padre entre ellos, tocado con un tricornio. A continuación desfiló el nuevo camión de bomberos, flanqueado por banderas y estandartes y, después, un pequeño contingente de la Policía Montada de Massachusetts, con un oficial alto y delgado a la cabeza, un hombre de aspecto elegante y pelo cano cuya placa plateada lanzaba destellos a la luz de la tarde y que más tarde supe que era el capitán Lawrence Hamilton.
La multitud empezó a dispersarse poco después. Los niños se pusieron a correr por todas partes, mientras sus padres los conminaban a permanecer a su lado. Los jóvenes se dirigieron en grupos a la heladería, a comprar helados y refrescos, y las parejas a caminar despacio hacia las afueras de la ciudad, en busca sin duda de un buen sitio en la playa, en la que había de celebrarse una comida popular a base de almejas.
—Bueno, me parece que el desfile ha terminado —dije, ausente, mirando a la señorita Channing, que estaba a mi derecha.
Ella no me respondió ni me miró siquiera. Siguió observando el otro lado de la calle. Miré en aquella dirección y vi a la señora Reed en una esquina, con Mary en brazos.
Durante un instante, la señora Reed se mantuvo concentrada en el desfile pero luego, con una lentitud extraordinaria, casi irreal, dirigió su mirada hacia nosotros y la detuvo a la altura de la señorita Channing, fría, inmóvil, llena de odio, pero aun así extrañamente vulnerable; dos figuras unidas para siempre por una ira fantasmal.
La señorita Channing no pareció capaz de sostener aquella mirada, porque se giró de
139

inmediato, como si intentara liberarse de una garra invisible y asesina, y empezó a abrirse paso entre la multitud, dejándonos atrás a Sarah y a mí que, atónitos, la contemplamos mientras se alejaba entre la gente hasta que finalmente desapareció en un mar de cabezas.
—¿Qué le pasa? —me preguntó Sarah, sin apartar la vista del lugar por el que se había alejado.
—No lo sé, no lo sé —respondí yo. Pero sí lo sabía.
Durante mucho tiempo pensé que lo que aquella tarde había visto la señorita Channing —la imagen de la señora Reed llena de angustia y dolor, la de Mary, desamparada en sus brazos— fue lo que determinó la naturaleza de la conversación que oí al día siguiente.
Fue a media tarde; una pálida neblina empezaba a posarse sobre el patio de la escuela, envolviendo los árboles y cubriendo de humedad el suelo empedrado. La señorita Channing acababa de salir del despacho de mi padre, donde había proseguido la pintura de su retrato, porque me acuerdo de que momentos antes la había visto allí (mi padre, como siempre, junto a la ventana, y ella unos pasos más atrás, asomando la cabeza sobre un ángulo del caballete para mirarle).
Él se había ofrecido a llevarla a casa, según me dijo más tarde, pero ella había declinado la oferta alegando que quería empezar a trabajar en el otro proyecto que le había propuesto, la columna de rostros, su regalo a la escuela de Chatham.
Así que regresó a su clase, cogió un trozo de barro y empezó a dar forma a una maqueta de la escultura que pronto iniciaría.
Cuando más tarde pasé por el patio, vi que seguía allí, junto al pedestal de las esculturas, con las manos en los bolsillos de su bata. Miraba hacia delante, pero yo no vi lo que estaba observando, porque el árbol del patio me lo impedía. Sin embargo, al avanzar hacia la puerta de salida puede ver que quien estaba de pie junto a la entrada era el señor Reed.
Aquella escena me desconcertó. Los dos se miraban a los ojos en silencio, y entre ellos mediaba una gran distancia física, como si fueran dos caballeros a punto de iniciar un duelo a la luz del atardecer. Por eso me detuve y me escondí detrás del árbol, para escuchar deliberadamente sus palabras, que me llegaban a través de las ventanas abiertas del aula de la señorita Channing.
—¿Qué quieres, Leland?
—Algo imposible.
—Ya sabes lo que hay que hacer.
—¿Quieres que lo haga?
—Sin mirar atrás.
En ese momento hubo una pausa, y a continuación el señor Reed volvió a hablar.
—Puedo hacerlo, porque te quiero.
—Hazlo, entonces.
140

—Déjame que te lleve a casa. Podemos.
—No.
—¿Por qué?
—Ya sabes por qué, Leland.
—¿La quieres ver muerta?
No oí ninguna respuesta, sólo los pasos de la señorita Channing que se dirigía a la puerta; luego, de nuevo su voz, asustada, suplicante.
—Leland, por favor, déjame marchar.
—Pero es que no ves que...
—No me toques.
—Elizabeth, no puedes...
Oí que la puerta del aula se abría de golpe y vi que la señorita Channing salía y pasaba rápidamente junto al árbol, donde yo me encontraba, y entraba en la escuela. Su cabello negro, suelto, flotaba en el aire como un estandarte. Al verla marchar y girarme para mirar al señor Reed, que ahora se había sentado en una silla y tenía la cabeza apoyada entre las manos, sentí la misma ira que había adivinado en el rostro de la señora Reed el día anterior, aunque ahora era ella el objeto de mi rabia. La señorita Channing y el señor Reed eran los pájaros que yo deseaba ver libres de su garra opresora.
Una hora después, aún estaba muy alterado y las palabras del señor Reed resonaban en mi mente. «¿La quieres ver muerta?» Sarah me encontró sentado en los escalones del porche de mi casa.
—Tu padre me envía a buscarte —me dijo mientras se sentaba a mi lado—. Está en la escuela. Quiere que le hagas un recado.
—Dile que no me has encontrado —respondí, lacónico.
Noté que me tocaba la mano.
—¿Qué te pasa, Henry?
Yo negué la cabeza, incapaz de responderle.
Me miró un instante en silencio y añadió:
—¿Por qué estás tan triste, Henry?
Yo le di la única respuesta que tenía en aquel momento:
—Porque nadie es libre, Sarah, ninguno de nosotros.
Su siguiente pregunta provenía de una fuente antigua, resignada:
—¿Y qué pasaría si lo fuéramos? Libres, quiero decir.
Mi respuesta en cambio señalaba el amanecer de una época menos conformista:
141

—Que seríamos felices —dije, enfadado—. Si fuéramos libres para hacer lo que quisiéramos, ¿no crees tú que seríamos felices?
Ella no supo qué responderme, claro. Ni yo esperaba ninguna respuesta suya, porque era joven, como yo, y aún tenía que aprender que nuestras vidas no pueden albergar las pasiones que inspiran.
Sarah se levantó.
—Será mejor que vayas a ver a tu padre, Henry. Te está esperando.
Yo no me moví.
—Iré enseguida —le dije.
—Me voy a decirle que ahora vas.
Con aquellas palabras, se alejó y me dejó allí sentado. La contemplé mientras caminaba por la calle hasta que dobló la esquina en dirección a la escuela. Pero mi mente ya me había llevado de nuevo a las imágenes de muerte, a unos pensamientos tan maliciosos y despiadados que, varias semanas después, cuando el señor Parsons y yo caminábamos por el campo de juegos y me preguntó con un tono certero: «Así que fue asesinato, ¿verdad?», mi silencio le llevó a añadir: «¿Desde cuándo lo sabías?».
142

22
NUNCA RESPONDÍ la pregunta del señor Parsons, pero al planteármela me acordé de la primera vez que pensé en el asesinato.
Fue el primer sábado de mayo, por la tarde. Estaba solo en la casa de pescadores, porque el señor Reed se había acercado a la ferretería a comprar una caja de clavos. Para entonces la barca ya estaba casi terminada y las láminas de la cubierta relucían bajo una nueva capa de barniz. El mástil ya tenía puestas las cuerdas y la ancha vela reposaba, plegada y atada en su sitio.
La luz estaba encendida dentro del astillero, pero el señor Reed había tapado las ventanas con sacos de arpillera para oscurecer la estancia, como si lo que hubiera en su interior fuera algo siniestro y furtivo y no el punto de partida de lo que a mí, en un principio, me pareció una gran aventura.
Yo estaba de pie, cerca de la estufa, recogiendo los últimos clavos que quedaban desparramados por el fondo de la caja de herramientas, cuando la puerta se abrió de pronto. Me giré, esperando ver aparecer al señor Reed, pero lo que vi me cortó la respiración.
Estaba allí, en el umbral de la puerta, y la luz del mediodía se recortaba tras ella, que no me quitaba la vista de encima. Tenía una mano en la puerta, la otra en el costado, y el sol, a sus espaldas, confería a su pelo rojizo la aureola de una fiera.
—Hijo de Míldred Griswald —me dijo.
Sus ojos verdes, grandes y estáticos, reflejaban desde su altura la luz espectral de la estancia, como los de un pescado en un cubo de aguas turbias.
Asentí.
—Sí, señora.
Ella avanzó unos pasos sin dejar de mirarme con un aspecto desconfiado y astuto.
—Le estás ayudando. Le ayudas a construir el velero.
—Sí.
Finalmente desvió la mirada al costado de la embarcación, pero sólo un instante, antes de volver a posarla fijamente en mí.
—¿Dónde está?
—Ha ido a comprar clavos.
Se acercó más a mí y sentí que todo el cuerpo se me tensaba. Había algo en su actitud, el rastro imperceptible de algo que había estado devorándola, lentamente, durante muchas semanas, de algo alimentado por miles de minúsculas dudas que habían acabado dándole un aspecto cadavérico, como si sus huesos empezaran a aparecer bajo la fina película translúcida en que se había convertido su piel.
—Tu madre y yo éramos amigas de pequeñas —dijo esbozando una sonrisa leve y cargada
143

de dolor.
Seguía viniendo hacia mí y se me acercó tanto que sentí su aliento en mi rostro.
—La barca está casi acabada.
—Sí —respondí fríamente.
Fue pasando la vista por las paredes de la habitación, sin intención aparente hasta que, de pronto, con terrible precisión, sus ojos se posaron en el retrato de la señorita Channing que yo había hecho, y que estaba colgado en la esquina del fondo, sobre el escritorio. Su rostro perdió de pronto la expresividad y quedó vacío, como si un ácido invisible acabara de verterse sobre sus rasgos, fundiendo así su identidad.
—¿Viene por aquí? —preguntó sin quitar la vista del retrato.
Me encogí de hombros.
—No lo sé.
Levantó la cabeza y la giró bruscamente hacia la izquierda, fijándose en la caja de cartón que había en el escritorio, justo debajo del retrato. Como transportada por un almohadón de aire, avanzó casi flotando hacia ella, sin esfuerzo, en silencio, y el mundo pareció quedar suspendido hasta que la alcanzó, bajó la cabeza y miró en su interior.
Yo sabía lo que estaba mirando en aquel momento. El mapa, el cuchillo, el trozo de soga gris. Y, en el rincón, la pequeña botella marrón con las letras pintadas en tinta negra: ARSÉNICO.
Se quedó mirando mucho rato el contenido de aquella caja, como si estuviera registrando todo lo que veía. En un momento determinado levantó la cabeza en lo que siempre recordaré como un movimiento lento y sostenido, como si estuviera ascendiendo desde las aguas asfixiantes y tenebrosas en las que hubiera estado sumergida. Volvió a mirarme.
—¿Es sólo a mí? —me preguntó.
—¿Sólo a usted?
—Sí, ¿es sólo a mí o también a Mary?
—No sé a qué se refiere, señora Reed.
En todos los años que han pasado desde aquel momento, he visto a muchas personas sentir miedo, incertidumbre y pesar, pero no creo haber vuelto a ver esos sentimientos combinados de la misma manera; terror delicadamente mezclado con dolor, dolor inextricablemente unido a confusión. El efecto final que producía era de un espeluznante desconcierto.
Aquello fue lo que vi en el rostro de la señora Reed. Aún lo veo cuando pienso en ella. La tristeza de sus ojos era clara y diáfana. Cualquiera la habría visto. No podía ser más evidente. El único misterio es por qué su lamentable estado no me conmovió en lo más mínimo.
A quien sí conmovió fue a mi madre.
Era ya tarde cuando regresé a casa aquel día. Sarah estaba en el comedor, poniendo la mesa,
144

pero cuando me vio entrar se detuvo y vino hacia el vestíbulo. Se notaba que estaba alarmada.
—Henry, tengo que hablar contigo —dijo con un tono de urgencia en la voz—. La señora Reed ha estado aquí para hablar con tu madre.
Como su visita a nuestra casa había tenido lugar inmediatamente después de su marcha del astillero, no dudé en ningún momento del motivo que le había impulsado a hacerla. De todas maneras, no le dije nada a Sarah de mi anterior encuentro con ella, y la dejé que siguiera contándome su historia haciendo ver que no tenía ni idea de adonde conducía.
—Estaba muy rara, Henry —dijo Sarah—. Miraba de una forma muy extraña. —Un escalofrío le recorrió el cuerpo—. Me hizo sentir... miedo, esa manera de mirar.
—¿Y qué quería?
—Hablar con tu madre.
—¿Y han hablado?
—Vaya si lo han hecho. Tu madre me pidió que les sirviera el té en la salita, y allí permanecieron, con la puerta cerrada, por supuesto.
Me imaginaba a mi madre y a la señora Reed sentadas en la salita, sosteniendo las tazas de porcelana. La señora Reed se habría mostrado a buen seguro muy atormentada, contándole los detalles de la traición de su esposo. Y mi madre se habría ido enfureciendo y alarmando más y más al escuchar aquella historia.
—No he oído nada de lo que han hablado —añadió Sarah—. Pero parecía algo serio.
—¿Y dónde están ahora?
—Han ido a dar un paseo juntas.
Sarah me miró, preocupada.
—¿Qué es lo que está pasando, Henry? —me preguntó finalmente.
—No lo sé —mentí yo. Me di media vuelta y subí las escaleras que conducían a mi cuarto.
Una hora más tarde, mi padre regresó de la escuela. Me llamó y me preguntó si sabía dónde estaba mí madre. Yo miré a Sarah, que se encontraba en la entrada del comedor, esperando mi respuesta.
—Ha ido a dar un paseo —dije.
—¿Un paseo? —preguntó mi padre—. ¿A estas horas? ¿Con quién?
—Con la señora Reed —le respondí.
Mi padre no pudo ocultar su sorpresa.
—¿Con la señora Reed? ¿Ha estado aquí la señora Reed?
—Sí, esta tarde.
145

—¿Y qué quería?
—Supongo que quería verla.
Mi padre asintió vagamente, decidido a pensar lo mejor de aquel encuentro.
—Bueno, eran vecinas. Seguro que están hablando de los viejos tiempos y esas cosas.
—No sabía que hubieran sido vecinas —comenté.
—Sí —dijo mi padre, reticente a darme más datos al respecto—. Bueno, sigue con lo que estabas haciendo, hijo —concluyó, antes de dirigirse a la salita.
Yo me acerqué a la puerta.
—¿Y cuándo fueron vecinas? —pregunté.
Mi padre se sentó, cogió el periódico de la mesa que tenía al lado y empezó a hojearlo, intentando evitar tener que hablar más del tema.
—Cuando eran jóvenes. Tu madre vivía al lado de la familia para la que trabajaba desde que la...
Hizo una pausa y me miró fijamente.
—A la señora Reed la abandonaron, Henry.
—¿La abandonaron?
—La dejaron plantada en el altar, como se suele decir.
Mi padre volvió a refugiarse tras las páginas del periódico.
—Por eso tu madre siente una cierta... bueno, una cierta compasión, supongo que podría definirse así. Por la señora Reed, quiero decir.
Aspiró profundamente.
—Por todo lo que ha tenido que pasar en la vida. —No dijo nada más sobre la señora Reed, así que abandoné la salita y volví a mi habitación. No me moví hasta que oí el chirrido de la verja de la entrada. Miré por la ventana y, al ver que era mi madre, bajé al vestíbulo.
Tuve una de esas premoniciones que los niños tienen a menudo, momentos en los que perciben que las cosas están a punto de desvanecerse. Tal vez me lo dio a entender el firme taconeo de mi madre subiendo las escaleras del porche, o la dureza con la que cerró la puerta de la casa.
Sea como fuera, bajé rápidamente y me la encontré en la salita, hablando con mi padre. Él había cerrado el periódico y se había levantado, mirándola con aspecto de estar a la defensiva.
—Las mujeres esas cosas las sabemos, Arthur —oí que le decía a mi padre.
—Eso es ridículo, Mildred, y tú lo sabes.
—No quieres admitirlo, ese es el problema.
146

—Es que tiene que haber algún tipo de...
—Esas cosas las mujeres las sabemos —repitió mi madre—. No necesitamos ninguna prueba.
—Bueno, pero yo sí, Mildred —objetó mi padre—. No puedo hacer venir a dos profesores respetables así, sin más, a mi despacho y...
—¿Respetables? —repitió mi madre con sarcasmo—. ¿Qué los hace respetables?
—Ya basta —zanjó mi padre.
Mi madre pareció hacerle caso por un momento y se quedó en un silencio cargado de indignación. Luego, con voz calmada y amenazadora, añadió:
—Si no haces algo, Arthur, tampoco sentiré ningún respeto por ti.
—¿Cómo puedes decirme algo así? —replicó mi padre casi sin fuerzas.
—Porque es lo que pienso. Me casé contigo porque te respetaba, Arthur. Me pareciste una buena persona. Honesto, dispuesto. Pero si no haces algo para atajar esta situación entre el señor Reed y esa mujer... bueno, a mi modo de ver, no serás el hombre con el que me casé.
Lo que más grabado me quedó en la memoria de aquel momento horrible es que, de todas las cualidades de mi padre que mencionó, el amor no estuviera entre ellas.
Durante unos instantes muy tensos, los dos se miraron fijamente, sin decir nada. Mi padre se dejó caer en su silla.
—De todas maneras, no importa, Mildred —dijo mirando por la ventana—. La señorita Channing se va de la escuela. No vuelve el próximo año.
Recogió el periódico del suelo, pero no lo abrió.
—Esta tarde me ha comunicado su decisión. Puedes decirle a la señora Reed que, sea cual sea su idea de la relación que mantiene con el... bueno, puedes decirle que debe haber llegado a su fin.
Mi madre seguía de pie, muy erguida.
—Los hombres siempre pensáis de la misma manera. Cuando termina, la esposa debe olvidar lo sucedido.
Mi padre sacudió la cabeza, contrariado.
—Yo no he dicho eso, Mildred, y tú lo sabes.
Lo que mi madre preguntó a continuación me dejó helado.
—¿Me has engañado alguna vez?
Mi padre la miró con un asombro idéntico al mío.
—¿Qué? Dios mío, Mildred, ¿qué te pasa?, ¿cómo puedes preguntarme algo así?
—Respóndeme, Arthur.
147

Mi padre la miró, se mantuvo en silencio unos instantes y finalmente, aspirando profundamente, le respondió:
—No, Mildred, nunca te he engañado.
Miré a mi madre y vi que tenía los ojos clavados en él. Me pareció que no le creía, o al menos que nunca podría estar segura del todo.
Se quedaron así un momento, mirándose, hasta que mi madre se dirigió hacia la puerta, pasó por delante de él y entró en la cocina.
—La cena estará lista en una hora —fue todo lo que añadió.
La cena de aquella noche fue muy tensa. Mis padres sólo hablaron de cosas triviales: el proyecto de mi padre de incorporar dos nuevas asignaturas al programa de estudios, y la idea de mi madre de ampliar el jardín de verano en la parte trasera de la casa. Cuando terminamos de cenar, mi madre se dirigió a la salita a hacer calceta a la escasa luz de la chimenea y allí se quedó hasta que se fue a acostar. Mi padre regresó a la escuela y se quedó trabajando en su despacho hasta casi las nueve. Cuando volvió a casa, mi madre ya estaba en su dormitorio.
Yo me encontraba, como de costumbre, en el balancín del porche cuando le vi acercarse calle abajo. Caminaba muy despacio, con la cabeza gacha, en la postura que siempre adoptaba cuando estaba pensativo.
Al subir las escaleras del porche me saludó: —Qué noche tan agradable, ¿verdad, Henry?
Supuse que entraría directamente en casa, pero vino hacia mí y se sentó a mi lado. Al principio no sabía si debía decir algo sobre la discusión que había oído por la tarde, pero al cabo de un rato mi curiosidad pudo más que yo, así que decidí sacar el tema.
De todos modos, no quería parecer demasiado directo, y lo que le dije fue:
—Esta tarde, cuando bajaba, me ha parecido oír que decías que la señorita Channing se marcha de la escuela.
No pareció sorprendido de que hubiera escuchado su conversación, ni especialmente alarmado, así que empecé a albergar una leve esperanza de que, por primera vez en su vida, dejara de verme como a un niño pequeño al que debe ocultársele la verdad de la vida tras un muro de silencio y secretismo, y empezara a considerarme alguien a punto de entrar en la edad adulta y a quien debe revelársele la verdad, aunque le resulte dolorosa.
—Sí, se va de la escuela, Henry.
—¿Y adonde va?
—No lo sé. —Me miró un instante y apartó rápidamente la mirada—. Pero yo no me preocuparía mucho por ella. Seguro que las cosas le irán bien. Es una profesora muy capaz. Muy capaz. Estoy seguro de que conseguirá trabajo en otra parte.
El tema parecía cerrado. Pero de pronto, bruscamente, mi padre se giró hacia mí y me dijo:
—Henry, no debes contarle a nadie lo que hayas oído hoy en casa. De la señorita Channing y el señor Reed, quiero decir.
148

Notaba que quería decir algo más, que buscaba las palabras adecuadas para expresar un pensamiento más profundo.
—La vida no siempre es justa, Henry —dijo finalmente, mirándome con solemnidad—. A veces —prosiguió— lo más que podemos dar, o recibir, es la confianza.
Dicho aquello, se incorporó, me dio una palmada en la pierna, se levantó y entró en casa. Nunca, después de aquello, intentó explicarme más claramente lo que me había dicho. Pero, con el paso de los años, a medida que los dos fuimos haciéndonos mayores, llegué a entender lo que había querido decirme aquella noche: que la carencia es nuestro destino y que la fe es lo que empleamos para calmar sus horribles zarpazos.
Ahora sé que aquella noche mi padre trató de comunicarse conmigo, mostrarme el camino que me aguardaba, pero recuerdo que, al verle entrar en casa, me pareció más pequeño que nunca. Sentí una oleada de desprecio ante todo lo que él representaba y que me quemaba por dentro, y en aquel momento tomé la decisión firme de no parecerme en nada a él, de no llegar a aquel grado de patetismo, de no dejarme vencer así.
Ahora, cuando pienso en aquel momento de mi vida, en lo que sentí y en lo que más tarde hice, lo inevitable me sorprende tan poco como lo que sucede de manera inesperada.
149

PARTE 5
23
HACE ALGUNOS AÑOS, tropecé por casualidad con una frase de Tácito. Estaba al final de la Germania, sección de su obra en la que se describe la campaña de total subyugación de las tribus bárbaras en manos de las legiones romanas, mejor estructuradas, y que supuso acabar con los últimos vestigios de salvajismo de los germanos, de todos sus ritos primitivos, el despojamiento de todos sus rituales, danzas, canciones, leyendas. Tácito escribe: «Han creado un erial y a eso lo llaman paz».
En el breve período que quedaba antes de las vacaciones de verano, una paz igualmente desnuda y desolada pareció posarse sobre la escuela de Chatham, con vertiéndola en un mundo sin pasión, casi en un espacio vacío. Toda su antigua emoción, el hormigueo de intriga y deseo, parecían enterrados bajo una capa de severa compostura.
Durante aquel tiempo, la señorita Channing dejó de venir acompañada del señor Reed, e iba y venía de Milford Cottage a pie, sola. Por las mañanas la veía muchas veces pasar por delante de nuestra casa, a paso lento, pensativa, como si mantuviera un permanente diálogo interior consigo misma. En la escuela no salía de su aula, y allí comía o leía, sentada junto al armario, entre clase y clase. Ya no salía a pasear con el señor Reed, ya no se reunía con él junto al acantilado. Al terminar la jornada, volvía a pie hasta la Laguna Negra, avanzando por la carretera en sombra con el mismo aire pensativo con el que había llegado de mañana.
Sus clases también adoptaron el mismo aire distante, se hicieron más formales que antes. Controló más sus acciones, como si creyera necesario ocultar cualquier aspecto de su vida, tanto pasada como presente, de todos los ojos voraces que llevaba tanto tiempo percibiendo a su alrededor.
Durante aquellas últimas tres semanas fue la columna de esculturas la que concentró casi toda su atención. Cubrió una mesa con una lona verde impermeable y, uno por uno, los profesores y alumnos de la escuela se tumbaron en ella para que les sacara moldes de escayola de sus rostros. En una ocasión vi a la señora Benton allí, tumbada, con los ojos cerrados y el cuerpo en tensión, mientras la señorita Channing, un poco inclinada, pasaba un solo dedo impregnado de yeso por la línea de su cuello.
A mi me llegó el turno a mediados de mayo.
—Hola, señorita Channing —le dije al entrar en el aula.
Eran más de las seis de la tarde y empezaba a oscurecer. Una suave brisa mecía las hojas nuevas del viejo roble del patio.
La señorita Channing llevaba un vestido azul, largo, aunque encima se había puesto una de las batas grises que usaba para no mancharse la ropa, y el pelo recogido hacia atrás, atado con lo que parecía ser un trozo de cuerda.
—Hola, Henry —me respondió ella en el tono ausente que había adoptado por aquel entonces—. ¿Qué quieres?
150

—He venido por lo del molde de la cara —le dije—. Para la columna.
Se acercó a la mesa y me hizo un gesto para que la siguiera.
—Túmbate aquí.
Me tumbé boca arriba, mirando el techo.
—Siento haber llegado tan tarde —me disculpé.
Ella avanzó hacia la mesa, metió las manos en la arcilla y empezó a aplicarla suavemente, primero sobre mi frente, después sobre los lados de la cara.
—Cierra los ojos —me ordenó.
Hice lo que me decía, respirando lentamente mientras me cubría los párpados. Su tacto era suave, casi etéreo.
—Así es como hacen las máscaras mortuorias, ¿verdad?
—Sí, es así —me respondió, y siguió trabajando.
Una vez terminó de aplicar la arcilla, me quedé allí tumbado, esperando a que se secara, oyéndola caminar por la clase. Oía sus pasos ligeros que le llevaban de las mesas al armario, mientras iba guardando las cosas en su sitio, y me acordé de sus pies desnudos pisando la hierba, aquel día distante del verano anterior, y de la expresión de mi padre cuando descubrió que estaba descalza.
Después de un rato volvió a mi lado, levantó el molde y me limpió la cara con una toalla húmeda.
—Ya está —dijo mientras colocaba la toalla en una cesta que había en la mesa—. Ya puedes irte.
Me incorporé sobre la mesa y me levanté. La señorita Channing ya había vuelto a alejarse de mí y estaba junto a las mesas en las que reposaban todos los demás moldes de los rostros, de un color gris apagado, con los ojos cerrados, los labios apretados.
—Buenas noches, señorita Channing —le dije al llegar a la puerta.
—Buenas noches, Henry —me respondió, con los ojos fijos en la máscara que acababa de hacerme y que estaba envolviendo en un paño blanco.
Me quedé unos momentos allí, en el umbral, buscando la manera de comunicarme con ella, de liberarla de todo lo que parecía aprisionarla, de decirle lo que debía hacer, que debía seguir la estela de su padre, vivir la vida para la que la había preparado. Casi la veía pasando como una exhalación por el puerto, la capa roja ondeando tras de sí. Veía al señor Reed esperándola en la barca, ayudándola a montarse, veía el abrazo apasionado, el ansiado beso.
—¿Quieres algo más, Henry? —me preguntó, mirándome fijamente, con los dedos aún mojados y brillantes y trozos de arcilla enredados en el pelo. Tenía un aspecto muy similar al que más tarde volvería a ver en ella, saliendo del agua, con el pelo empapado, sucio, enredado en las algas de las profundidades de la Laguna Negra. La pregunta que me hizo también tenía el mismo tono apagado, «¿Está muerta?». Mi respuesta, tan poco apasionada
151

como la vida que me esperaba a partir de entonces. «Sí.»
La señorita Channing terminó la columna pocos días después, y se erigió el 18 de mayo en una ceremonia que mi padre organizó para la ocasión. El acto se desarrolló en el jardín principal de la escuela y, en una fotografía que mandó tomar aquella mañana, y que más tarde incluyó en el archivo del caso Chatham, se la ve de pie, a la derecha de la escultura, con los brazos a los lados. Mi padre está a su izquierda, con una mano metida bajo el abrigo, a la manera de Napoleón. Todos los profesores y alumnos de la escuela estamos a su alrededor, y también aparece Sarah, a un lado, vestida especialmente para la ocasión, sonriendo feliz, con un sombrero de paja que le recogía un poco el pelo negro.
La señorita Channing no se dirigió al grupo de personas congregadas a su alrededor, pero sí lo hizo mi padre. Le dio las gracias por su trabajo, no sólo por la escultura, sino por ser una profesora que, en sus palabras, había llevado a cabo una labor notable. Al final de su discurso, mi padre anunció que la señorita Channing no seguiría en la escuela el año siguiente, y que todos «la echaríamos mucho de menos».
El señor Reed fue el único profesor que no asistió a la ceremonia. Su ausencia no me sorprendió en absoluto. Durante las dos semanas anteriores, su presencia había sido cada vez más discreta. Llegaba solo a la escuela, justo antes de que empezara su primera clase y se iba nada más acabar la última. Durante la jornada, no se quedaba en los pasillos charlando con los alumnos ni los sacaba al patio a recitar, a pesar de las temperaturas anormalmente altas de aquellos primeros días de verano. Aunque sus clases eran más o menos iguales que antes, con exposiciones y lecturas, les faltaba el ímpetu y la pasión que habían tenido meses atrás. De vez en cuando, si estaba de pie junto a la pizarra, dejaba que su vista vagara hasta la ventana por la que, al otro lado del patio, veía a la señorita Channing con sus alumnos. En aquellos momentos, en su rostro parecía helarse una mueca de anhelo inalcanzable, y se quedaba así, contemplándola hasta que, al fin, volvía a centrar su atención en nosotros, con la cabeza algo ladeada, como si acabaran de abofetearle.
Aun así, a pesar de la terrible melancolía que le atenazaba de manera tan evidente, el señor Reed siguió trabajando en su barca. Finalmente la acabó la tercera semana de mayo, y me pidió que el siguiente sábado le acompañara para la botadura.
Cuando llegué al puerto, ya habían sacado la barca de la casa de pescadores. Los andamios que la habían sostenido estaban allí, vacíos, y las herramientas y los materiales empleados en su construcción guardados. También vi que había ordenado el escritorio, y que la caja de cartón en la que la señora Reed había hallado tantos objetos capaces de despertar su inquietud no estaba allí, sino en la buhardilla de la casa de la Laguna Negra, que fue donde más tarde la encontró el capitán Hamilton, con la botella de arsénico en su sitio, con el tapón puesto, pero casi vacía.
Sólo el retrato que le había hecho a la señorita Channing seguía en su lugar de siempre, aunque algo torcido y cubierto de una fina capa de polvo. Dos semanas después, cuando fui al astillero con el señor Parsons, aún seguía allí, y el comentario que hizo al verlo me ha acompañado toda la vida. «Fue ella la que le hizo hacerlo, ella fue la que le volvió loco.»
Pero en aquella mañana de niebla, esa eventualidad parecía inconcebible, y aquel edificio era solamente una estructura que en su día había albergado una tormenta violenta pero pasajera, y no una tempestad que habría de dejar paso a otra mucho mayor.
152

—Venga, vamos a probarla —dijo el señor Reed cuando salimos de la casa de pescadores y empezamos a avanzar por el embarcadero de madera. El perfil del Elizabeth ya se mecía sobre las aguas tranquilas. El mástil se balanceaba rítmicamente a izquierda y derecha como una batuta blanca surgiendo entre la niebla.
Una vez en el velero, el señor Reed soltó el amarre, movió la vela para retroceder, se puso al timón y salimos del puerto.
Seguimos lo que parecía ser un rumbo predeterminado, exactamente el mismo que había trazado en el mapa náutico, bordeando la costa oeste de la isla de Monomoy, pasando la Punta de Hammond y el golfo de Powder y, finalmente, doblando por un extremo de la isla, la Punta de Monomoy, hasta salir a mar abierto. El señor Reed mantuvo la mirada al frente casi todo el rato, girándose de vez en cuando a izquierda y derecha, como si temiera peligros inesperados que pudieran surgir de cualquier parte. Así, por un instante, me sentí de nuevo partícipe de una conspiración desesperada y romántica; aquella primera salida al amanecer, iniciada antes de que el responsable del puerto se hubiera incorporado a su puesto de trabajo, los amarres desiertos y la costa cubierta de niebla...
—Uno podría desvanecerse en una niebla así —dijo el señor Reed—. Desaparecer, desaparecer.
Eran casi las diez cuando volvimos al puerto de Chatham. La niebla matutina se había desvanecido por completo y el aire era limpio y transparente. El señor Reed llevó la barca hasta su amarre, arrojó la cuerda sobre la estaca de madera y atracó en el mismo sitio del que habíamos salido al amanecer.
Pero en vez de estar contento por haber hecho el primer trayecto en la barca en la que llevaba tres años trabajando, vi que seguía serio y apagado. Caminando a su lado, entramos en el astillero, mientras yo me preguntaba qué podría hacer para animarle un poco, para sacarle de aquella horrible desesperación que le atenazaba, para renovar la vitalidad y el punto de rebeldía que tanto había admirado en él, tal vez hasta para indicarle el camino a alguna victoria que aún pudiera ser suya.
El señor Reed se fue hasta el escritorio del rincón, dejó el bastón sobre él y juntó las manos. Durante unos minutos me habló de las islas Galápagos, las que había descrito Darwin en su libro El viaje del Beagle.
—Todo debió parecerle nuevo —me dijo—. Toda una vida por estrenar. —Meneó la cabeza con una rara expresión de tristeza—. Todo un mundo nuevo.
Al verle desde donde me encontraba, me sentí muy conmovido, como un niño ante la visión de la muerte, observando impotente la desintegración de alguien a quien había admirado.
En cuanto al señor Reed, parecía no darse cuenta de que yo estaba con él. Su mente pasaba por momentos de un tema a otro; a veces fijaba los ojos en algún punto exacto, a veces los dejaba vagar de un lado a otro, como si evitaran posarse sobre el único objeto que habría podido darles vida, el retrato de la señorita Channing que aún colgaba de la pared, con el rostro atrapado para siempre en lo que seguramente al señor Reed había acabado pareciéndole una expresión cruel e irresistible.
Durante toda aquella tarde sólo habló de la barca en una ocasión, a pesar de haber invertido
153

en ella tres años de duros trabajos, con la mirada fija en el andamio vacío que hasta hacía poco había albergado su estructura.
—Bueno, al menos navega bien —dijo. Acto seguido agarró su bastón, se apartó del escritorio y se acercó a una de las ventanas que daban al puerto. Seguía cubierta por la tela de saco y, durante un momento, el señor Reed se quedó mirando aquel trozo de arpillera opaca. Entonces, con un gesto rápido, violento, la arrancó, levantando una nube de polvo que, al ser iluminada por el haz de luz que entraba por la ventana, pareció engullirle a él hasta hacerlo desaparecer.
154

24
A MENUDO ME SENTÍA como si yo también hubiera desaparecido, como si me hubiera dísuelto en la misma luz del ocaso que se había tragado al señor Reed.
Porque, con la barca ya terminada, sólo le veía de tarde en tarde, bien en su clase o en la distancia, siempre en movimiento, pasillo abajo, doblando la esquina de Myrtle Street, silencioso, preocupado, como alguien que intentara avanzar contra los golpes de unos látigos invisibles.
En cuanto a la señorita Channing, ya casi no la veía más que en clase, y aquello me hacía sentir de nuevo uno más entre sus alumnos, sin nada que me distinguiera del resto. La miraba en silencio, como los demás, mientras ella daba sus últimas lecciones con una formalidad que rozaba la rigidez; la calidez y espontaneidad que había marcado su anterior contacto con nosotros había desaparecido por completo y ahora sólo quedaba una mujer distante, ensimismada y seria.
Así, abandonado más o menos a mi suerte, mi agitación fue en aumento a medida que se acercaba el final del curso. Durante las clases de la señorita Channing, no podía estarme quieto y miraba sin cesar por la ventana, pero no a causa de la falta de interés que mostraban a veces los otros alumnos, sino demostrando una hostilidad apenas contenida, como sí ella fuera una amante que me hubiera hecho albergar esperanzas y después me hubiera traicionado, haciendo que la detestara.
Me sentía ignorado, abandonado, olvidado por mis aliados más próximos. Por eso ponía todas mis energías en mis dibujos, en los que la oscuridad característica del principio se había convertido en negro demoníaco; el pueblo se veía siempre inmerso en sombras afiladas, el mar desaparecía bajo un ejército de amenazadoras nubes de tormenta. Los ángulos y las perspectivas también cambiaban, y Chatham se veía en escorzo, con calles torcidas que convergían en un remolino central y casas inclinadas a izquierda o derecha, formando un mundo de formas en lucha. Lo más extraño es que a mí aquellas distorsiones no me lo parecían, y yo dibujaba el pueblo como si realmente fuera así, como si lo hubiera captado sacudido por el girar del mundo, como si su verdadero rostro fuera aquella deformidad grotesca.
Durante aquellos días sólo me quedaba Sarah para recordarme todo lo que en un momento no tan lejano me había parecido tan emocionante; la intensa sensación del día en que subimos todos juntos a la cima de la colina nevada y contemplamos la Laguna Negra; lo abierta, lo romántica que la vida nos había parecido a todos en aquel instante. Todo aquello ahora aparecía arrasado, inerte hasta tal punto que empecé a evitar a Sarah, a cerrar la puerta de mi dormitorio cuando la oía acercarse, como si no fuera más que el amargo recuerdo de algún ideal perdido, un medallón calcinado que antaño colgó del cuello de una amante.
Estoy seguro de que Sarah debió notar lo que sentía, pero a pesar de ello no quiso abandonarme. Al contrario, muchas veces se acercaba a mi dormitorio, golpeaba la puerta con los nudillos y me pedía que la acompañara a dar un paseo por la playa o a comprar al centro del pueblo.
El último jueves de clases de aquel curso, me encontró sentado en un extremo del campo de
155

juegos. Serían las cinco, más o menos. Los profesores ya se habían ido a sus casas a preparar los exámenes finales de la semana siguiente, y algunos chicos habían decidido quedarse a jugar un partido de fútbol antes de encerrarse en sus cuartos a estudiar.
—¿Qué estás haciendo aquí, Henry? —me preguntó mientras se sentaba a mi lado.
Me encogí de hombros, haciendo ver que estaba concentrado en el juego de los chicos, que se regía por unas reglas muy precisas según las cuales no se podía golpear, ni arañar, ni dar patadas, reglas que, en el fondo, estaban pensadas para hacerles la vida más agradable y cuyos límites estaban claramente trazados, pero que para mí no eran más que otro ejemplo de unas vidas previsibles y faltas de aventura.
—Te parece horrible, ¿verdad, Henry? —me preguntó Sarah—. Odias esta escuela.
El partido terminó. Yo la miré serenamente. La verdad la llevaba escrita en los ojos.
—Sí.
Sarah asintió con la cabeza y, para mi sorpresa, leyó mis pensamientos con una claridad diáfana.
—No te escapes Henry. Pronto irás a la universidad. Luego ya no tendrás que...
Me giré y señalé a los chicos que se alejaban.
—¿Y si acabo como ellos?
Sarah dirigió la mirada al terreno de juego y vio a los muchachos, que bromeaban entre sí y se llamaban en voz alta. Por su forma de mirarles, se notaba que no le parecían tan mal, que ni siquiera censuraba la vida que acabarían llevando. Porque ya era lo bastante madura como para intuir que la vida errante que yo tanto anhelaba podría acabar en casi nada, que el camino menos hollado podía no llevar a nada, excepto a la aburrida familiaridad que daba el haberlo recorrido. Pero a mí me faltaba su madurez, y por eso su espíritu otrora rebelde me pareció tan acabado como el del señor Reed y la señorita Channing, y pensé que el mundo entero se había entregado a la cobardía y a la sumisión vil.
—Si te detienes a pensarlo, eres igual que ellos, Sarah —le dije con sorna señalando a los chicos con la cabeza. Lo dije para ofenderla, para lastimarle el corazón—. La única diferencia es que tú eres una chica.
Pude haber añadido algo más, tratarla aún con mayor crueldad y arrogancia, pero en aquel instante se oyó un golpe muy fuerte. Fue un golpe seco, metálico, y provenía del faro. Al girarme, vi que la señorita Channing salía por la puerta abierta. Llevaba un pañuelo rojo que ondeaba como una bandera mientras caminaba sobre el césped.
Sarah abrió mucho los ojos.
—Señorita Channing —susurró.
La señorita Channing llegó a la calle, giró a la derecha y empezó a alejarse rápidamente hasta llegar a la carretera de la costa. Allí se detuvo un instante, se llevó brevemente las manos a la cabeza, se volvió, miró en dirección al faro y reanudó su acelerada marcha.
Volví a mirar hacia el faro y vi que el señor Reed estaba de pie junto a la puerta con la
156

cabeza algo inclinada y apoyado en su bastón.
—¿Por qué no se fugan los dos juntos y ya está? —dije con tal vehemencia que mis palabras parecieron ir más dirigidas a mí mismo que a ellos—. ¿Por qué la gente es tan cobarde?
Sarah me miró con ternura, sin acordarse ya de las cosas ofensivas que le acababa de decir.
—No son cobardes, Henry.
—¿Y entonces por qué no siguen adelante y hacen lo que desean y se olvidan de todo lo demás?
No me respondió. Ahora, al recordar ese momento, me doy cuenta de que no habría podido responder. Pues aún no sabemos por qué, dada la brevedad de la vida, lo profundo de nuestras necesidades, y la fuerza de nuestras pasiones, no perseguimos nuestra felicidad individual con un celo aniquilador sin preocuparnos de nada más. Sólo sabemos que no lo hacemos, y que toda nuestra bondad, nuestra única posibilidad de gloria, reside en esa inexplicable devoción a las demás cosas.
Me giré hacia el faro. Ya no había nadie junto a la puerta abierta, pues el señor Reed había subido hasta lo alto de la escalera. Agarrado a la barandilla de hierro, miraba en dirección al pueblo, inmóvil, en la posición en la que sin duda le hubiera dibujado; una silueta recortada contra el cielo ensangrentado del rojo del atardecer.
—Le está matando —dije, temblando de rabia e impotencia—. Se están matando el uno al otro. ¿Por qué no se montan en la barca y se alejan de todo esto?
Sarah me miró fijamente. Se notaba que casi no se atrevía a hacer la siguiente pregunta, pero que sentía que tenía que formularla de todas maneras.
—¿Es eso lo que estabas haciendo tú, Henry? ¿Construir un velero para que se escaparan?
Pensé en todas las cosas que había visto y oído durante las semanas anteriores, en las horas de trabajo que había dedicado a ayudar al señor Reed a construir la barca, en la meta no expresada que había llegado a hacer mía. Miré a Sarah a los ojos, orgulloso de lo que había hecho, lamentando sólo que tanto trabajo no hubiera de servir de nada.
—Sí —le dije— para eso lo hacía. Para que pudieran escaparse.
Abrió mucho los ojos.
—Pero Henry, ¿y... ?
Hizo una pausa. Durante un momento, nos miramos en silencio. Luego, sin mediar palabra, se levantó y se fue, ocupando su puesto, o así me lo pareció a mí en aquel momento, en el ejército de personas adormecidas, sin pasiones, cuyo capitán era mi padre.
En el transcurso de las horas siguientes, mientras permanecí tumbado boca arriba en mi cama, no sentí más que mi propia rabia, quemándome por dentro. Percibí los sonidos más normales como un clamor insufrible. Los pesados pasos de mi madre al subir las escaleras se me antojaron el trotar de un caballo; la voz de mi padre, un crujido distante. La casa toda parecía estar en mi contra. Las paredes de mi habitación parecían querer aplastarme, la atmósfera era densa, acre, y yo me sentí encerrado en una cámara en llamas.
157

Eran casi las nueve cuando finalmente bajé corriendo las escaleras y salí fuera. Mi madre había ido a casa de una vecina, así que no me vio salir. En cuanto a mi padre, vi las luces encendidas en su despacho de la escuela al pasar por delante, por lo que supe que seguía allí, incorporado como un gran oso pardo sobre el gran escritorio, junto a la ventana, firmando «documentos importantes» con su pluma de ganso.
Seguí caminando sin saber adonde ir, avanzando más o menos en dirección al acantilado. Me sentía vagamente como un fugitivo, haciendo lo que Sarah me había dicho que no hiciera, marchándome de Chatham en un arrebato impulsivo que me cegaba, arrojando al viento mi futuro.
Claro que sabía que no iba a hacerlo, pero de todas maneras seguí andando, atravesé las calles del pueblo que tanto denostaba, pasé frente a las tiendas cerradas. Dejé atrás las casas y me adentré en la carretera que pasaba entre las ciénagas y el mar. Llegué hasta el principio de la carretera de Plymouth. Un rayo de luna surgió de entre las nubes e iluminó la blancura de su asfalto hecho con polvo de ostras, dándole el aspecto siniestro con el que yo seguramente lo habría pintado. El camino se extendía ante mí como una mano fantasmagórica. En mi imaginación, volví a ver a la señorita Channing como aquella misma tarde, saliendo a toda prisa del faro con el pañuelo rojo ondeando al viento. El señor Reed la seguía con la cabeza gacha y sosteniendo con fuerza el bastón. Nunca como en aquel momento volvieron a aparecérseme con un romanticismo tan trágico, nunca merecieron tanto estar juntos como en aquel instante, alcanzar el tipo de felicidad que sólo las personas como ellas, tan valientes y apasionadas, pueden alcanzar o merecer.
Empecé a caminar por la carretera sin intención concreta, recordando las muchas veces que había emprendido aquel mismo camino con Sarah, para hallar a la señorita Channing sentada en las escaleras del porche de Milford Cottage o de pie, junto a la laguna. Recordé la nevada de aquella mañana de noviembre en la que todos subimos a la cima de la colina, la felicidad que nos invadió, lo abiertas que parecieron nuestras vidas por un instante, y lo cerradas que estaban ahora.
Sin querer, me hallé de pronto frente a Milford Cottage. De haber encontrado las luces apagadas, habría dado media vuelta y me habría marchado. De haber encontrado un coche aparcado en el camino, me habría retirado a la oscuridad de la noche hasta llegar a mi casa. Pero las luces estaban encendidas, y no había coche alguno que se interpusiera en mi camino. Además, justo en aquel momento empezó a llover. Y no era una ligera llovizna, sino una tormenta que llegó precedida de un trueno ensordecedor. Supe que se trataba de un chaparrón pasajero, y que tendría que refugiarme en Milford Cottage antes de poder seguir mi camino.
Cuando abrió la puerta, vi un rostro que jamás había visto. Tenía los ojos tan pálidos que parecían transparentes. Eran dos puntos negros en un mar de blancura. Tenía unas ojeras muy marcadas y el pelo suelto, enredado, tirado hacia atrás, como si alguien la hubiera sacudido con violencia y luego la hubiera apretado contra una pared. Nadie nunca me pareció tan sometido a la maldición del amor como la señorita Channing en aquel instante.
—Henry —me susurró, entrecerrando los párpados para verme mejor—. ¿Qué estás haciendo aquí?
—He salido a caminar —le expliqué, retrocediendo, consciente de que había llegado en un
158

momento grave—. Pero ha empezado a llover y yo...
Se retiró de la puerta, la abrió, y me dijo:
—Pasa, adelante.
Había velas encendidas por todas partes, y el fuego ardía en la chimenea. Sobre ella, un montón de cartas; algunas, según pude ver, ya eran pasto de las llamas. El aire, en la casa, era casi irrespirable de tan caliente, y los cristales de las ventanas empezaban a empañarse.
—Me estaba deshaciendo de algunas cosas —me dijo la señorita Channing casi sin aliento. Tenía la frente y el borde del labio superior perlados de sudor y se tocaba distraídamente el cuello de la blusa con los dedos—. Antes de irme —añadió. Miró fijamente a la ventana, a la lluvia que golpeaba los cristales—. Cosas que no quiero —concluyó, volviendo a mirarme.
Como no sabía qué contestar, me limité a decirle:
—¿Puedo ayudarla en algo?
Me contempló con una expresión de terrible angustia en la mirada, como si todo su ser le saliera por los ojos.
—No puedo más —me dijo. Los ojos le brillaban a la luz de las velas.
—Lo que haga falta, señorita Channing, lo que quiero es ayudarla.
Negó con la cabeza.
—No, tú no puedes hacer nada, Henry.
La miré, implorante.
—Algo habrá que pueda hacer.
En aquel momento me di cuenta de que su expresión se volvió más fría, como si la carne se le hubiera hecho piedra de repente, como si en aquel preciso instante hubiera decidido que sobreviviría a lo que el amor había hecho con ella, fuera lo que fuera. Con paso rápido, se ausentó del salón y entró en el dormitorio contiguo. Se quedó un segundo junto a la estantería que había al lado de la cama, mirando hacia abajo con una fría e inflexible expresión en los ojos. Acto seguido, cogió un collar del estante superior, lo sostuvo un momento entre los dedos y, girándose de nuevo hacía mí, me dijo:
—Deshazte de esto.
—Pero, señorita Channing...
Me agarró la mano, me puso el collar en la palma y me cerró los dedos a su alrededor.
—Eso es todo lo que quiero que hagas, Henry —dijo.
Ya había dejado de llover cuando salí de Milford Cottage minutos después. La señorita Channing estaba de pie, inmóvil, en el umbral de la puerta, recortada contra la luz que provenía del interior, y allí la dejé cuando, al doblar la curva, desaparecí de su vista.
Seguí avanzando en la oscuridad, moviéndome despacio sobre la tierra mojada. Pensaba en
159

lo que había intuido en su rostro y que tanto me había impresionado, en la ruina de las pasiones que en otro tiempo compartió con el señor Reed, sin poder imaginar nada capaz de devolverle su antigua alegría, excepto la única idea que siempre me había parecido obvia, es decir, la huida de ambos en el velero del señor Reed, con el viento propicio hinchando sus velas blancas, hasta pasar frente a la Punta de Monomoy y de allí al mar abierto e ilimitado.
Durante un rato seguí ensimismado en mis fantasías, como si fuera con ellos rumbo al sur y el viento del Caribe azotara las aguas tropicales frente a las costas de Cuba. El rostro de la señorita Channing estaba radiante, bronceado, y el pelo negro, suelto, se movía libre al correr de la cálida brisa del mar. El señor Reed iba al timón, milagrosamente curado de su cojera y sin cicatriz alguna en el rostro. Los inviernos de Nueva Inglaterra, con sus heladas promesas, ya no podrían alcanzarles ni atraerles para que regresaran.
Los faros encendidos de un coche que venía en dirección contraria me devolvieron de golpe a la carretera de Plymouth. Avanzaban lentamente, casi con sigilo, como un par de ojos amarillos. Me inundaron por completo en un haz de luz cegadora, así que hasta que el coche no estuvo a mi altura, no vi que el ocupante era el señor Reed, que ocultaba sus ojos bajo el ala del sombrero.
—Sube —me dijo.
Le obedecí y arrancó. Siguió por la carretera de Plymouth, pero al llegar al desvío giró a la izquierda, en dirección a su casa, y no a la derecha, hacia Milford Cottage.
—¿Qué haces por aquí, Henry?
—Dar un paseo.
Mantenía la vista fija en la carretera y agarraba el volante con fuerza.
—¿Has estado con la señorita Channing?
—Sí —le respondí.
—¿Por qué?
—Estaba paseando y se ha puesto a llover. He entrado en su casa para guarecerme.
El coche seguía avanzando. Los dos focos amarillos iluminaban el camino, que se perdía en la oscuridad uno metros más adelante.
—¿Y qué te ha dicho?
—¿A mí?
Apartó la vista de la carretera para mirarme.
—De lo que ha pasado esta tarde. En el faro.
Negué con la cabeza.
—Nada.
Durante un momento, pareció no creerme. Aceleró un poco la marcha, con la mirada fija de nuevo en el camino. Entonces vi que bajaba ligeramente los hombros, como si de pronto un
160

gran peso hubiera caído sobre ellos. Levantó el pie del acelerador y pisó el freno hasta que el coche se detuvo. A lo lejos se veía el resplandor de las luces que iluminaban su casa.
—A veces he llegado a desear su muerte —susurró.
Luego se giró hacia mí. Su rostro era tan gris e inerte como las máscaras de la columna de la señorita Channing.
—Será mejor que vuelvas a tu casa, Henry —me dijo.
Me bajé del coche y le contemplé mientras se alejaba. Las luces traseras del coche me miraban como los ojos de un loco.
El señor Reed no fue a la escuela al día siguiente, pero la señorita Channing sí. Estuvo todo el día muy callada, ocultando bajo el peso de su contención la agitación del día anterior.
Era el último viernes antes de los exámenes finales y todos sabíamos que, como iba a irse de la escuela, aquella sería la última clase que tendríamos con ella. Todos los profesores que hasta entonces se habían marchado de la escuela, bien porque se jubilaran, bien porque hubieran encontrado otro empleo mejor, incluso aquellos a los que mi padre había despedido por considerar inaceptables sus aptitudes, todos habían reservado unos instantes para pronunciar unas palabras de despedida con las que, con mayor o menor formalidad, destacaban lo mucho que habían disfrutado en nuestra compañía y esperaban que volviéramos a vernos algún día. Supongo que, a medida que la clase llegaba a su fin, esperábamos que la señorita Channing hiciera algo parecido, que incluso nos explicara vagamente lo que pensaba hacer una vez que se fuera de la escuela.
Pero no hizo ninguna de esas cosas. Lo que sí hizo fue repasar las prácticas más importantes que nos había enseñado aquel año, de manera bastante seca, respondiendo con evasivas a nuestras preguntas. Segundos antes de que sonara el timbre, se limitó a decir:
—Es hora de marcharse.
Acto seguido se dirigió a la puerta y se quedó allí, de pie.
Cuando sonó, todos nos levantamos y nos dirigimos en fila hacia la salida. La señorita Channing se fue despidiendo de nosotros, de uno en uno. Su adiós fue un susurro casi inaudible.
—No hace falta que nos despidamos ahora —le dije al pasar junto a ella—. Iré el domingo a su casa, con Sarah.
—De acuerdo —respondió secamente, antes de levantar la vista y despedirse del niño que venía detrás de mí—. Adiós, William —le dijo mientras éste se adelantaba para darle la mano.
La señorita Channing pasó el resto del día vaciando y limpiando el pequeño cobertizo adaptado que le había servido de aula y de estudio durante los pasados nueve meses. Apartó sus cosas, agrupó los pedestales de escultura, y dobló la lona que le había servido para tapar las mesas sobre las que realizó las máscaras de la columna que adornaba el jardín de la entrada.
Hacia las cuatro, ya había terminado casi todo el trabajo y se puso a ultimar los detalles de
161

la limpieza. La señora Benton la vio limpiar los cristales con unos movimientos frenéticos que más tarde describiría al señor Parsons y al capitán Hamilton. Caía la tarde y el aire del patio era de un azul pálido. La señora Abercrombie vio que las luces de su clase se apagaban y que la señorita Channing salió, cerrando la puerta tras ella. Se quedó un instante mirando el interior, luego se volvió y se alejó. Segundos después, el señor Taylor, banquero local que vivía en una mansión de Myrtle Street, la vio de pie junto a la columna de esculturas del jardín delantero de la escuela, rozando ligeramente uno de los rostros con los dedos. Finalmente, justo antes de que cayera la noche y el sol se pusiera sobre un horizonte cargado de nubes de tormenta, mi padre salió de la escuela, miró casualmente hacia la izquierda y la vio de pie frente al acantilado, de espaldas al faro
blanco, con el pelo suelto ondeando libre al viento mientras ella contemplaba cómo el mar se oscurecía.
Nadie vio a la señorita Channing en ningún momento del día siguiente, el 28 de mayo de 1927. El cartero dijo que su casa estaba desierta cuando fue a las once a entregar la correspondencia, y un cazador que respondía al nombre de Marcus Lowe, atrapado por una repentina tormenta como la que había barrido el Cabo dos días antes, dijo más tarde que había tenido que refugiarse durante casi media hora en el porche de Milford Cottage y que no oyó nada en su interior. Tampoco vio que se encendiera ninguna lámpara, a pesar de la oscuridad que cubrió las orillas de la Laguna Negra.
162

25
ES BASTANTE POSIBLE que Sarah, que iba a su lección dominical de lectura, fuera la primera persona que viera a la señorita Channing desde que la tarde del viernes anterior a los exámenes finales se marchara de la escuela.
La tormenta de la tarde anterior había cesado y el aire, a su paso, estaba limpio y fragante. Yo la acompañaba por la carretera de Plymouth, y ella parecía no recordar las amargas palabras que le había dicho dos días antes en el campo de juegos de la escuela. En un momento dado hasta me agarró del brazo y se apoyó en él mientras seguíamos caminando. Se notaba que estaba contenta y segura de sí misma, y que había dejado atrás a la chica tímida de hacía un año.
—Voy a echar de menos a la señorita Channing —me comentó—. Pero no pienso dejar de estudiar.
Ya dominaba las reglas básicas de la lectura y la escritura y, varias veces en las últimas semanas la había visto sentada en la cocina con un libro abierto en el regazo y los ojos clavados en la página. Algunas palabras las leía bien, otras se le resistían, pero su progreso era el propio de una persona con ambición y tenacidad, armas que habrían de servirle para escapar de una vida a la que de otro modo se vería condenada.
Sarah me soltó el brazo y me miró.
—Nunca me rendiré, Henry —me dijo.
Aquella mañana se había vestido más formal que de costumbre, como deferencia, sin duda, hacia la señorita Channing. Llevaba una blusa blanca y una falda granate y el pelo ondulado le caía sobre los hombros y la espalda. También era especial lo que le llevaba. No eran galletas ni un pastel, como en otras ocasiones, sino un chal azul marino con una franja dorada; los colores de la escuela.
—¿Crees que a la señorita Channing le gustará? —me preguntó, sacándolo de la cesta.
Me encogí de hombros.
—No lo sé —le respondí, recordando lo desgraciada y distante que me había parecido el último día de clase, cuando se despidió de nosotros con un leve movimiento de cabeza en el umbral de la puerta. Pero incluso aquella frialdad era mejor que el tormento que había visto en ella dos noches antes, que la expresión de su mirada al darme el collar, que la determinación de sus palabras, «Deshazte de esto».
Pero yo no me había deshecho del collar, y mientras nos acercábamos al desvío de la carretera, notaba cómo se me movía en el bolsillo del pantalón, como una serpiente que reclamara su libertad.
De pronto me detuve; había tenido una idea.
—¿Qué te pasa, Henry? —me preguntó Sarah.
Metí la mano en el bolsillo y noté que las cuentas de vidrio se me enroscaban en los dedos.
163

—Tengo que ir un momento a casa del señor Reed —le dije.
—¿A casa del señor Reed? ¿Por qué?
—Tengo que darle algo. Luego iré a Milford Cottage.
Sarah asintió y siguió caminando por el desvío que conducía a casa de la señorita Channing; yo tomé el que rodeaba la laguna por la derecha y llegaba hasta la casa del señor Reed.
Llegué minutos después. El coche se hallaba aparcado en la entrada, pero el patio estaba desierto, y no oí ningún ruido procedente de la casa.
Entonces fue cuando vi a la señora Reed que venía hacia mí desde el cobertizo gris que había al final de la finca. Caminaba pesadamente sobre la maleza y estaba tan imbuida en sus pensamientos que no me vio hasta que estuvo a punto de llegar al porche.
—Buenos días, señora Reed —le dije.
Ella se detuvo en seco, desconcertada, y puso la mano extendida sobre los ojos, a modo de visera, para protegerlos del brillante sol de la mañana. Me miró con un extraño recelo, como si fuera una sombra que acabara de descubrir en el bosque, o algo que estuviera escabulléndose tras una puerta.
—Soy Henry Griswald —le recordé—. El chico que...
—Sé quien eres —me respondió alzando de pronto la barbilla, como previendo el estallido que no tardaría en llegar—. Eres el que le ayudaba con la barca.
En su tono de voz adiviné una acusación, pero decidí ignorarla.
—¿Está en casa el señor Reed?
Mi pregunta pareció desencadenar su angustia.
—No —respondió, nerviosa—. Está fuera, paseando por alguna parte. —Dirigió la mirada hacia la laguna, hacia la casa blanca que se entreveía en el otro extremo—. No sé dónde está.
—¿Y sabe cuándo volverá?
—No, no lo sé —respondió. La tensión de su voz aumentaba por momentos. Arqueó una ceja—. ¿Por qué estás aquí? —me preguntó con un gran desasosiego, como si yo fuera un ave rapaz a punto de abalanzarme sobre ella desde las alturas.
—Sólo quería ver al señor Reed, eso es todo.
Entonces tuvo otra idea, y su mente se lanzó en aquella nueva dirección.
—¿Es que se va a escapar? —me preguntó con un hilo de voz muy agudo—. ¿Nos va a abandonar a Mary y a mí? —Miró de nuevo hacia la laguna—. ¿Se va con ella?
Me encogí de hombros.
—No lo...
Algo pareció haberse encendido en su mente.
164

—No sería el primero, ¿sabes? El primero en dejarme.
Yo no dije nada.
Ahora me miraba con aprensión, como si no fuera un niño sino alguien llegado para causarle daño, como si mis dedos no se enredaran a un collar de vidrio sino a una soga de color gris o al mango de una navaja con filo de acero.
—Sólo quería verle. Ya volveré en otro momento.
Me miró, enfadada.
—Dile que no lo consentiré otra vez —me dijo en voz alta, como si estuviera hablando con alguien situado a más distancia—. Me dijo que vendría a casa.
—Seguro que estará aquí en unos minutos —le contesté.
Se quedó en silencio, aislada en una distracción impenetrable, con los ojos perdidos, incapaces de concentrarse en nada que estuviera más allá de su delantal viejo, del que empezó a tirar.
Contemplándola en aquel momento, fui incapaz de imaginar que pudiera volver a abrazar al señor Reed, llevarlo hasta su cama, pasear siquiera con él por el bosque en una tarde de nieve. ¿Cómo iba a poder vivir el resto de su vida con ella, comerse la espesa sopa de pescado mientras ella le observaba desde el otro extremo de la mesa, hablando del precio de la manteca, pero pensando sólo en la traición?
De repente, la alternativa a aquel destino se me apareció con mayor claridad que nunca, y vi a la señorita Channing saliendo del faro, al señor Reed a su lado, a los dos avanzando por la carretera de la costa, atravesando las calles del pueblo hasta llegar al Elizabeth. Vi las magníficas velas desplegándose, los vientos favorables aguardándoles como corceles para llevárselos lejos de allí.
Y fue entonces, en un momento de revelación suprema, cuando me llegó la respuesta. Tendría que ser otro quien lo hiciera. Alguien tenía que liberarlos. La señorita Channing y el señor Reed estaban prisioneros sin remedio en las mazmorras de la escuela, mi padre era el antipático guardián y la señora Reed la centinela de la verja. Dependía de mí convertirme en el héroe de la novela, hacer girar la llave de hierro, abrir el pesado puertón.
Así que miré a la señora Reed a los ojos y le dije:
—Deje que se vayan, señora Reed. Quieren ser libres.
Al oír mis palabras se le heló la mirada y todos los músculos de su rostro se tensaron.
—¿Qué has dicho?
—Quieren ser libres —repetí yo, sorprendido y envalentonado a la vez por mi propia osadía.
Me miró, impertérrita.
—¿Libres?
Miré hacia la laguna. A lo lejos se veía el sauce que había frente a Milford Cottage, el embarcadero que se adentraba en sus aguas. Me vino a la mente el instante en que la
165

señorita Channing acarició con su mano temblorosa la mejilla del señor Reed, su expresión al recibir la caricia.
Aquella visión me llevó a proseguir con implacable determinación.
—Sí —proseguí fríamente—. Ser libres. Eso es lo que quieren. La señorita Channing y el señor Reed.
Durante unos segundos me miró en silencio, con los ojos vacíos de expresión y los rasgos mortecinos, apagados, como aplastados por un gran peso. Luego su cuerpo se agarrotó, como oprimido por un nudo, y se giró y se fue mientras gritaba:
—Mary, entra en casa.
Aquella llamada resonó en los bosques vecinos mientras ella subía los escalones del porche y se perdió en su interior. La niña apareció por una esquina momentos después, subió las escaleras de madera y se rió con fuerza antes de desaparecer en la oscuridad de la casa.
La señorita Channing y Sarah ya estaban en Milford Cottage cuando llegué minutos después. Me quedé allí de pie, entre las dos, muy erguido, aún sorprendido de la gran hazaña que creía haber protagonizado.
Sarah había esperado a que llegara para darle el regalo a la señorita Channing.
—Esto es para usted —le dijo, sonriendo, mientras sacaba el chal de la cesta.
—Gracias —respondió ella mientras lo sostenía con delicadeza, como si se tratara de un recién nacido—. Es muy bonito, Sarah.
Estábamos los tres en la salón. Muchas de las pertenencias de la señorita Channing estaban ya empaquetadas en las mismas maletas de piel que yo le había ayudado a llevar hacía casi un año, junto a unas cajas en las que había guardado las pocas cosas que había adquirido desde su llegada. Me imaginé a mí mismo subiéndolas a la barca del señor Reed. Luego me quedaría en el embarcadero y agitaría la mano, despidiéndome de ellos mientras se alejaban del club náutico para no volver nunca a Chatham.
—Yo también tengo algo para ti —le dijo la señorita Channing a Sarah. Se fue un momento a su dormitorio y salió con una pulsera africana en la mano.
Las cuentas de colores brillaron a la luz.
—Esto es por todo el trabajo que has hecho —le dijo mientras se la entregaba.
Sarah abrió mucho los ojos.
—Oh, gracias, señorita Channing —le dijo mientras se la ponía.
—Bueno, es hora de empezar la clase —zanjó la señorita Channing.
Se sentaron a la mesa de la ventana, como siempre. Sarah dispuso los libros mientras la señorita Channing leía las tareas que le había puesto el domingo anterior.
Las dejé solas para que pudieran trabajar y me acerqué a la orilla de la laguna. A lo lejos vi la casa del señor Reed medio oculta por los árboles y el coche inmóvil aparcado delante.
166

Una hora después yo seguía en el mismo sitio, y vi que Sarah y la señorita Channing salían de la casa y venían hacia mí. Sarah, como solía hacer al terminar las clases, hablaba por los codos.
—¿Y adonde irá ahora que deja la escuela?
La respuesta de la señorita Channing fue más rápida de lo que yo esperaba.
—A Boston, tal vez —dijo—. Al menos durante un tiempo.
Sarah sonrió, emocionada.
—Vaya, esa sí que es una ciudad bonita —comentó—. Y una vez instalada, ¿qué piensa hacer allí?
La señorita Channing se encogió de hombros.
—No lo sé.
Aquel era un tema que parecía angustiarla. Para evitarlo, se dirigió a mí y me dijo:
—Henry. Tengo algunos libros de la biblioteca de la escuela. ¿Te importaría devolverlos por mí?
—Claro que no, señorita Channing.
Se dio media vuelta y empezó a caminar en dirección a la casa a paso tan ligero que tuve que correr para poder seguirla. Una vez dentro, sacó una caja de libros de su dormitorio.
—Henry, quisiera disculparme por el estado en que me encontraste la otra noche —me dijo mientras me daba los libros.
—No hay nada de qué disculparse, señorita Channing —le contesté, sonriendo para mis adentros al pensar en los muchos motivos que tal vez tuviera dentro de muy poco para darme las gracias, en el paso final que acababa de dar, en la decisión que ni ella ni el señor Reed se habían visto capaces de tomar, atados como estaban por la gran cadena que les ligaba a Chatham.
Después de aquella conversación, salimos al jardín y caminamos hasta el sauce. Ya era casi mediodía y la mañana se mostraba tranquila y apacible. Las ramas del árbol se inclinaban en busca de humedad. A nuestra derecha, Sarah caminaba sobre el pequeño embarcadero. Al llegar al final, vaciló un instante, como si no estuviera segura de su estabilidad, y se quedó allí de pie, en el mismo borde, una figura delicada recortada al viento con su mejor vestido.
—Espero que cuides de Sarah —dijo la señorita Channing mientras la contemplaba—. Anímala a seguir estudiando.
—No creo que necesite que la animen —dije yo, mirando en dirección a la casa del señor Reed. En aquel momento vi que la señora Reed bajaba corriendo las escalera del porche y que llevaba a Mary cogida de la mano. Al llegar al último escalón, se detuvo un instante y miró a izquierda y derecha, como quien busca respuestas en el aire. Acto seguido reemprendió la marcha y se dirigió, más despacio, al cobertizo. Su hija iba a su lado, trotando despreocupadamente.
167

Durante unos instantes desaparecieron tras un espeso follaje, y al fin la señora Reed volvió a aparecer, esta vez caminando de regreso en dirección al coche. Ya lo había puesto en marcha cuando me giré y vi que la señorita Channing estaba contemplando la misma escena.
—Está loca —dije—. La señora Reed.
La señorita Channing me clavó la mirada. Hizo el ademán de decirme algo, pero se contuvo. Notaba que estaba intentando relacionar algunas ideas. Supongo que yo esperaba que añadiera algo sobre la señora Reed, pero no fue así.
—Sé como tu padre, Henry. Sé un buen hombre, como tu padre.
Yo la miré, sorprendido por la alta estima que acababa de demostrar por mi padre, buscando desesperadamente algo que consiguiera atenuar la admiración que sentía por él. Pero descubrí que no se me ocurría nada que, al decirlo, no provocara que al mismo tiempo se le acabara la admiración que también pudiera sentir por mí. Por eso nos quedamos los dos allí, en silencio, a la orilla de la laguna, hasta que oímos que un coche se acercaba por la carretera de Plymouth. El motor, muy acelerado, resonaba cada vez más fuerte, y aquel ruido fue haciéndose más ensordecedor.
Me giré y vi que pasaba de largo a toda velocidad, envuelto en una nube de polvo que se posó en las malas hierbas del embarcadero, dando tumbos a izquierda y derecha a una velocidad infernal mientras se acercaba peligrosamente al embarcadero.
Durante un instante de pánico, me quedé allí, inmóvil, como una máscara mortuoria pegada a una columna inerte, hasta que el grito de la señorita Channing volvió a poner el mundo en movimiento. Vi que Sarah se giraba, y que el coche se desplazaba un poco a la derecha, como queriendo evitarla. Pero era demasiado tarde y la arrolló de pleno. Salió despedida y cayó al agua. El coche se escoró a la izquierda y, como un pájaro negro sin alas, se zambulló panza arriba en las profundidades de la Laguna Negra, hundiéndose sin ruido mientras las ruedas traseras seguían girando y salpicando agua al aire del verano.
Nos levantamos a la vez. La señorita Channing entró en la laguna y sostuvo el cuerpo roto de Sarah en sus brazos. Yo fui hasta el borde del embarcadero y me lancé al agua.
Cuando volví a salir a la superficie, un minuto después, empapado y tembloroso por el horror de lo que acababa de presenciar, me encontré a la señorita Channing arrodillada al borde del embarcadero, sosteniendo a Sarah en sus brazos.
—Es la señora Reed —le dije mientras salía del agua.
Ella me miró con la mirada llena de dolor y de pánico.
—¿Está muerta?
Respondí con la frialdad y la falta de pasión que habría de marcar mi vida a partir de ese momento.
—Sí.
168

26
NUNCA HE PODIDO recordar con exactitud lo que ocurrió después de salir del agua. Sé que me fui corriendo a donde la señorita Channing estaba sentada, empapada hasta los huesos y temblando, en la orilla, con la cabeza de Sarah recostada en su regazo. Recuerdo que cuando me acerqué a ella tenía los ojos abiertos, inmóviles, fijos, pero vi que parpadeaba lentamente y me invadió una inmensa oleada de esperanza al pensar que tal vez estuviera bien.
En algún momento posterior, recuerdo haber caminado por la carretera, empapado y con el pelo en los ojos, hasta que hice señales a un coche para que se detuviera. El conductor era un tipo viejo, un granjero del lugar, según supe luego, que me miraba incrédulo mientras yo trataba de explicarle con palabras entrecortadas que había habido un accidente en la Laguna Negra y que por favor buscara a un médico, o a la policía, que los avisara deprisa, por favor. Recuerdo que de pronto reaccionó y que sus movimientos se hicieron súbitamente ágiles y rápidos, como si la desesperación le hubiera devuelto de pronto la juventud.
—Estaré de vuelta en un momento, hijo —me prometió mientras se alejaba a toda velocidad en dirección a Chatham.
Después volví corriendo a Milford Cottage. La señorita Channing seguía en el mismo sitio cuando llegué. Sarah, en sus brazos, seguía con vida pero estaba inconsciente, con los ojos cerrados y la respiración muy débil. Del codo le salía una astilla de hueso blanco. Por lo demás, no tenía herida visible alguna.
Nos quedamos allí, sentados, en silencio. Sólo se oía, de vez en cuando, el leve oleaje del lago o una ráfaga de viento que agitaba las hojas de los árboles. Gracias a aquellos sonidos sabíamos que todo aquello era real, que había sucedido en realidad, que habían atropellado a Sarah y que, bajo la superficie de la Laguna Negra, la señora Reed reposaba con la cabeza apoyada en el volante de su coche.
El doctor Craddock fue el primero en llegar. Su lujoso sedan nuevo se aproximó por la carretera y se detuvo suavemente frente a Milford Cottage. Se bajó del coche de un salto y se dirigió hacia nosotros con el maletín negro en la mano.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó mientras se arrodillaba, sostenía el brazo de Sarah y empezaba a buscarle el pulso.
—Un coche —exclamé yo—. La ha atropellado un coche.
Soltó el brazo de Sarah, abrió el maletín con un gesto certero y sacó el estetoscopio.
—¿Qué coche? —preguntó.
Vi que la señorita Channing miraba en dirección a la laguna mientras aguardaba mi respuesta.
—Está en el agua —dije—. El coche está en el agua. Se salió del embarcadero.
El doctor Craddock me miró un instante mientras presionaba el estetoscopio en el pecho de Sarah.
169

—¿Y era esta señorita la que lo conducía?
—No —le dije—. En el coche hay alguien.
Entonces vi en su rostro el primer indicio del horror que pronto habría de apoderarse del pueblo entero, como una neblina gris.
—Es una mujer —añadí, incapaz de pronunciar su nombre, intentando ya entonces borrarla de mi memoria—. Está muerta.
—¿Estás seguro?
—Sí.
Volvió a meter el estetoscopio en el maletín, y sacó una jeringuilla con una aguja hipodérmica y una ampolla que contenía un líquido claro.
—¿Y tú? ¿Estás bien? —me preguntó.
—Sí.
Miró a la señorita Channing.
—¿Y usted? —le preguntó mientras inyectaba el contenido de la ampolla en el brazo de Sarah.
—Yo estoy bien —repondió, con el profundo e impenetrable pesar que habría de acompañarla ya para siempre.
—La mujer del coche, ¿quién es?
—Abigail Reed —dijo la señorita Channing. Acto seguido, bajó la mirada y retiró un mechón de pelo mojado del rostro de Sarah—. Y esta es Sarah Doyle.
Cuando llegó el capitán Lawrence P. Hamilton, de la policía estatal de Massachusetts, ya se habían llevado a Sarah. Era un hombre alto, canoso, de figura estilizada, curiosamente elegante en lo físico, aunque con una expresión severa producto, seguramente, de la sordidez de las cosas que había tenido que ver a causa de su trabajo.
Cuando llegó, la señorita Channing y yo estábamos de pie junto a la casa. El césped de la entrada, otrora desierto, estaba lleno de otras personas; el policía municipal, el forense, dos de los cuatro cargos oficiales de Chatham, el minúsculo engranaje oficial del pueblo, que ya había acudido a la llamada de su deber.
El capitán Hamilton no formaba parte de aquel grupo local, como podía deducirse fácilmente sólo con verle. Había algo en él que sugería una distinción nacida tanto de una autoridad como de una experiencia que tenían sus raíces bien lejos de los confines de Chatham, e incluso del Cabo Cod. Se notaba en el paso decidido con el que se acercó a nosotros, en el brío de su voz cuando nos habló, en su manera aparente de anticiparse a nuestras respuestas antes incluso de formular las preguntas.
—Eres Henry Griswald, ¿no? —me preguntó.
—Sí.
170

—¿Usted vive en esta casa, señorita Channing?
Ella asintió con la cabeza y se apretó el pecho con los brazos, como si intentara protegerse de un escalofrío repentino.
—Ya tengo casi todos los detalles —dijo el capitán Hamilton—. Del accidente, quiero decir.
Miró en dirección a la laguna. Había un tractor en la orilla y un hombre en traje de baño, metido en el agua hasta la cintura, sostenía una pesada cadena en la mano.
—Ahora vamos a sacar el coche —nos dijo el capitán Hamilton.
El hombre que estaba en el agua se zambulló y desapareció bajo la superficie, salpicando espuma blanca con los pies.
—Estaba casada, según tengo entendido —dijo el capitán Hamilton—. ¿Con Leland Reed?
Por más extraño que pueda parecer, la verdad es que hasta ese momento no había pensado en él para nada, ni en la persona que el capitán mencionó a continuación.
—Y me han dicho que tenía una niña pequeña, una hija. ¿La han visto?
—No.
—Bueno, en su casa no parece haber nadie —añadió el capitán señalando con la cabeza en dirección a la otra orilla.
—¿Tienen alguna idea de dónde pueden encontrarse el señor Reed y su hija?
Recordé lo último que había visto en casa del señor Reed; la señora Reed avanzando por el jardín, su hija trotando dócilmente a su lado, ambas dirigiéndose al cobertizo gris.
—Creo que sé dónde está la niña —respondí.
El capitán Hamilton pareció sorprenderse al oír aquello.
—¿Ah sí?
—En el cobertizo.
—¿Qué cobertizo?
—Hay uno a unos cien metros de la casa, más o menos.
El capitán Hamilton me miró atentamente.
—¿Te importaría mostrármelo, Henry?
Asentí.
—De acuerdo —le dije, aunque la sola idea de regresar a la casa del señor Reed hizo que me recorriera un escalofrío.
El capitán Hamilton miró a la señorita Channing y luego se llevó la mano a su gorra, en un ademán de saludo militar.
—Volveremos a hablar —le dijo mientras me cogía del brazo y me llevaba con él.
171

Momentos después, tal como declararía ante el tribunal aquel mes de agosto, el capitán Hamilton y yo fuimos caminando por la orilla de la Laguna Negra. El viejo cobertizo estaba rodeado de árboles. La puerta estaba cerrada desde fuera con un gran pasador oxidado.
Cuando estuvimos a pocos metros de distancia oímos algo que procedía del interior. Era un ruido sordo, indeterminado, como un leve gemido que tanto podía ser de una cría de gato como de perro.
—Apártate, hijo —me dijo el capitán Hamilton cuando llegamos a la puerta.
Hice lo que me ordenó y me quedé a escasa distancia de la puerta. La abrió y dio un paso al frente.
—No tengas miedo —oí que decía mientras se internaba en el cobertizo. Segundos después, volvió a surgir de entre la oscuridad, con Mary en los brazos, empapada de sudor y con el pelo rubio enredado y cayéndole sobre los hombros. Miraba temerosa al capitán Hamilton con sus enormes ojos azules y repetía una y otra vez su pregunta con una voz muy baja, incomprensible. «¿Dónde ha ido mi mamá?», pregunta cuya respuesta habría de oír muchas veces en la cruel coplilla de colegio que se inventó poco después:
A la Negra Laguna
Donde ahogada está
Por culpa de la amante de tu papá.
El coche del señor Reed ya había sido rescatado del fondo de la laguna cuando el capitán Hamilton y yo regresamos a Milford Cottage. Mientras estuvimos ausentes, habían sacado el cuerpo sin vida de la señora Reed, y lo habían trasladado a la funeraria Henson, donde lo depositaron sobre una mesa de metal y lo cubrieron con una sábana blanca, según supe más tarde.
Cuando llegó mi padre, la señorita Channing y yo nos encontrábamos cerca de la casa. Estaba completamente desconcertado.
—Dios mío, Henry, ¿es verdad? —me preguntó, mirándome.
Yo asentí con la cabeza.
Su mirada se dirigió luego a la señorita Channing, y en aquel instante vi que un miedo terrible le cruzaba por el rostro, la sensación de que aún había lecciones más tenebrosas que extraer de la Laguna Negra. Sin decir nada, se adelantó, la agarró del brazo y la condujo a la casa, donde permanecieron unos minutos hablando a solas; mi padre, junto a la chimenea; ella, sentada en una silla, alzando la cabeza para mirarle.
Salieron antes de que el capitán Hamilton llegara de nuevo. Se saludaron de un modo que daba a entender que ya se conocían.
—Su hijo es un chico muy valiente, señor Griswald —dijo el capitán Hamilton—. Hizo lo que pudo por salvarla.
Noté que los ojos se me cerraban muy despacio, vi a la señora Reed que me miraba a través de una película de agua verde.
172

—El coche no parece tener ningún problema —añadió el capitán Hamilton, dirigiéndose a todos—. Los frenos están bien, la barra de dirección también. No hay razones para pensar en un... accidente. Henry, cuando el coche se acercaba, ¿te fijaste en la señora Reed?
Negué con la cabeza.
—Sólo me fijé en el coche.
El capitán Hamilton hizo el gesto de preguntarme algo más, pero mi padre intervino.
—¿Y qué importancia puede tener eso, capitán? ¿Qué importa que Henry la viera o no?
—Si el coche no tenía ningún problema mecánico, entonces tenemos que empezar a preguntarnos si el problema lo tuvo la persona que lo conducía. —Se encogió de hombros—. Quiero decir un infarto, o una embolia, alguna razón que hiciera que la señora Reed perdiera el control.
Durante unos instantes, nadie habló. Luego, el capitán se giró hacia la señorita Channing y le preguntó:
—Y a la niña, a Sarah Boyle, ¿la conocía la señora Reed?
La señorita Channing negó con la cabeza.
—No, creo que no.
El capitán Hamilton pareció darle vueltas a esa idea en la cabeza y llegar a alguna conclusión antes de pasar al siguiente pensamiento.
—¿Y a usted, señorita Channing? ¿La conocía la señora Reed?
—Superficialmente.
—¿Había venido alguna vez a visitarla a su casa?
—No.
La vista del capitán se dirigió a la carretera y se demoró allí unos instantes, antes de volver a centrarse en la señorita Channing.
—Bueno, si la señora Reed no la conocía, ¿por qué había de venir por aquí? —le preguntó—. Es un camino sin salida, así que a menos que tuviera algo que tratar con usted, ¿por qué tendría que haber venido hasta aquí?
La señorita Channing contestó con la única respuesta a su alcance.
—No lo sé, capitán Hamilton.
Tras aquellas palabras, mi padre dio un paso atrás y me agarró del hombro.
—Bueno, tengo que llevar a mi hijo a casa —dijo—. Tiene que cambiarse de ropa.
El capitán Hamilton no hizo ningún intento de retenernos y a los pocos segundos ya estábamos en el coche de mi padre. Era una tarde radiante, de aire limpio. Mientras nos alejábamos, vi que el capitán se despedía de la señorita Channing y se dirigía al embarcadero. En la punta estaba el señor Parsons mirando el agua, con su traje oscuro y su
173

sombrero de hongo encajado en la cabeza.
174

27
UNA VEZ EN CASA, mi padre me ordenó que me cambiara rápido y que bajara de nuevo. Habían llevado a Sarah a la clínica del doctor Craddock, dijo, y debíamos acudir lo antes posible para estar junto a ella. Hice lo que me mandó y me quité una ropa que había llegado a estar completamente empapada pero que entonces ya sólo estaba húmeda. Me vestí y bajé corriendo las escaleras. Mi padre me aguardaba, impaciente, en el porche. Mi madre ya estaba sentada en el asiento delantero del Ford.
—Sabía que algo malo iba a pasar —dijo apenas me hube montado—. Las mujeres, esas cosas las saben.
La clínica del doctor Craddock ocupaba una casa grande en el extremo oriental de Chatham. En otros tiempos había sido la residencia de un próspero marino mercante, pero ahora hacía las veces de pequeño hospital. Las habitaciones estaban en la segunda planta.
El doctor nos recibió en la puerta. Llevaba una bata blanca y un estetoscopio colgado al cuello.
—¿Cómo está? —preguntó mi padre de inmediato.
—Todavía está inconsciente —respondió mi padre—. Creo que deben prepararse para lo peor.
—¿Quiere decir que puede morir?
El doctor Craddock asintió.
—Está en estado de conmoción. Y eso siempre es muy peligroso.
Nos hizo pasar al interior del edificio y nos acompañó a la segunda planta. Sarah estaba en una cama, con los ojos cerrados, inmóviles, y la respiración irregular, entrecortada.
—Dios mío —murmuró mi madre acercándose a la cama—. Pobre Sarah.
Contemplándola, costaba imaginarse que su vida corriera tanto peligro. Tenía el rosto intacto, precioso, como el de una bella durmiente. Alguien le había peinado el pelo negro (luego supe que lo había hecho el doctor Craddock en persona; aquel gesto siempre me pareció de una extraordinaria ternura).
Mi padre se acercó para acariciarle la mejilla. Retiró la mano y se dirigió al doctor.
—¿Y cuándo se sabrá si... se pondrá bien?
—No lo sé —respondió el doctor Craddock—. Si no hay lesiones cerebrales, entonces es posible que...
Hizo una pausa, reticente a hacernos albergar vanas esperanzas.
—Sabremos algo más en las horas inmediatas.
—Por favor, comuníqueme cualquier cambio y dígame si hay algo que pueda hacer —dijo mi padre.
175

El doctor Craddock asintió.
—¿Cuánto tiempo lleva con ustedes?
—Casi dos años. —Mi padre bajó la vista para mirarla—. Es una chica tan dulce. Inteligente. Ambiciosa. Estaba aprendiendo a leer.
Al mirarla desde donde me encontraba, a un lado de la cama, se me hacía difícil imaginar que sólo unas horas antes estuviera tan llena de vida, tan orgullosa de los progresos que había hecho en sus clases con la señorita Channing, que se hubiera puesto su pulsera africana como si fuera un emblema de sus nuevos conocimientos. La vida me pareció de pronto incierta, puramente física y por tanto del todo incapaz de protegerse de las terribles embestidas, accidentes, enfermedades o incluso de los límites invisibles del tiempo. La vida que tanto apreciábamos no era más que un punto de luz, un minúsculo haz de conciencia, de una fragilidad sin límites, breve, insostenible, y en eso las grandes vidas y las pequeñas estaban igualadas, todas unidas con delicadeza por un mero aliento común.
Aquella tarde regresamos a casa en silencio. Mi madre, en el asiento delantero, rezongaba para sus adentros. Mi padre, al volante, concentrado en la carretera, intentaba sin duda hacer encajar aquella última catástrofe con su esquema vital, darle el significado que merecía, tal vez incluso algún imaginario bien.
Por mi parte, me daba cuenta de que no soportaba pensar en lo sucedido en la Laguna Negra, ni en Sarah ni en la señora Reed, que no podía soportar tanta devastación en mi mente. Ni la visión de los huesos quebrados de Sarah, ni las desesperadas bocanadas de la señora Reed.
Por eso decidí concentrarme sólo en la señorita Channing, y la imaginé sola, en su casa, o caminando por el bosque cercano. Me parecía completamente injusto que en aquellas circunstancias tuviera que quedarse sola. Por eso, al acercarnos a Myrtle Street, dije:
—¿Y la señorita Channing? ¿No deberíamos...?
—¿La señorita Channing? —exclamó mi madre, con un claro gesto de desagrado en el rostro—. ¿Qué pasa con la señorita Channing?
—Bueno, que a lo mejor está sola. Se me ha ocurrido que podríamos traerla...
—¿Aquí? ¿Traerla aquí? ¿A nuestra casa?
Miré a mi padre, esperando que me apoyara, pero no apartó la vista del camino ni abrió la boca. Supongo que no quería enfrentarse a la creciente cólera de mi madre.
—Esa mujer nunca volverá a poner los pies en nuestra casa —declaró mi madre—. ¿Te ha quedado claro, Henry? Nunca más. Asentí débilmente y no dije nada.
El ambiente en nuestra casa se volvió tan sombrío al llegar la noche que me alegró poder salir un rato. Mi padre me llevó hasta la clínica del doctor Craddock y me dejó allí, dicíéndome que alguien iría a las doce a reemplazarme. .
El doctor me recibió en la puerta. Me dijo que el estado de Sarah no había cambiado, que parecía no sufrir, dentro de la gravedad.
176

—Hay una enfermera al final del pasillo —añadió—. Llámala si ves que Sarah experimenta algún tipo de malestar.
—Lo haré —le dije, y me quedé mirándole mientras bajaba los escalones de la entrada, se metía en su coche y arrancaba.
Sarah seguía tendida boca arriba, en la misma postura en que la habíamos visto por la tarde, tapada con una sábana hasta la cintura, con el brazo enyesado. A la luz de la lámpara de la mesilla contigua, a su rostro no parecía llegar la sangre, era de una palidez fantasmal.
Me quedé mirándola un poco más, le toqué la sien con la yema de los dedos y luego me senté en una silla, al lado de la ventana, y me dispuse a hacerle compañía. Me había traído un libro, una gruesa novela de marinos que había sacado de la limitada colección de la biblioteca de la escuela. Pensaba concentrarme sólo en su lectura, me había dicho a mí mismo al sacarlo del estante, dejar que mi mente se llenara hasta el borde, sin permitir que ningún otro pensamiento entrara en ella.
Pero no llevaría más de veinte páginas cuando vi que alguien entraba en el vestíbulo oscuro, una mujer alta y delgada con el pelo negro enmarcándole ambos lados de la cara.
—Hola, Henry —dijo la señorita Channing.
Me puse en pie, incapaz de articular palabra. Su presencia fue como un chorro de agua helada en mi rostro, que me despertó a la conciencia de lo que había hecho.
—¿Cómo está?
Dejé el libro sobre la silla.
—No ha mejorado mucho desde... desde...
Se acercó despacio y se quedó junto a la cama. Llevaba un vestido blanco y, sobre los hombros, se había puesto el chal que Sarah le había regalado. La miró un rato en silencio, y luego dirigió la mirada hacia donde yo me encontraba, de pie al lado de mi silla.
—Dile a tu padre que mañana me gustaría quedarme a hacerle compañía —me dijo.
—Sí, señorita Channing.
—Tanto tiempo como haga falta.
—Se lo diré.
Acarició la mejilla de Sarah, se apartó de la cama, pasó por mi lado y finalmente salió de la habitación tan sigilosamente como había entrado.
Sé que el resto de aquella noche se quedó sola en su casa, contemplando seguramente el viejo embarcadero de madera, sentada junto a la ventana. La chimenea apagada, a sólo unos metros, aún contenía las cenizas de las cartas que el señor Reed le había escrito y que el señor Parsons encontraría tres días después cuando fue a su casa a interrogarla sobre «ciertas cosas» que había oído en la escuela de Chatham.
Yo, por mi parte, me quedé junto a la cama de Sarah, intentando concentrarme en la lectura, pero incapaz de olvidarme del susurro de su respiración, del hecho de que a medida que
177

pasaban las horas, se hacía cada vez más débil. De vez en cuando me llegaba un gemido casi inaudible, pero nunca observé síntoma alguno del «malestar» del que me había advertido el doctor Craddock. Más bien parecía estar totalmente en paz y, cada vez que la miraba, trataba de imaginar su estado de inconsciencia y me preguntaba si, allí encerrada en las profundidades de sí misma, era capaz de sentir cosas que los demás no podíamos sentir, el fluir de la sangre a través de las válvulas de su corazón, los destellos infinitesimales de su cerebro, tal vez incluso el movimiento de aquellos diminutos músculos de los que la señorita Channing nos habló una vez y que todo verdadero artista debía llegar a comprender.
Por eso no me di cuenta de nada hasta que, casi a las doce de la noche, el doctor Craddock entró en la habitación, se acercó a la cama, le tomó el pulso y movió la cabeza de izquierda a derecha. En aquel momento supe que incluso las pequeñas sensaciones que le llegaron desde lo más profundo de su intimidad habían cesado.
Cuando mi padre vino a buscarme, ya le habían dicho que Sarah había muerto. Avanzó hacia mí lentamente, como si estuviera atravesando una cortina espesa de aire impenetrable. Suspiró profundamente y me abrazó:
—Es muy triste, Henry —me dijo desolado.
Volvimos a casa directamente, avanzando despacio por el centro del pueblo. Las tiendas estaban cerradas, las calles, desiertas, excepto por algunos pescadores que vi al pasar junto al puerto. Vi la barca del señor Reed amarrada en el club náutico. El gran mástil blanco del Elizabeth se movía a un lado y otro y, durante un instante, me acordé otra vez de todo, del señor Reed y la señorita Channing sentados en las escaleras de la escuela, o en el banco, frente al acantilado, con el bastón dispuesto entre los dos, como una línea divisoria. Había sido hacia la primavera cuando empezaron a pasear juntos por el pueblo, amistosamente, hombro con hombro; su amor ya iba creciendo imparable en aquellos días. No, no es que creciera —pensé— es que se cerraba sobre ellos como un nudo corredizo, y también sobre la señora Reed y sobre Sarah, hasta sobre la pequeña Mary, y por eso el amor dejó de parecerme algo elevado, romántico, dejó de parecerme un tema digno de poemas y canciones, dejó de parecerme incluso algo que mereciera la pena perseguir.
Por eso, después de lo que pasó, nunca perseguí el amor.
—Tendremos que hacer un comunicado en la escuela mañana por la mañana —le dijo mi padre a mi madre al entrar en la salita—. Hay que decírselo a los alumnos. Y el capitán Hamilton quiere interrogar a algunas personas por la tarde.
Mi madre, que movía con fuerza las agujas de calceta y que tenía la cabeza tan llena de muertes, no parecía sorprendida en lo más mínimo por el curso que estaban tomando los acontecimientos.
—Está claro que tendrán que hacer muchas preguntas —dijo sin levantar la vista.
—¿Y a quién quieren interrogar? —le pregunté a mi padre.
—A mí, por supuesto —me respondió, intentando hacerme creer que se trataba poco menos que de una mera rutina policial, de una formalidad—. Y a algunos profesores.
—También querrán hablar conmigo —dijo mi madre con los ojos enfebrecidos, impaciente de que le llegara el turno.
178

—¿Y por qué habrían de querer hablar contigo, Mildred? —preguntó mi padre.
—Por lo que me dijo la señora Reed —respondió, sin apartar la vista de la calceta—. Lo de esa mujer y el señor Reed.
Por primera vez, vi que mi padre se enfadaba.
—Tú no vas a ir por ahí propagando murmuraciones, Mildred —le espetó.
En aquel momento mi madre estalló. Entrecerró los ojos con furia y dijo:
—¿Murmuraciones? No son murmuraciones, Arthur. Estoy hablando de lo que me dijo la señora Reed aquí mismo, en esta sala, cosas que me pidió que mantuviera en secreto, cosa que he hecho... hasta hoy.
—¿Y qué «cosas» son esas, si me permites la pregunta?
—Creía que se avecinaban cosas malas —respondió mi madre—. En el astillero. En el club náutico. Creía que había una confabulación en su contra.
Boquiabierto, mi padre la miró:
—No lo estarás diciendo en serio.
Mi madre se mantuvo firme.
—Creía que tal vez su marido intentara matarla. El señor Reed, quiero decir. Estaba aterrorizada.
—Pero si a la señora Reed no la han asesinado, Mildred, si ha sido un accidente.
El ruido de las agujas cesó. Mi madre se incorporó hacia delante y le miró.
—Arthur, vio un cuchillo, y también una soga. Y ya habían trazado el mapa de la ruta por la que pensaban huir.
Entornó los ojos, amenazadora.
—También había veneno.
Sentí que se me cortaba la respiración.
—¿Veneno?
Mi madre asintió.
—Un frasco de arsénico. Eso fue lo que vio. Allí, junto al cuchillo y la soga.
Yo apenas daba crédito a lo que estaba oyendo.
—Eso era para las ratas —le dije—. En el astillero. Yo mismo le ayudé a esparcirlo.
Mi madre hizo como si no me hubiera oído. Volvió a apoyar la espalda en la butaca y empezó a tejer de nuevo a un ritmo infernal.
—Y tanto que habrá preguntas —concluyó—. Muchas preguntas, no hay duda.
Supongo que fue en aquel momento cuando contemplé por primera vez las consecuencias
179

posteriores de lo que había sucedido aquella tarde en la Laguna Negra. Las cosas no iban a terminar con la muerte de la señora Reed, ahogada en su coche, ni con la de Sarah, muerta en la cama del hospital. Sus muertes no eran más que el principio de una destrucción que aún no había concluido.
180

28
ME PASÉ TODA AQUELLA NOCHE flotando en aguas verdes, vi la cabeza de la señora Reed acercarse a mí desde las turbias profundidades, los rasgos apretados angustiosamente contra el cristal de la ventanilla, los ojos muy abiertos.
A la mañana siguiente estaba exhausto y creí que me iba a desmayar cuando mi padre convocó a todos los alumnos en el jardín delantero de la escuela y les comunicó lo que creía que debían saber sobre los acontecimientos del día anterior, el «trágico accidente» que había tenido lugar en la Laguna Negra, la «pérdida de control» del coche del señor Reed, las muertes de la señora Reed y de Sarah.
En cuanto al estado del señor Reed y de la señorita Channing, mi padre no dijo nada, excepto que en aquellos momentos se encontraban en sus respectivos domicilios. El señor Reed cuidaba de su hija, y la señorita Channing seguía con los preparativos de su marcha. No sabía si alguno de los dos regresaría a la escuela antes del final del curso, y pidió a los niños que los «tuvieran en sus pensamientos».
La mayor parte de aquella larga jornada la pasé en mi habitación, casi escondiéndome, pues no deseaba tropezarme con mi madre, que iba por la casa de un lado a otro, ni encontrarme con mis compañeros de clase, porque era normal que quisieran coserme a preguntas sobre lo ocurrido en la laguna. Pero, por encima de todo lo demás, lo que trataba de evitar era el encuentro con el capitán Hamilton, porque cuando me miraba me sentía como una alimaña corriendo por una llanura desértica, perseguida desde la altura por una gran ave de presa a punto de arrojarse sobre mí a toda velocidad en pos de la verdad.
Por eso estaba en mí habitación cuando oí que llamaban a la puerta de abajo. Bajé con cuidado y vi al señor Parsons que, con el sombrero en la mano, saludaba a mi madre en el vestíbulo.
—¿Está el señor Griswald en casa?
—No, está en la funeraria —respondió mi madre—. Haciendo los preparativos para el entierro de Sarah.
El señor Parsons asintió.
—¿Podría decirle que me llame cuando llegue?
Mi madre le dijo que sí, pero no añadió nada más.
El señor Parsons sonrió amablemente y se dio media vuelta dispuesto a marcharse. Creía que mi madre no se lo impediría, que había decidido morderse la lengua. Pero de repente, cuando el señor Parsons aún no había salido del todo, dijo:
—Es horrible lo que le ha pasado a Sarah... y a la señora Reed, claro.
El señor Parsons asintió.
—Sí, es terrible —dijo, aunque sin mucho énfasis, y ya en el umbral de la puerta, pues estaba claro que había otros temas que le interesaban más.
181

—Vino a verme, ¿sabe? —añadió mi madre—. La señora Reed.
El señor Parsons se detuvo y se giró para mirarla.
—¿Y cuándo fue eso, señora Griswald?
—Hace poco —respondió mi madre.
Hizo una pausa y luego añadió con fingida importancia:
—Parecía bastante perturbada.
—¿Por qué motivo?
—Asuntos familiares. Problemas de familia.
El señor Parsons volvió a entrar en el vestíbulo.
—¿Estaría usted dispuesta a hablar de esa conversación, señora Griswald? —le preguntó.
Vi que mi madre asentía con la cabeza, que le indicaba el camino de la salita y que cerraba la puerta.
Mi padre regresó a casa una hora más tarde. El señor Parsons ya se había marchado, pero mi madre no hizo intento alguno de ocultarle su visita ni lo que le había dicho en el transcurso de la misma. Desde lo alto de las escaleras, apostado como si fuera un espía, oí que le decía a mi padre exactamente lo que me había temido.
—No, no he hecho ninguna acusación —dijo mi madre—. Sólo he dicho la verdad, la pura verdad.
—¿Y qué verdad es esa, Mildred?
—Lo que me dijo la señora Reed.
—¿Sobre el señor Reed?
—Sobre él y esa mujer.
—¿Le has hablado de la señorita Channing? ¿Le has hablado de ella al señor Parsons?
—Sí.
—¿Por qué?
—Porque la señora Reed me dijo que había visto un retrato suyo en el astillero. Sabía que el señor Reed tenía un idilio con ella.
—¿Y qué le has dicho?
—Que ella sospechaba algo. Que creía que había algo entre ellos dos, que estaba asustada.
—¿Asustada?
—Tenía miedo de ellos, de los dos. De lo que podían llegar a hacer. Escaparse juntos, o algo peor.
—¿Peor?
182

—Lo que encontró en los astilleros. El cuchillo que vio, y el...
—¿Le has contado estas cosas al señor Parsons?
—Le he contado lo que me dijo la señora Reed. Eso es todo.
Me quedé esperando a que dijera algo más, pero sólo escuché silencio. Desde donde me encontraba, en lo alto de las escaleras, vi que mi padre salía de la casa y que mi madre le seguía. Se montaron en el coche y partieron, sin duda hacia la funeraria en la que Sarah yacía en una sala llena de flores que habían enviado los profesores de la escuela.
Cuando regresaron a casa, un rato después, había empezado a oscurecer y ellos seguían sin dirigirse la palabra. Se quedaron así, en silencio, en la salita, y cenaron en silencio. A partir de aquel día nunca más volvieron a hablarse con ternura.
Pasé el resto de la mañana siguiente en mi habitación, tumbado en la cama. Abajo, oí a mi madre haciendo las tareas de las que antes se encargaba Sarah. Supongo que de vez en cuando me quedé adormilado, pero no lo recuerdo.
El calor del mediodía hizo que mi habitación se caldeara demasiado, así que salí al porche y me senté en el balancín. A mi memoria acudieron recuerdos fragmentados de Sarah, palabras y miradas que se arremolinaban en mi mente como trozos de papel arrastrados por el viento. Al cabo de un rato, mi madre me trajo un bocadillo y un vaso de agua, pero allí se quedaron, intactos.
Más tarde decidí dar un paseo, acercarme tal vez a la playa, donde esperaba hallar algo de alivio a las horribles escenas que se agolpaban en mi mente. Caminé calle abajo en dirección al acantilado, que parecía crecer a cada paso que daba. A la izquierda estaban los campos de juegos —ahora desiertos— de la escuela, la columna de rostros de la señorita Channing aún en pie, brillando a la luz estival, y a la derecha, el faro, la torre de cegadora blancura, eterna, imperturbable, en mudo contraste con la humanidad caótica que se extendía a su alrededor.
Llegué hasta el borde del acantilado, pero no bajé a la playa. Minutos más tarde seguía allí, sentado en el mismo banco en el que antes se habían sentado el señor Reed y la señorita Channing, cuando vi que el coche del señor Parsons remontaba la cuesta, giraba a la izquierda y se detenía justo frente a mí.
—Hola, Henry —me dijo el señor Parsons al bajar del coche.
Le saludé con la cabeza.
Se acercó hasta el banco y se sentó a mi lado.
—¿Podríamos charlar un rato? —dijo.
No le respondí y él, en vez de insistir, se quedó allí sentado en silencio y, al cabo de un rato añadió:
—Vamos a dar un paseo, Henry.
Nos levantamos y descendimos por Myrtle Street, pasamos delante de la escuela y seguimos avanzando hacia el campo de juegos.
183

—He hablado con bastantes personas de la escuela —me dijo finalmente.
Yo seguía mirando al frente, y no comenté nada.
—Varias han mencionado tu nombre, Henry. Todos parecen creer que tenías una relación bastante estrecha con los dos. Con la señorita Channing y el señor Reed, quiero decir.
Asentí con la cabeza, pero no dije nada.
—Dicen que pasabas muchos ratos con el señor Reed, en la casa de pescadores que tiene en el puerto. Que le ayudaste a construir la barca, eso es lo que dicen.
Hizo una pausa y me miró.
—El caso es que hemos empezado a hacernos preguntas sobre cómo ha podido suceder una cosa así, Henry. Es decir, hemos empezado a preguntarnos qué pretendía la señora Reed cuando se acercó a Milford Cottage el domingo pasado.
Yo seguía sin decir nada.
El señor Parsons reemprendió la marcha, arrastrándome sutilmente a su lado.
—Sé que eres un chico muy valiente —dijo—. Eso nadie lo pone en duda. Hiciste todo lo que estuvo en tu mano por salvar a la señora Reed. Pero ahora tienes otro deber. Sabemos que la señora Reed estaba bastante segura de que su marido tenía relaciones con otra mujer. Y sabemos que esa mujer era Elizabeth Channing.
Notaba que se me cerraban lentamente los ojos mientras seguíamos avanzando, como si al hacerlo pudieran borrar todo lo que había sucedido en la Laguna Negra.
—Creemos que en realidad buscaba a la señorita Channing, que lo que sucedió en la Laguna Negra no fue un accidente.
Me mantuve en silencio.
—Creemos que la señora Reed confundió a Sarah con la señorita Channing, y que la mató por error.
Seguimos caminando un poco más. Finalmente, el señor Parsons volvió a detenerse y me dijo, mirándome fijamente.
—Así que fue asesinato, ¿verdad, Henry? Lo que quería la señora Reed cuando arrolló a Sarah Doyle era asesinar.
En mis ojos, el señor Parsons vio la respuesta.
—¿Desde cuándo lo sabías?
Me encogí de hombros.
—Mira, Henry, todos están orgullosos de ti, de lo que hiciste para intentar salvarla y todo eso. Pero, como ya te he dicho antes, ahora tienes otra responsabilidad. Decir la verdad, toda la verdad. .. estoy seguro de que ya sabes como acaba.
—Y nada más que la verdad —concluí en un susurro apenas audible.
184

—Eso es —dijo el señor Parsons apoyándome la mano en el hombro—. Vayamos hasta el astillero, hijo, y hablemos un poco más.
Le hice una visita guiada por la casa de pescadores. Me di cuenta de que no podía apartar la vista del dibujo que le había hecho a la señorita Channing.
—Fue ella la que se lo hizo —dijo con una certeza que me dejó perplejo—. Fue ella la que hizo que se volviera loco.
Se acercó a la ventana. A lo lejos, en otro punto del puerto, el Elizabeth seguía amarrado, balanceándose suavemente en el agua.
—Alguien tiene que pagar por esto, Henry —dijo sin girarse a mirarme—. Hay demasiadas muertes como para que esto quede impune.
Poco después salimos juntos de la casa de los pescadores, nos montamos en su coche y me llevó a casa.
Antes de detenerse frente a ella, hizo un último comentario.
—Lo que aún no entendemos es qué fue lo que lo desencadenó todo aquel día —dijo distraídamente, como con mera curiosidad—. Lo que hizo que la señora Reed reaccionara así. Porque en el fondo ella sabía desde hacía tiempo lo de su marido con la señorita Channing. Nos preguntamos qué pasó aquel día que hizo que se colmara el vaso, que la llevara a perseguirla de aquel modo y a matar a aquella pobre niña por error.
No llegó a plantearlo en forma de pregunta, y por eso no le respondí. Me limité a bajarme del coche y a observarle mientras se alejaba, envolviéndome en mi silencio como en un manto de piedra.
185

29
HASTA MUCHOS AÑOS DESPUÉS no supe exactamente lo que pasó al día siguiente. Sólo supe que el señor Parsons y el capitán Hamilton llegaron a casa temprano, que mi padre les hizo entrar rápidamente a la salita, que estuvo hablando con ellos unos minutos y que luego salieron juntos y se sentó muy serio en el asiento trasero del coche patrulla del capitán Hamilton. Volvió en el mismo coche minutos después, esta vez con una niña pequeña en brazos, vestida de azul y con el pelo rubio que le caía por la cara. La reconocí inmediatamente. Era Mary Reed.
—Me han pedido que nos encarguemos de Mary durante un tiempo —me explicó mi padre.
Luego me dijo que saliera con ella a hacer un picnic... Mi madre había preparado algo de comer y lo había metido en la cesta en que Sarah llevaba galletas y tartas a la señorita Channing.
—Llévala a la playa y procura que se distraiga, Henry —me dijo mi padre—. Va a pasar una temporada bastante asustada.
Así, antes de salir de casa, subí corriendo a mi habitación y cogí una vieja cometa que hacía años que no usaba. En la playa, enseñé a Mary a hacerla volar, a correr contra el viento para que se levantara del suelo. Estuvimos mucho rato viéndola surcar el cielo azul, y nunca olvidaré las tímidas sonrisas que esbozaba de vez en cuando y que se desvanecían casi de inmediato, devolviendo a su rostro una expresión de profunda tristeza que le nacía de lo más profundo de su ser.
—Como sospechaban que el señor Reed podría haber estado urdiendo el asesinato de su esposa, se llevaron a Mary —me dijo mi padre muchos años después, cuando yo ya era un adulto y él un hombre mayor y estábamos sentados en la minúscula habitación que utilizaba como despacho privado—. Para asegurarse de que estuviera a salvo. Aquello fue lo que me dijo el señor Parsons cuando me llevó a casa del señor Reed aquella mañana.
Lo que mi padre presenció en la Laguna Negra minutos después acabó siendo un recuerdo que nunca le abandonó. La expresión del señor Reed mostraba una angustia tan genuina, tan poco contaminada por cualquier otro sentimiento que —según me dijo— le pareció un instinto básico, elemental.
Al principio, al señor Reed le desconcertó encontrar a tantos hombres en su puerta, según me contó mi padre. Además de él mismo, el señor Parsons y el capitán Hamilton, les acompañaban dos oficiales uniformados de la policía estatal de Massachusetts. El primero en hablar fue el señor Parsons. —Nos gustaría hablar con usted un momento, señor Reed. Él asintió, salió al porche y entornó la puerta tras de sí. —Hemos estado investigando algunas cosas. Miró al interior de la casa y vio a Mary con la cara apoyada en la pantalla mosquitera de la ventana, que por lo demás estaba abierta.
—Bajemos al jardín —dijo mientras agarraba suavemente al señor Reed del codo y le conducía escaleras abajo. Caminaron hasta el lago y se quedaron allí, en corro, con el señor Reed en el centro—. Señor Reed —prosiguió el señor Parsons— estamos preocupados por el bienestar de su hija.
186

Fue entonces cuando el señor Reed empezó a comprender que se trataba de un asunto grave, aunque aún no acababa de comprender todas sus implicaciones.
—¿Preocupados por Mary? —preguntó—. ¿Por qué están preocupados por Mary?
—Tenemos motivos —le explicó el señor Parsons— relacionados con su vínculo con la señora Reed.
—¿Qué motivos?
—No hace falta entrar en detalles por el momento —zanjó el señor Parsons—, pero bastan para hacer que la comunidad se preocupe por su hija.
—¿De qué tipo de preocupación habla?
—De su seguridad.
—Mi hija está perfectamente segura.
El señor Parsons meneó la cabeza, se sacó un papel del bolsillo de su chaqueta y se lo dio.
—Ya ha habido bastantes muertes. No podemos arriesgarnos a que haya más.
El señor Reed miró al señor Parsons, aún algo desconcertado.
—¿De qué está hablando? —preguntó. Miró el papel que acababa de darle—. ¿Qué es esto?
—Vamos a retirarle la custodia de su hija —le dijo el señor Parsons—. El señor Griswald ha accedido a hacerse cargo de la niña hasta que se clarifiquen ciertos puntos.
El señor Reed hizo el gesto de devolverle el papel.
—No se van a llevar a mi hija, no voy a consentirlo.
La voz del señor Parsons se hizo más dura.
—Me temo que sí, señor Reed.
El señor Reed empezó a retroceder, pero los hombres cerraron el cerco a su alrededor.
—No, no pueden hacer eso.
El capitán Hamilton dio un paso al frente.
—Señor Reed, supongo que desea evitarle a su hija la visión de un forcejeo, ¿no es así?
El señor Reed miró en dirección al porche. Allí estaba Mary.
—Por favor, no nos hagan esto —imploró el señor Reed con un susurro dirigido al señor Parsons—. Ahora no. No ahora que su madre acaba de...
Miró a mi padre, implorante.
—Por favor, señor Griswald, no puede usted...
—Es sólo hasta que aclaremos las cosas —insistió el señor Parsons, interrumpiéndole.
De pronto, el señor Reed empezó a mover la cabeza e intentó abrirse paso entre el corro que
187

le aprisionaba. Los hombres cerraron más el círculo y, en el forcejeo, se le escapó el bastón, cayó al suelo y quedó allí tendido, haciendo esfuerzos infructuosos por ponerse en pie. Entonces, según me contó mi padre, lanzó un grito desesperado que parecía resumir el precario estado de su voluntad.
—Cuando se levantó parecía otra persona —me dijo mi padre—. Como si hubiera liberado toda su fuerza. No dijo nada más. Se quedó allí, mirando el porche, y con la mano hizo un gesto a Mary para que se acercara. Al principio ella no quería, estaba muy asustada, claro, con todos aquellos hombres a los que no conocía y que acababan de rodear a su padre de aquella manera. Negaba con la cabeza. Ya te imaginarás cómo se sentía.
Pero al final la niña bajó hasta donde se encontraban. El señor Reed la sostuvo en sus brazos, le besó tiernamente y se la pasó a mi padre. Las palabras que pronunció en aquel momento parecieron premonitorias. —Así estará mejor.
Le acarició el pelo y se marchó, sin decirle adiós. Poco más de una hora después de aquellos traumáticos hechos, Mary se encontraba caminando conmigo por la playa, haciendo volar mi vieja cometa roja. Así estuvimos hasta que la primera línea de nubes de tormenta apareció por el horizonte. Los relámpagos aún estaban lejos, y llegamos a casa mucho antes de que empezara a llover.
Al anochecer, la lluvia ya había amainado, pero horas más tarde volvió a empezar. Poco después, el coche del doctor Craddock se detuvo frente a nuestra casa. Llevaba puesta una gabardina larga y un sombrero gris que se quitó al llegar al porche, donde mi padre se encontraba descansando en una mecedora. Yo estaba en el balancín, unos metros más allá.
—Vengo por lo de la niña —dijo—, por lo de Mary Reed.
Mi padre se incorporó, desconcertado.
—¿Mary Reed? ¿Qué le pasa?
El doctor Craddock vaciló unos instantes. Se notaba que, en aquel momento, se estaba jugando algo muy importante.
—Seguro que ya sabe que mi esposa y yo... que no... que no tenemos hijos.
Mi padre asintió.
—Bueno, queremos que sepa que estamos muy interesados en que Mary se quede con nosotros —dijo el doctor Craddock—. Mi esposa sería una buena madre para ella, estoy seguro. Y creo que yo podría ser un buen padre.
—Mary ya tiene padre —dijo el mío con una dureza inesperada, como si tuviera delante a un ladrón de niños.
El doctor Craddock le miró con sorpresa.
—¿Es que no lo sabe?
—¿Saber qué?
Recuerdo que me levanté y me acerqué despacio a donde se encontraba mi padre. En aquel momento, el doctor Craddock le estaba explicando que habían encontrado la barca del señor
188

Reed a la deriva, y que en su interior no había nada más que su bastón de madera y una nota escrita en un trozo de vela, atada al mástil:
«Cuiden de Mary y díganle que hago esto por amor».
Creo que, en general, Mary Reed estuvo bien atendida; que en general, a pesar de los muchos problemas que surgieron más adelante, de los fantasmas que le acecharon y acabaron consumiéndola, de los períodos de silencio en los que se sumía a veces, el doctor Craddock y su esposa siguieron amándola y esforzándose por ayudarla. En un principio pareció que iban a conseguirlo, que Mary había acabado viéndolos como a unos padres, que había dejado atrás su horrible legado. Cuando ingresó en la escuela local, ya todos la llamaban por su segundo nombre, Alice, y por su apellido adoptivo, Craddock.
Aquella fue una recuperación que mi padre había esperado y, tal vez, incluso creído posible.
—Con el tiempo, se repondrá —le oí decir cuando el doctor Craddock le agarró la manita blanca y le ayudó a bajar las escaleras del porche que nos guarecía de la lluvia.
Pero nunca se curó.
La muerte del señor Reed hizo de la señorita Channing la única persona sobre quien podía recaer el peso de la ley y, por eso, tras unos días de investigaciones, siguiendo las instrucciones del señor Parsons, la fiscalía la acusó de dos cargos. El primero, el más grave, fue de conspiración para asesinar a Abigail Reed, pero el segundo era también bastante grave para la época: adulterio.
Fue mi padre quien le comunicó aquellos dos enjuiciamientos, autorizado por el capitán Hamilton, que era a quien correspondía en realidad la notificación.
—Sube al coche, Henry —me dijo mi padre la mañana de nuestro último viaje a Milford Cottage—. Si se pone... bueno... difícil, tal vez necesite tu ayuda.
Pero la señorita Channing no se puso «difícil» aquella mañana. Al contrario; se quedó inmóvil mientras mi padre le comunicaba que los dos procesos penales habían sido admitidos a trámite y que tendría que someterse a un juicio. Acto seguido le recomendó un abogado local que estaba dispuesto a ejercer la defensa.
—No quiero ningún abogado, señor Griswald. —Pero la acusan de cargos muy graves, señorita Channing —apuntó mi padre—. Hay testigos en su contra. Gente a quien interrogarán sobre lo que afirman haber visto u oído.
Se notaba que las palabras que pronunció a continuación le dolieron especialmente.
—Mi esposa será uno de esos testigos —le dijo—. Henry también.
Me imaginé que en aquel momento me clavaría la mirada, me paralizaría con la penetrante expresión de sus ojos, pero no apartó la vista de mi padre.
—No me importa —fue todo lo que dijo.
Nos fuimos de su casa minutos después. Aquella mañana no le dije ni una palabra a la señorita Channing y me limité a mirarla con frialdad. Mi comportamiento estaba empezando a adoptar la forma del duro caparazón que finalmente mostré el día en que testifiqué contra
189

ella, respondiendo a cada pregunta con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, consciente en todo momento de que había una pregunta que el señor Parsons nunca me formularía, porque no sospechaba ni remotamente que era yo quien tenía la respuesta: «¿Qué sucedió en realidad en la Laguna Negra aquel día?».
190

30
EL JUICIO de la señorita Channing se celebró aquel mismo agosto. Durante el intervalo no la vi ni supe de nadie que la hubiera visto. A mi padre, la furia abyecta de mi madre le privó prácticamente de cualquier contacto con ella.
En cuanto a los cargos presentados contra ella, lo cierto es que las evidencias nunca resultaron sustanciales. Pero fueron presentándose ante al tribunal poco a poco, relatos fragmentados de encuentros, retazos de conversaciones cazadas al vuelo, un retrato colgado en una casa de pescadores, una cartilla escolar con una curiosa dedicatoria, un mapa de navegación que el señor Parsons llamó «ruta de escape», un velero llamado Elizabeth, un montón de cartas medio quemadas en una chimenea vacía, un cuchillo, un trozo de soga, un frasco de arsénico.
Contra todo aquello (además de contra la feroz necesidad de Chatham de «hacer pagar a alguien» por lo sucedido), la señorita Channing estaba sola. Escuchó el testimonio de los testigos que eran llamados a declarar, personas que habían visto y oído cosas en la distancia, mi conmovedora declaración y, luego, la de mi madre.
Durante todo el tiempo que duró la declaración de los testigos, permaneció siempre tan quieta en el banquillo de los acusados que cuando el alguacil la llamó para que subiera al estrado pensé que no se levantaría.
Pero se levantó, decidida, mirando fijamente el estrado hasta que lo alcanzó y se sentó en él. Aguardó pacientemente hasta que el señor Parsons se incorporó y se dirigió hacia ella desde la otra punta de la sala. Los ojos de los miembros del tribunal se desplazaban de su rostro a sus dedos blancos e inmóviles, como si pensaran encontrar en ellos manchas de sangre.
Nunca olvidaré la ternura con la que mi padre siguió la declaración de la señorita Channing, una ternura tan verdadera que con el tiempo llegué a pensar que la comprensión y el perdón eran sus dos pasiones más profundas.
Claro está que la expresión de mi madre era mucho más severa; seguro que los pensamientos que le rondaban por la mente eran menos caritativos: recuerdos de personas a las que había conocido, la carrera de su esposo en entredicho, una escuela a punto de caer en desgracia. En sus ojos se apreciaba el desprecio inconfundible que sentía por una mujer que en su opinión era responsable de todo lo sucedido.
Yo, por mi parte, me descubrí apartando la mirada cuando subió al estrado, incapaz de enfrentarme a su estampa, tan aislada, tan sola que parecía la protagonista de una tragedia antigua, Antígona o Medea, una mujer dirigiéndose al altar del sacrificio y en relación a la cual yo me sentía como una sombra oculta tras un tapiz, el causante secreto de su caída.
Aquel día llevaba un vestido negro, largo, fruncido en los puños y el cuello. Pero más que su ropa, más que su manera de apartarse el pelo de la cara y recogérselo en una cola con una cinta negra, me fijé en lo poco que se parecía a la joven a quien vi bajarse del autobús de Boston casi un año antes, en lo ajado de su expresión, como si se hubiera pasado las últimas semanas rememorando todos los hechos por los cuales, en aquel momento, a causa de su propia insistencia, hubiera sido llamada a declarar.
191

Ahora sé que, incluso en aquel momento, y a pesar de tanta desolación, una parte de mí aún se demoraba en la agonía del romanticismo en el que tanto necesitaba creer y que me había llevado a aquel acto de destrucción, destrucción que en aquel momento seguía intentando ocultar. Y aun así, a pesar de todo el dolor y la muerte que había traído consigo, yo seguía queriendo que en su declaración la señorita Channing hablara francamente del amor, del derecho de amar, que usara las mismas palabras valientes y arriesgadas que su padre había escrito en su libro. Quería que se pusiera en pie y acallara a las gentes de Chatham, igual que Hipatia había acallado a las multitudes de Alejandría, de pie en su carro, sacudiendo el látigo con furia. Quería que fuera tan despiadada y expeditiva con el señor Parsons como yo lo había sido con la señora Reed, para justificar así, al menos durante un breve pero glorioso instante, aquello tan horrible que le había hecho a ella e, indirectamente, a Sarah Doyfe, Porque aquello parecía ser lo único que aún podía salvarse del naufragio de la Laguna Negra, un momento de arrojo en el que una mujer se mantuviera firme en sus ideas, desafiando al tumulto, divulgando la verdad al son ensordecedor de trompetas. Todo lo demás, pensaba yo, eran ruinas y muerte.
Pero aquel día, en el estrado, la señorita Channing no hizo lo que yo quería que hiciera. Al contrario, se limitó a responder lacónicamente las preguntas del señor Parsons sobre la primera fase de su «relación» con el señor Reed, pues estaba totalmente convencido de que todo lo que acabó sucediendo en la Laguna Negra tenía su origen en los tranquilos trayectos desde Milford Cottage hasta la escuela de Chatham, en los ociosos paseos por el pueblo, en las horas de descanso que pasaban juntos, sentados en el banco del acantilado; todo aquello había empezado a fluir como un río infernal hacia los que insistía en llamar «asesinatos» de la Laguna Negra.
Durante el interrogatorio, la señorita Channing permanecía sentada muy erguida, con las manos en el regazo, tan formal y recatada como una doncella, y cuando hablaba su voz era clara y directa, aunque dijera lo contrario de lo que yo esperaba oír y mintiera, mintiera y mintiera, dejándome boquiabierto con la magnitud de sus mentiras, asegurando que su «relación» con el señor Reed nunca había sobrepasado «los límites de un contacto razonable».
Al decir aquello, me vi a mí mismo de nuevo en Milford Cottage aquella mañana fría de enero en que sus dedos temblaron al acariciar la mejilla del señor Reed y recordé que luego, semanas después, había visto su angustia dentro de la casa, mientras el viento golpeaba con fuerza los cristales, y ella me dijo: «No puedo más». Que ahora fuera capaz de negar lo profundo de su pasión me escandalizaba y me llenaba de frío desprecio hacia ella, porque todo lo que yo había hecho, el paso innombrable que había dado por los dos, parecía poco más que un estúpido acto adolescente que había ido demasiado lejos.
Viéndola allí sentada con aspecto de institutriz, respondiendo educadamente a las preguntas cada vez más incisivas del señor Parsons, sentí toda la fuerza de su traición. Pues ahora me daba cuenta de lo que debía haber sentido la señora Reed, porque había entregado amor y devoción y a cambio recibía mentiras y falsedad.
Así, sentí que en mí crecía una especie de odio, la sensación de estar colgando de la horca de mi propia conciencia, mientras ella ahora intentaba rechazar por fantasioso aquel amor romántico y salvaje que yo había visto con tanta claridad y que creía su deber defender, si no por mí, al menos por el señor Reed, incluso por su propio padre.
192

En aquel estado de ánimo, noté que empezaba a tomar partido por el señor Parsons, que intentaba dejar en evidencia a la señorita Channing, desenmascarar la historia que iba inventando, interrumpiéndola continuamente con preguntas duras, acusatorias. «Cuando iba en el coche del señor Reed, sabía que era un hombre casado, ¿verdad, señorita Channing? ¿Sabía que tenía una hija?»
A medida que ella iba respondiendo, yo recordaba las muchas ocasiones en que la había visto en el coche del señor Reed, cada vez más animada con el paso de los días, feliz cuando la llevó a su casa aquella mañana de nieve de noviembre en que juntos nos comimos el pastel de frutas que había hecho Sarah, contenta de sentarse a su lado en el banco del acantilado, de pasear con él por las calles del pueblo, de conversar con él al acabar las clases. Si, durante aquellos momentos, nunca habían traspasado los «límites del contacto aceptable», entonces yo había malgastado mi carta fatal y había venerado en el altar de un amor que nunca había existido realmente excepto en mi propia imaginación.
Y, de hecho, a medida que la señorita Channing proseguía con su declaración, tan recatada y persuasiva, empecé a pensar que tal vez sí me lo había imaginado todo, tal vez había visto cosas que no existían por mi propio anhelo de verlas, que los ojos llenos de deseo y los dedos temblorosos no eran más que una agonía romántica, producto de mi mente.
Por eso, sentí un inmenso alivio cuando el señor Parsons le preguntó:
—¿Está usted diciendo, señorita Channing, que nunca estuvo enamorada de Leland Reed?
Y ella respondió sin sombra de duda:
Acusada: No, no estoy diciendo eso. Nunca lo diría. Yo amaba a Leleand Reed. Nunca he amado a nadie como le amaba a él.
Entonces, con voz atronadora, bíblica, el señor Parsons le preguntó:
—Pero usted sabía que estaba casado, ¿verdad señorita Channing? ¿Sabía que tenía una hija?
Acusada: Sí, claro que sabía que estaba casado y tenía una hija.
Señor Parsons: Y cada vez que la dejaba, ya fuera en su casa o en algún bosquecillo en mitad de un cementerio, o después de haber paseado por alguna playa retirada, él regresaba a su casa, al otro lado de la laguna, casa que compartía con su esposa y su hija, ¿no es cierto?
Acusada: Sí, así es.
Señor Parsons; ¿Y qué significaba para usted la existencia de una esposa y una hija, señorita Channing?
Su respuesta, como un viento huracanado, volvió a elevarme a las alturas.
Acusada: No significaba nada para mí, señor Parsons. Cuando se ama a alguien como yo amaba al señor Leland Reed, nada que no sea el amor importa.
Por más heroica que me pareciera a mí su afirmación, aquella era la puerta que el señor Parsons estaba esperando abrir desde hacía tiempo y, una vez abierta, atravesó el umbral.
193

Señor Parsons: Pero existían, ¿no es cierto? La señora Reed y la pequeña Mary existían.
Acusada: Sí, existían.
Señor Parsons: ¿Y le dijo el señor Reed que durante las últimas dos semanas había tenido discusiones terribles con su esposa, y que su hija las había presenciado?
Acusada: No, no me lo dijo.
Señor Parsons: ¿Le dijo que la señora Reed había empezado a sospechar de sus relaciones?
Acusada: No.
Señor Parsons: ¿Que incluso sospechaba que él planeaba asesinarla?
Acusada: No, no me lo dijo.
Señor Parsons: Bueno, ¿no es cierto acaso que el señor Reed quería librarse de su esposa?
Sentado en la sala de vistas en aquel momento, me acordé de la última vez que había oído al señor Reed hablar de su esposa, cuando los dos íbamos en su coche y los faros proyectaban su luz amarillenta en la carretera y en la casa que se recortaba a lo lejos. Recordé su mirada sobre las ventanas, la frialdad de sus palabras: A veces he llegado a desear su muerte.
Por eso, la respuesta de la señorita Channing, por proceder de una persona cuya valentía había empezado a admirar de nuevo, me dejaron perplejo.
Acusada: No, señor Parsons, no quería librarse de su esposa.
Señor Parsons: ¿Nunca le habló mal de ella?
Acusada: No, nunca.
Señor Parsons: ¿Ni conspiró para asesinarla?
Acusada: Por supuesto que no.
Señor Parsons: Bueno, muchas personas han declarado que el señor Reed estaba muy triste los últimos días del curso escolar. ¿Acaso lo niega?
Acusada: No, no lo niego.
Señor Parsons: Y en aquel estado hacía cosas que podríamos calificar de peculiares. Le puso su nombre al barco velero, y no el de su esposa o el de su hija.
Acusada: Sí.
Señor Parsons: También hizo algunas compras bastante comprometedoras. Adquirió una soga y un cuchillo. Compró veneno. No es evidente, pues, que, al menos durante las últimas semanas del curso, sí quisiera deshacerse de alguien, ¿no cree usted, señorita Channing?
Aquella era una pregunta retórica, planteada para impresionar al tribunal popular, porque sabía que no tenía ninguna prueba de que hubiera comprado cualquiera de aquellas cosas con el propósito de asesinar a Abigail Reed. Por ello, supuse que la señorita Channing le respondería con una simple negación. Pero no fue así.
194

Acusada: Sí, quería deshacerse de alguien, señor Parsons, pero no de su esposa.
Señor Parsons: Y bien, si no era de la señora Reed, ¿de quién quería deshacerse entonces, señorita Channing?
Acusada: De mí.
Señor Parsons: ¿De usted? ¿Me está diciendo que quería deshacerse de usted?
Acusada: Sí, así es. Quería que le dejara en paz. Que me fuera. Me lo dijo de la manera más inequívoca.
Señor Parsons: ¿Y cuándo se lo dijo?
Acusada: La última vez que le vi. Cuando nos encontramos en el faro. Fue allí donde me dijo que quería deshacerse de mí. Me dijo que ojalá estuviera muerta.
Cuando salí del tribunal de justicia aquella tarde, las últimas palabras de la declaración de la señorita Channing aún resonaban en mi mente.
Señor Parsons: ¿Leland Reed le dijo eso a usted, señorita Channing?
Acusada: Sí.
Señor Parsons: ¿Y declara usted también, señorita Channing, que el señor Reed nunca la amó?
Acusada: Puede que me amara, señor Parsons, pero no lo bastante.
Señor Parsons: ¿Lo bastante para qué?
Acusada: Lo bastante para abandonar otros amores. El amor que sentía por su esposa y su hija.
Señor Parsons: ¿Está usted diciendo que el señor Reed ya le había rechazado, que se quería deshacer de usted y regresar con su esposa y su hija, que ya había tomado aquella decisión cuando la señora Reed murió?
Acusada: En realidad nunca las abandonó. Nunca tuvo que tomar ninguna decisión al respecto. Era con ellas con quien deseaba estar, ellas a las que deseaba proteger, señor Parsons. No a mí.
En mi mente, vi a la señora Reed corriendo escaleras arriba, igual que aquel último día, llamando a Mary, volviendo a bajar un rato después para llevar a su hija al cobertizo. Después de aquello, todo había sido un remolino de muerte, el atropello del coche, el cuerpo de Sarah volando por los aires, la señora Reed mirándome desde las profundidades verdes, el señor Reed dejando el bastón en la cubierta del velero, engullido por las olas. ¿Y todo aquello había sucedido a causa de un comentario malinterpretado? «A veces he llegado a desear su muerte.» ¿Era realmente a la señorita Channing a quien el señor Reed había deseado ver muerta, atrapado como estaba entre dos amores en lucha? ¿Lo había entendido yo mal y, al hacerlo, había causado un daño aún mayor? Me acordé de la frase del libro del señor Channing que tanto admiraba: «La vida es mejor cuando se vive al borde de la locura» y de pronto me pareció que, de todas las mentiras que había oído en mi vida, aquella era la peor, la más grave, la que llevaba en sí más semillas de destrucción.
195

196

31
CUANDO LA SEÑORITA CHANNING concluyó su declaración, el juez consideró el caso visto para sentencia. El tribunal popular inició las deliberaciones. Durante los dos días que siguieron, Chatham entero aguantó la respiración. Las multitudes dejaron de concentrarse en la escalinata del tribunal de justicia y de agruparse en las esquinas o en el parque del ayuntamiento.
Nosotros, en casa, aguardábamos en silencio. Mi madre se ocupaba distraídamente del jardín; mi padre se quedaba hasta muy tarde en la escuela para matar el tiempo; yo leía en mi habitación o me iba a caminar por la playa.
El lunes siguiente, a las nueve de la mañana, el tribunal popular volvió a ocupar su sito en la sala de vistas. El portavoz entregó el veredicto al alguacil, que a su vez se lo dio al juez Crenshaw. Este, con una voz deliberadamente pausada, anunció que Elizabeth Rockbridge Channing había sido hallada inocente del primer cargo que pesaba contra ella, conspiración para asesinar. Miré a mi padre y vi en su rostro el gran alivio que sentía. Pero fue sólo un momento, porque aún quedaba el segundo cargo por leer.
Juez: De los cargos de adulterio, ¿cuál es vuestro veredicto para Elizabeth Rockbridge Channing?
En aquel momento, mi madre sonrió, satisfecha, cuando el portavoz leyó la respuesta: Culpable.
Miré a la señorita Channing, que estaba sentada a la mesa de la defensa, de cara al juez, inexpresiva. Al oír la sentencia, se limitó a cerrar un poco los ojos y a suspirar. Minutos después, mientras era conducida escaleras abajo hasta un coche que la esperaba y la multitud se arremolinaba para verla, observé que miraba a mi padre y asentía en silencio. A su vez, mi padre se quitó el sombrero en muestra de respeto, y aquel gesto, dada la naturaleza de su propia declaración, la imagen que había dado de sí misma como poco menos que una vampiresa seductora y perversa, me pareció uno de los más sorprendentes que le había visto hacer nunca.
No creo que la señorita Channing me viera en aquel momento, porque estaba más lejos y la multitud me rodeaba por todas partes. Pero aun así yo sí la vi a ella, con su expresión distante dibujada una vez más en el rostro, tal como la había visto meses antes, mirando al frente con los labios apretados, tal vez decidida, como la orgullosa Hipatia, a no llorar.
La condenaron a tres años de prisión, la máxima pena permitida en el estado de Massachusetts. Recuerdo que mi padre recibió la severidad del castigo con incredulidad, y que a mi madre le pareció una sentencia dictada directamente desde el cielo. «Ya se ha terminado todo», dijo con alivio. Durante el resto de la semana, no volvió a mencionar el juicio para nada, pero insistió en visitar la tumba de Sarah y la de la señora Reed para llevarles flores. Al señor Reed le habían enterrado a escasos metros de ellas, pero nunca vi a mi madre dirigir ni una mirada en aquella dirección.
Pero, claro, aquello no había terminado todavía, por más que dijera mi madre. Al menos no por lo que a mi padre respectaba. Porque aún quedaba por resolver el asunto de la escuela.
197

Durante las siguientes semanas, su destino pendió de un hilo.
Mi padre hizo lo que pudo por devolverle el prestigio de antaño, además de intentar lavar su propia reputación, que se había visto empañada por la tragedia de la Laguna Negra. Se creó una junta de gobierno para velar por los asuntos escolares y considerar sus posibilidades de futuro. Uno a uno, durante las semanas que quedaban de verano, los diferentes mecenas que hasta ahora habían contribuido económicamente con la escuela fueron retirando sus apoyos y muchos padres escribieron para decir que sus hijos no se incorporarían a clase el próximo curso.
Finalmente se abandonó toda esperanza de que la escuela pudiera sobrevivir y, en una reunión que se celebró a fines de septiembre, se dio oficialmente por cerrada. A mi padre le dieron una indemnización equivalente a dos semanas de sueldo y le abandonaron a su suerte.
Encontró un trabajo de profesor en la escuela estatal de un pueblo vecino, Harwichport, y durante aquel largo otoño, empezó a levantarse muy temprano, a coger su viejo guardapolvo gris, a montarse en el coche y a salir de nuestra nueva casa, mucho más pequeña y modesta, al este de Chatham.
Los profesores también tuvieron que solucionar como pudieron su repentino desempleo. La señora Benton consiguió un puesto de contable en la ferretería; la señora Abercrombie, como secretaria del señor Lloyd, un importante banquero local. Hubo otros profesores que hicieron otras cosas, claro, aunque la mayoría de ellos, finalmente, se marchó de Chatham y se fue en busca de trabajo a Boston, a Fall River o a otros pueblos de Cabo.
Aquel año, las primeras nieves no llegaron hasta que los adornos navideños del pueblo ya se habían vuelto a guardar en las cajas dispuestas en los sótanos del ayuntamiento. En febrero, cuando las nevadas se hicieron intensas y los cielos siempre amanecían cubiertos de nubes bajas, el edificio que en otro tiempo albergó la escuela ya se había convertido en una pequeña fábrica textil y la segunda planta se llenó de rollos de tela, cajas de hilo y botones; el ruido constante de las máquinas de coser salía sin cesar de las estancias de la planta baja.
Pero, por lo demás, las cosas volvieron a la normalidad, y la gente parecía no acordarse de la señorita Channing. Sólo la presencia de Mary Reed, sentada en la heladería entre el señor y la señora Craddock o haciendo muñecos de nieve en el jardín de su casa me recordaban su fatal destino.
Y así fueron pasando los años que, como siempre sucede, corren más deprisa de lo que creemos, sin darnos tiempo a pensar en lo que hemos hecho o vamos a hacer. Se construyeron nuevos edificios que sustituyeron a otros viejos; se asfaltaron calles, se instalaron nuevas farolas. Sobre el mar, muy arriba, el acantilado siguió recibiendo las embestidas de las olas y erosionándose casi imperceptiblemente, igual que nuestros cuerpos van perdiendo la batalla contra el tiempo, igual que nuestros sueños van rindiéndose a la realidad, igual que la vida que esperábamos se pliega ante la que finalmente nos es dada.
Y entonces, un día de diciembre del último año de condena de la señorita Channing, cuando yo me encontraba en casa de vacaciones, porque estaba estudiando mi primer curso en la universidad de Princeton, mi padre recibió una carta con membrete de la prisión de mujeres de Hardwick, carta que acabó engrosando lo que más tarde habría de convertirse en archivo del caso Chatham.
198

La carta decía así:
Querido señor Griswald:
Le escribo en relación a una de las reclusas, Elizabeth Rockbridge Channing, con la finalidad de informarle de que se encuentra enferma. En su ficha no constan ni parientes ni amigos que, en una circunstancia así, deban ser informados. Sin embargo, en conversaciones con la señorita Channing le he oído a menudo mencionar su nombre, de la época en que, según creo, fue empleada suya, y me pregunto si estaría usted en disposición de facilitarme los nombres y direcciones de cualquier pariente o persona allegada a quien deba informar de su estado.
Atentamente,
Mortimer Bly
Arden, Prisión Femenina de Hardwick
Mí padre respondió de inmediato y envió el nombre y la dirección del tío de la señorita Channing en el África oriental británica.
Pero hizo algo más. Y lo hizo con sinceridad y en contra de los deseos de mi madre, a quien sus palabras, aquella misma noche durante la cena, escandalizaron sobremanera: «He decidido ir a visitar a la señorita Channing, y quiero que Henry venga conmigo».
Cuatro días después, un sábado frío y lluvioso, mi padre y yo llegamos a la prisión donde la señorita Channing había estado recluida los últimos tres años. Nos recibió Warden Bly, un hombre pequeño y con aspecto de buho, pero de modales educados, casi aristocráticos. Nos aseguró que a la señorita Channing iban a trasladarla al hospital de la prisión tan pronto hubiera alguna cama disponible, y nos dio las gracias por venir.
—Seguro que su compañía la animará.
Dicho aquello, nos guió por una larga galería con celdas a ambos lados. Tras los barrotes, las mujeres hablaban en voz baja y el murmullo resonaba a nuestro alrededor. Iban vestidas con anchas batas grises, olían mal y estaban muy desaliñadas. A medida que pasábamos a su lado se levantaban y apretaban las caras contra los barrotes para mirarnos, y pisaban el suelo de cemento con sus pies descalzos. La expresión de sus ojos al vernos pasar de largo era de absoluta desolación.
Seguimos avanzando por la galería al lado del señor Bly, y nuestros sentidos se veían arrastrados por el penetrante olor que emanaba de las celdas, por los rostros que se inclinaban a nuestro paso tras los barrotes, por aquellas mujeres a la deriva.
Finalmente, llegamos al fondo de la galería. Allí, el celador giró a la izquierda y se detuvo. Durante un instante, la posición de su cuerpo nos impidió ver el interior de la celda. Mientras esperábamos, metió la llave en la cerradura, la giró y abrió la puerta.
—Por aquí, señores —dijo, haciéndonos una señal con el brazo—. Entren deprisa.
Dicho aquello, se apartó y mi padre y yo la vimos por primera vez desde el juicio, mucho más pequeña de lo que yo la recordaba, una figura sentada sobre el estrecho colchón de una cama de hierro, con el pelo corto pero aún más negro que las sombras que la rodeaban y los
199

ojos pálidos que miraban, agazapados, como dos linternas azules.
—Señorita Channing —oí que mi padre murmuraba.
Allí juntos, de pie, en silencio, vimos que se levantaba y venía hacia nosotros, moviéndose bajo el uniforme gris de la prisión, y extendía la mano fría, primero a mi padre, luego a mí.
—Me alegro de que haya venido, señor Griswald —dijo en voz baja y muy dulce.
Su mirada seguía siendo franca y directa, aunque ahora algo más apagada, como si los ojos se le hubieran hundido a causa del aire insalubre de la mazmorra en la que se encontraba,
—Y también me alegro de verte a ti, Henry —añadió mirándome.
—Siento mucho no haber venido antes —le dijo mi padre, reconociendo lo que me pareció percibir como un sincero lamento.
Por un momento, la señorita Channing se giró hacia un lado y una luz grisácea le iluminó el rostro, revelando la hinchazón púrpura de sus labios, las arrugas que se habían empezado a formar alrededor de sus ojos.
—No era mi intención molestarles —dijo mirándonos.
Mi padre sonrió tímidamente.
—Usted nunca fue una molestia para mí, señorita Channing.
—¿Y cómo va la escuela? —preguntó.
Mi padre me lanzó una mirada de advertencia.
—Muy bien —se aprestó a decir—. Más o menos como siempre, como ya imaginará. Creemos que esta temporada tenemos posibilidades de ganar a los de New Bedford. Hay varios alumnos nuevos que son muy buenos.
Mientras mi padre seguía hablando, me fijé en ella, en su pelo mal cortado, grasiento y sucio, como un nido de paja húmeda y negra, y recordé su aspecto cuando daba clases en la escuela de Chatham. Me esforcé por hacerme creer a mí mismo que se merecía parte de lo que le había ocurrido.
Durante los minutos siguientes, continuaron conversando, pero mi padre no le reveló en ningún momento la verdad de nuestra posición ni el destino verdadero de la escuela. Se limitó a contarle cosas que hacía tiempo habían dejado de ser ciertas, a hablarle de una escuela que ya no existía, de un matrimonio que en realidad era frío como un bloque de hielo, de gentes del pueblo que murmuraban a sus espaldas sobre su falta de sentido común.
Finalmente, el vigilante nos llamó y nos incorporamos para despedirnos.
—Me alegro de haberla visto, señorita Channing —dije yo, intentando mostrarme natural.
—Yo también, Henry —respondió.
Mi padre me pasó el brazo por encima del hombro.
—Henry consiguió una beca y está estudiando en Princeton, ¿sabe? Así puede dedicarse sólo a los estudios.
200

La señorita Channing me miró como si nada hubiera cambiado desde nuestro primer encuentro.
—Sé bueno, Henry —me dijo.
—Lo intentaré, señorita Channing —respondí. Aunque sabía que ya era demasiado tarde para poder ser calificado con una palabra tan noble como esa.
Entonces asintió y, dirigiendo su mirada a mi padre, dijo:
—Lamento tanto, señor Griswald, que usted y su escuela se vieran envueltos por mi...
Mi padre levantó una mano para acallarla.
—Usted no hizo nada malo, señorita Channing. Eso nunca lo he dudado.
—Aun así, lamento que...
En un acto de inesperado coraje que nunca olvidaré, mi padre se adelantó de pronto y la abrazó con ternura.
—Mi querida chiquilla —dijo.
Yo, a su lado, vi que la señorita Channing le estrechaba cada vez con más fuerza, durante un largo momento, hasta que al final le soltó.
—Gracias, señor Griswald —le dijo dando un paso atrás.
—Volveremos a visitarla —respondió mi padre—. Se lo prometo.
—Gracias.
Salimos de su celda. Mi padre avanzó muy deprisa hasta llegar a la galería. Yo me quedé quieto un momento, contemplándola mientras regresaba al mismo sitio en el que la habíamos encontrado, en el fondo de la celda. Se quedó un instante mirándose las manos, luego alzó la vista y me vio de pie en la galería.
—Vete, Henry —me dijo—. Por favor.
Eso era lo que quería hacer, casi sentía la necesidad de salir corriendo de allí, igual que había hecho mi padre, incapaz de soportar ni un segundo más la presencia de aquella tragedia. Pero me di cuenta de que no podía apartar mi mirada de ella ni un momento y, cuando se dio media vuelta, volvió a aparecérseme tal como lo hizo la primera vez, tan hermosa como el día en que, mirando el paisaje del Cabo, había dicho que aquel era un mundo de mártires heridos. Entonces fue cuando sentí que algo se estaba quebrando en mi interior, un pequeño muro que se había mante nido en pie a través de todas mis pesadillas en las que aparecían Sarah, la señora Reed, mujeres que flotaban en aguas oscuras. Pensé en lo horrible de mis actos y supe que nunca sería capaz de confiar de nuevo en mí mismo. Así, la única respuesta parecía ser no intimar nunca con nadie, hacer de los libros mis únicos compañeros, aceptar una vida monótona, sin pasiones, reverenciar la claridad del imperio de la ley y denostar el caos letal del corazón.
Me quedé mucho rato en silencio después de aquello; al dar medía vuelta y salir de la celda, al caminar por la galería, donde mi padre me estaba esperando con la expresión perdida
201

junto a la puerta de hierro, en el coche que nos llevaba de vuelta a Chatham en aquella noche tranquila.
—¿Qué te pasa, Henry? —me preguntó mi padre finalmente, cuando ya cruzábamos el puente de madera que nos devolvía al continente.
Negué con la cabeza.
—Las cosas nunca se devuelven —dije.
Sentía por primera vez la necesidad de confesar, la necesidad de dejarme ir, de contarle lo que había ocurrido realmente en la Laguna Negra.
Mi padre me miró, preocupado, con los ojos llenos de amor paternal.
—¿Qué quieres decir, Henry?
Me encogí de hombros, volviendo a encerrarme en mí mismo, batiéndome en retirada, como había hecho la señorita Channing, en la oscuridad sombría de mi propia celda.
—Nada —le respondí.
Y nunca volví a hablarle de aquello.
Estoy seguro de que la intención de mi padre de volver a visitar a la señorita Channing era sincera, a pesar de las objeciones que mi madre ya había expresado. Pero seguía teniendo obligaciones escolares, así que hasta el verano no volvió a mencionarlo.
Yo ya había vuelto de la universidad y aceptado un empleo en los juzgados de Chatham para los meses de verano. El ambiente de trabajo era cordial y me ofrecía un respiro a la tensión que había en casa, con mis padres discutiendo por cualquier tontería pero sin mencionar jamás el único asunto serio que hacía ya tanto tiempo les había separado.
Así que volvía a encontrarme en Chatham cuando llegó otra carta de la prisión de Hardwick, dirigida a mi padre, como la otra vez. Pero en esta ocasión las noticias eran aún peores.
Mi padre la leyó en el cuartito que había convertido en su minúsculo estudio, sentado en una de las voluminosas butacas que en otro tiempo decoraron la salita de la casa de Myrtle Street y que ahora parecían ocupar todo el espacio.
—Toma, Henry —me dijo, alargándome la carta.
La leí allí mismo. La había escrito Warden Bly en un lenguaje impersonal, y en ella informaba que, tras una mejoría en su salud, la señorita Channing había vuelto a recaer y que finalmente había sido ingresada en el hospital de la prisión. De allí la habían trasladado a una clínica local donde, dos días después, había muerto. En aquellos momentos, sus restos se encontraban en la morgue local, concluía Warden Bly, a la espera de las instrucciones de mi padre sobre lo que debía hacer con ellos.
Nunca olvidaré la extremada fatiga que evidenció mi padre al leer la carta. Se puso las manos en el regazo y dejó caer los hombros.
—Pobre criatura —murmuró.
Luego se levantó y se fue a su dormitorio, donde permaneció el resto de la tarde.
202

Al día siguiente envió un telegrama al tío de la señorita Channing en el que le comunicaba la muerte de su sobrina y le pedía que le enviara instrucciones para proceder al entierro de sus restos. Dos días después, Edward Channing respondió con otro telegrama en el que le rogaba que hiciera lo que considerara necesario y le hiciera llegar la factura por los «gastos derivados del entierro de mi desgraciada sobrina».
La señorita Channing fue enterrada en el pequeño cementerio de Brewster Road cuatro días más tarde. Cuatro celadores uniformados de la prisión llevaron a hombros su sencillo ataúd de madera desde el coche fúnebre hasta la tumba.
—¿Quiere que nos quedemos por aquí? —preguntó uno de ellos a mi padre, consciente, sin duda, de que no había nadie más para darle, en sus propias palabras, el último adiós.
—No —respondió mi padre—. Ustedes no la conocían. Pero gracias por ofrecerse.
Así, los guardias se fueron con el coche fúnebre, alejándose tras la alameda flanqueada por el pequeño estanque de cemento hasta desaparecer por Brewster Road.
Mi padre abrió la pequeña biblia de cubiertas negras que había traído consigo y, mientras yo permanecía a su lado, en silencio, leyó unos versos del Cantar de los cantares:
Y he aquí que el invierno ha pasado y la lluvia ha cesado.
—Tendremos que enviar sus pertenencias a su tío —dijo mi padre cuando el entierro hubo terminado y ya nos dirigíamos a la salida del cementerio.
Había obtenido permiso para guardar temporalmente las cosas de la señorita Channing en Milford Cottage, esperando que algún día volviera a Chatham a reclamarlas. Cuando llegamos a la sala delantera de la casa, encontramos casi todas las cosas en el mismo sitio, la mesa junto a la ventana, los cojines rojos sobre las sillas.
Todo lo demás estaba empaquetado. Encontramos tres cajas amontonadas en el dormitorio de la señorita Channing, junto con las dos maletas de piel que se había traído de África. En el armario sólo quedaba el vestido negro que llevaba el día que declaró ante el tribunal. Mi padre lo sacó, abrió una de las cajas y lo guardó dentro. A continuación se giró y me miró con expresión grave.
—Quiero que alguien sepa la verdad, Henry —dijo—. Si me muriera de repente, nadie lo sabría.
Yo no dije nada. Me quedé de pie, frente a él, pero una sensación de profunda zozobra empezó a invadirme.
—La verdad sobre la señorita Channing —añadió—. Sobre lo que pasó en realidad.
Creí que el corazón se me iba a parar.
—¿En la Laguna Negra? —le pregunté, intentando que no se me notara en la voz lo asustado que estaba.
Negó con la cabeza.
—No, antes, en el faro.
203

Se sentó al borde de la cama, hizo una pausa y alzó la mirada.
—¿Te acuerdas de cuando vine aquí el día del... accidente?
Asentí.
—¿Y de que la señorita Channing y yo entramos en la casa para hablar a solas un momento?
—Sí —le dije, recordando que él se había quedado de pie junto a la ventana y que ella se había sentado en una silla, levantando la vista para verle.
—Fue entonces cuando me lo dijo, Henry.
Y acto seguido me contó lo que le había dicho.
Le dijo que ella no quería ir al faro aquella tarde, que no quería ver al señor Reed, que no quería estar más a solas con él, porque le parecía que cada vez que estaban juntos, algo se desataba en su interior. Pero, de todas maneras, él le pidió que se reunieran por última vez, le envió cartas y más cartas durante el último mes pidiéndoselo, hasta que finalmente accedió.
Cuando la señorita Channing llegó al faro, él estaba ya aguardándola en la pared más alejada, con la espalda apoyada en la curva del muro y su vieja chaqueta marrón sobre los hombros. El viento le agitaba los cabellos.
—Elizabeth —susurró—. Te he echado mucho de menos.
Ella entró y cerró la verja metálica, pero no se acercó a él
—Yo también te he echado de menos, Leland —dijo, aunque intentando mantener un tono de voz distante.
Él sonrió con delicadeza, igual que había hecho la primera vez que se vieron. Era una sonrisa frágil, algo forzada.
—Se me hace raro estar otra vez a solas contigo.
La señorita Channing recordó las pocas veces que habían estado solos de verdad, cuando él la rodeaba con sus brazos y sentía su aliento en el cuello, el calor de su piel junto a la suya.
—No lo has olvidado, ¿verdad? —le preguntó él.
Ella negó con la cabeza.
—No —admitió.
Se apartó de la pared, mirándola en silencio. La única luz de aquella estancia iluminaba débilmente desde detrás de unos engranajes de hierro, proyectando un cruce de sombras grises sobre el rostro del señor Reed.
—¿Cómo lo has llevado todo este tiempo, Elizabeth, lejos de mí?
Ella le miró con tristeza y profundo pesar, porque sabía que nunca le consentiría que volviera a tomarla en sus brazos.
—Debemos seguir adelante, Leland —dijo.
204

—¿Seguir hacia dónde? —preguntó—. ¿Hacia la nada? —Parecía estar a punto de abalanzarse sobre ella.
—No puedo quedarme mucho rato —le dijo. Desvió la mirada hacia el ventanuco de la puerta y vio el campo de juegos de la escuela, a los niños enfrascados en un partido de fútbol.
—¿Tan difícil te resulta estar conmigo ahora? —le preguntó él con un deje de reproche.
Ella meneó enérgicamente la cabeza, empezando a lamentar haber accedido al encuentro.
—Leland, esto no tiene ningún sentido. La única respuesta posible que puedo darte es irme.
—¿Y yo qué haré entonces, Elizabeth?
—Lo mismo que hacías antes.
Se le oscurecieron los ojos, como si le hubiera insultado.
—No, nunca. Nunca podré volver a la vida que llevaba antes.
Empezó a caminar a un lado y a otro, golpeando con fuerza el suelo con el bastón.
—Eso nunca podré hacerlo, Elizabeth.
Se detuvo y la miró.
—¿Quieres echarme de tu vida así, sin más? ¿Es eso lo que quieres?
La señorita Channing sintió un estallido de ira contra sí misma por haberle permitido amarla como la amaba, por corresponderle en su amor, por haber creído que vivían en un mundo en el que no había sitio para nadie más, donde no había otros corazones que destrozar.
—Podemos escaparnos, Elizabeth —dijo—. Podemos hacer lo que tenía planeado.
La mera idea devolvió a la señorita Channing a su infancia, a su padre, que nunca puso en práctica sus grandes proyectos de libertad a causa del amor que sentía por ella. Pensó en lo abandonada, despreciada e ignorada que se habría sentido si una fuerza menos irresistible que la muerte se lo hubiera llevado lejos de ella.
—Tú ya sabes que eso no lo haré —le dijo—. Ni dejaré que lo hagas tú.
El señor Reed avanzó hacia ella, abriendo los brazos.
—Elizabeth, por favor.
Levantó la mano, dándole a entender que se detuviera.
—Tengo que irme, Leland.
—No, no te vayas todavía.
Le miró, implorante.
—Leland, por favor, deja que me vaya amándote.
Él dio otro paso al frente, acercándose mucho a ella, y la miró con una mezcla de súplica y
205

crueldad.
—A veces desearía no haberte conocido —le dijo—. A veces me gustaría que estuvieras muerta.
Ella negó con la cabeza.
—Ya basta.
El señor Reed se le acercó más y levantó los brazos para tomarla por los hombros.
Ella se giró e hizo el ademán de abrir la puerta, pero él la detuvo, le rodeó la cintura con los brazos y le dio la vuelta para obligarla a mirarle.
—Ya basta —repitió—. Deja que me vaya.
El la apretó con más fuerza, arrastrándola a sus brazos.
—Detente, Leland... Leland...
La acorraló contra la puerta y la empujó hacia la derecha. La pared se le clavaba en la espalda y mientras él seguía presionando con fuerza.
—No puedo consentir que te vayas —dijo. Tenía un brillo animal en los ojos, iluminados por la luz grisácea.
Ella le agarró los hombros para soltarse de su abrazo.
—¡Déjame! —gritó, forcejeando desesperadamente para soltarse.
Pero cada vez que se movía, él la apretaba con más fuerza. De pronto, ella dejó de oponer resistencia, respiró profundamente y le miró directamente a los ojos. Completamente inmóvil, le habló con una frialdad absoluta.
—¿Es que vas a violarme, Leland? ¿Es en eso en lo que te has convertido?
Aquellas palabras hicieron que se retirara de inmediato.
—Lo siento —susurró, soltándola y alejándose de ella.
Su expresión había cambiado. La miraba desconcertado.
—Elizabeth, yo sólo...
Pero no dijo nada más y, antes de que ella saliera del faro, la contempló un instante con desesperanza, viendo aquel pañuelo rojo que flotaba en el aire como un paño teñido de sangre.
Mi padre permaneció un momento en silencio. Luego se levantó y se dirigió a la ventana, y se quedó un momento mirando el jardín con las manos enlazadas en la espalda.
Yo seguía de pie, junto a la puerta, con los ojos clavados en las maletas de piel que había junto la cama. Intentaba mantener el compás de mí respiración, para no revelar mi verdadero estado de ánimo.
—¿Así que todo había sido mentira? —dije al fin—. Lo que la señorita Channing manifestó
206

durante el juicio. Que nunca habían traspasado los límites de lo aceptable. Así que eran amantes.
—Sí, lo eran, Henry —dijo mi padre—. Pero durante el juicio no quería que Mary llegara a saber nada de aquello.
Vi de nuevo el casco del Elizabeth en el mar abierto, un barco fantasma, a la deriva en medio de una espesa niebla.
Mi padre se me acercó y me puso la mano en el hombro.
—La señorita Channing tenía buen corazón, Henry —dijo.
Y luego añadió, como si aquella fuera la verdad más importante de la vida:
—Ten siempre presente que lo que importa es el corazón.
Salimos de Mílford Cottage minutos después, llevamos las pertenencias de la señorita Channing a la oficina de correos y regresamos a casa. Mi madre estaba preparando la cena, así que mi padre y yo nos retiramos a su despacho. Se sentó en su silla y sacó la pipa. Yo, sentado frente a él, no podía dejar de pensar en lo que la señorita Channing le había revelado, en lo mucho que debía confiar en él para haberle dicho algo así. Miré el cuadro que ella le había pintado y me di cuenta de que le había captado no como al serio director de escuela que yo tanto despreciaba en aquella época, sino como a un hombre que poseía un algo infatigable e inquieto, un algo que se traslucía en su forma de mirar la laguna azul que se extendía, magnética, en la distancia. Fue entonces cuando me di cuenta de que la señorita Channing había pintado a mi padre no sólo retratándolo a él, sino en cierto sentido incluyéndose ella misma en el cuadro, tal vez a todos nosotros, porque todos estamos desamparados, a todos nos atormentan los amores imposibles y todos intentamos, en la medida de nuestras fuerzas, hallar el equilibrio entre la pasión y la desidia, entre el éxtasis y la desesperación, entre la vida que sólo nos es dado soñar y la que nos pesa demasiado.
—Me alegro de haberte contado lo que te he contado esta tarde —me dijo—. Te merecías saber la verdad. Porque, además, tú estuviste en la Laguna Negra aquel día.
Meneó la cabeza.
—Lo más triste es que entre el señor Reed y la señorita Channing ya había terminado todo y ella iba a marcharse. Y, después de todo, seguramente él habría seguido adelante con su vida de siempre.
Parecía obsesionado con el misterio de los hechos, con lo oscura e implacable que puede ser a veces la telaraña de la vida.
—No habría pasado nada si la señora Reed no hubiera muerto aquel día.
—No —dije yo—. Nada.
Se apoyó en el respaldo de la butaca.
—Pues esta es la historia, Henry —concluyó, llevándose la pipa a los labios—. Ya está todo dicho sobre el caso Chatham. Ahora también tú la conoces.
No le dije nada, pero sabía que se equivocaba.
207

208

32
HAN PASADO MUCHOS AÑOS desde entonces. Todos los demás implicados, han desaparecido, llevándose consigo, uno por uno, pequeños fragmentos del caso Chatham. Mi madre y mi padre, el señor Parsons y el capitán Hamliton, el último de los profesores que daba clases aquel año, incluso los alumnos. Todos están muertos, o viven muy lejos. Los que sobreviven son muy viejos y la muerte no tardará en llegarles. Aquel último año de la escuela de Chatham no es más que el vago recuerdo de un momento desgraciado y curioso de sus vidas.
A lo largo de todos estos años, la única persona que ha permanecido para recordarme lo que pasó en la Laguna Negra es Alice Craddock. Primero fue una niña de ojos melancólicos, luego una joven taciturna y reservada, más tarde una mujer de mediana edad, monstruosamente obesa y torpe, sin amigos, sola, la loca del pueblo a la que los niños perseguían, meciéndose en el porche, sin más que la mermada fortuna del doctor Craddock para mantenerse.
Sé que casi siempre me limitaba a saludarla con un ligero movimiento de cabeza cuando pasaba por delante de su casa. Muchas veces vestía de un modo estrafalario, llevaba las uñas de los pies pintadas de verde, su mente se perdía en un mar de visiones raras. En una ocasión, estaba en la plaza del pueblo conversando con la señora Benton, y vi que su atención se desviaba hacia Alice, que caminaba sin rumbo por la acera contraria envuelta en chal deshilachado y calzada con sandalias de goma.
—Está bien loca —dijo la señora Benton, y añadió con una ligereza que me dejó petrificado—: Esta seguramente acabará como su madre.
Pero, como los años se encargaron de demostrar, Alice no «acabó» como la señora Reed y así, después de haber concluido el trabajo que Clement Boggs me había encargado y obtenido la recalificación de los terrenos colindantes con la Laguna Negra, necesaria para poder vender el terreno, finalmente me llegó el momento de hacerle entrega a Alice del dinero derivado de la venta y de ir a la casa en la que Alice aún vivía, vagando sin rumbo por sus habitaciones polvorientas, a veces con una vela en la mano, o eso decía la gente, a pesar de que siempre tenía las luces encendidas.
Al principio decliné hacerlo, porque no quería enfrentarme a Alice de cerca ni ver lo que el tiempo, además del asesinato y el suicidio, había hecho con ella. Pero Clement, empeñado en que su regalo quedara en el anonimato, se negó a llevárselo él mismo, así que no me quedó más remedio que hacerlo yo.
—Es lógico que seas tú quien le comunique lo del dinero, Henry —me dijo Clement—. Después de todo, tú conocías a su padre, y tú estabas en la laguna cuando su madre murió.
Contra aquel argumento no tenía ninguna defensa. Así, en una noche clara de diciembre, me fui hasta la casa de la bahía que en otro tiempo albergó la clínica del doctor Craddock y en la que Sarah había muerto tantos años antes.
Hacía bastante frío, pero ella estaba sentada en el gran porche, envuelta en una gruesa manta, meciéndose pesadamente en el balancín.
209

Cuando oyó mis pasos en la escalera se giró y entornó los ojos para ver mejor en la oscuridad. Su aspecto, con todo, era expectante, misterioso, como si estuviera esperando a un invitado importante.
—Hola, Alice—le dije, avanzando despacio escaleras arriba, reduciendo la distancia que nos separaba—. Te acuerdas de mí, ¿verdad?
Me miró en silencio, de arriba abajo.
—Soy Henry —le dije—. Henry Griswald.
Seguía mirándome, desconcertada.
—Te conozco desde la época en que te llamabas Mary Reed —añadí—. De cuando vivías en la Laguna Negra.
Su rostro se iluminó al instante.
—Con mi mamá —dijo.
—Sí.
Sonrió con sonrisa de niña, se levantó y se dirigió lentamente a un banco que había en el otro extremo del porche, desde el que se veía el mar. Golpeó el espacio que quedaba libre, a su lado, indicándome que me sentara a su lado. Sonrió débilmente:
—Puedes sentarte aquí —me dijo.
Hice lo que me decía y me senté a su lado, sin atreverme a mirarle directamente a la cara.
—Tengo algo para ti —le dije, sacando un sobre del bolsillo del abrigo—. Es un regalo. De un amigo. Es un cheque. Mañana lo ingresaré en tu cuenta. El señor Jamison, del banco, te hará entrega de él.
Miró el sobre pero no lo cogió.
—Vale —dijo, y siguió mirando el mar—. Hay barcos que pasan —añadió—. Veleros.
Asentí.
—Sí, hay barcos.
Volví a verla como cuando era una niña, oí su risa cuando subía los escalones del porche atendiendo la llamada de su madre que le decía «Mary, entra en casa», y luego, más tarde, en la playa, cuando tenía los ojos tan fijos en la cometa roja que surcaba el cielo.
—Una vez hicimos volar una cometa juntos —le dije—. ¿Te acuerdas de eso?
No me miró, ni me respondió.
Miré para otro lado, hacia el mar inabarcable, y de pronto todo se resquebrajó, el gran caparazón en el que había vivido toda mí vida; sentí que el aire que me rodeaba empezaba a caldearse, noté que un agua verdosa se extendía ante mí, que mi cuerpo se zambullía en ella desde el embarcadero de madera, que el mundo se había transformado de repente en un verde espeso y sofocante y que yo avanzaba, primero hacia la parte trasera del coche, después por un lado, con los ojos abiertos, buscando, todo suspendido en una mortecina
210

quietud cuando miré el interior, intentando desesperadamente ver algo entre lo que parecía ser una impenetrable pared verde.
Entonces vi su rostro flotando en la pastosa oscuridad, el pelo rojo ondeando tras ella, los ojos muy abiertos, mirándome impotentes, la boca abierta, con un hilo de sangre escapando de su comisura mientras intentaba tomar aliento. Yo agarré el tirador de la puerta, intenté abrirla, liberarla de aquella tumba de agua, y entonces oí una voz que rasgaba las profundidades, una voz fría y cruel, como si la boca oscura de la Laguna Negra me estuviera susurrando al oído, ominosa: «A veces he llegado a desear su muerte».
Sentí que mis dedos se agarraban más fuerte del tirador, que la señora Reed me miraba presa de la desesperación, que su rostro se pegaba al cristal y sus ojos verdes parpadeaban a través del remolino de sangre que le rodeaba la cabeza. Su boca se movía pero no oía sus palabras, no podía gritar ni llorar, los ojos se le hinchaban y se hacían más grandes y me miraban con creciente incomprensión. Yo seguía mirándola a través del cristal, con la mano clavada en el tirador, dispuesto a abrirla, pero lo que hacía en realidad era empujar hacia dentro, para que no se abriera. Durante una fracción de segundo, leyó en mi rostro lo que estaba haciendo, supo exactamente lo que estaba sucediendo. Sus labios se abrieron para pronunciar sus últimas palabras: «Por favor, no». Entonces de su boca salió una bocanada de agua mezclada con sangre y vi que levantaba las manos con gran esfuerzo y que tocaba el cristal con los dedos, casi dulcemente, mientras los segundos caían sobre ella como pesos y sus ojos se hacían más pequeños, y las últimas burbujas ascendían y su cuerpo empezaba a caer hacia atrás, flotando lentamente a medida que le abandonaba el peso de la vida. Así, lo último que vi fue el lento movimiento rotatorio de su cuerpo antes de volver a descender, quedando varado sobre el volante, los ojos abiertos en el momento final, buscando la superficie del lago, la luz distante de aquel aire brillante del verano.
Cerré los ojos y sentí que el invierno volvía a envolverme con su abrazo. El olor ligeramente dulce de Alice Craddock me llegó de nuevo. Noté que me temblaban los dedos cuando volví a guardar el sobre en el bolsillo del abrigo, y oí primero la voz de mi padre, que frente a los alumnos de la escuela de Chatham declamaba: «El mal acaba revolviéndose contra sí mismo», y luego la última estrofa de una coplilla que había oído toda mi vida y que en su letra demostraba que mi padre se equivocaba:
Por el miedo y las muertes
Ve la laguna oscura
Sólo paga la amante
Del profesor
Quise incorporarme, marcharme de allí a toda prisa, volver a mi casa, a mis libros, refugiarme una vez más tras el escudo de mi aislamiento, pero noté la mano suave y carnosa de Alice que me agarraba del abrigo y me devolvía a su lado.
—Quédate conmigo un rato —dijo con una voz infantil que sonaba a orden.
Volví a acomodarme en el banco.
—De acuerdo, me quedaré un rato más.
211

Sonrió levemente, desdobló la manta y me tapó también a mí con ella.
Nos quedamos así, muy quietos, durante largo rato, y luego noté que me cogía la mano y me la apretaba.
—Que noche tan bonita —dijo.
Asentí, esperé un momento y entonces, sin poder detenerlas, las palabras salieron de mi boca.
—Lo siento, Mary.
Sus dedos se aferraron a mi mano.
—Oh, no te preocupes —dijo inconsciente, como un niño que perdona una tontería. Pero levantó la vista hacia el cielo, con una extraña profundidad en la mirada, como si cargara sobre sus espaldas con el peso de un mundo de cuerpos rotos, corazones destrozados, y buscara en la infinitud del cielo alguna razón que explicara su ruina, más allá de las estrellas y los planetas, en los profundos confines del espacio, en el último resplandor de la luz, donde seguía sin haber una respuesta a su porqué.
Le pasé el brazo por los hombros y la acerqué a mí. Parecía tan pequeña. Ella era todo lo que me quedaba.
—Tienes razón —le dije—. Es una noche muy hermosa.
212